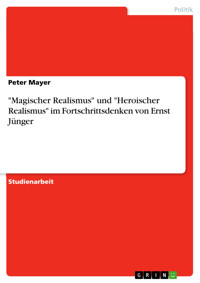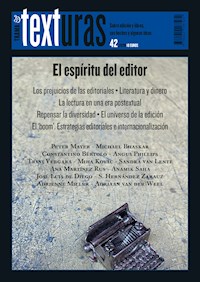
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
En este número de Texturas se pueden encontrar textos de Peter Mayer ("El espíritu del editor"), Angus Phillips & Michael Bhaskar ("El universo de la edición"), Miha Kovač & Adriaan van der Weel ("La lectura en una era postextual"), Trini Vergara ("Los diez prejuicios que impiden el progreso de las editoriales"), Anamik Saha & Sandra van Lente ("Por qué necesitamos repensar la "diversidad""), Ana Martínez Rus ("Rafael Giménez Siles, editor comprometido y moderno. Impulsor de la Feria del Libro de Madrid"), José Luis de Diego ("El 'boom' latinoamericano. Estrategias editoriales e internacionalización"), Constantino Bértolo ("Literatura y dinero"), Santiago Hernández Zarauz ("Notas para una teoría del 'editante'"), Adrienne Miller ("Lo que me decían los hombres") y un informe histórico sobre "Tendencias conflictivas en cultura popular".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portada
Portada interior
Índice
[1] El espíritu del editor
[2] El universo de la edición
La lectura en una era postextual
Los 10 prejuicios que impiden el progreso de las editoriales
Por qué necesitamos repensar la «diversidad»
Rafael Giménez Siles, editor comprometido y moderno
[3] El ‘boom’ latinoamericano
[4] ‘Literatura y dinero’, de Émile Zola
Notas para una teoría del ‘editante’
Lo que me decían los hombres
[5] Tendencias conflictivas en cultura popular
Recomendaciones
Créditos
Últimos números www.tramaeditorial.es
El espíritu del editor
Peter Mayer
[1936 – 2018]
Editor, fue presidente de Penguin International y de Overlook Press
La celebración del ciclo de conferencias The Bowker Lectures[*] ofrece una buena oportunidad para presentar casos especiales, y me alegra especialmente hablar ahora como editor que ha desarrollado su carrera principalmente en el mundo del libro en rústica. Sin embargo, se me ocurre que casi cualquier cosa que pueda decir en general es prácticamente invariable de un país a otro y tan adecuada para una forma de publicación de libros como para otra. El genio de nuestra industria no reside en el paquete que presentamos, aunque –incómodamente– lo parezca cada vez más. Con el tiempo estoy seguro de que todos recordaremos que al principio era la Palabra.
Hace unos tres meses, cuando John Baker, de Bowker Company, me invitó a dar la charla de este año [1978] en la serie de conferencias R. R. Bowker Memorial Lecture, además de sentirme muy honrado me sentí enormemente perplejo. Yo estaba claramente, según ese gran eufemismo americano, «entre trabajos» y francamente confundido respecto a lo que podía decir sobre el tema de la edición que no fuera obvio ni personal. Además de no saber qué decir, nunca había estado menos seguro de cómo me sentía. Y se lo dije a John.
Aun así, acepté hablar; pero mientras pensaba en este nuevo rol, conforme se desvanecía el verano me encontré avanzando hacia un nuevo trabajo. Pude ver fácilmente que era más agradable ser un infiltrado que mira hacia afuera, aunque, tal como se desarrolló, fuera el punto de vista de alguien que se encontraba a unos 2.000 kilómetros de distancia de lo que había sido su casa editorial y literal durante casi veinte años.
Claramente, el papel de forastero, como percibió Dostoievski en Memorias del subsuelo, es emocionalmente inestable, lleno de dolor y ansiedad. Si se hace caso del refrán, para expresarlo de forma más popular «Si no puedes vencerlos, únete a ellos», se debería tener en cuenta cuáles son los términos de «unirse a ellos».
Kafka escribió en sus diarios en 1917, en un momento de su vida en el que encontraba cada vez más analogías entre el desorden metafísico y la lógica burocrática que tan bien conocía de su trabajo como empleado en una oficina gubernamental de seguros, que «El camino verdadero pasa por una cuerda, que no está extendida en alto sino sobre el suelo. Parece preparada más para hacer tropezar que para que se siga su rumbo».
Estas líneas –junto con prácticamente todo lo que escribió Kafka– siguen intrigándome desde que las leí por primera vez hace casi veinticinco años. Posteriormente en sus diarios, en ese mismo fragmento titulado Reflexiones sobre el pecado, el sufrimiento, la esperanza y el verdadero camino, mencionó que un hombre es un ciudadano libre y seguro de la tierra, pues está atado a una cadena lo suficientemente larga para poner a su alcance todos los espacios terrestres, pero no tan larga como para que algo pueda llevárselo más allá de los límites de la tierra. Pero al mismo tiempo está atado también a una cadena celestial calculada de modo similar. Si quiere ir a la tierra, el collar del cielo le estrangula el cuello, y si quiere ir al cielo, lo hace el de la tierra. Y sin embargo tiene todas las posibilidades y lo siente, es más, se niega incluso a atribuir todo eso a un error en el momento en que lo ataron por primera vez.
En su vida, en su trabajo público y privado, y en su alma, a Kafka le preocupaba el camino verdadero. Reconocía no solo la desesperación de una reconciliación final de las fuerzas opuestas, sino también nuestra desesperada necesidad de satisfacer los diversos elementos de nuestra personalidad. Debemos llegar al castillo, debemos hablar con el Abogado, debemos descubrir nuestro crimen. Kafka sabía que la desesperada e irrefutable realidad que sustenta nuestras vidas no radica en el logro, sino en el esfuerzo sin fin; que, de hecho, una cadena u otra nos ahogará. Sin embargo, a pesar de esta realidad, sentimos que ante nosotros se abren todas las posibilidades, incluso cuando sabemos que no es así.
Tanto en la edición como en la vida, tanto en nuestras vidas como en la suya, el camino verdadero es una carretera confusa y llena de baches. Hasta se podría decir que, en un sentido editorial, en vez de una cadena nos dan una cuerda, tanta como queramos, con la que ahorcarnos. De inmediato deseamos y necesitamos publicar libros que nos emocionen, que serán parte de nuestra literatura y nuestra época, que serán recordados más adelante y comentados, que formarán parte de un catálogo eterno. (¿Por qué? Por nuestro excelente gusto, juicio y pasión o, al menos, eso nos gusta creer). Al mismo tiempo, debido a que vivimos en una sociedad que nos mide ahora–cada vez más en términos cuantitativos– y debido a que queremos ser eficaces desde el punto de vista de nuestra civilización –no solo reflejándola sino refrescándola, a veces mediante una idea que hemos tenido o un manuscrito que hemos leído–, así también queremos un papel protagonista en la obra que se estrena esta noche a las ocho. Por tanto, creyendo que todas las posibilidades están abiertas ante nosotros incluso cuando sabemos que no, aceptamos con mucho gusto y curiosidad el reto como editores de mediar entre asumir los riesgos actuales –que son más o menos medibles y sobre los que podemos influir en mayor o menor medida– y dejar una marca para el mañana –sobre la que no podemos influir ni medir y que los lectores y críticos aún no nacidos deben establecer–.
Además, dudo de que nuestro sistema económico sea tan peculiar como para que no existan situaciones similares –quizás expresadas y formuladas de manera diferente– en las sociedades comunistas o en el Tercer Mundo. El problema de la mediación y el consenso entre algún tipo de realidad externa expresada en términos sociales contemporáneos (¿Cómo podríamos llamarlos? ¿El mercado, el Estado?) y la visión retrospectiva que tienen otros de nuestros esfuerzos es probablemente un problema extendido que permanecerá durante un tiempo. Y debido a que los mejores editores tienen fuertes egos y firmes convicciones, no quieren quedarse –como Moisés en el monte Nebo– observando cómo sus compañeros se extendían victoriosamente por la Tierra Prometida. No queremos quedarnos al margen, como espectadores, sin participar en lo que imaginamos que podrían ser nuestros propios proyectos.
Por tanto, la cuestión acerca de lo que constituye el publicar con éxito –dejando a un lado por un momento el problema de cómo conseguirlo– es, en otras palabras, compleja, muy probablemente omnigeográfica, eterna. Aunque supongo que los nuevos sabios de nuestra industria podrían pensar que todo esto se puede reducir a cuestiones de supervivencia empresarial, crecimiento porcentual, novedades frente a fondo editorial, el valor de los activos frente al fondo de comercio, el retorno de la inversión, este año frente al pasado, propiedad pública frente a privada... Estas reducciones, ineludibles como lo son para una gestión sólida de las empresas –y, por tanto, muy útiles para todos nosotros–, sin embargo, no me convencen porque entre ellas no abordan la cuestión de quiénes somos nosotros, quienes, al fin y al cabo, trabajamos con y para los libros.
Aun así, esta cuestión, que no puede concretarse fácilmente al final del año fiscal, se encuentra en el corazón de nuestra actividad. Abraza perversamente nuestro Dasein[1], nuestra existencia misma –un beso húmedo en la mejilla, que no sabemos si devolver o rechazar–. Sin duda alguna, es cierto para la mayoría de los que trabajamos en el mundo del libro que cuando unimos nuestro destino al de los medios de comunicación (en particular a aquellos impresos y más concretamente al libro), el proyecto captó nuestro idealismo, aunque muchos de nosotros, después de solo unos meses en una editorial, nos diéramos cuenta, como dijo Robert Louis Stevenson, de que «Todo el mundo vive de vender algo».
Si los tiempos cambian, los problemas persisten. Tal vez podemos juzgar mejor hasta dónde hemos llegado cada uno si recordamos qué fue lo que nos atrajo al mundo del libro, incluso mientras nos enfrentamos a la realidad de adivinar el mercado, construir el mercado, transformar el mercado, enseñar al mercado (¿El qué? Aquello que creemos que es lo correcto, por supuesto), porque el cambio de los tiempos ha sido, como el mundo de Wordsworth, demasiado con nosotros.
Desde luego, no están en juego discusiones tan triviales e interminables basadas en palabras clave con suposiciones ofensivas (dependiendo de quién, cuándo y dónde se las diga a quién) tales como «literario» frente a «comercial». Considero que ambas palabras son neutrales o buenas en sí mismas. Pero hay un condicionante, un gran «si»; necesitamos ayuda en nuestro proyecto pues vivimos en una época en la que es cada vez más difícil ser pequeño y competitivo, al contrario que el señor Schumacher. Una mediación buena o de éxito entre un presente cuantificado y nuestros objetivos personales como editores solo es posible si se puede afirmar que aquellos que nos respaldan, los propietarios de las empresas para las que trabajamos, desean de verdad un papel en el mundo de los libros, deseo preeminente a las ganas de tener un papel en dicho mundo solo por el negocio que los libros constituyen.
En otras palabras, ¿tenemos objetivos contradictorios a los de los propietarios de nuestras empresas, incluso cuando nosotros sabemos por experiencia que vender algo es lo que hacemos todos? ¿Estamos conectados en primer lugar porque los libros merecen la pena o porque los libros son un negocio? ¿Les importa a los propietarios lo que se publica y, si la respuesta es afirmativa, supone eso una ventaja o un inconveniente? ¿Entienden los propietarios que las cifras actuales no siempre dicen la verdad sobre una industria en la que los derechos de autor, la trayectoria de un autor, el tiempo dedicado al proceso creativo, la infinita, atractiva y deliberada variabilidad de gran parte del gusto actual... todos esos factores desempeñan un papel –y que las empresas, a largo plazo, no están formadas por estrellas, sino por equipos de personas que comparten valores–? Y así la pregunta puede volverse hacia muchos de nosotros para cuestionarnos acerca de la calidad de nuestros propietarios –lo que, por desgracia, no podemos cambiar generalmente–.
También aprendimos como jóvenes que éramos durante aquellos primeros meses en el sector de la edición que, cualesquiera que fueran nuestras impresiones sobre cómo un libro escrito llegaba a ser un libro publicado o cualquier cosa que pudiera ser verdad en algunos proyectos, la cita de Kipling en Los ganadores, «El que viaja más rápido... viaja solo», tiene poco sentido en términos editoriales; que trabajamos con otros, que necesitamos a otros tanto como ellos nos necesitan a nosotros y que, cualquiera que sea el atractivo y la belleza o el éxito o el fracaso que nos encontremos, se basa en una relación con colegas, no solo de nuestra propia empresa, sino de todo el mundo editorial. Por tanto, descubrimos rápidamente la importancia de nuestros socios para nuestro bienestar, por lo que podían añadir o sustraer de nuestras vidas, hacia y desde los libros que amábamos y el propio proyecto que era nuestro en conjunto. También comprendimos que cuando cometíamos un error en este aspecto, cuando no elegíamos bien a nuestros socios o empresas, cuando trabajábamos con personas cuyos valores eran radicalmente distintos de los nuestros (no necesariamente mejores o peores, solo diferentes), los resultados de la actividad, ya fuera lo que publicábamos o cómo lo publicábamos, o el placer que obteníamos de nuestro trabajo, cambiaba.
El peligro es no ser bien comprendido en este asunto: no se trata de lo que está bien frente a lo que está mal ni, como he sugerido, literario frente a comercial; la cuestión más amplia se refiere al espíritu de nuestro proyecto –por qué hacemos lo que hacemos– en nuestras empresas, en nuestra industria, en nuestras asociaciones con otros, porque en algún momento de nuestras vidas miraremos hacia atrás; si no ahora, con el tiempo. El cielo y el infierno, como entendieron Shaw y Sartre, están aquí y ahora.
También nos dimos cuenta de que el mundo editorial es un mundo con muchas distinciones artificiales: el ostentoso punto de vista, por ejemplo, de que los escritores y editores y artistas son «creativos», y otros roles de la edición –desde la producción y las ventas hasta el almacén y la contabilidad– son departamentos de «servicios», que están para hacer realidad de una forma tangible lo que otros han comenzado. Pero aprendimos, de hecho, que las únicas diferencias cualitativas que existen en una operación editorial respetable se refieren únicamente a la secuencia de eventos y que ningún rol de la publicación tiene los derechos de autor exclusivos sobre la creatividad. La creatividad debe estar en el corazón de todo nuestro trabajo, como un sentido de pertenencia y proyecto común, y la dignidad debe surgir del espíritu del proyecto que conforma nuestra actividad.
No podemos definir de forma precisa este espíritu, pero sabemos que implica un compromiso con la idea del libro. Unos propietarios que no la compartan no nos entenderán a nosotros ni a los escritores en la dicha y en la adversidad del proceso creativo. Sin este espíritu, esos propietarios no crearán editoriales grandes ni siquiera rentables a largo plazo, sino empresas chapuceras construidas sobre una serie de cifras actuales que no indican fortaleza. Una fortaleza en términos editoriales significa un personal formado por individuos que cada año se acercan como equipo, y por un grupo de autores que se fortalecen por sí mismos. Cuando la búsqueda empresarial de unas cifras presentes se convierte en obsesiva, se pierde también la buena voluntad de lectores y libreros, de agentes y críticos. Y estas personas, que son fundamentales tanto para el proceso como para los resultados, no aparecen ciertamente en los libros de contabilidad. Por lo tanto, una preocupación preeminente por los libros antes que meramente por el negocio es cualquier cosa menos un punto de vista antiempresarial. Al contrario, es un buen negocio, y solo significa que la planificación para el éxito en la publicación de libros puede ser a menudo diferente de la de otras industrias desde una perspectiva estadística.
En los últimos diez años no podemos negar que se ha ganado mucho con la entrada de grandes compañías –estructuradas mayormente en función de unas líneas teóricas de gestión– a una industria que no estaba bien fundamentada en los principios empresariales. Pero también se ha perdido mucho al convertir el negocio universal en la piedra angular; si las cifras actuales lo son todo, no será una industria agradable la que saldrá del cascarón. Escribir un libro –y sí, publicar un libro, cualquier clase de libro– es un acto complicado, lleno de emoción y profesionalidad, totalmente diferente del acto de fabricar un producto mediante un troquel. ¿O quizás algún día solo publicaremos esos libros que se correspondan con el proceso de fabricación? En realidad, lo dudo. Sin embargo, puede que no sea injusto afirmar que esa es la tendencia actual de gran parte de la industria editorial. Si miramos hacia atrás, los libros más interesantes y, por tanto, de mayor éxito, incluso en términos cuantitativos, son aquellos que fueron excepcionales, que el mercado y la imitación corriente no fueron capaces de producir.
Por supuesto, la comprensión de la compleja interacción entre lo creativo y lo económico es fundamental para que el editor sea capaz de sobrevivir y prosperar. La mayoría de los editores lo saben, pero muchos propietarios solo hacen falsas promesas al respecto o ni eso. Y creo que, si esta interacción no se respalda con el deseo de hacer una contribución al mundo del libro de una forma objetiva y sin crítica, el proyecto fracasará en términos económicos. Si no hay voluntad de apoyar la carrera de un escritor con esfuerzos tempranos (como hizo Random House con Faulkner, o Vanguard con Joyce Carol Oates, o Gold Medal con John D. MacDonald o Kurt Vonnegut, o Allan y Unwin con Tolkien, o Viking con John Steinbeck, o Kurt Wolff y Schocken con Franz Kafka, o Kiepenheuer y Witsch con Heinrich Böll, o Gallimard con Albert Camus); si decidimos de manera general que los cuentos cortos no venden y decimos «Esperemos a la novela»; si decidimos arbitrariamente que los libros largos sobre la India no venden; si nos comprometemos a publicar libros básicamente por sus aspectos secundarios –presentados sin trabajo de edición para libros en rústica, clubs y medios electrónicos– tal vez obtengamos ganancias a corto plazo pero, al final, fracasaremos, pues las editoriales son proyectos en continuo desarrollo, las cuales, así como la sociedad, ganan tanto del pasado como del presente. El pasado, aunque parezca mentira al analizarlo, se relaciona más con el futuro que con el presente. Curiosamente también, en cierto grado, aquellos propietarios que son esencialmente acaparadores, que construyen más por adquisición que por creación, comprenden esto también: esas editoriales pequeñas que compran parecen ser siempre aquellas empresas que en el pasado vieron su principal oportunidad en los autores más que en las oportunidades aisladas. En el proceso de las grandes empresas que devoran a las más pequeñas, ¡qué interesante resulta darse cuenta de que el catálogo es el cebo principal!
No se puede afirmar, sin embargo, que esas cualidades que hacen que una industria sea culturalmente interesante y económicamente próspera residan más en las pequeñas empresas que en las grandes. Contrariamente al debate que tiene lugar hoy en día respecto al tamaño y la propiedad en nuestra industria, considero que un gran tamaño no es intrínsecamente negativo, pero estoy bastante seguro de que es un engaño afirmar, como hacen algunos por su propio interés, que el tamaño es intrínsecamente beneficioso.
Volvamos al propósito. Si, como creía Kafka, el camino verdadero pasa por una cuerda extendida sobre el suelo, preparada más para hacer tropezar que para que se siga su rumbo, entonces me parece que el clima actual tiene mucho de esa situación. Quizás ahora estemos todos a mitad de nuestras vidas en una selva oscura, como dijo Dante, la senda verdadera «totalmente perdida y abandonada».
En un intento por mediar entre el momento actual, el cual representa la supervivencia y una relevancia participativa, y el momento futuro, que representa lo que publicamos ahora que perdurará en un sentido tanto cultural como económico, nos hemos trasladado, para satisfacer las necesidades de gran parte de los propietarios actuales, hacia un énfasis excesivo en la cuenta de resultados. Llamo la atención sobre esto ahora porque el paquete que esta ideología trae consigo no concuerda en muchos casos con la razón de serde nuestra incursión personal en la edición hace muchos años, y es contraproducente para una próspera escena cultural y económica el día de mañana. Si, como he sugerido, tenemos unos medios escasos para poder influir en nuestros propietarios, tal vez tengamos de algún modo mayores medios para elegirlos.
Vale la pena destacar un escenario económico próspero, no los convencionalismos respecto al arte frente al comercio. Pero quizás es justo afirmar, o, al menos, tener en cuenta, que gran parte de lo que hoy en día se considera éxito puede que sea falso en el sentido de que no crea escritores ni editoriales... y puede destruir a los trabajadores del sector del libro. Cuando, en respuesta a la demanda de unos determinados porcentajes de crecimiento por parte de unos gerentes con poca visión de futuro, volcamos nuestra energía y talento en soluciones a corto plazo, lo que conseguimos en el mejor de los casos es resistir, comprar tiempo. ¿Y qué significa sino solo una pérdida de tiempo que es escaso? Nosotros mismos somos los únicos que podemos controlarlo. Es cierto a menudo que cuando una empresa obtiene los peores resultados según las estadísticas, puede que en realidad esté haciendo lo mejor; por desgracia, hay pocos criterios al respecto, solo contamos con el instinto para escritores y libros. Esos propietarios ajenos a los libros, ¿se preguntan, o son capaces de preguntarse, qué es lo que se ha firmado o qué está a punto de ser entregado? ¿Qué clase de equipo de creativos se ha reunido? ¿Podrá este equipo, como una gran flor, brotar con belleza si se le motiva y alimenta adecuadamente? ¿Qué clase de propietarios participarán mañana o incluso hoy en un acto de fe, tan parte de la publicación como los datos presentes?
Tal vez nuestro propio rol sea examinar nuestras propias vidas y lo que esperamos alcanzar, así como –cuando y donde podamos– convencer a los propietarios de que, sin mirar hacia el futuro, sin coraje para el futuro (independientemente de las cifras actuales), el proyecto resultante no solo será una chapuza sino también poco prometedor económicamente. No se trata de que no se vayan a publicar algunos libros imperecederos, de que no se vaya a motivar a algunos escritores perdurables; sino más bien de que las empresas pondrán el énfasis cada vez más en lo efímero, por su naturaleza no repetitiva, y de que la suerte y las energías y el espíritu de las empresas y de sus empleados se organizarán y orientarán hacia una maquinaria destartalada que avanza hacia adelante a velocidades cada vez mayores, rápidas, pero indistinguible de la personalidad y de la suerte económica de otras industrias que no tienen que jugar el mismo papel mediador entre el gusto (ya sea bueno o malo) y el progreso económico.
Si bien resulta injusto esperar que alguno de nosotros sea alguna vez –o pueda o deba ser– inmune a las realidades de seguir las tendencias actuales de promoción, publicidad y empaquetado, quizás deberíamos considerar si estamos perdiendo de vista el libro; o si varios énfasis excesivos, estimulados por la necesidad que tenemos de ser a la vez competitivos y de alcanzar unas cifras actuales, resultan beneficiosos para nosotros mismos como individuos, para los libros que publicamos y para quienes los escribieron. Si todo tiene que ser medido hoy en día, entonces intercambiaremos autores y editores y directores de arte y jefes de ventas de la misma manera en que los equipos deportivos profesionales intercambian sus plantillas.
En lugar de eso, tal vez se trata de adoptar una perspectiva más amplia, de juntar equipos de personas con valores similares, lo que significa básicamente una empresa comunitaria incluso en un mundo competitivo. En todo ello se sobreentiende que los libros no son ni serán nunca otro producto más en nuestra sociedad mercantilizada. Puede que anualmente la dirección los reduzca a eso, pero nosotros no deberíamos hacerlo nunca. Todos hemos aprendido de las técnicas comerciales que existen fuera del mundo editorial, pero si recurrimos a una congruencia, la vida de acuerdo con la percepción corporativa será, según Thomas Hobbes quien entendía la vida del hombre en el sentido más amplio en 1651, «desagradable, salvaje y corta».
Y el mundo de los libros, que para nosotros consiste en encontrarlos, leerlos y publicarlos, nos ofrece a todos algo mucho mejor. Mirando hacia atrás y hacia adelante, es probablemente el camino económico más sólido que se puede tomar, ya que sin duda lo es en un sentido espiritual.
No me refiero a la publicación de «buenos» libros que satisfacen alguna noción elitista de educación, cultura, raza o clase. Hace dos años, Sam Vaughan lo planteó muy bien desde este punto de vista cuando afirmó que «los que están en la comunidad de los libros se encuentran involucrados en un medio que es a la vez elitista, popular yespecializado». Al contrario, me refiero al propósito del proceso de publicación –ya sea entretenimiento o educación o, incluso, me atrevo a utilizar la palabra belleza–.
¿Es la rentabilidad y el satisfacer a nuestros señores, para darle la vuelta a la Fábula de las abejas de Bernard de Mandeville, la consecuencia de un proyecto socialmente útil? ¿Estamos dispuestos a entregarnos a cualquier proyecto de publicación solo porque es rentable y nos proporciona la paz empresarial? Puede que no importe, como sugiere De Mandeville; puede que al final todo salga a la luz. Sin embargo, lo dudo.
En la historia del planeta nada es eterno; ni siquiera la mayor obra de arte durará ochenta siglos. Pero, ¿nos hemos conformado en nuestras vidas con haber sido simplemente una nave a la que atraviesa el día de hoy? Lo efímero es una cuestión de grado, pero ¿nos conformamos con ello... o es el proceso de luchar contra lo efímero, como Sísifo tratando de empujar una piedra cuesta arriba, una actividad valiosa en sí misma y de sí misma? ¿O simplemente una noción absurda? ¿Quizás sea ese esfuerzo kafkiano el que definió la condición humana? Tal vez el esfuerzo en sí mismo lo engrandece todo y conduce a una comunidad del libro más amplia. Deberíamos estar preocupados, como me comentó recientemente Al Silverman, de que los jóvenes lectores parecen leer cada vez más libros que, según reconocen alegremente ellos mismos, no tienen ningún valor duradero, son más cortos que los que leíamos nosotros y, por lo que pudo deducir, leen además un menor número de ellos.
¿Es este el medio desde el que acudirán a nosotros los nuevos escritores y editores y editoriales, que determinarán en último término la comunidad editorial del futuro?
Es difícil esperar que un grupo editorial como este crea en nada contrario a la centralidad del libro o, como mínimo, de su publicación. Pero estamos objetivamente equivocados: en términos estadísticos, puede que la batalla se haya perdido ya a favor de las imágenes que se mueven a través de una pantalla u otra, e incluso si todo empezó con la Palabra, escrita grande o pequeña, el medio impreso es cada vez menos afectivo... ¡Incluso cuando reconocemos sus cualidades especiales e insustituibles!
Un grupo editorial, supongo, también tenderá a estar de acuerdo sobre la singularidad de la experiencia de la lectura, diferente del mismo modo de cualquier cosa que puedan ofrecer las tecnologías de la información, los tubos de rayos catódicos, los bancos de datos, los microfilms o las cintas magnéticas. Y no soy especialmente romántico sobre la sensación de «un buen libro entre las manos». He descubierto que hay otras cosas agradables que colocar ahí. Me refiero, sin embargo, a la experiencia de la lectura en mi cabeza, y lo que me ha evocado en forma de complejidad de imágenes, divagaciones, e incluso giros mentales que engrandecen mi vida.
Si para gran parte de nuestra población la batalla está perdida, ¿podemos estabilizar el frente, o recobrar alguna vez nuestro camino, puesto que fueron los libros y la idea de ellos lo que nos llevó a la edición en primer lugar?
Aunque nadie puede legislar para otros lo que deben publicar o cómo deben hacerlo, quizás se podría acordar que la forma en que combinemos todo esto colectivamente dictará el aspecto de nuestra industria y a quiénes, en referencia al nuevo público joven, atraerá.
Se puede argumentar que, en una sociedad de consumo, el lector vota, y lo falso resulta rápidamente transitorio y lo valioso perdura, y que esto es una protección democrática contra la mediocridad a largo plazo, y cualquier otra cosa huele al mundo del comisario cultural, ya sea autoproclamado o gubernamental.
Si bien es cierto que el lector vota, esta nota burguesa de autocomplacencia cultural no puede sugerir que no debamos estar preocupados por el verdadero proceso de publicación; sabemos que las herramientas de la propaganda moderna –política, cultural y comercial– son poderosas. Podemos establecer la moda. Podemos hacer que la gente elija a sus líderes en contra de sus propios intereses. Podemos hacer que la gente vea los espectáculos de la televisión que no cambian de una semana para otra durante años y años... Y lo hacemos muy bien en el negocio del libro también. Desde luego he estado involucrado en este proceso muchas veces. Un reflector para broncearse, que diseñé en 1968 como pieza publicitaria para promocionar un libro en una convención de la ABA (American Booksellers Association), muestra señales cada verano de que ha sobrevivido al libro que promocionaba. ¿Cuándo se detiene todo el esfuerzo de promoción y cuándo se convierte en un juego por sí mismo? ¿Para qué sirve este esfuerzo? ¿Un número mayor o menor de libros en los que creemos? Esperamos que sea grande, pero no parece probable por el momento.
Por tanto, la responsabilidad en una sociedad que mantendríamos libre y pluralista es finalmente individual, pues el pluralismo representa nuestras posibilidades de individualidad. Como dijo Herbert Bailey Jr. en su conferencia Bowker el año pasado:
Esas cosas, si suceden, no nos pasarán a nosotros. Sucederán porque hacemos que ocurran o dejamos que ocurran. [...] Obtenemos lo que pedimos, o lo que estamos dispuestos a pagar. La edición, en toda su riqueza, es por suerte un ejemplo opuesto. En lugar de unos pocos canales que se reducen al mínimo común denominador, tenemos una infinidad de canales que pueden transmitir a cualquier nivel, alto o bajo, y no tienen por qué desvanecerse en la estratosfera a la velocidad de la luz.
De nuevo, mi argumento es que los editores eligen cómo publicar los libros. Sus decisiones están sujetas a fuerzas económicas y a los caprichos y deseos del público, pero queda todavía una gran variedad de elección. Dicha elección incluye la selección, el diseño y la producción, y los medios de difusión, y estos no son variables independientes.
Quizás el mercado tenga mecanismos de autocorrección, pero nosotros no. Tenemos una vida (con o sin alma)... y el espíritu de lo que hacemos nos afecta a nosotros, a los demás y al trabajo. Más aún, determina si el trabajo será útil o solo confrontación y competencia, una jungla, o pirañas en un arroyo de la jungla aferrando sus mandíbulas asesinas a toda pieza de carne que revele un poco de sangre.
Solo podemos –cada uno de nosotros– publicar los mejores libros que podamos encontrar dentro de una gama muy amplia, ya sean novelas o estudios académicos, novela rosa o libros de poesía, libros ilustrados o ciencia ficción. Cualquiera que sea el trabajo, cualquiera que sea el gusto, se requieren nervios de acero para llevar a cabo la tarea. Todos los que trabajamos con y para los libros y las empresas que albergan sueños de todo tipo necesitamos espacio y libertad para desarrollarnos. Por tanto, me parece que a menos que el trabajo que realizamos tenga un significado para unos propietarios aparte del valor de la inversión (aunque ciertamente no la excluya), a menos que el énfasis en la cuenta corriente disminuya, todos nos volveremos como las pirañas, solo sobrevivirán los más aptos, los que tengan los dientes más afilados.
Sin embargo, como siempre, la otra cara: si lo que he sugerido no es antiempresarial, y no creo que intrínsecamente lo sea, si la edición «de cuenta corriente» basada en las necesidades de la dirección no interesada en libros per se lleva finalmente a debilitar a las empresas, como creo, entonces puede que surja de nuevo un modelo de publicación más modesto, no impulsado por los mismos motores, y las empresas que nos presionaron hacia esos estilos de publicación, en contradicción con nuestros propios objetivos cuando entramos hace años, acabarán por abandonar nuestro negocio. De todas formas, nunca desearon ser editores de libros. Solo pensaban que querían serlo.
La preocupación entonces no es exclusivamente por el libro o el escritor. Siempre se escribirán grandes libros y, por supuesto, siempre habrá lectores que los apoyen. Pero la calidad de nuestras vidas, como trabajadores del mundo del libro, está en peligro; las razones por las que la edición nos atrajo, cada vez más confusas, a veces, solo un débil eco; el cumplimiento de nuestros sueños más profundos, cada vez más lejano.
Y, sin embargo, a pesar de la situación o del estado de ánimo actual –quizás solo mío–, en realidad a pesar del contexto, los trabajadores del libro siguen y seguirán siempre y, en cierto modo al menos, vencerán. Si la desesperada, irrefutable realidad, como sentía aquel extraño escritor checo, consiste en el esfuerzo, no en el logro, entonces –independientemente de cómo perciban nuestros esfuerzos las personas y las empresas cada vez más ajenas a la idea misma del libro– continuaremos creyendo que tenemos todas las posibilidades, incluso cuando sabemos que no es así, y seguiremos, con Kafka, «negándonos a atribuir todo eso a un error en el momento en que lo ataron por primera vez».
[30 de noviembre de 1978]
Traducción de Cristina Campos
SUSCRÍBETE A TEXTURAS
[*]