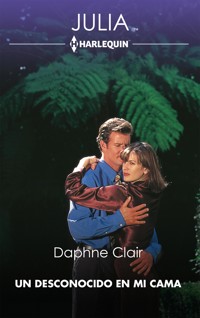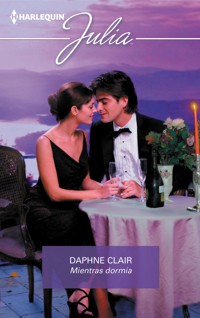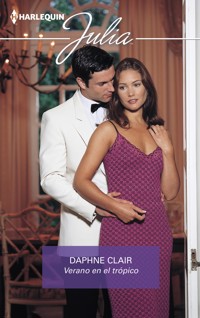2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
La vida les daba otra oportunidad. Un inesperado embarazo hizo que Zito y Roxanne Riccioni decidieran darle otra oportunidad a su matrimonio. Disponían de nueve meses para solucionar los problemas del pasado, incluyendo la huida de Roxanne poco después de casarse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Daphne Clair de Jong
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Tiempo de esperanza, n.º 1376 - julio 2015
Título original: The Riccioni Pregnancy
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6766-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
La estaban siguiendo. En silencio, invisibles, pero se le había erizado la piel en señal de advertencia. Tras ella, la noche escondía a un cazador.
Había pasado por aquellas calles estrechas cientos de veces, a la luz del día y en la oscuridad, y nunca se ponía nerviosa. Hasta aquel momento.
La luz de las farolas era mitigada por las ramas de los árboles que bordeaban la calle, llenándola de sombras; las raíces saltando entre las hendiduras de la acera. Debería haberse cambiado de zapatos antes de salir del trabajo. Los que llevaba tenían un tacón demasiado alto y podían ser un peligro en la oscuridad.
Tropezó y, murmurando una imprecación, miró rápidamente por encima del hombro, con el corazón en un puño.
Nada. Pero sería muy fácil para cualquiera que no quisiera ser visto esconderse detrás de un árbol o tras alguno de los coches aparcados a ambos lados de la calle.
El instinto le hizo acelerar el paso, buscando con una mano la llave en el bolso.
Se detuvo un momento en la verja del vecino, mirando de nuevo hacia atrás. ¿Había una sombra bajo los árboles o era solo la brisa moviendo las ramas…?
Se imaginó a sí misma llamando a la puerta, rogando que le abriesen, vio a la alegre y flemática familia Tongan dejándola entrar, enviando a los chicos a encargarse del extraño perseguidor. Pero en la casa no había luces, ni voces, ni música.
¿Y si se había equivocado? ¿Y si huía de un atacante invisible que solo existía en su imaginación?
La verja de su casa estaba a unos metros, una casita de dos pisos que recordaba el pasado colonial de Nueva Zelanda.
«No corras», se dijo. Un par de largas zancadas, un giro practicado mil veces con el cerrojo de la verja y estaba en el camino de ladrillo, las ramas del kowhai rozando las hombreras de su traje cuando por fin sacó la llave del bolso.
Estaba en el tercer escalón del porche cuando la verja chocó contra la cancela y, al volverse, angustiada, vio que una alta figura masculina se acercaba.
Aterrada, se volvió hacia la puerta, pero se le enganchó uno de los tacones en la hendidura del último escalón y perdió el equilibrio. Al levantar los brazos para buscar apoyo se le cayó la llave de la mano.
Al borde de la histeria, se sujetó a un poste del porche, oyó el golpe de la llave en el suelo y vio al desconocido agacharse para recogerla.
No podía salir corriendo. Estaba atrapada, con una puerta cerrada a su espalda. Y frente a ella, un hombre con su llave en la mano.
Necesitaba llevar aire a sus pulmones para poder gritar, esperando que alguien la oyera, que alguien la ayudase.
Bajó los escalones de un salto y una mano grande, enorme, le tapó la boca, estrangulando el grito.
Levantó una rodilla para golpearlo, pero el hombre estaba tras ella. Intentó morderlo, pero no podía. Echó el pie hacia atrás para darle una patada letal, pero el canalla parecía estar preparado y solo encontró aire. Apuntó con el codo al plexo solar, pero él sujetó su brazo y le dio la vuelta, aplastándola contra su duro torso.
–Cariño, no –le dijo al oído con voz ronca.
¿Cariño? Esa palabra hizo que se quedara rígida. ¿Cariño? La furia reemplazó al miedo entonces.
El hombre aflojó la presión y ella aprovechó para soltarse, levantar la mano derecha y descargarla sobre su cara con un bofetón que resonó por toda la calle, tan fuerte que le hizo dar un paso atrás.
–¡Canalla! –le gritó.
Su rostro era invisible en la oscuridad, pero lo vio dar un paso atrás. Y soltar una carcajada.
Ella respiró profundamente para llevar aire a sus pulmones. Le daba vueltas la cabeza y parecía estar flotando en el espacio, en el oscuro y confuso espacio. Tuvo que respirar de nuevo para poder hablar:
–Dame la llave –dijo, con los dientes apretados.
El hombre la sujetó con dos dedos frente a su nariz.
Ella intentó arrebatársela pero él no la soltó y sus dedos se rozaron. Cuando por fin consiguió quitarle la llave se dio media vuelta e intentó encontrar la cerradura, pero temblaba tanto que no era capaz de hacerlo.
El hombre le quitó la llave y la insertó eficientemente en la cerradura. Después, abrió la puerta y le puso una mano en la espalda para empujarla suavemente al interior.
Cuando cerró la puerta quedaron en la más completa oscuridad. Ella no veía nada, pero podía oír la respiración del hombre, oler su ropa de algodón y lana, su jabón y una suave colonia masculina. Y flotando sobre todo aquello un olor que había dejado de ser familiar, el seductor aroma de un hombre excitado.
Entonces él la tomó por la cintura.
–Estás temblando –murmuró, rozando su frente con el mentón–. Lo siento.
–¿Que lo sientes? –exclamó ella, furiosa, avergonzada y confusa.
Se soltó de un tirón y buscó el interruptor, parpadeando furiosamente cuando se encendió la lámpara. Frente a ella, un hombre de cabello oscuro, ojos azules, cejas oscuras sobre una nariz magistral y unos labios que no podían esconder su poderosa sensualidad.
–Estás pálida.
–¿Has estado acosándome? –le espetó ella.
–¿Acosándote?
–Estabas siguiéndome. No me digas que no intentabas esconderte.
–Estaba intentando no asustarte.
Ella casi soltó una carcajada.
–¿Qué?
–Pensé que si oías pasos detrás de ti en estas calles tan oscuras tendrías razón para asustarte.
–¿Cómo demonios no iba a asustarme al saber que había alguien siguiéndome? –exclamó ella, soltando el bolso en la mesita del teléfono.
–Ignoraba que lo supieras.
Él tomó su mano y puso en ella la llave. Después, se la llevó a los labios para darle un beso, haciendo que su pulso se acelerase aún más.
–Necesitas una copa –dijo, mirando alrededor.
–No necesito…
Él tiró de su mano para llevarla hasta el salón, la primera puerta abierta en el pasillo.
–Siéntate –le ordenó, llevándola hacia el sofá.
–No necesito una copa. Y si la necesitase me la serviría yo misma.
Sin decir nada, el hombre se acercó a la estantería donde estaban las botellas.
Sabiendo que no haría caso a sus protestas, ella se dejó caer en el sofá y esperó hasta que el hombre volvió con un vaso de whisky. Al tomar el primer trago sus ojos se llenaron de lágrimas, pero intentó disimular.
Él se sentó a su lado. Tenía un brazo apoyado en el respaldo del sofá y la miraba con intensidad.
–Bébetelo todo.
Debería decirle que se fuera al infierno, que no necesitaba que ningún hombre la siguiera hasta su casa y le dijera lo que tenía que hacer.
Levantando el vaso, lo vació para darse valor.
–¿Vives sola aquí?
–Eso no es asunto tuyo –le espetó ella, sin pensar.
¿Por qué no le había dicho que tenía novio, marido, pareja, cualquier cosa? O que vivía con tres personas más.
–Ya lo sé.
–¿Desde cuándo me sigues?
–Te vi bajando del autobús en la avenida Ponsonby. ¿Sueles volver sola a casa? –preguntó él, con tono de reprobación.
La avenida Ponsonby era muy popular por su ecléctica mezcla de inmigrantes, mujeres de las islas Fiji con su pañuelos de colores, tiendas de todo tipo, locales de moda y galerías de arte. Pero sobre todo por sus cafés y restaurantes llenos de gente y bien iluminados. Solo estaba a trescientos metros de su casa, pero para llegar allí debía atravesar varias calles oscuras.
–Nunca me había pasado nada hasta hoy.
–Y hoy tampoco te ha pasado nada. Yo me he asegurado de eso.
–Muchas gracias, pero no era necesario –replicó ella, sarcástica.
–Cuando te vi, me di cuenta de que era totalmente necesario. ¿Te importa si me sirvo una copa?
–Sí, me importa.
–Un poco grosera, ¿no? –sonrió él.
Tontamente, se sintió reprobada. Como si aquel hombre tuviese algún derecho a regañarla por sus malas maneras.
–Lo que te mereces.
–¿Quieres un poco más?
Ella negó con la cabeza.
Sabía que no podía echarlo de su casa. Pero aquella era su casa y él era un intruso.
–No esperarás que me vaya ahora, ¿no?
–¿Y si te lo pido?
Él estaba mirando su copa. El líquido no se movía, sus manos perfectamente firmes. Al contrario que las suyas. Todo su cuerpo temblaba de forma casi perceptible.
–¿Me estás pidiendo que me marche?
Ella contuvo la respiración.
«Dilo».
–Sí.
No lo había dicho con mucha determinación, pero sí claramente, aunque en voz baja.
Pasaron unos segundos. Entonces él levantó su copa y tomó un trago. Después, la miró fijamente a los ojos.
–No.
Ella se levantó de golpe y tuvo que sujetarse al brazo del sofá porque el brusco movimiento la había mareado. Además, no podía salir corriendo. Él podría acorralarla antes de que diera dos pasos.
Como para confirmarlo, el hombre se tomó el resto de la copa y dejó el vaso sobre la mesa.
–No –repitió–. No puedes seguir huyendo de mí, Roxane.
Capítulo 2
No estoy huyendo –murmuró ella, sentándose de nuevo en el sofá–. Nunca he huido de ti.
–Entonces, ¿cómo lo llamas?
–Fue una decisión razonada y sensata.
–¿Sensata?
Una familiar mezcla de sensaciones la embargó entonces: desesperación, tristeza, angustia, mezclada con un profundo e inexplicable anhelo.
–No crees que sea capaz de hacer algo sensato. Pero fue la mejor decisión de mi vida.
Él apretó el vaso con fuerza.
–¿Era necesario ser tan dramática? Cortar todo contacto, hacer jurar a tus padres que no me dirían dónde estabas, obligarme a que nos comunicásemos a través de tu abogado, como si yo te hubiera maltratado…
–Le dije que no era así –replicó ella, mirándose las manos–. No eres un maltratador, Zito.
–Ah, pensé que nunca volverías a pronunciar mi nombre.
El rostro de Roxane estaba medio escondido por su larga melena oscura, pero había notado un cambio en el tono de voz de su marido que le hizo levantar la mirada, sus claros ojos verdes interrogantes.
Solo encontró una expresión rígida e indescifrable, casi indiferente.
–¿No se te ocurrió que si hubiera querido te habría encontrado enseguida?
–Lo sé.
Sabía que Zito podía pagar a varios detectives privados durante el tiempo que hiciera falta.
–Pero dejaste claro que no querías que te encontrase –sonrió él, sarcástico–. ¿O esperabas que fuera corriendo detrás de ti par rogarte que volvieras conmigo?
A veces había fantaseado con esa idea, que su marido volvería para pedirle disculpas y hacerle promesas… un hombre diferente, un hombre humilde. Y que todo, milagrosamente, iría bien. Aquello la había ayudado a conciliar el sueño durante muchas noches.
Pero sería fatal admitirlo.
–No.
Le pareció ver un brillo de emoción en los ojos azules de él, pero pronto desapareció. Quizá se había equivocado.
–Me alegro de que sea así –dijo él, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón.
La ropa de Zito siempre había sido impecable, muy cara pero llevada con cierto descuido que la hacía parte de él, no un símbolo de estatus social para impresionar a los demás.
Él estaba inspeccionando las paredes, que Roxane había pintado de color verde jade, con baratas reproducciones artísticas.
Entonces miró, desdeñoso, el sofá de segunda mano. Por un segundo, su atención se desvió hacia una alfombra antigua por la que Roxane había pagado mucho dinero. Su único capricho.
–¿No te gusta mi casa? –preguntó, desafiante.
–No está mal. Pequeña, pero agradable.
–Me gustan las cosas pequeñas.
Zito la miró, incrédulo.
–¿Es tuya?
–Mía y del banco.
–Si necesitabas dinero, podrías habérmelo pedido. A través de tu abogado, si fuera necesario. Le dije…
–No quiero tu dinero. Tengo un buen trabajo y puedo pagar la hipoteca.
–¡Hipoteca!
Lo había dicho como si fuera una palabra fea. Roxane sonrió.
–Eso es lo que hace la gente normal para comprarse una casa, Zito.
–No tienes necesidad de comprar una casa. Yo puedo darte todo lo que necesites… te lo di todo, si no recuerdo mal.
–No todo –dijo Roxane en voz baja–. No me diste lo que yo más deseaba.
–¡Te quería! –exclamó él, furioso.
–Lo sé, sé que me querías. A tu manera.
Zito se pasó una mano por el pelo, irritado.
–Te di mi corazón y mi alma, todo lo que tenía. No sé qué más podía darte.
Por supuesto que no lo sabía. Maurizio Riccioni solo hacía las cosas a su manera. Y casi siempre con éxito. ¿Por qué iba a imaginar que su mujer no sucumbiría a esa profunda seguridad en sí mismo?
–No fue todo culpa tuya. Yo era demasiado joven y debería haber dicho que no cuando me pediste que me casara contigo.
–Lo hiciste –le recordó él.
Sí, era cierto. La primera vez que se lo pidió, mostrando cierto sentido común. Pero su oposición no duró mucho. Pronto sus miedos y sus escrúpulos fueron desechados ante la voluntad de Zito, su cerebro y sus besos.
Incluso convenció a sus padres, a pesar de que ellos no aprobaban que su hija se casara a los diecinueve años.
Zito esperó hasta que cumplió los veinte y el día de su cumpleaños se casaron en la catedral de Melbourne, ante varios cientos de invitados.
Pero el matrimonio era algo más que un vestido blanco y un banquete. Y el suyo no había resistido la prueba.
–Debería haberte dicho que no.
–Gracias –murmuró él–. Pero yo habría podido convencerte de todas formas.
–Estás tan seguro de ti mismo…
–Yo nunca te he hecho daño, Roxane. Si hubiera sido un marido terrible, entendería que me hubieses abandonado.
Entonces se acercó a su escritorio y echó un vistazo sobre los papeles.
–Son cosas privadas –protestó Roxane.
Él tomó un sobre y se volvió, interrogante.
–¿Roxane Fabian?
Roxane se encogió de hombros.
–Es mi apellido.
–Pero dijiste que te gustaba llevar el mío.
–No me importó… entonces. No era tan importante.
–Para mí sí.
Pero volver a tomar su apellido había sido importante para ella. Seguramente, como algo simbólico.
–¿Porque te sentías mi dueño?
Zito soltó una carcajada seca.
–Si creías eso, es que eras demasiado joven.
O demasiado tonta, parecía insinuar.
–Entonces no pensabas eso.
La reacción del hombre apenas fue notable, pero ella lo conocía tan bien que vio cómo daba, sin darlo, un paso atrás. Había atravesado su armadura aunque fuese de forma microscópica.
No quería hacerle daño. Sabía que se pondría furioso, pero no lo abandonó para vengarse o castigarlo, solo por supervivencia.
En su larga y posiblemente incoherente carta de despedida, le había asegurado que no lo odiaba y que no debía culparse a sí mismo por lo que no podía evitar. Había intentado no hacerle más daño que el simple hecho de su partida le haría.
Quizá el dolor era más profundo de lo que ella esperaba. Había tenido doce meses para olvidarla, pero no parecía haberla olvidado.
–Lo siento. Supongo que era mucho esperar que me entendieras.
–¿Hay otro hombre? –preguntó él abruptamente.
–¡Por favor! –exclamó Roxane. No podía concebir que lo había dejado porque quería estar sola–. ¿Otro hombre después de vivir contigo durante tres años? ¿Y cómo te atreves a sugerir que te he sido infiel?
Zito se quedó en silencio durante unos segundos.
–Durante meses me torturé con esa idea.
A Roxane nunca se le había ocurrido pensar en ello. Esa era una prueba más de que no la conocía, que nunca había intentado entenderla o entender sus deseos.
–Pues te equivocabas.
Él se encogió de hombros, como si no tuviera importancia. Pero la tenía. Su orgullo había sufrido y seguramente esa fue la razón por la que no la buscó a través de un detective.
–Rompiste otras promesas del matrimonio –dijo entonces–. ¿Por qué no esa?
–Es diferente.
–¿Por qué?
Roxane no podía contestar a esa pregunta.
–Porque sí –dijo, suspirando.
–¿Y ahora?
–Ahora mi vida privada es mi vida privada.