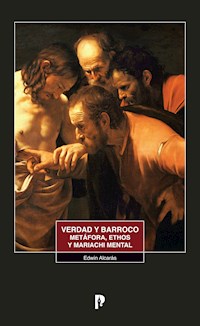Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La lectura de Tras la tormenta me ha dejado el sabor metálico que dejan los libros duros y bien forjados. A veces, me he quedado con ganas de seguir, como si el desenlace fuera solo una grieta hacia otros mundos de turbias cotidianidades. Este es un libro de ficciones vivas donde los temas y los personajes forman parte de un mismo espejo trizado. Es una prosa vigorosamente sentida, casi escrita por un judío ecuatorial, un judío maravilloso.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÓLOGO
DON LUIS
RAYMOND CARVER
ALBERT CAMUS
ALFREDO GANGOTENA
ROBERTO BOLAÑO
SEMIÓN ZAJÁROVICH MARMELÁDOV
ANAÏS NIN
DON RIBERA
GARCILAZO
JUAN, HIJO DE ZEBEDEO
LOPE DE AGUIRRE
SIMONEWEIL
ANTONCHEJOV
PABLOSDE SEGOVIA
ABEL
ZENÓNDE ELEA
GEORGESTEINER
ARKADY IVÁNOVICH SVIDRIGAILOV
PRÓLOGO
El cuento debe ser presentado al lector como un fruto de numerosas cáscaras que van siendo desprendidas a los ojos de un niño goloso. Juan Bosch
Edwin ha sido mi amigo durante casi dos décadas y no ha habido un solo momento en que la literatura no haya atravesado como un «rayo que no cesa» nuestros innumerables encuentros para «conversar». Creo que todo prólogo, en el fondo, es una demostración de amistad. Es decir, «a favor» de la amistad, aun cuando no se haya conocido al autor en persona. En el teatro griego, específicamente en la comedia, un actor hacía un preámbulo a la obra donde daba detalles de la situación inicial y sobre el argumento, a eso se le llamaba prólogo. No me resulta azaroso que en este prólogo se junten la amistad, la intención de acercar este libro de cuentos a los lectores y el humor tan denodado que nos ha permitido, a Edwin y a mí, sostener este vínculo durante tanto tiempo.
Esbozaré algunas ideas sobre los temas, quizá porque son el germen obsesivo de este libro. Primero debería hablar de la fuerte relación con la muerte que atraviesa estos cuentos. Es una relación temprana, adquirida de manera casi natural en la infancia: «En mi familia todos hemos sido jóvenes. Incluso los muertos», escribe en el primer cuento, titulado «Don Luis». Es en este primer texto donde la muerte es una aliada del relato; permite la relación entre los personajes. La precoz muerte del abuelo hace que el narrador desarrolle una relación filial con el exsuegro, quien tendría la misma edad del abuelo, si estuviera vivo. La relación con los abuelos es poderosa, sobre todo en la adolescencia, cuando queremos huir de los padres. En el caso de este cuento, este adolescente tardío, divorciado recientemente, tiene también otro vínculo con su exsuegro: le ha dejado su perro Vladimir, porque el señor «era atento con los animales». La muerte del perro detona la tensión entre estos personajes, unidos por un poderoso hilo, una especie de reconocimiento en el otro, un nudo compartido que se va deshaciendo, «dulcemente, como dicen los franceses».
El segundo cuento, «Raymond Carver», también, siendo absolutamente reduccionistas, va sobre la muerte: «La muerte era eso. Un silencio que no cesa». El ambiente es una mezcla carveriana con un fondo de salsa triste. Otra vez, el abuelo surge como referente, como artífice de una existencia idealizada: bailarín, bohemio, torero. Los narradores de Alcarás siempre se refieren al otro con anticipada nostalgia y, como con los escritores que dan nombre a los cuentos, con inusitada admiración. En este, particularmente, la sombra de Carver no solo está en el ambiente, sino en el personaje mismo, en el abuelo, quien vive «un protocolo de la fantasía alcohólica» y finalmente muere. Es cuando el narrador tiene ese temprano baño de orfandad que provoca la muerte, tan cara a este libro. Así, por un lado, la muerte une vidas, pero, por otro, opera como motor de las historias.
Varios son los cuentos donde Alcarás crea historias como si fueran escenas de una novela, o de una historia mayor. No se resuelven al final, quedan abiertos, y provocan una sensación de desazón o infelicidad. Uno de ellos es «Albert Camus», una historia desde luego existencial, donde el ambiente del verano vuelve lentas y pesadas las convivencias en Marsella. Así son, pues, los veranos europeos y, asimismo, los personajes se relacionan como en medio de una gran oleada de calor: «El calor es un zumbido que asfixia la carne», nos dice el narrador. Vidas sencillas las de estos personajes, mientras la del narrador parece estar en agitación constante. Los conflictos psicológicos de los personajes de esta especie de viñetas resultan poderosamente interesantes. El otro es «Roberto Bolaño», con los mismos personajes y casi la misma tensión psicológica. Así también ocurre en «Alfredo Gangotena», donde la aventura existencial de A llega a tal absurdo que termina con un «silencio grave y espeso». Quizá estos cuentos sean parte de una búsqueda mayor o fragmentos de un mismo cuadro llamado obra.
Hay, por otro lado, cuentos profundamente marcados por la enfermedad del alcoholismo o la drogadicción. Estas escenas dostoyevskianas ocurren en barrios marginales o dentro de familias de clase media baja y dejan en el narrador una huella indeleble, un «alborozo trágico», diría Fernando Artieda. Esto ocurre en «Don Ribera», «Juan, hijo de Zebedeo», «Abel» y «Arkady Ivánovich Svidrigailov», por ejemplo. Textos que más allá de la sordidez propia de la decadencia alcohólica, ofrecen un traspatio donde reposa una gran piedra, la piedra, quizá, de la locura. Esos personajes, vistos desde lejos, traídos a la memoria para atormentarse, logran en el narrador, casi siempre en primera persona, un efecto de sanación o conformismo con la realidad, siempre incómoda, siempre maldita. Así mismo es.
Tres cuentos al menos han llamado mi atención por lo profundamente metaliterarios, quizá porque nuestras vidas están atravesadas por la literatura y, mal que bien, las personas que nos transitan se vuelven parte de esa espesa realidad. Así es Juan Manchego, personaje de «Garcilazo», un oscuro estudiante ecuatoriano en Madrid obsesionado con el siglo de oro. O Túpac, el personaje de «Lope de Aguirre», un indígena que denuesta la tradición literaria de este país, al menos la que el narrador asimila como propia, desde su condición de mestizo. También está el profesor de «George Steiner», donde se establece un doloroso diálogo con el silencio, el silencio del tedio y la cotidianidad. Nada extraordinario pasa, pero por eso mismo ocurre todo. Una gramática, no de la lengua, sino de la vida, dice el texto.
«Toda gran escritura brota de le dur désir de durer, la despiadada artimaña del espíritu contra la muerte, la esperanza de sobrepasar al tiempo con la fuerza de la creación», escribe justamente Steiner. La lectura de Tras la tormenta me ha dejado el sabor metálico que dejan los libros duros y bien forjados. A veces, me he quedado con ganas de seguir, como si el desenlace fuera solo una grieta hacia otros mundos de turbias cotidianidades. Este es un libro de ficciones vivas donde los temas y los personajes forman parte de un mismo espejo trizado. Es una prosa vigorosamente sentida, casi escrita por un judío ecuatorial, un judío maravilloso.
Santiago VizcaínoQuito, febrero de 2023
DON LUIS
Mi abuelo murió cuando yo tenía 12 años. Era un tipo huraño, herido, amarrado a su sufrimiento. Como Ulises a su timón. Era menudo, casi calvo, con un bigotillo bermejo que brillaba sobre su labio como un sudor incipiente. Un tipo duro y visceral. La gente le temía. Pasaba rápido del mal humor a la violencia.
No me proponía hablar de él. No sé por qué me desvío.
Una palabra más solamente sobre él, ya que estamos. Mi abuelo se llamaba José Fausto y murió a los 65 años. Joven todavía. O sea, joven para ser abuelo. En mi familia todos hemos sido jóvenes. Incluso los muertos. Todos provenimos de embarazos inesperados, adolescentes, o casi adolescentes. La inmadurez es el signo familiar. Eternos adolescentes. Todos hemos sido un poco así: un poco accidentales, un poco impertinentes, un poco taimados. José Fausto murió en un episodio supuestamente alcohólico que jamás se esclareció. Nadie quiso escarbar más ahí. La autopsia estableció como causa de la muerte un derrame interno por coágulo de sangre molida, alojado debajo del cerebelo. Nada más. Se especuló que el tal coágulo se debió a una caída tremenda durante una borrachera de padre y señor nuestro. Pero nadie le dio seguimiento y las cosas quedaron así. Un tipo hermético. En la muerte como en la vida. Me tuvo prohibido llamarlo abuelo. Tuve que decirle papá. Papá Fausto. Buenos días, papá Fausto, la bendición. ¿Quién fue de verdad? ¿Qué persona existió debajo de ese silencio y esa violencia? No lo sé.
Entonces, ahora sí, a lo que vinimos. Don Luis.
Don Luis no es mi familia. Pero lo es, o lo sigue siendo, de algún modo oblicuo. Dejó de ser mi suegro hace años. Tuvo hijos tarde en su vida, así que tiene la edad para ser mi abuelo. Con él siempre hubo un respeto que yo no sentí por nadie. Cariño incluso. Así que cuando alcé el teléfono y escuché su voz áspera y seca, me alarmé. Don Luis no llama a nadie. Nunca. A mí tampoco. Me pareció que su voz tenía algo de asombro o de susto disimulado. Como si llamara en medio de un incendio, pero no quisiera darle demasiada importancia.
Después de la separación con su hija, Scarleth, las pocas veces que fui a su casa fue solo para pagarle una letra del préstamo que me hizo para comprar la casa en la que ya no vivo y, una vez ahí, aprovechaba para ayudarlo a mover la tele, desconectar y reconectar el devedé, limpiar el granizo del tejado. En cada ocasión le escribí mi número de teléfono en un pequeño bloc de notas que él tenía al lado de su teléfono de disco. Le decía que me llamara apenas necesitara algo. Cualquier cosa. Sabía que no lo haría. Pero igual le decía que, aunque su hija y yo ya no teníamos nada, con él las cosas se mantenían. No sé qué quería decir exactamente con eso. Ahora suena raro porque lo escribo. Pero en ese momento sonó natural.
En realidad, me hubiera gustado decirle mucho más. Por ejemplo, que yo era su incondicional, que él seguiría siendo la figura masculina que nunca supe que me hizo falta en la adolescencia, que yo lo quería mucho, de verdad. Hubiera sido extraño igual. Tal vez por eso no se lo dije. Las emociones nunca estuvieron en nuestro repertorio lingüístico. Mi manera de quererlo, supongo, era escribirle mi número en ese bloc de notas que yo mismo le regalé. Las hojitas tenían una marca de agua de una librería. Había un Ernest Hemingway en pantaloncillos y guantes de box haciendo sombra frente a un espejo portátil. Al final le daba un apretón de manos a Don Luis, rehuyendo su mirada, con el corazón oprimido. Y me iba rápido. Bajando las gradas de dos en dos y de tres en tres. Huyendo de algo que no entendía. Y no entiendo.
¿Qué era eso que nos unía?, pienso ahora que escribo. Quizá la muerte repentina de mi exsuegra, su esposa, y su silencio obstinado frente a ese dolor inmenso. Esa presencia de ánimo. O esa ausencia de ánimo. O quizá, la manera en que nos fuimos convirtiendo en sombras mientras las personas a las que más queremos nos miraban de lejos, como animales enjaulados. O quizá, los años que traté de improvisar una familia con su hija, sin materiales y sin mano de obra, como quien sopla y hace botellas. O quizá, la marcha lenta de nuestras soledades, como animales paralelos y desamparados, como el Vladimir, ese pastor alemán que adopté poco después de que la Scarleth me contara que no le bajaba la regla.
El Vladi era una bola de pelo negro, suave y alborozada, cuando llegó. Los ojos inmensos. El alma intacta. Creció. Se desarrolló. Y luego fue menguando, como todo en la vida. Como la relación con la Scarleth. Todo aquello me perseguía. Y otras cosas que no voy a ventilar aquí. Todo eso intentaba olvidar cuando apretaba la mano de Don Luis y sentía su tacto parecido al papel de arroz. Terso, frágil y frío. Después de salir de su casa llevaba un cogollo de sangre atravesado en la garganta, pensando que al menos uno de nosotros todavía tenía energía para escapar. Aunque no era cierto.
Antes de que me llamara aquella vez, solo lo había escuchado por teléfono una vez antes. Andaba yo en Madrid. Estudiando. O escapando. Como siempre. Me imaginaba con horror la razón por la que me llamaba. Pensaba que algún día don Luis me reprocharía, palabra por palabra, por el tipo que fui con su hija. Su voz sonó tensa al otro lado del Atlántico. Pero lo que me dijo fue muy distinto. Un poco insólito.
«Disculpará que lo moleste. Espero que las cosas vayan bien y que su trabajo lo lleve mucho más lejos. Lo llamo porque quisiera pedirle un favor grande. Solo si le es posible. Si no tiene tiempo, si no puede, no se estará preocupando…» Así empezó. En resumen, me pedía que le comprara un libro de medicina natural de un ignoto médico y místico español que solo se encontraba en España. Le contesté, tratando de adaptar mi lenguaje a su cortesía de otro tiempo, que en ese mismo momento lo buscaría y que lo llevaría conmigo cuando regresara a Quito en un par de meses. Eso fue todo. Pero resultó que no había el tal libro en ninguna parte. Ni en las librerías de viejo. Estaba descontinuado hacía varios años. Compré otro libro del mismo autor y no esperé a regresar, sino que se lo envié por correo unos días después. No fue barato. Eran como cinco comidas para un estudiante becado con el miserable salario básico español. Ni antes ni después hice algo así por nadie. Nunca con esa ansiedad. Con ese temblor en la garganta. Con esa huida ahogada.
*