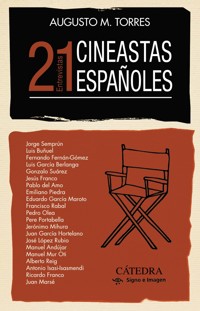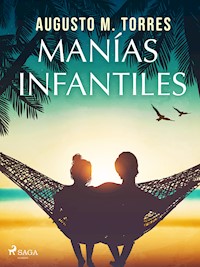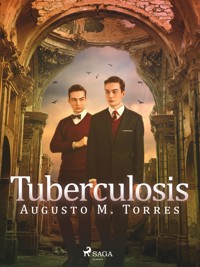
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una deliciosa novela de aventuras e iniciación a la vida con el trasfondo del siglo XX en España. Nuestros protagonistas, dos gemelos idénticos, despiertan a la vida, al amor y a la crueldad del mundo con el telón de fondo de la Guerra Civil y la Posguerra española. Con un punto de vista provisto de un humor ácido y no sin cierta amargura, el hijo de uno de ellos contará su historia muchos años después. Una histora tan tierna como mordaz, tan hilarante como emocionante, tan increíble como real.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Augusto M. Torres
Tuberculosis
Saga
Tuberculosis
Copyright © 2020, 2023 Augusto M. Torres and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728396148
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Tuberculosis. (De tubérculo, producto morboso, redondeado.) f. Pat. Enfermedad del hombre y de muchas especies animales producida por el bacilo de Koch. Adopta formas muy diferentes según el órgano atacado, la intensidad de la afección, etc. Su lesión habitual es un pequeño nódulo, de estructura especial, llamada tubérculo. // Miliar. Pat. Forma de la tuberculosis caracterizada por la aparición de gran número de tubérculos miliares en uno o varios de sus órganos.
¡Tuberculosis! ¿Es contagiosa? ¿Es adquirida? ¿De dónde viene? ¿Está en lo cierto el doctor Robert Koch, de Berlín, al afirmar que ha descubierto el bacilo que la provoca?
Sigmund Freud, “Epistolario” (A Martha Bernays 9.10.83)
No es absolutamente criminal que un tuberculoso tenga hijos. El padre de Flaubert era tuberculoso. Elección: O los pulmones de la criatura padecerán de un soplo (excelente expresión para designar la música que quiere oír el médico cuando aplica el oído contra el pecho), o la criatura será Flaubert. Temblor del padre, mientras en el vacío se discute la decisión.
Frank Kafka, “Diarios” 25 de septiembre de 1917
—¡No, por Dios!
¿Cómo va a tener hijos una mujer como esa? Sin duda le habrán prohibido tenerlos y, además, ¿cómo habrían sido esos hijos?
Thomas Mann, “La montoña mágica”
No ha sido fácil conseguir que vengas a vivir conmigo. Todos me han dicho lo mismo. La razón esgrimida ha sido idéntica. Eres mucho menor que yo, podría ser tu padre. Sí, es cierto, podría serlo, pero no lo soy. Además, daría lo mismo si lo fuese, querría vivir contigo y te convencería para que lo hicieses. Es una locura pasajera, no puede durar, acabarás por arrepentirte, insisten mis amigos y mis hermanos, pero no me importa. Sólo sé que lo he conseguido. Ahora tú estás dormida en nuestra cama y yo aquí escribiendo en mi vieja Lettera 32. Lo demás me da igual.
No has querido hablar de lo que te ha ocurrido, pero ha debido de ser algo similar. Me imagino que la muerte de tu padre hace unos años, cuando eras pequeña, y que tu madre esté a punto de casarse otra vez, han facilitado las cosas. Soy consciente de que me ves como a un sustituto de tu padre, con el que no te llevabas bien, huyes de un padrastro a quien detestas, y cualquier día aparecerá alguien de tu edad y te irás con él, pero eso sólo es el incierto futuro. Cuando llegue, llegará, y veremos qué ocurre. También cabe la posibilidad de que antes me haya hartado de ti, o tú de mí, no nos aguantemos más y cada uno se vaya por su lado, como puede ocurrir en cualquier pareja.
Admito estar obsesionado por esta historia, que me han repetido una y otra vez y te he contado en más de una ocasión. Ni nos hemos casado, ni lo haremos. Sólo hemos hecho un pacto de ser sinceros el uno con el otro. El problema radica en que tú tienes mucho donde elegir y yo sólo te tengo a ti. Quizá por ello me gustaría convencerte de que te quitases ese aparatito que te has puesto en la tripa y quedases embarazada. Así habría un vínculo entre los dos que duraría más que nosotros, pero no quieres ni oír hablar de niños, ni de nada que se le parezca, y a mí tampoco me gustan.
I
Hoy es tu cumpleaños. Hace unos años, cuando nos conocimos, triplicaba tu edad. Tú tenías quince, yo cuarenta y cinco. Una locura. Cada vez nos acercamos más. Dentro de otros quince años, te decía, sólo la doblaré. Tú tendrás treinta, yo tendré sesenta. Me mirabas con risa de conejo.
No sabía qué regalarte. Me siento incapaz de comprarte algo para que te pongas, que es lo que más ilusión te haría, puede gustarte. Podríamos ir al cine, pero a pesar de mis esfuerzos, no te interesa, sólo he logrado arrastrarte en dos ocasiones, por cierto una memorable. Te he escrito un cuento.
Espero que te divierta, vuelve a contar la historia que más te gusta, la tuya y la mía, y no te cansas de oír, te identifiques con los reconocibles protagonistas y saques provecho de la moraleja.
Llevaba muchos años, demasiados, dando clases en un instituto. Hacía tiempo que la rutina me invadía. Aquel curso iba a ser igual a los anteriores y sucesivos. No me fijé en ti, no te reconocí las primeras veces que te vi, sólo sabía que había nuevas alumnas.
Te conocía de vista, eras otra cara más, ni guapa, ni fea, entre mis nuevas alumnas de los últimos cursos. No te presté atención el día que, al finalizar las clases, apareciste en mi despacho.
Habías sacado una nota baja en matemáticas, mi asignatura. Dijiste que te resultaba difícil comprender mis explicaciones. Preguntaste si sabía de alguien que pudiera darte clases particulares. Contesté que lo pensaría y me olvidé por completo.
Durante unos días al cruzarme contigo por los pasillos, me mirabas con ansiedad. No le concedí importancia. Sólo comprendí tu comportamiento cuando una mañana, al finalizar las clases, volviste a irrumpir en mi despacho y preguntaste si había encontrado a alguien para darte clases particulares.
Sin saber qué contestar, atreverme a decir que había olvidado el encargo, propuse dártelas yo mismo. Respondiste que te parecía buena idea, hablarías con tu padre y me darías una rápida contestación.
Días después tu padre vino a verme y llegamos a un acuerdo. El siguiente martes que, además, era primero de mes, empezaríamos las clases. Tras los primeros exámenes, volveríamos a vernos, él y yo, para analizar la evolución de tus notas.
No es normal que el profesor de una asignatura dé clases particulares de la misma a uno de los alumnos. Era un caso excepcional, nadie se enteraría y no ocurriría nada. Iría a tu casa una hora dos días a la semana, martes y jueves, te explicaría cuanto fuese necesario y te ayudaría a hacer los problemas. Por ello, en esto, no sé por qué, fui inflexible, quizá para acallar la mala conciencia que comenzaba a latir en mí, recibiría una cantidad simbólica.
El primer día llegué puntual al chalet donde vivías con tus padres en una zona residencial. Abriste la puerta, nos saludamos con timidez y pasamos a un coqueto saloncito, la única habitación que conozco, en la que damos nuestras clases. Había una amplia mesa, sobre la que estaban los libros y cuadernos de matemáticas, con una merienda, preparada por tu madre, quizá en compensación por mis módicos honorarios.
Comimos ensaimadas y bebimos chocolate. Nuestra relación se convirtió en algo nuevo, diferente. No éramos profesor y alumna. No existía la menor tensión entre nosotros. Teníamos la sensación de conocernos desde siempre. Me miré en tus ojos, me sentí reflejado en ellos y me devolviste la mirada. Supe que mi vida sería diferente cuando me mirases así. En aquel momento me pareció absurdo, no lo comprendí, te deseé y supe que te gustaba.
Hablamos del instituto, los compañeros, los profesores y nos reímos. Cuando decidimos que había llegado el momento de las matemáticas, se había hecho tarde, había pasado la hora de clase, no habíamos hecho nada de provecho. Estaba fascinado por tus ojos, me miraban como antes nadie lo había hecho.
Me esperaba la joven con quien vivía. No podía quedarme más. Me levanté para irme, te vi de pie a mi lado, desee rodearte con los brazos, besarte y decirte que te quería. No me atreví. Me acompañaste a la puerta. Nos despedidos hasta el día siguiente en clase. Me diste un beso en la mejilla, al que no respondí, como la cosa más natural del mundo.
Desde la primera cabina que encontré llamé a casa. Dije a mi mujer, a quien en una premonición no había contado nada de mi nuevo trabajo, que había tenido una reunión imprevista, se había hecho tarde, no podía acudir a nuestra cita, me perdonase, iríamos al cine otro día. Volví dando un largo paseo, sin poder apartarte de mis pensamientos.
No tardé en comprender que eras mi hija, habías llegado sin saber cómo, ni de donde, eras una sensación olvidada, que jamás pensé que volvería a experimentar. Era como si volviese a enamorarme por primera vez, con la diferencia de que antes lo hice de una chica de mi edad, a quien trataba desde niña, y ahora lo hacía de mi hija, a quien nunca había visto.
Nos conocíamos desde siempre. Nuestras familias eran amigas de toda la vida. Habíamos jugado desde pequeños. Cuando empezamos a hacerlo de mayores, ni nosotros, ni nadie, dudó que acabaríamos juntos. Era tan lógico, previsible, normal, estaban tan encantados con nosotros que comenzamos a aburrirnos y nuestra relación empezó a torcerse.
Una tarde apareció asustada. Estaba embarazada, llevaba varios días de retraso y era muy regular. Durante tres días no supimos qué hacer. Vivimos una pesadilla en virtud de la histeria que me contagió. Al cuarto, tras decidir contárselo a nuestros padres y casarnos, e incluso buscamos un nombre para la criatura, que estábamos seguros sería una niña, resultó ser una falsa alarma, comprendió que se había equivocado en los cálculos. Aquello, no sé bien por qué, fue el principio del fin.
Al llegar a casa tuve una pequeña discusión con mi mujer por mi falta de puntualidad, fui a mi despacho, busque tu ficha en el fichero y no comprendí cómo no me había dado cuenta. Aquellos ojos, aquella sonrisa, no podías ser más que ella. Al ver la fecha de nacimiento, descubrí que te llevaba treinta años y habías nacido el mismo día en que hubiese debido hacerlo mi hija.
Dormí mal. Soñé con aquella nerviosa y frustrada madre, de la que hacía tiempo no sabía nada, y también contigo, la hija extraviada que acababa de encontrar. Me desperté angustiado, sudando, en mitad de una especie de pesadilla, sin saber qué hacer.
Por la mañana estaba cansado. Mi primera clase fue un desastre. Al llegar a tu aula casi no pude hablar, te veía en las primeras filas, mirándome con tus grandes ojos, más atractiva que el día anterior. Salí de la prueba gracias a la profesionalidad adquirida a lo largo de años. Al finalizar las clases me esperabas en la puerta del instituto y cuanto había ocurrido me pareció bien.
No tuve tiempo de sorprenderme. Te acercaste, comenzamos a hablar y caminar divertidos, sin acordarnos de nada, ni de nadie, como algo habitual. Entramos en una cafetería, nos sentamos en la barra, tomaste una limonada. Me quedé mudo mirándote, no pude articular una palabra.
Te quería, te había querido desde siempre, te querría hasta siempre. Miraba tanto tus ojos que estuve a punto de caerme en ellos. No hacía falta decir algo, me comprendías, te ocurría algo diferente, en alguna medida similar.
Me preguntaste si estaba casado, si tenía hijos. Estuve a punto de contestarte que sí, eras mí única hija, nunca me había casado por esperarte. Me limité a contestar que era como si estuviese casado. Desde hacía años vivía con la misma joven, no teníamos hijos. Una nube de celos cruzó tus ojos.
Las clases particulares se repitieron. Las ricas meriendas a base de fina bollería y cremoso chocolate se sucedieron. Las matemáticas se convirtieron en una excusa para nuestros escarceos.
Al tercer, o cuarto, día de estar solos en el saloncito del chalet, comprendí que nunca entraría nadie. No pude más, respiré tu olor y te besé en el cuello con ternura. Dijiste que tuviera cuidado, en cualquier momento podía aparecer tu madre, a pesar de que los días anteriores nadie nos había interrumpido. Volví a la realidad.
¿Cómo había besado a aquella pizpireta quinceañera, que podía ser mi hija, como si fuese mi amante? Estaba perdido, nada podía ni quería hacer contra aquella fuerza. Me había enamorado y, lo que era más grave, notaba que te gustaba.
No sé si las semanas pasaron a ritmo vertiginoso o el tiempo se detuvo. Los besos correspondidos se complementaron con abrazos y caricias en el culo, los pechos, la entrepierna. Me convertí en tu confidente. Me contaste que nunca habías tenido amigas. Desde pequeña te fascinaban los chicos. Salías con uno de tu edad y estabas cansada de él. Había un vecino, tres o cuatro años mayor que tú, que te gustaba y no os atrevíais a dar el primer paso. Me secundabas en las escaramuzas eróticas que emprendía después de la merienda, antes de las matemáticas, nunca las iniciabas.
Las matemáticas se transformaron en nuestro problema. Eras negada para ellas, tampoco soy un profesor maravilloso y le dedicábamos poco tiempo. Se acercaban el examen y tendría que suspenderte. Tu padre, con razón, acabaría con las clases particulares. Al margen de cualquier lógica, dejando a un lado los más elementales principios morales, el día anterior te expliqué las preguntas que iba a poner. A pesar de ello, no hiciste un buen examen, sólo valió para que tu padre me dijera que estaba contento con tus progresos y siguiese dándote clases.
En el instituto teníamos cuidado para evitar problemas. Como antes de conocernos, cada uno hacía su vida. Nos saludábamos con frialdad al encontrarnos por los pasillos. Me ponía celoso cuando iba a buscarte el vecino y os marchabais en una moto, pegada a él como una lapa. Imaginaba que te besaba y tocaba como yo lo hacía y llegaba más lejos de lo que yo me atrevía.
Me contabas que dormíais juntos, más en su cama que en la tuya, dado tu alto grado de independencia. Al principio me pareció exagerado, pero no tardé en pensar que era cierto. Como tus padres y los suyos se ausentaban con frecuencia, te deslizabas por la ventana de la habitación hasta la cama para despertarlo a besos. Seguías siendo virgen, no querías complicaciones.
No acababa de creer los relatos amorosos, que contabas mientras merendábamos, en las pausas en nuestras sesiones de besos y caricias, al comenzar tus eróticas digestiones. Me parecía que presumías para hacerte la chica mayor. No era posible que contases con tal frialdad cómo utilizabas a amigos, admiradores, novios, para tu placer, sin tener en cuenta el suyo. Me excitabas, lo sabías y quizá por ello insistías.
Las clases particulares se convirtieron en un ritual. Merendábamos mejicanas, suizos o torteles con chocolate, que confesaste no preparaba tu madre, sino una criada de toda la vida. Charlábamos. Te explicaba la lección del día lo más rápido posible y hacíamos los problemas. Pasábamos a unas raciones de sexo cada vez más elaboradas que estaban en proporción inversa a la presencia de personas en el chalet.
El primer día que estuvimos solos, un jueves, día de salida del servicio, después de aquel beso que te había dado en el cuello, más o menos la semana siguiente de iniciar nuestras clases particulares, cambiaste de actitud. Pasaste de ser un elemento pasivo a tomar la iniciativa. Te lanzabas a mis brazos nada más cerrar la puerta de la calle, te sentabas sobre mis rodillas antes de empezar a merendar y comenzabas a darme unos tiernos y apasionados besos que me derretían.
Pensé que estaba loco. Tenía edad para ser tu padre, podías ser mi hija. Nunca había deseado a nadie como te deseaba. Tras pararte los pies para merendar, antes de que el erotismo que te produce la digestión comenzase a hacer de las suyas, besaba tu boca, te quitaba la blusa y el sostén. Descubría unos bien formados, pequeños y puntiagudos pechos, con unos pezones sonrosados y erectos. Sabían tanto a jabón, estaban tan limpios, que me hacían pensar que acababas de ducharte y cambiarte de ropa para estar preparada para cualquier eventualidad.
Tras uno de nuestros primeros besos furtivos, sentados en un banco de un parque me dijiste que querías que te bañase. Afirmación que me produjo una repentina pérdida de la palabra. Contesté, intentando no darle importancia, exagerando tu atractiva propuesta, que debíamos huir y vivir juntos.
Un par de días después te encontré en la puerta del instituto. Esperabas al vecino, no había aparecido y estabas furiosa. Quizá por ello, en contra de nuestro pacto de no hablarnos cerca de las aulas, te propuse que fuésemos a mi casa, aprovechando que estaba solo, y aceptaste encantada.
Llegamos a mi modesto piso en un barrio céntrico, que nada tenía que ver con el lujo a que estás acostumbrada, con idea de bañarte. No sabía cómo planteártelo, temía que te negaras o, incluso, ofendieses. Me limité a besarte sobre el sofá de mi despacho, desabrocharte la blusa, volver a chupar los pequeños, duros y puntiagudos pechos. Tras un leve forcejeo, te quité los pantalones y comprendí que, cuando quedabas con el vecino, no llevabas sujetador, ni bragas.
Ni antes, ni después he visto una belleza similar. Lo primero que hice no fue besarte, ni acariciarte, sino ponerme de pie y alejarme de ti para admirar la perfección de tu completa desnudez. Lo que te provocó un ataque de erótica vergüenza. Te encogiste hasta la posición fetal, cerraste los ojos y me dijiste, con tu sensual vocecilla, que tenías frío.
Te estreché contra mí tomándote por la espalda y el suave y duro culo. Te besé en la cara, la boca, como si el mundo fuese a acabarse. Lamí la salada línea de la espalda, que no sabía a jabón, sino a ti. Te acaricié los pequeños pechos. Cuando mis manos se mojaban en tu cálida entrepierna, me dijiste con voz de deseo, que no parecía la tuya, que te llevara a la cama, hiciese contigo lo que quisiera, no podías más. Ni me atreví a bañarte, ni a llevarte en brazos. Me limite a tumbarme a tu lado en el sofá, besarte y abrazarte, facilitar que bajaras la cremallera, mi sexo rozase el tuyo y lo manosearas.
Seguimos con nuestras meriendas, clases de matemáticas, besos y caricias cada vez más entrañables. Estaba obsesionado contigo. Me indignaba cuando recordaba que te habías ofrecido y, por un puritanismo ridículo, te había rechazado, no me había convertido en el primer hombre de tu vida.
Me hablabas del vecino. Los planes que hacíais juntos. Lo que te gustaba. Lo incómodo que era dormir con él en una cama tan pequeña. Te tiraba de la lengua para que contaras tus encuentros eróticos con él, reales o imaginarios. Me moría de celos, me atormentaban y atraían tanto o más que tú.
Te quería, te deseaba, me excitaba verte, hablar contigo por teléfono. Deseaba raptarte, meterte en una casa, una cama y sólo fueras para mí. No sabía qué hacer, cómo tratarte, hasta dónde podían llegar unos juegos eróticos, que cada vez resultaban más atractivos y menos tímidos para ambos.
Dejamos de vernos unos días. No ibas al instituto y, una tarde, creo que era martes, a la hora de nuestra clase, fui al chalet dispuesto a verte. Una amable criada, a quien nunca había visto, dijo que no podías recibirme, tenías un fuerte resfriado, no era nada de cuidado, estabas en cama. Regresé, nunca mejor dicho, con el rabo colgando entre las piernas.
No sabía cómo ponerme en contacto contigo. Me llamaste por teléfono al despacho del instituto. Con la más aterciopelada e insinuante de tus voces, dijiste que estabas buena, habías tenido una gripe con fiebre alta, podíamos reanudar las clases al día siguiente, que, si no me equivoco, era jueves.
Te encontré más guapa, alta, mayor. Mientras merendábamos contaste, con tantos detalles que pensé que no era verdad, sino producto de tu imaginación avivada por alguna lectura, cómo te habías decidido, mareada por la fiebre lo habías hecho con el vecino y no eras virgen. La experiencia no te había satisfecho, te había dolido, habías sangrado y no habías disfrutado.
Días después de aquel primer y frustrante polvo en casa del vecino, en aquella cama pequeña, a la que llegabas trepando por un gran árbol hasta la ventana, habíais repetido la experiencia en tu chalet, tu cama de enferma de gripe. Había sido peor, él acabó enseguida, tú no sentiste ningún placer, sólo el roce en una herida reciente.
A pesar de los nuevos lazos afectivos establecidos con el vecino, nuestra relación siguió inmutable. Te veía en el instituto cinco veces por semana. Martes y jueves iba a tu chalet a merendar bollos con chocolate, repasábamos las lecciones de matemáticas, hacíamos los problemas, nos besábamos con ferocidad. Nunca llevabas pantalones, metía mis manos bajo tu falda y descubría que no tenías bragas y me bajabas la cremallera para nuestras mutuas masturbaciones.
De no estar tan obsesionado contigo, habría sido consciente del absurdo de nuestra relación, me resultaba imposible comprenderla. El deseo de tu cuerpo, la excitación que provocaba en el mío, me impedía admitir que lo lógico era que aprendieras a hacerlo con el vecino. Era extraño haberme convertido en tu confidente e incomprensible que mantuviésemos aquella cada día más intensa relación paterno-filial regida por el sexo.
Gracias a unas afortunadas, o desafortunadas, circunstancias, otro día volví a encontrarte sola a la salida del instituto. Vagabundeabas tristona por el jardín, estabas muy atractiva y sabía que no habría nadie en casa. Volví a proponer que me acompañases con la intención de bañarte y, una vez más, accediste a mis deseos, que también eran los tuyos.
Te desnudé. Volviste a preguntar por la joven con quien vivía. No te contesté. Nos metimos en la cama, nuestros cuerpos desnudos se encontraron por primera vez y, a pesar de que no eran mis conscientes intenciones, te deshiciste entre mis brazos. Cuando quise darme cuenta, lo habíamos hecho con una furia como no recordaba y poco, o nada, tenía que ver con los encuentros con el vecino que me habías contado.
Se nos hizo tarde. Nos vestimos apresurados. Me brindé a llevarte a tu chalet. No quisiste, alegaste ridículas excusas, desde que tus padres iban a verte conmigo hasta que debía quedarme en casa para esperar a mi mujer. Resultó imposible convencerte, llamaste al vecino y vino a buscarte en la moto. No llegó a subir, llamó al telefonillo, me diste un beso en la mejilla y bajaste corriendo a su encuentro.
Mi cuerpo no cabía en sí de gozo, olfateaba las sábanas sobre las que lo habíamos hecho para descubrir el olor de tu sexo, y mi mente me atormentaba. Te imaginaba en brazos del vecino, gozando por fin en la estrecha cama, gracias a la experiencia adquirida conmigo, diciendo que lo hacía mejor que el profesor de matemáticas.
Se lo contaste cuando te llevaba en la moto a la cama. No tardarían en saberlo los amigos, vecinos, compañeros, tus padres, los restantes profesores, el director. Me expulsarían del instituto, incapacitarían para la enseñanza, meterían en la cárcel, moriría de hambre. Daba igual, tú eras mi hija, yo tu padre y mi idea fija era volver a hacerlo.
No pude verte al día siguiente. Pasé el fin de semana torturado sin hablar contigo. No podía apartarte de mis pensamientos. Aparecías entre las páginas de los libros, el sofá del despacho y, sobre todo, la cama. Estaba excitado, me masturbaba con desesperación y no tardé en estar obsesionado.
Llamé por teléfono al chalet varias veces. No contestó nadie. Te imaginaba en la cama del vecino, haciéndolo sin parar, durmiendo. Cada vez obtenías mayor placer, gritabas como una posesa al llegar al orgasmo, acudías con él a la comisaría más cercana para denunciarme por perversión de menores, se lo contabas a tus padres para que apartasen de ti a aquel sátiro profesor.
El lunes por la mañana se me pasó al verte en clase, en las primeras filas, sonriendo, y al día siguiente cuando, lleno de miedo, fui al chalet. Abriste la puerta y me besaste en la mejilla como si nada hubiese ocurrido. Antes de tocar la merienda y abrir el libro de matemáticas, propuse ir a mi casa, no podías, habías quedado con tu madre para ir a casa de unas tías.
Después de merendar intenté convencerte para que lo hiciésemos allí mismo, en el sofá, sobre la alfombra, en una silla. Me contestaste que era un disparate, podía entrar tu madre y descubrirnos. Te noté cansada, quizá harta de mí y aquella situación. Lo dije y, discreta, te limitaste a hablar de los próximos exámenes, lo que tenías que estudiar. No tenía por qué afectarnos.
Con nuestros juegos eróticos habías aprendido a manejar el sexo y pocas matemáticas. En medio de esta tensa situación, entre el deseo y los celos, llegaron los exámenes finales. Debido a los malentendidos que crecían entre nosotros, no te di los problemas que iba a poner.
Mi obligación era suspenderte. No lo hice, era mi única posible coartada ante tu padre, tú, yo mismo. Te aprobé. Hubo una reclamación de uno de tus compañeros y, por un error, mi culpa, se descubrió todo. Desde las clases particulares, que no debía haberte dado, mi falta de habilidad para enseñar matemáticas, hasta tu mal examen y, en especial, mi injustificado aprobado.
El director del instituto no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto. Te suspendió, me expulsó y dudó si dar parte a la superioridad para inhabilitarme. Tu padre me afeo mi mal comportamiento contigo y con ellos y, sobre todo, tú me echaste en cara, con razón, mi torpeza para salir airoso de la situación.
Sin despedirte, te fuiste de veraneo con tus padres, quizá también con el vecino. No volví a verte hasta que, bien entrado el siguiente curso, me crucé con vosotros por la calle. Ibais en la moto, tú conducías de forma temeraria, él iba detrás, pegado a ti como una ventosa. Ni me viste, ni hice el menor gesto para llamar tu atención.
Daba clases en otro instituto. Me había peleado con la joven con quien vivía. Cada día estaba más convencido de que tú, mi alumna, mi amante, eras mi hija. Te deseaba, te quería, seguía enamorado de ti. La mala conciencia me perseguía. Dormido, o despierto, tenía pesadillas donde realizaba, una y otra vez, el incesto que tanto me gustaba cometer.
II
Una de las pocas construcciones que había frente al mar en la salvaje y solitaria playa, donde de pequeños pasábamos los veranos, era un modesto hotel de viajeros, sin nombre, el cartel sólo rezaba Hotel y debajo, en un tipo de letra distinta y más pequeña, puntualizaba, estables y de paso.
Estaba cerca de la casita donde vivíamos, alquilada a unas viudas, al parecer cuñadas, vestidas de negro, mayores o, al menos, a nosotros, los cuatro hermanos, nos lo parecían, encantadoras, se creían, e inaguantables con las inoportunas visitas para vigilar las pertenencias.
El atractivo del Hotel no provenía de la calidad de los servicios, que en aquellos años de doble postguerra, la Guerra de España y la II Guerra Mundial, no iba más allá de la limpieza y el orden esmerados, como puntualizaba nuestra madre, sino del tamaño y situación, tendría una decena de habitaciones con vistas a la playa, entonces casi deshabitada, que nos parecía, y era, inmensa.
Nunca entramos en el Hotel, que durante nuestra infancia fue el único del mundo, ni conocimos a nadie que viviera en él, salvo una curiosa excepción, no olvidada, cuyo misterio jamás he desvelado por completo, formaba parte de nuestro entorno, tenía un aspecto agradable y el servicio parecía eficaz y simpático.
Los huéspedes estables que lo llenaban, desde que apretaba el calor a primeros de julio hasta que bajaba a finales de septiembre, acostumbraban a comer y cenar en una docena de mesas situadas bajo los pinos que daban sombra a un jardín en la parte delantera, junto a la carretera, nada transitada, que separaba el Hotel de la playa y el mar.
Comer en el jardín nos parecía normal, mis hermanos, yo y la tata, mis padres y algún ocasional invitado, lo hacíamos con regularidad cuando el tiempo lo permitía o éramos demasiados para la mesa, no muy grande, del comedor, es decir casi siempre en aquellos veraneos que duraban tres meses, cenar nos resultaba exótico, no lo hacíamos nunca por las tormentas ocasionales y no disponer ni siquiera de la primitiva instalación eléctrica del Hotel.
A los niños no nos molestaba cenar pronto, antes que los mayores, si luego nos dejaban ir, bajo un cielo estrellado o iluminado por las rojas Lunas de aquellos veranos sin calimas, a ver cenar a los huéspedes en el jardín del Hotel.
Tras unas palabras de nuestro padre con el dueño del Hotel, motivadas por la curiosidad de mis hermanos y mía, nos tenía prohibido sentarnos en la baja tapia de ladrillo que separaba el jardín de la carretera, como hacíamos al iniciar esta costumbre, y el rústico poyete, que había entre la carretera y la playa, se convirtió en nuestro sitio habitual.
Para nosotros era un espectáculo ver a los huéspedes cenar en mesas individuales, a la luz de unas velas, que se apagaban cuando, poco antes de media noche, aumentaba la brisa y traían en jaque a los camareros, dedicados más a encenderlas que a servir, a veces en una penumbra sólo combatida por las tenues bombillas de las distanciadas farolas, que iluminaban mal la carretera de la playa.
Nos fascinaba que los huéspedes, en su mayoría estables, a quienes conocíamos de vista e incluso poníamos motes, en virtud de no sé qué moda, que en aquel Hotel resultaba exótica, acostumbraran a vestirse para la cena, las mujeres con traje negro largo y los hombres con unos smokings que los confundían con los camareros.
Durante la semana, de domingo a viernes, los huéspedes cenaban entre el susurro de tenues conversaciones, el débil cuchareteo, el tintineo de una copa al entrechocar con otra, el tenedor, el cuchillo al rozar los platos de loza, y los pies de los camareros sobre la gravilla al ir y venir con los platos o correr para encender las velas, los sábados, al llegar los postres, el espectáculo variaba, comenzaba el momento cumbre de la semana, que ni los cuatro hermanos, ni la tata, queríamos perder.
El espectáculo de la noche de los sábados empezaba tarde, imagino que hacia las once de la noche, en una época y un sitio donde se seguía el horario solar y se trasnochaba poco, había que haber sido buenos el resto de la semana para que mis padres nos permitiesen verlo a algún hermano o, en casos excepcionales, a los cuatro y sólo lo lográbamos un rato y en raras ocasiones.
Quizá por eso cada vez nos gustaba más, los restantes días era objeto de comentarios de los que habían sido buenos y presumían por haberlo visto, o al menos el comienzo, y de los que habían sido malos, se habían ido a la cama castigados y preguntaban para informarse.
Se encendían unos focos, que iluminaban una tarima, situada en la zona del jardín más apartada de la carretera, aparecían tres hombres de smoking, con chaquetas rojas, que acentuaban su delgadez, dos con violines bajo el brazo y el tercero dispuesto a desenfundar y sentarse ante un piano vertical, que tocaban tenues melodías de moda, sin ayuda de altavoces, poco identificables por los peculiares arreglos y lo mal que las interpretaban.
Cenar al aire libre, a la luz de las velas y con música, nos parecía el no va más, cuando con cierta frecuencia, por una lejana tormenta, se iba la luz, como en el resto del cercano pueblo, teníamos que cenar con velas, el comedor se llenaba de unas sombras, que nos daban miedo, y dormirnos arrullado por la música de la orquestina del Hotel, mezclada con la de las olas sobre la playa, nos permitía disfrutar de ella.
A los cuatro, a pesar de que la última era pequeña, y a la tata, nos encantaba contemplar los aspectos externos del espectáculo, las mesas con uno, dos o, a veces, incluso cuatro comensales, por lo general parejas, las velas encendidas, los camareros y el maître correteando entre los huéspedes con platos y bandejas, y los tres músicos, nunca sentimos curiosidad por los aspectos internos.
No nos interesaba saber qué platos comían, quién y cómo los cocinaban, quizá por no ser tragón ninguno de nosotros, al contrario, solíamos plantear problemas a la hora de las comidas, y no concebíamos que pudiera comerse algo diferente de lo guisado por la tata, bajo la supervisión de nuestra madre.
Lo mejor era el espectáculo de los sábados por la noche, para disfrutarlo era necesario haber ido a ver cenar a los huéspedes los restantes días de la semana, lo que significaba haberse portado bien seis días seguidos, algo nada fácil a aquellas edades y menos en verano y en la playa.
A pesar de que el resto de la semana los más afortunados podían presumir, ante los que no había sido buenos, de lo que habían visto en el Hotel, lo mejor era ir los cuatro juntos, con la tata, para hacer comentarios en voz baja y reírnos por tonterías.
Tanto le gustaba a la tata que ocultaba nuestras travesuras para que no nos prohibiesen acudir a ver cenar a los huéspedes y divertirnos todos, ella la primera, con las cancioncillas de moda que tocaba la orquestina.
Una calurosa y silenciosa noche de Luna llena veo a la tata bailar en mitad de la carretera con la pequeña entre los brazos, una niña medio dormida, uno de los pasodobles que mejor se sabía, a pesar de decir que le costaba llevar el ritmo por la falta de bombo.
Al principio de ir a veranear a aquella casita, las noches de los sábados de agosto, en los mejores tiempos del Hotel, cuando los tres éramos más pequeños y la cuarta seguía perdida en el gorro del Señor, había animadora.
Los músicos tocaban algunas piezas, entre tenues aplausos de los huéspedes aparecía una mujer de escotado y ajustado vestido de lentejuelas y rellenas formas que, sin micrófono, con acento extranjero, que a los tres hermanos y a la tata nos fascinaba, ponía letra a las canciones que los músicos interpretaban el resto del verano.
El espectáculo no debía de durar hasta más de las doce y media, o a lo sumo la una de la madrugada, nuestro padre nos dejaba ir con la condición de que, como Cenicienta, la heroína de nuestro cuento preferido, estuviésemos en la cama al dar las doce campanadas en el reloj de la iglesia del pueblo.
La tata, encargada de que cumpliésemos el horario, debía conseguir, para que ella no fuese regañada, ni nosotros castigados, que alrededor de las doce menos cuarto abandonásemos nuestros sitios en el poyete, la carretera o, incluso, ocultos junto a la tapia del Hotel, pero estábamos tan fascinados por la animadora, lo más exótico que habíamos visto, que se movía sobre el entarimado, agitaba los brazos y cantaba al ritmo de unas cancioncillas que sabíamos de memoria por haberlas oído el resto del año en la radio y el verano en el Hotel, que le resultaba difícil arrancarnos de nuestras posiciones.
Conseguía que uno la siguiera, otro continuaba admirando las evoluciones de la cantante extranjera y mientras se llevaba a éste, el primero había vuelto a su anterior posición y el tercero canturreaba escondido entre los matojos junto a la tapia o quizá se había dormido arrullado por las canciones.
Las lluviosas tardes de invierno, que nos quedábamos solos en nuestro amplio piso de Alicante, la tata intentaba emularla, cuando el verano, la playa, la casita y el Hotel parecían un sueño, la veo evolucionar, ante el asombro de mi hermano mayor, el pequeño, mi hermana y el mío, cantando la Tani, la canción que más nos gustaba, Ay Tani, que mi Tani, que mi Tá, gitana más buena no ha habido ni habrá, y conseguía que viéramos a la animadora extranjera cantando en nuestro propio salón, volviéramos a los lejanos días del verano.
La tata lograba que los hermanos regresásemos por la carretera de la playa cantando, con leve acento extranjero, Ay Tani, mi Tani, mi Tani, Ay Tani, mi Tani, mi Tá, Ay Tani, mi Tani morena, coreando la canción que, cada vez más lejana, cantaba la animadora, o incluso bailando a un ritmo que creíamos desenfrenado, hasta entrar en la casita con sigilo, de puntillas y entre risas ahogadas, el reloj de la iglesia del pueblo daba doce campanadas, nos desnudábamos a prisa y corriendo, nos poníamos el pijama como podíamos y nos metíamos de un salto en la cama.
Al dar la última campanada de las doce, nuestro padre, o nuestra madre, entraba para darnos las buenas noches, simulábamos estar dormidos, a lo lejos se oía cantar a la animadora acompañada por los músicos, ante un público frío, unos huéspedes más interesados en la comida que en el espectáculo, y sólo aplaudía en raras ocasiones.
Una noche el mayor de mis hermanos, atraído por el sensual escote de la animadora, después de la despedida de mi padre, saltó por la ventana de la habitación donde dormía conmigo, volvió al Hotel y averiguó que el toque de queda se debía a que había baile a partir de las doce y media.
Las parejas terminaban de cenar, tomaban una copa, café o refresco, se levantaban y bailaban, asidas por la cintura con las manos, en una pequeña pista, situado entre los pinos, junto a la orquesta, en la zona más oscuras del jardín, al son de la música de la orquestina y las canciones de la animadora.
Una mañana, con gran secreto, mi hermano mayor nos reunió, tras una duna de la playa, para contar que había visto a los huéspedes del Hotel bailar la Tani, desafiando una de las prohibiciones que el párroco esgrimía los domingos desde el púlpito en los sermones de misa de una, que era la que oíamos con nuestros padres, e incluso a alguna pareja besarse.
Mi hermano subrayó la palabra besarse, como si hubiese intuido su significado, y describió a la perfección el fascinante y reprobable baile agarrado, como lo denominada el cura en los sermones, de aquellos huéspedes vestidos de etiqueta, bailando de manera procaz, término cuyo significado desconocíamos, y oíamos repetir al cura cada domingo, y la animadora cantaba Ay Tani, mi Tani, mi Tani; Ay Tani, mi Tani, mi Tá; Ay Tani, mi Tani morena, que corre en tus venas la sangre reá.
Nunca creí esta historia, me parecía una fantasía de mi hermano para situarse por encima de nosotros, hasta una noche, quizá el día del cumpleaños de mi madre, a finales de agosto, celebrado de manera especial, en que mis padres se vistieron de gala, mi madre con traje negro largo y mi padre con smoking, que no sabíamos de dónde habían sacado, se fueron a cenar al Hotel y nos dejaron mirarlos desde el poyete de la playa, en compañía de la tata, hasta después de las doce.
La fascinación que mis padres nos causaron al verlos cenar en el jardín del Hotel fue indescriptible, era conocer a alguno de los miembros del espectáculo que tanto nos gustaba, además durante la cena nos hacían pequeños guiños, imperceptibles para alguien que no fuese hijo suyo.
El máximo placer lo experimenté cuando, concluida la cena, mi madre tomaba una limonada y mi padre una copa de cognac, la animadora comenzó la actuación, mi padre dejó la copa sobre la mesa, se puso en pié, tomó de la mano a mi madre y fueron los primeros en ponerse a bailar en mitad de la pista.
Me puse colorado y estuve a punto de caerme de la tapia, me parecía imposible y terrible que hubiesen infringido las reglas del cura, pero me resultaba fascinante por lo bien que se movían al compás de la música, y sólo me calmé al ver cómo la mayoría de las restantes parejas también bailaba.
Desde aquel día no ponía dificultades a la tata al acercarse las doce, la hora de Cenicienta, llegar el momento de acostarnos, dejar el poyete, abandonar el escondite, alejarnos del Hotel y los huéspedes que se disponían a bailar, me gustaba dormirme oyendo a los músicos y, a veces también, a la animadora, entre el rítmico ruido de las olas, cerraba los ojos y veía bailar a mis padres.
Durante parte de nuestra infancia, nuestro padre trabajó en las oficinas de Alcoholera Española de Alicante y veraneamos en aquella casi desierta playa, en una casita, situada en las afueras de un pequeño pueblo de pescadores de la provincia, donde era fácil encontrar restos de la reciente guerra, hace tiempo destruidos por la especulación inmobiliaria, que comenzó a principios de los años sesenta y no ha concluido.
Una casita pequeña, sin el menor atractivo, que mi padre alquilaba a dos viudas, casadas con dos hermanos marinos muertos al principio de la contienda, que aprovechaban la menor excusa para pasar a ver si necesitábamos algo, cómo decían con eufemismo, comprobar cómo conservábamos las posesiones.
Tenía el aliciente de estar alejada del pueblo, al otro lado de la intransitada carretera que la separaba de una despoblada playa, en los antípodas del monstruo turístico en que se ha convertido, donde desentonaban tres nidos de ametralladora abandonados, uno en cada extremo y otro en el centro, construidos durante la guerra, que servían de refugio a vagabundos o nido de amor de impulsivas parejas, lugares prohibidos para nuestros juegos.
La denominábamos la casita, en comparación con el piso de Alicante, más grande y mejor, estaba rodeada de un pequeño jardín, donde unos pinos daban abundante sombra, sobrevivió mal a la guerra, alguna bomba debió de explotar en los alrededores, la onda expansiva afectó la estructura, si se la miraba de frente aparecía algo inclinada hacia la derecha y, como consecuencia, puertas y ventanas no encajaban en los marcos, cerraban mal y alguna era imposible abrir.
Durante los tres años de contienda perdió la mayoría del mobiliario, como una y otra vez nos relataban las propietarias, y poco a poco lo habían sustituido por toscos muebles, no muy diferentes de los anteriores, en los que debían de haber invertido los ahorros, dada la insistencia con que los vigilaban.
Lo que más recuerdo, podría fijar el sitio exacto donde estaba situada, a pesar de que hace tiempo que rascacielos, hoteles y apartamentos han convertido la zona en algo muy diferente de lo que conocí, son los miedos infantiles que pasé en ella.
El tendido eléctrico acusaba los estragos de la guerra, más las propias de la miseria y desorganización de la postguerra, y la luz se iba, como acostumbrábamos a decir, cada dos por tres con el más fútil de los motivos, tormenta, sobrecarga de la red, intenso viento, rotura de algún cable causada por vejez o alguna obra.
Las tormentas de verano eran la excusa perfecta, en aquella zona y época del año se producían al atardecer o a primeras horas de la noche, desde hace años, quizá por la proliferación de rascacielos, ha cambiado el clima y apenas hay, y teníamos que acostarnos a la temblorosa luz de una vela y dormirnos en absoluta oscuridad, algo que no nos gustaba ni a mis hermanos, ni aún menos a mí, el más miedoso.
Si no se había ido la luz dejaban encendida alguna lámpara en la habitación central, al menos hasta que mi padre se acostaba tras la sesión de lectura de diarios y revistas, junto a mi madre que hacía punto, y comentarle las noticias destacables, si se había ido, consideraban peligroso dejar una vela encendida y teníamos que dormirnos en la oscuridad o, en el peor de los casos, a la luz de los relámpagos y el ruido de los truenos, con la especial sonoridad y violencia que alcanzan junto al mar en pleno verano.
Desde hace poco, casi lo había olvidado, no sé por qué recuerdo con frecuencia un día especial o, mejor dicho, una noche particular, vivida en aquella casita en unión de nuestra madre, la tata y mis hermanos.
Debía de ser un día entre semana y no de agosto, nuestro padre no estaba, al anochecer, poco antes de cenar en aquella mesa pequeña para los que solíamos ser, tras ver a lo lejos cómo se iniciaba una espectacular tormenta, al primer relámpago, o rayo, y el correspondiente trueno con el lejano retumbar en el mar, se fue la luz, nos quedamos a oscuras, y, ante el silencio de mi hermano mayor y mío y el lloriqueo de los dos pequeños, la tata trajo la palmatoria con el cabo de vela encendido, la situó en el centro de la mesa y nuestra madre pretendió que acabásemos de cenar en la penumbra con nuestras sombras alargadas ennegreciendo las paredes.
A la amarillenta luz de las primitivas bombillas de cuarenta watios, que nunca se fundían y cada vez iluminaban menos, las poco apreciadas acelgas con patatas y la suculenta merluza rebozada, que cenábamos con frecuencia, resultaban difícil de tragar a la temblequeante luz de la vela, que había convertido el alegre comedor en un sitio tétrico.
Una gran bola de miedo, como si fuese una mano negra que nos atenazaba, se situaba a la entrada de nuestros estómagos, en especial del mío, nos impedía comer, hacía partir la merluza en infinitos pedazos, pasearla por el plato e, incluso, llevárnosla a la boca y masticarla, no tragarla y, al menor descuido de nuestra madre y la tata, escupíamos un amasijo repugnante.
Una tromba de agua, adornada con relámpagos, rayos y truenos, descargaba e incrementaba las habituales goteras, el mar se encrespaba, terminamos de cenar entre lloriqueos, de mala manera, sin acordarnos del postre y nos acostamos asustados.
La tormenta se fue con la misma rapidez que había llegado y nos dormirnos enseguida por las descargas de adrenalina que habíamos tenido, en especial yo, el más miedoso, cuando me desperté, al llamarme alguien por mi nombre, el Sol no entraba por los resquicios de las ventanas, seguía siendo noche cerrada.
A pesar de mis miedos, al contrario que alguno de mis hermanos, en aquella época, y durante años, dormía profundamente y, salvo en raras ocasiones, nunca me despertaba en mitad de la noche por sed, ganas de hacer pis, incluso cuando estaba enfermo, sudaba y tenía fiebre alta.
Lo primero que pensé fue que había fuego, quizá debido a que nos habíamos dormido a la luz de una vela, siempre nos advertían del peligro de provocar un incendio y el cuidado que debíamos tener, mi hermano mayor no estaba en la cama a mi lado, escuchaba el ruido de una lluvia mansa sobre los muros, me levanté, todavía atontado por el profundo sueño en que estaba sumido, y oí que la tata volvía a llamarme, además de a mis hermanos y a otros amigos, que ni siquiera estaban en el pueblo, o desconocía, con una voz que no era la suya.
Me dirigí a la puerta de entrada, de donde provenían los gritos llamándonos, pensé que debía estar soñando, tenía tanto miedo, bastante más que si la tormenta continuara, debido a algo que flotaba en el ambiente, que comprendí que si fuese un sueño me habría despertado y estaría sentado en la cama, envuelto en sudor y chillando.
Mis hermanos y yo, cada uno más somnoliento que el otro, nos acercamos a la puerta de la calle, vimos que estaba abierta de par en par, entraba un ligero aire fresco producido por la tormenta, a un lado estaba nuestra madre y al otro la tata, cada una envuelta en una bata, despeinadas, con cara de sueño y susto, y en medio aparecía una extraña mujer, calada hasta los huesos, que se mojaba por la tenue lluvia en que había degenerado la tormenta y por no estar dispuestas nuestra madre, ni la tata, a dejarla entrar, como parecía ser la intención de la desconocida.
Según nos contaron, el timbre de la puerta sonó en mitad de la noche, nuestra madre y la tata se despertaron asustadas, se acercaron a la puerta sin saber qué hacer, preguntaron quién era con una voz que no les salía del cuerpo y les respondió una ronca voz de mujer con acento extranjero que preguntaba por alguien de incomprensible nombre.
Antes de abrir para aclarar la situación, como la extranjera no se iba y aporreaba la puerta, las dos mujeres muertas de miedo, con un hilo de voz, en especial nuestra madre, llamaron a cuantas personas se les pasaron por la cabeza, en un desesperado grito de auxilio, para que viera a dos mujeres asustadas y también a cuatro niños de corta edad medio dormidos aún más atemorizados que ellas.
Cada vez que siento miedo, y suele ocurrirme más veces de las que sería normal y me atrevo a confesar, me viene a la cabeza esta escena de mi infancia y la veo entremezclada con una sensación de enfado y desesperación.
La puerta de la calle abierta en mitad de una lluviosa noche, dos asustadas mujeres en bata y camisón, rodeadas de cuatro niños somnolientos en pijama, miran a una extranjera empapada, que repite unas palabras en un idioma incomprensible, quizá alemán, tal vez italiano, seguidas de lo que parece un nombre, e intenta entrar en busca de alguien.
Esta imagen no me produce hilaridad por absurda, o ternura por nuestro miedo, me indigna, nunca he sabido si a nuestra madre, o a la tata, se le ocurrió la brillante idea de despertarnos en mitad de una tormentosa noche para protegerlas de aquella intempestiva visita nocturna, no se lo he perdonado, ni se lo perdonaré, aumentó mi crónica falta de seguridad, mis ancestrales miedos.
Era una tontería despertar a las tantas de la madrugada a unos niños cuyas edades oscilaban entre los doce y los tres años, no servíamos para nada, de haber existido peligro, hubiésemos complicado la situación, sólo lograron que mis hermanos, en especial yo, fuésemos más miedosos, en mi caso siga siéndolo y despertándome en mitad de la noche gritando: “Socorro”, “Socorro”.