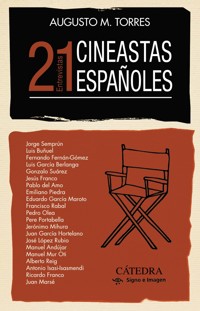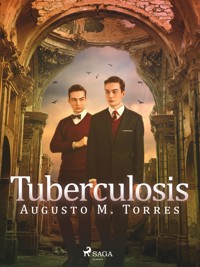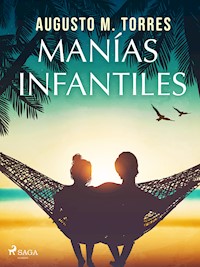Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ALT autores
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Spanisch
Después de vivir en otro mundo, otro país, otra ciudad, regresa al suyo. Por un error se equivoca de autobús. De repente se encuentra en el antiguo barrio, ante el edificio, la casa, donde a los doce años fue a parar con sus padres y vivió dos largas décadas. Los recuerdos caen sobre él como una losa. La nueva casa, la añoranza de la antigua, las relaciones con la madre y el padre y, en especial, con una prima pelirroja algo mayor, que le descubre el sexo y le presenta a sus dos amigas, que se convierten en su prolongación. Entre las tres le abren el camino para relacionarse algún tiempo, siempre poco, de forma similar, con una sucesión de jóvenes, que en la mayoría de los casos podrían ser variaciones de las tres amigas. Mientras enferma de gravedad, tiene fuertes molestias, cree que va a morir. No se atreve a abandonar la casa paterna. Ninguna de las chicas quiere irse con él, ni se atreve a vivir solo. Una tras otra se suceden las historias con diferentes muchachas, denominadas por alguna particularidad. La nueva criada, la novia de un amigo, la amiga de una amiga, la madre soltera, la hija de una amiga, la muda, la malhablada. De repente el autobús se aleja, deja de ver la casa, el edificio, el barrio, la ciudad. Las imágenes se atenúan, desaparecen, vuelven a ser olvidados recuerdos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA HABITACIÓN
DE LA PELIRROJA
Augusto M. Torres
La habitación de la pelirroja
© Augusto M. Torres, 2024
© Sobre la presente edición: Editorial Alt autores
Diseño y maquetación ePub: Sergio Verde (www.sergioverde.com)
Foto composición portada: Bolaberunt
Corrección de texto: Nuria Ostariz
ISBN:978-84-19880-27-7
Para más información sobre la presente edición, contactar a:
Editorial Alt autores
Henao, 60. 48009 Bilbao (España)
CIF: B95888996
www.altautores.com
—A ti no te gustaría ser viejo, ¿verdad? Estar solo, saber que todo ha sucedido ya…y que no ha sido gran cosa.
EN EL VERANO
Elizabeth Taylor
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
I
Una fría tarde de finales de otoño, por una equivocación, fácil de analizar y explicar, toma un destartalado autobús casi vacío que, a pesar de los años transcurridos, hace el mismo itinerario de antaño y, poco a poco, comienza a recordar. Tras darse cuenta del absurdo error, unos segundos de duda, sin atreverse a remediarlo, siente curiosidad por saber dónde le llevará la confusión y prosigue sentado en el incómodo asiento de la parte izquierda del vehículo. Un rato después, comienzan a revivir las calles que, una tras otra, van rodeándolo. Atraviesa una en obras y ve la fachada del edificio donde la familia vive varias décadas, desde que tiene nueve años hasta que logra escapar. Pasa bastante tiempo en otro continente, otro país, otra ciudad. Varias veces está a punto de perderse, no regresar, desaparecer, pero hay algo, no sabe qué, que se lo impide y no lo consigue por mucho que lo intenta. Un buen día, sin saber cómo, ni por qué, vuelve al punto de partida, a aquel continente, aquel país, aquella ciudad, aquel barrio, aquellas calles, aquel edificio, aquel piso, que nunca le gustaron, las circunstancias le hicieron detestar, y teme que, también, a aquella vida que llegó a odiar. Podría pensarse que por la misma razón por la que los asesinos regresan al lugar del crimen y no se estaría desencaminado.
Acaba de anochecer. No es noche cerrada. No hay luna. Las farolas de las callejuelas de los alrededores empiezan a encenderse con su característico parpadeo y peculiar zumbido. Subsiste cierta claridad en el cielo, la necesaria para andar por las aceras y cruzar las calles. Quizá por no esperarlo sus pensamientos vagan por caminos diferentes, queda impresionado al fijar la atención y durante unos minutos, los que el desvencijado autobús tarda en recorrer la zona en obras, cuyas mortecinas luces están encendidas, reconoce la olvidada calle, ve el edificio, el piso, la nueva casa, como la llamaron del primer al último día, con las persianas levantadas, las cortinas descorridas y las luces encendidas. Se desconcierta, hace tanto que no la mira desde esta perspectiva, cegada por un mercado, ahora desaparecido, que más que una visión producto de un error y el derribo de un antiguo edifico, tiene la impresión de encontrarse frente a una aparición que se levanta ante él para recordar un pasado olvidado, enterrado, descompuesto en los meandros de la memoria, que de golpe revive con una fuerza que, hace sólo unos instantes, hubiese parecido imposible. El edificio, el piso, la nueva casa, resplandece, cree que los fantasmas, más que los nuevos habitantes, dan una fiesta, se agitan en sus recuerdos para saludarlo después de darlo por olvidado, perdido, desaparecido, ¿muerto?
Durante largos años cada mañana levantan las persianas de las habitaciones, salvo la suya, que sigue durmiendo, descorren las cortinas y los visillos y abren un rato las puertas de los balcones del dormitorio de los padres para ventilarlo, y más tarde también la suya, luego las cierran y corren los visillos. Todas las tardes, como un ritual, al anochecer bajan las persianas y echan las cortinas, sin tocar los siempre corridos visillos, sea invierno, primavera u otoño, y encienden las luces de las habitaciones ocupadas por la madre y por él, el cuarto de estar y su habitación. Las restantes quedan a oscuras hasta que el padre regresa del trabajo en el autobús, que él acaba de tomar por equivocación, y de cuya irregularidad acostumbra a quejarse. Inician los preparativos de la cena e iluminan el largo pasillo, el dormitorio y el comedor. En verano, el sol, desde que sale hasta que se pone, da en el edificio, el piso, la nueva casa, y hay flexibilidad en los horarios. En los primeros tiempos realiza la tarea alguien del servicio, la criada de toda la vida, que estaba en la otra casa, alguna de las que se suceden, ninguna asistenta está a esas horas, o, a veces, incluso él, aburrido de estudiar y con ganas de merendar, siguiendo indicaciones de la madre. Más tarde, el padre, cuando se jubila y está en casa al anochecer y, por último, la madre tras morir el padre, finalizar las obligaciones e imponerse otras tan absurdas, o más, que las anteriores.
Olvida los asuntos, las preocupaciones, los problemas, que lo han traído hasta este continente, este país, esta ciudad, se concentra en lo que tiene delante, lo que ha aparecido frente a él, y de repente el edificio, imponente, solemne, con noventa años de historia, como un ser vivo, revive. Lo primero que se le viene a la cabeza es que acabó de construirse en 1931, en plena Depresión, casi al tiempo que se proclamaba la II República Española, el 14 de abril, y ve delante, en el denominado despacho, el título de ingeniero del padre, encabezado por El Presidente de la República Española, que tanto extraña a la mayoría de las amigas cuando curiosean en la habitación. «¿Dónde habrá ido a parar?». A pesar de ser de noche le asombra que estén las persianas subidas, las cortinas descorridas, los cristales sin visillos, encendidas las luces, y la fachada exterior resplandeciente. Se siente aturdido, mareado, no sabe cómo se ha equivocado de autobús, pero si se detuviese a pensar no le costaría averiguarlo. El tonto error de un dígito lo ha devuelto al lugar del crimen, lo ha apartado de su objetivo. Una masa de recuerdos cae sobre él como un pedrusco, una tromba de agua, que casi lo aplasta, lo ahoga. Intenta husmear entre ellos, valorarlos, sobreponerse, y lo logra en la medida de sus menguadas fuerzas.
A lo lejos, desde la calle por la que avanza, la más visible es la habitación de la esquina, entre la calle ancha y la calle estrecha, la del gran balcón, el comedor. «¿Cuántas veces ha desayunado, comido, merendado y cenado en ella?». Hace un cálculo aproximado. «Trescientos sesenta y cinco por cuatro y por tantos años hacen un total de setenta y tres mil. Hay que restar los meses de verano, las vacaciones, las temporadas que vive fuera, los años de ausencia». Suspira. «Dejémoslas en treinta mil». Durante años come y cena con los padres en una gran mesa negra redonda, situada entre el balcón y un alargado aparador, también negro, sobre el que hay un horrible bodegón, pintado por un pariente, un espejo del mismo tamaño y un reloj que rige la vida de la nueva casa. El padre habla del trabajo, la calefacción, la instalación de calefacción en edificios en construcción. Una ocupación que le desagrada, abomina de ella, lo obsesiona, pero se niega a abandonar al llegar el momento de jubilarse. Tendrán que prohibirle que vaya a la oficina, donde ha trabajado cuarenta años, en el autobús que él acaba de tomar por error. Es difícil romper el monólogo, la madre y él no se esfuerzan. Visto desde el interior, el padre se sienta a la izquierda del balcón, la madre a la derecha, él casi enfrente y queda una zona para que maniobre la criada. La madre sirve al padre y a él y después se sirve ella. La comida es abundante, no es buena, ni al padre, ni a la madre, ni a él les interesa. El padre antepone la cantidad a la calidad, a la madre le basta con tenerla a punto, él no opina.
A veces, muy pocas, hay invitados a comer, a cenar jamás, de la familia del padre. Una familia pequeña, triste y aburrida, en apariencia unida, pero resquebrajada por celos, envidias e intrigas. La monótona, repetitiva y tonta conversación le cansa, le aburre, lo adormece. Una y otra vez hablan de lo mismo. En cuanto puede se escabulle a su habitación, pero como está al lado sigue oyendo a los parientes, se tapa los oídos con algodones para no oír cómo una y otra vez cuentan las mismas historias de la misma manera con las mismas palabras a la misma hora. Se duerme, se despierta y siguen hablando de lo mismo. Piensa en matarlos, envenenarlos, le parece complicado y no se atreve. «¿De dónde saco el veneno? ¿Qué hago con los cadáveres?». Cierra la puerta de la calle con llave y huye, pero «¿dónde?». La familia de la madre viene a merendar con cierta asiduidad, primero, los martes y, luego, los miércoles de finales de otoño, invierno y principios de primavera, nunca a comer o cenar. Son numerosos, animados, incluso divertidos. No sabe por qué lo tratan como al niño que fue y hace tiempo dejó de ser. Incluso se refieren a él con el ridículo diminutivo del nombre o con un absurdo, inexacto y terrible mote. Ve el piso iluminado desde el macilento autobús. «Hace años que están muertos. No queda ninguno. Soy el superviviente».Se da cuenta que es otoño, casi invierno, miércoles, y cree que son ellos los que, sin acordarse de él, celebran una de las habituales meriendas, primero a base de té, más tarde de refrescos embotellados.
Cuando los padres están de viaje, los años que el padre está jubilado y aún tiene buena salud y hacen largos viajes por Europa, por tierra o mar, nunca por aire, come solo, o raras veces acompañado de alguna amiga, en la gran mesa negra redonda. Si los padres están, las amigas nunca vienen a comer, él no las invita, le da vergüenza por falta de confianza con unos, los padres, y con otros, las amigas, por la escasa calidad de la abundante comida. Los padres no las invitan, las amigas no se invitan, nunca come en la gran mesa negra redonda con los padres y las amigas. Recuerda con perfección cuál de ellas, una tímida, simpática, conocida de los padres y admirada por él, fue la primera en acompañarlo en la gran mesa negra redonda frente al aparador, el terrible bodegón y el reloj, reflejados en el alargado espejo, en la habitación de la esquina, la del gran balcón, en el comedor. Luego hubo otra, otra y otra, nunca varias a la vez, hasta que, gracias a una cocinera grandota, simpática, que durante una temporada se queda en la nueva casa para cuidarla y, en especial, vigilarlo, le gusta guisar, se aburre, le entretiene que invite a gente, se anima y organiza, tras grandes dudas, primero, comidas con varios comensales y, luego, incluso cenas con amigas.
Cuando muere el padre, come y cena, con la madre, en la gran mesa redonda negra. La madre pasa a ocupar el sitio del padre a la izquierda del gran balcón y él el de la madre a la derecha. Las pausas entre frase y frase son cada vez mayores, sólo llenas del antes inaudible tic-tac del reloj que, sobre el aparador, con las campanadas de las horas y las medias, preside la habitación, la nueva casa. A pesar de vivir muchos años juntos y verse con regularidad, apenas se entienden. Sólo hablan del tiempo, tema que dominan. En el piso hay varios termómetros, uno interior, en el despacho, y dos exteriores, uno en la ventana pequeña de esa habitación, que da a la calle estrecha, otro en la ventana izquierda del dormitorio, que da a la calle ancha. Al cambiar su sitio por el de la madre, queda enfrente del espantoso bodegón, del alargado espejo sobre el aparador negro, que antes estaba a la derecha y apenas advertía. Se ve reflejado en los alrededores del reloj, ve reflejada a la madre, ve reflejado el silencio. A veces oye el estruendoso tic-tac, el movimiento de las agujas y las campanadas que dan las tres de la tarde o las diez de la noche y marcan el final de la comida o la cena. Al principio come y cena a diario con la madre, le apena su soledad. Semanas después inventa excusas, trabajos, compromisos, lo que sea, para no verse reflejado en el espejo junto a ella, hablando de las diferencias de temperatura entre la calle estrecha y la calle ancha, el despacho y el dormitorio, el cuarto de estar y la habitación, callados, oyendo, viendo, el tic-tac latiendo, comiendo algo insípido mal guisado.
Durante los minutos que el mugriento autobús emplea en recorrer la no muy amplia zona de visibilidad, el equivalente a una manzana, lo primero que evoca es la gran mesa redonda negra. Un sólido tablero barnizado, dividido en dos por la mitad, con una pequeña muesca casi en el centro, recuerdo del día que, en la otra casa, cayó la pesada araña del techo, poco después que él, un niño, se hubiera bajado de ella y, como rememoraban, «Casi lo mata». Un pie central con una peana apoyada en tres cabezas de fieros animales mitológicos. De niño se sienta en las cabezas para esconderse, no lo encuentren y demostrarse a sí mismo que los animales, al menos los mitológicos, no dan miedo. La gran mesa negra redonda, cuyo tablero circular se abre por la mitad para encajar otro rectangular central y hacerla más grande, preside la nueva casa, el piso. Una operación compleja, la apertura de la mesa, que se hace muy de vez en cuando. El tablero se ha alabeado, la madera está viva, y cuesta que el machihembrado funcione, los machos encajen en las hembras. Sólo se pone y se quita una vez al año para la gran solemnidad, la comida del día de Navidad. Cada año la madre advierte lo mismo a los mismos comensales, sentados en los mismos sitios. «Los de los extremos, por favor, apoyaos lo menos posible en la mesa». No le hacen caso, ni siquiera la escuchan. El eje central cruje, se queja, la gran mesa redonda negra puede romperse. Todas las Navidades chirría, la madre teme que se rompa, nunca se raja, aguanta año tras año.
Asocia la gran mesa negra redonda a la vida. Estaba en la otra casa, un piso pequeño y frío, con radiadores, pero sin calefacción, por desavenencias entre casero e inquilinos, arrendador y arrendatarios. Calentada por una salamandra, situada a la entrada, cuyo color rojizo, y el rumor producido por la combustión del carbón, asustaban, y por el tubo para el humo, que recorría el corto pasillo hasta la cocina. El comedor, con la gran mesa negra redonda, sólo se utilizaba en primavera y otoño, estaba en una habitación que daba a una medianería y en invierno hacía frío. El padre demostraba, como si fuese un experimento de clase de física, que si, por la noche, dejaba un vaso casi lleno de agua sobre un plato, una bandeja, la gran mesa negra redonda, por la mañana, contenía un bloque de hielo con la forma del vaso, que podía separar con el calor de las manos. En verano hacía calor, iban de vacaciones a un pueblo cercano y no lo recuerda. Al cambiar de piso la salamandra y el tubo desaparecen, algunos muebles aparecen en otros sitios y resultan diferentes en la nueva casa La gran mesa negra redonda sigue siendo la misma, preside el piso igual que antes. La recuerda cuando el destartalado autobús avanza por la calle desde la que se ve el piso donde la familia vivió tantos años. Levanta la cabeza y vislumbra el gran balcón en la esquina de las dos calles, la ancha y la estrecha a las que da el edificio.
Entre los treinta mil desayunos, comidas, meriendas y cenas, recuerda una, no una comida de Navidad, una aburrida comida con la familia del padre o una divertida merienda con la familia de la madre, una comida donde sólo están los tres. El padre habla sin parar sobre la compleja instalación de calefacción en un moderno edificio del centro, la madre escucha sin entender casi nada, él no puede más y se enfrenta al padre. No por impedirlos hablar, ni por tener que escuchar las complejas disquisiciones. No sabe por qué. A mitad de la comida se origina una discusión, algo insólito, no recuerda otra, entre el padre y él, la madre permanece al margen. No soporta vivir un día tras otro la misma situación. Debe de haber algún elemento primordial que no recuerda, por muchos esfuerzos que haga, que lo obliga a enfrentarse al padre. Perdido por la incapacidad para discutir, la falta de práctica, se levanta de la mesa, se va corriendo a su cercana habitación perseguido por el padre, le da con la puerta en las narices y echa el pestillo. Se sienta en la cómoda butaca, la cama está cerrada, doblada en tres, escondida en el armario-librería-cama, que la oculta de día y la muestra de noche, mira la puerta y oye al padre, que le ordena que abra para finalizar la discusión. Las lágrimas recorren su rostro, llegan a la boca, se las lame y el sabor salado le consuela. Nunca se habla de esa discusión, el día siguiente es similar a los anteriores y los sucesivos, queda flotando en el aire, presente en el ánimo de los tres.
Años después, muerto el padre, muerta la madre, durante largos meses, poco a poco, vacía la nueva casa, donde la familia ha vivido tantos años. Una cansada operación tanto física como psíquica. Encuentra múltiples fotografías, la mayoría de personas que apenas conoce, desconoce o no reconoce, papeles absurdos en cajones también llenos de recibos de la luz, el gas, el agua, el teléfono, apenas alguno de índole personal. Solo algunas cartas que el padre, con su inconfundible letra, escribe a la madre durante el noviazgo. Ninguna de la madre, con su característica letra, al padre. Varias de las que él escribe durante sus viajes. Sólo una de casados, donde el padre trata de la discusión. No explica el motivo. No comprende por qué el padre escribe esa única carta a la madre. De casados sólo se separan escasos días en verano. El padre trabaja en verano, la madre y él van de vacaciones a un cercano pueblo y ella, casi a diario, lo llama por conferencia, tras esperar la inevitable demora, con dificultades técnicas, desde una cabina de una primitiva sucursal de la Compañía Telefónica. Sin duda había más cartas del padre a la madre y de la madre al padre, pero a la muerte del padre, la madre las rompe. No entiende por qué, mucho menos por qué conserva la de la discusión. «¿Qué la provoca? ¿Por qué el padre escribe sobre ella? ¿Por qué la recuerda como si hubiese ocurrido ayer?». Se esfuerza en saber por qué se enfrenta al padre, discuten, pero por más que lo intenta sólo recuerda la Discusión, con mayúscula, la única discusión.
Poco después de morir el padre, la madre manda barnizar la gran mesa negra redonda por primera y única vez. «¿Por qué, si está en las mismas condiciones, buenas o malas, que el resto de los nada atractivos muebles de la nueva casa?». La mesa desaparece unas cuantas semanas y, cada vez que va a ver a la madre, casi a diario, llama su atención el hueco que ha dejado, no esté en el comedor, en la nueva casa, en la vida. La echa de menos, como si faltase algo importante o hubiera un agujero, en sus recuerdos, imposible de rellenar. La devuelven como nueva, parece otra, al principio destaca entre los restantes muebles, en especial el similar aparador que tiene al lado, poco a poco se integra, llena un vacío, el vacío, en la nueva casa, y deja de llamar la atención, se confunde con el entorno. Quizá por ello es de las primeras cosas que desaparecen cuando, muerta la madre, dedica meses a la incómoda, cansada y triste tarea de vaciar la casa, trasladar la mayoría de las pertenencias, vender otras, pagar para que se lleven las restantes. Con el piso a medio vaciar, una vez que, poco a poco, de forma ordenada, se lleva los papeles y libros, cada vez que entra, lo primero que echa en falta es la gran mesa negra redonda, hasta que el recuerdo queda ahogado en el de los restantes muebles y objetos que desaparecen a lo largo de los meses, casi un año, que dura el complejo proceso físico, y psicológico, de vaciar la nueva casa, el piso, donde la familia vive tantos años.
II
La primera vez que va a la nueva casa está en obras. La madre, aconsejada por el padre, el abuelo, hace varios cambios, «remodelaciones» los llama, en la amplia entrada, la habitación que será de la pelirroja, el dormitorio, el cuarto de baño, la cocina. Es primavera, hace buen tiempo, hay albañiles trabajando, va con la madre y el abuelo. Entran por la puerta de la calle, avanza en solitario por el pasillo, se pierde, recorre las diversas habitaciones vacías, la mayoría con dos, o incluso tres, puertas. No puede evitar la tentación y se asoma al gran balcón, con dos grandes hojas, de la esquina, que los obreros tienen abiertas de par en par, de lo que será el comedor. Siente vértigo debido a la torcida barandilla de hierro, quizá por sujetar algún pesado mueble en una mudanza, la altura y la vista panorámica de la ciudad que se resiente de la guerra y del célebre «No pasarán», hasta el límite, el final, el campo. Los días que hay visibilidad, los primeros años la mayoría y conforme pasa el tiempo cada vez menos, a lo lejos, en mitad del campo, se ve el Cerro de los Ángeles, rematado por la estatua de Cristo fusilado por los milicianos, los llamados «rojos» por los insurrectos. Sólo lo ha visto en un recorte de periódico, que la madre guarda en el misal, y vuelve a ver, una y otra vez, sin cansarse, cuando lo deja cerca de él. «¿A propósito?». Nunca olvida la respuesta a su duda infantil: «¿Qué es?». «Los rojos querían fusilar a Dios sin saber que no hay quien fusile a Dios».
En los alrededores de la nueva casa hay elementos arquitectónicos dispersos. Una pequeña y fea plazuela, con un descuidado jardincillo y una bonita fuente sin agua, que sólo se llena si hay un fuerte aguacero. Un aguaducho, situado en la amplia acera de la calle ancha, donde el padre, la madre y él toman el aperitivo a finales de primavera y principios de otoño. Un bonito y destartalado edificio, que antes era el Hospicio Municipal y ahora es un simple colegio público. Un amplio solar vacío donde, los primeros años, en las frías Navidades de postguerra hay luminosos coches de choques y, en las calurosas noches de verano, montan un ring para celebrar ruidosos combates de boxeo, con apuestas clandestinas. Tiempo después construyen un mercado, la primera de las obras que perturban la calma de la zona durante meses, años, décadas. Los primeros tiempos no hay nada, sólo uno de los múltiples solares que han dejado los tres años de guerra. Una década después construyen, con primitivas, y ruidosos, excavadoras, un aparcamiento bajo la plazuela. Desaparecen el jardincillo, la fuente sin agua, el aguaducho y los aperitivos. Una noche hay un leve terremoto, se despierta asustado, cree que el edificio se precipita en el enorme agujero en que han convertido el jardincillo, se lleva un buen susto. No se atreve a acudir al dormitorio, a la cama de matrimonio, en busca del consuelo de la madre. A la mañana siguiente descubre que no se han enterado, dicen que sólo ha sido un sueño y lo tachan de miedoso hasta que lo leen en el periódico.
Desde el balcón de la esquina, de lo que será el comedor, ve venir un tranvía, que tuerce con un peculiar chirrido y un chisporroteo del trole al rozar con los cables del tendido eléctrico y se mete por la calle ancha. «Dura poco, con los años se convierte en un autobús que no gira por la calle ancha, sigue recto, donde ahora voy, y desde el que he vuelto a ver el olvidado edificio, la nueva casa donde tantos años vivo la familia». En aquella ocasión sólo hay tranvías, es de día, y ahora es casi de noche. También cree escuchar clarines y tambores en el silencio de una ciudad sin apenas circulación, una calle sin automóviles y con pocos viandantes. El tranvía pasa traqueteante, el chirrido se aleja y es sustituido por el ruido producido por un batallón de Falange, en realidad Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, más conocida por J.O.N.S. Jóvenes uniformados, camisa negra, pantalón corto, correaje, piernas peludas, banderines, estandartes, cánticos, desfilan marciales con tambores, clarines, sin que nadie preste atención. «¿Adónde van?». Es la primera vez que los ve, pero no la última. Instalado en la nueva casa sabe que los sábados, a media mañana, desfilan los falangistas cantando, oye el ruido de las botazas en el adoquinado, huele la mezcla de sudor de los cuerpos y el cuero mal curado de las toscas botas. En los momentos de máxima exaltación chillan, a la voz de mando, sin convicción, «¡Gibraltar español! ¡Gibraltar español!».
Años después, finalizada la inacabable dictadura del general Francisco Franco, en la llamada Transición a la democracia, sus nietos, los guerrilleros de Cristo Rey, tienen la sede en uno de los edificios de enfrente, bajo el nombre de Fuerza Nueva, después compañía de seguros y más tarde Hotel de Lujo. Algunas tardes de invierno, entre semana, al anochecer, se oyen los gritos de los apaleados transeúntes, sólo para hacerse notar. «Que quede claro. Los descendientes de los falangistas estamos aquí y tenemos las manos muy largas». Más tarde, los fines de semana son sustituidos por hordas de jóvenes, que vienen a emborracharse en los mal reconstruidos jardincillos de la plazuela, a hacer lo que se denomina «botellón», beber cualquier marranada alcohólica barata hasta hartarse y caer redondos, víctimas de un coma etílico. No resulta agradable oír los gritos, los ruidos, ver a una atractiva joven, casi una niña, tumbada en el suelo, rodeada de asustados y alcoholizados amigos, cuando unos incansables enfermeros del Samur intentan reanimarla, ni, al día siguiente, oler las vomitonas y las meadas e intentar no pisarlas. Como momentáneo final de esta rueda, «todo gira, nada es eterno», las tardes de ciertos domingos de primavera pasa por la calle ancha una peculiar procesión, organizada por los cada día más abundantes emigrantes latinoamericanos del barrio, con unas imágenes y unos cánticos que no son autóctonos, sino importados. Parecen la consecuencia de los clarines y tambores, «¡Gibraltar español!», las sordas palizas de los guerrilleros de Cristo Rey y los comas etílicos.
Asustado por el vértigo que le produce la altura, sale del amplio balcón, entra en la habitación de la esquina y mira, con detenimiento, el exterior. Al otro lado del solar llama su atención una extraña iglesia sin cruces. La única iglesia protestante. La conoce de oídas, a ella asisten las vecinas gemelas anglicanas. Vuelve a verlas enseguida, quizá esa misma tarde cuando regrese a casa, pero pronto las echa de menos al igual que al antiguo barrio, que sigue siendo su barrio. Nunca lo olvida. El solar se convierte en un feo y maloliente mercado, en especial cuando aprieta el calor, para que la iglesia protestante pierda presencia, quede encajonada en una estrecha y corta callejuela, nadie pueda darse cuenta que existe, no tiene cruces, hay una iglesia sin cruces, dedicada a un culto casi prohibido. Décadas después el mercado es demolido, reaparece la iglesia protestante y el edificio, en uno de cuyos pisos la familia vive tantos años, antes de ser reconstruido y volver a estorbar la visión. Oye que el abuelo dice a la madre que las goteras, presentes en varias habitaciones, la que será despacho, la de la pelirroja, el cuarto de estar y el dormitorio, no tienen solución, debido a la mala construcción, a haberse levantado en plena crisis económica. Está mal acabado y, por mucho que las arreglen, nunca desaparecen, reaparecen cuando menos se espera. Lo recuerda bien, como si oyese una maldición. La única vez que ve llorar a la madre, y de forma desconsolada, es por las dichosas goteras.
Un triste día de invierno, hace frío, llueve, los tres comen, no en la gran mesa negra redonda del comedor, sino en una mesa camilla, con faldas coloradas, en el vecino cuarto de estar. Algo que los tres hacen raras veces, el padre y la madre realizan con frecuencia, cuando él no come o cena con ellos, y la madre hará siempre a raíz de la muerte del padre. No comprende por qué ese día comen los tres en el cuarto de estar. Nadie habla, ni siquiera el padre, sólo se oye a lo lejos el tic-tac del reloj del comedor. Por una de las esquinas, la más alejada del balcón, la correspondiente al sumidero de la terraza que hay encima, un hilo de agua escurre por la pared hasta llegar a una palangana de plástico azul colocada por la madre, que él vacía, de vez en cuando, en el cercano cuarto de baño. Lágrimas saladas recorren el rostro de la madre, el padre no puede hablar y él no se atreve a mirarla. Si hubiesen comido en la gran mesa negra redonda y hubieran cerrado la puerta de doble hoja de comunicación, no hubiesen visto cómo el agua escurría por la pared haciendo un camino, que él ha marcado con el dedo índice de su mano derecha, para que llegue con facilidad a una palangana azul. Al cabo del tiempo cree que hay algo más en esa decisión. «¿Cierto masoquismo o algo más complejo que no imagina?». Poco después la gotera se arregla y, en contra de la predicción del abuelo, jamás vuelve a plantear problemas, pero nunca olvida la cara de la madre recorrida por las lágrimas y el agua escurriendo por el camino trazado en la pared por él.
Desde el primer día ésta habitación, con el balcón a la calle, las tres puertas, la de doble hoja que comunica con el comedor, la sencilla que da al pasillo y la de corredera de dos hojas que abre al dormitorio, es el cuarto de estar. Los primeros años frente al balcón hay un primitivo sofá cama, donde él duerme para estar más cerca de los padres, que le den las medicinas cuando está enfermo, lo cuiden, lo oigan cuando en mitad de la noche los llama asustado por una pesadilla, un terremoto, algún ruido. Más tarde se traslada a su habitación, la única de la parte delantera, de la nueva casa, que solo tiene una puerta, al otro lado del comedor, donde está la vieja cama tapada por unas descoloridas cortinas de cretona con motivos florales. Se recuerda escondido dentro de la mesa camilla, oculto tras las faldas coloradas, antes que cubran un primitivo brasero eléctrico, encendido en invierno y en las frías noches de primavera, o sentado en el pie de la lámpara de madera, que corona una gran pantalla de papel encerado, que ilumina la habitación. El padre lee en voz alta los libros del mítico personaje Tarzán, del popular escritor norteamericano Edgar Rice Burroughs, Tarzán de los monos, Tarzán el terrible, Tarzán el indómito, y él escucha fascinado. Al cabo de los años los conserva como nuevos, nunca se ha atrevido, ni se atreverá, a leerlos, o releerlos, por miedo a que no le gusten, se desvanezca el mito creado con ellos por el padre.
Durante años, bajo la luz de esa lámpara de pie, sobre una mesita, hay una radio que el padre, la madre y él escuchan los sábados por la noche. El padre sentado en el sillón de orejas, a la derecha del balcón, con el periódico al alcance de la mano. La madre enfrente en la butaca, a la izquierda del balcón, haciendo punto. Él en cualquier sitio, el suelo, sobre el pie de la lámpara bajo la camilla, incluso en una silla, mirando al aparato cómo si pudiese ver a quienes hablan. Algunos domingos, a media tarde, mientras la madre se ocupa de las labores domésticas, el padre y él escuchan la emisión del padre Venancio Marcos, mitad cura, mitad militar, más reaccionario de lo habitual, que durante la guerra lucha con los sublevados, los «nacionales», como les gusta llamarse a sí mismos, y con cada palabra subraya que es un vencedor y habla a los vencidos, los republicanos, los «rojos», como no se cansa de decir. No puede olvidar el peculiar tonillo y la desagradable voz. Años después queda fascinado cuando lo ve, descubre su rostro, en pequeños papeles de cura en las películas Juicio final (1955), de José Ochoa, y Tuvo la culpa Adán (1944), de Juan de Orduña, y lo reconoce por la inconfundible voz. Lo peor de la radio es cuando algunas mañanas se queda durmiendo no sabe por qué, no va al colegio, no hace nada, y lo despierta una canción que canta una tonadillera de postguerra, que la criada de toda la vida acompaña a voz en grito. Quizá por eso no le gusta la radio y menos las tonadilleras, pero se lleva bien con la criada, que estaba en la otra casa, recuerda como parte primordial de ésta, y es la primera en desaparecer.
CAPÍTULO SEGUNDO
III
Meses después de instalarse en la nueva casa, poco a poco olvida a las gemelas anglicanas, a las amigas de su barrio, no conoce a ninguna niña en el nuevo y, al volver del colegio, acabados los deberes, se acostumbra a jugar solo. Mira una y otra vez las viñetas de sus tebeos favoritos. Los norteamericanos La pequeña Lulú, Superman, Red Ryder, los más caros, cinco pesetas, publicados en versión española por la editorial mexicana Novaro, frente a los españoles, El guerrero del antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Hazañas bélicas, los más baratos y populares, una peseta, publicados por editorial catalana Bruguera. Pega los cromos, comprados en el kiosco de la esquina o cambiados a los compañeros de clase en el colegio, en el álbum correspondiente. Juega a las cartas y hace solitarios. Lo más divertido es emprender largos viajes por el interior de su habitación. Quita lo que hay sobre una pequeña y destartalada mesa, que ha sobrevivido a la mudanza, la pone patas arriba, la carga con juguetes, tebeos, ropa de abrigo, incluso un viejo y desechado paraguas, y se mete dentro rodeado de estas cosas. La fantasía lo lleva a recorrer el mundo sin trasladarse, sin moverse, sin esfuerzo físico. Nunca olvida este juego por ser al que más veces juega, sólo necesita hacer algunos cambios en su habitación y la imaginación, para perderse por los más lejanos países. Suele pasar las tardes solo y nunca se aburre. A veces la madre, extrañada del silencio, lo llama para saber cómo está y responde «Bien».
Una tarde cualquiera de principios de invierno. Anochece tan pronto que sale del colegio de noche y, como siempre en esta época del año, asustado. Teme quedar atrapado por la falta de luz, no reconocer el camino, perderse y no poder regresar a la nueva casa. Merienda, como de costumbre, sentado a la gran mesa negra redonda, con una servilleta al cuello, un vaso de leche templada y galletas, colocados sobre un plato y una bandeja. Tiene cuidado de mojar un instante la galleta para que se reblandezca y no se rompa en el trayecto del vaso a la boca. La madre habla de forma no habitual, casi misteriosa, hay algo en la voz que tarda meses en saber qué es. «¿Una discusión con el padre?». La galleta se rompe, un pedazo cae en la bandeja, otro en el plato y el más grande en la leche, que salpica la servilleta. «Una lejana prima segunda tuya, algo mayor que tú, vivirá con nosotros una temporada», afirma sin dejar lugar a una duda. Ni la madre pronuncia el nombre, ni él lo pregunta. Se produce uno de los silencios habituales. «¿Cuánto de mayor?». No contesta, como acostumbra, y prosigue, quizá temerosa de las pegas que pueda poner, que ella ha puesto al padre, con el cuento de la lástima. «La madre ha muerto, tras larga y penosa enfermedad, hace unas semanas. El padre, pariente del tuyo, sin apenas trato, no sabe qué hacer con ella. Se ha convertido en la única mujer de una familia de hombres, y tiene problemas «¿económicos?» que no sabe resolver». Finaliza la madre y se va antes de oír las posibles pegas que pueda poner el hijo, él.
La primera, que casi chilla cuando sale de su habitación, es «¿Cuánto dura una temporada? ¿Unas semanas? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿Varios?». Cree haberla visto en celebraciones familiares, bodas, bautizos, primeras comuniones. La recuerda mayor, guapa, distante, seria. A primeros de año, tras las vacaciones de Navidad, días después de esta «¿conversación?» entre madre e hijo, una mañana la lejana prima segunda llega a la nueva casa, desde la sórdida capital de provincias. Lleva un raído abrigo, que se le ha quedado pequeño, una maletita de cartón, que parece nueva, y unas botas, que son más de niño que de niña. Tiene mejillas sonrosadas, cara de pueblerina y pelo rojizo. La encuentra cambiada, le parece paleta, atractiva y mayor. Apenas habla. «Debe de ser tímida». Su presencia lo inquieta. No le gustan los cambios. Una vez que se ha acostumbrado a la nueva casa, se ha olvidado de la antigua, las gemelas anglicanas y su habitación, de una sola puerta, se ha convertido en un refugio. Teme que comiencen unos cambios que ni intuye, ni quiere imaginar, hasta dónde pueden llegar y en qué medida puedan afectarlo. La madre, la tía, parece tenerlo muy pensado, saluda a la recién llegada, le da un simbólico beso en la mejilla y la instala en la habitación, con dos puertas de doble hoja, cercana a la amplia entrada, hasta ahora vacía y cerrada, donde ha ido a parar el primitivo sofá-cama donde él dormía en el cuarto de estar, y ocupa la cuarta posición en la gran mesa negra redonda del comedor.
La criada de toda la vida pone la mesa. El padre, como de costumbre, acaba de llegar, saluda a la madre y a él sin verlos, se instala en el sillón de orejas para leer el periódico, a la espera que digan que la comida está servida, sentarse a la mesa y proseguir el diario ritual. Pasan los minutos, no aparecen la criada, ni la madre, ni él, ni la comida. Nadie le advierte de un posible retraso. Una tras otra llegan la madre, él, la criada y la comida. Cada uno ocupa su sitio en la mesa, cuando la madre va a servirla, el padre descubre que hay un cuarto cubierto y la madre explica que es para la lejana sobrina, que acaba de llegar. Deciden esperarla, no aparece, y el padre pide al hijo, a él, que vaya a buscarla. Se levanta de mala gana, teme que sea el principio de no sabe qué, de nada bueno. Va a la habitación, las puertas están cerradas, llama con timidez, nadie contesta y entra. La habitación está como de costumbre, salvo que la persiana está levantada y la maletita de cartón reposa sobre el sofá-cama. Sale y se dirige al cuarto de baño, repite la operación, llama, nadie contesta, entra y la ve lavándose las manos y mirándose al espejo. «¿Qué ha hecho tanto rato en el cuarto de baño?».
En esta primera comida juntos, la lejana prima segunda, él, la madre y el padre, hay el característico silencio, sólo interrumpido por el habitual ruido de los cubiertos en los platos y el inhabitual de los pasos de la criada que, lejos de su costumbre, se queda para mirarla, para curiosear, en vez de volver a la cocina para preparar la continuación del ritual. Hasta que el padre, a quien llama tío, no sabe por qué, intenta entablar conversación con ella, ante el asombro de la madre y el hijo, él. Un privilegio que la lejana prima desaprovecha al contestar con monosílabos a las tópicas preguntas. «¿Qué tal el viaje en tren?». «Largo». «¿Te gusta esta casa, tu nueva casa?». «Mucho». «Poco lo has visto, pero ¿qué te parece el colegio?». «Grande». «¿Echas de menos a tu familia?». «No». «¿Cómo lo lleva tu padre?». «Bien». «¿Qué tal están tus hermanos?». «Estupendos». El padre, el tío, cansado de sus mínimas respuestas, la imposibilidad de entablar una conversación con la recién llegada pelirroja, «¿es la primera vez que oye llamarla así, que se da cuenta del peculiar y fuerte color de su pelo?», vuelve a hablar de calefacción, de los problemas que plantea ponerla en viejos edificios. La madre y él siguen comiendo, la recién llegada les mira indecisa.
No le agrada la presencia de una extraña, una niña seria, pelirroja y mayor, en la nueva casa, en su vida. No es el tradicional síndrome del príncipe destronado. Desde el primer momento resulta evidente que sigue siendo el favorito de la madre, la intrusa, «¿llega a llamarla así?», no le cae bien y no le complace que viva con ellos. Es algo más complejo. No le gusta que una desconocida lo mire por encima del hombro, lo vigile, no sepa qué piensa de él, deba ser simpático con ella. No soporta tener que hablarle cuando llega del colegio, lo ayude a hacer los deberes con aire de suficiencia, sepa más que él, se sienta obligado a dejarle tebeos, ver como los desordena, los arruga, los trata sin cariño, los deja tirados por el suelo. A veces incluso pega de cualquier manera los cromos de La túnica sagrada, la primera película en CinemaScope, en el impoluto álbum. No la ha visto, la madre ha dicho que no es tolerada, pero le permite hacer la colección de cromos, que compra con sus ahorros. Ve horrorizado cómo la intrusa esparce sin cuidado el Sindeticón por el reverso, rebosa el cromo, mancha el papel, unas páginas se pegan a otras con peligro de que los cromos se manchen, se estropeen, se rompan. Lo mejor es que maneja bien las cartas, le gustan y las baraja como un profesional. No quiere, o no sabe, hacer solitarios y lo enseña a jugar al tute subastado. Le fastidia que ella gane la mayoría de las veces y las pocas que lo hace él, tenga la sensación de que se ha dejado ganar. No sabe si, cuando juegan, habla sin parar para distraerlo, hacer trampas o es más lista que él. Ambas cosas le molestan.
Desde el primer día teme ir al cuarto de baño. La pelirroja nunca echa el pestillo como hacen los padres y él, y le inquieta encontrarla sentada en el retrete, espatarrada, con las bragas colgando entre las piernas y que, en vez de decir que se vaya, echarlo, disculparse por no haber cerrado, comience a hablar. No sabe dónde mirar cuando oye algún ruido, que no quiere analizar, y ella termina, arranca un pedazo de papel higiénico y, con desparpajo, sin asomo de pudor, se levanta la falda, se limpia por delante, en el mejor de los casos, por detrás, en el peor. Luego echa una mirada al interior, al arrugado papel, lo deja caer en el retrete, se sube las bragas, se baja la falda, tira de la cadena, cierra la tapa, se sienta encima y sigue contando cualquier tontería. A pesar de sus esfuerzos por no mirar, ve que no tiene nada entre los muslos, en la entrepierna, las ingles, como más, o menos, sabe que ocurre a las niñas. Lo que, en poco tiempo, pasa de intrigarlo a molestarlo, a convertirse en una obsesión imaginar a alguna niña sentada en un retrete ante él. Cuando no hay nadie, entra en el cuarto de baño, echa el pestillo, se baja el pantalón y el calzoncillo, se sienta en el retrete y no puede dejar de pensar que tiene el culo en el sitio que lo ha tenido ella, se ha sentado encima del culo de ella. Más todavía si estaba ocupado por ella y ha tenido que esperar, acaba de salir y permanece templado. Por mucho que lo intenta, no logra hacer nada, se pone el calzoncillo y el pantalón y sale indeciso, avergonzado, desconcertado, de un cuarto de baño invadido por una atractiva pelirroja que tiene un evidente poder sobre él, que ni comprende, ni se explica, ni controla.
Le disgusta que ocupe una de las habitaciones vacías, donde acostumbra a perderse las tardes de primavera u otoño, por mucho que la niña cierre las puertas que dan a la entrada y a lo que será el despacho. Ha perdido parte de lo que considera su territorio, ha sido ocupado por alguien que lo atrae tanto como lo desconcierta, con quien cada día resulta más difícil entenderse, comunicarse, jugar. Se ha convertido en la vigilante de la nueva casa, en su espía particular. Sólo está tranquilo cuando no está, durante la larga hora de desfase entre su llegada del colegio y la de ella. Durante ese tiempo se habitúa a invadir el territorio perdido, descubrir cómo el olor de la recién llegada se ha extendido por la habitación, ha impregnado el sofá-cama, olor que, asombrado, nota que no solo no le disgusta sino cada día le atrae más. Sale corriendo del colegio, llega antes que la niña, se mete en la habitación, se tumba sobre el sofá-cama y lo huele. O descubre la maletita de cartón, escondida bajo el sofá-cama, y se decide a abrirla. Sobresaltado por el ruidito de las cerraduras al saltar, levanta la tapa y ve que, dentro, no hay más que la poca ropa de la niña. Tras realizar varios días la operación, en el último momento, cuando casi es la hora de la aparición, no puede más, toma una de las bragas entre sus manos, las huele y queda embriagado al descubrir que son el origen de ese olor que impregna el sofá-cama, la habitación, comienza a extenderse por la nueva casa y por él. Cuando al fin aparece, se acerca con disimulo, la huele y descubre ese aroma mezclado con restos de goma de borrar y virutas de lápiz del colegio.