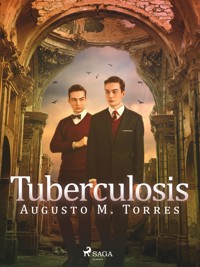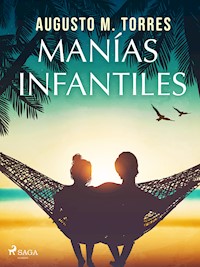9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una deliciosa comedia de situación mezclada con las memorias del propio autor en la que se dan cita el Madrid más cinematográfico, su pasión por el cine y sus vivencias amorosas a través de los muchos locales de una época que quizá nunca existió en una España a la que jamás podrá volver. Nuestro protagonista realiza un viaje en el recuerdo por la historia del cine y de su relación con el cine, por las películas que conforman su experiencia y compartimentan su vida. Una excelente novela canalla con el sabor del mejor Cinema Paradiso.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Augusto M. Torres
El cine de las sábanas blancas
Saga
El cine de las sábanas blancas
Imagen en la portada: Shutterstock
Copyright ©2019, 2023 Augusto M. Torres and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728375068
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
El sexo es más excitante en la pantalla y entre
las páginas de un libro que entre las sábanas.
Andy Warhol , “Mi filosofía de A a B”
—¿Y si no fuese al cine hoy? ¿Para qué ir tanto
al cine? No es sano y, además, da ideas falsas de
la existencia.
Marguerite Duras , “Un dique contra el pacífico”
I
No sé cuando, ni por qué, oí hablar por primera vez de los hermanos Auguste y Louis Lumière. Debió de ser en el colegio. Me llamó la atención que se llamaran como nosotros, mi hermano y yo, en francés y al revés. Es decir, de ellos, los Lumière, el mayor es Auguste, de nosotros, los Martínez, Luis, y de ellos el pequeño es Louis y de nosotros yo. Según una tradición familiar que hace que los recién nacidos lleven el mismo nombre que los miembros más veteranos de la familia, como si no bastase con los, a veces, engorrosos apellidos. A mi hermano mayor le pusieron Luis por mi abuelo materno, yo me llamo Augusto, nombre que nunca me ha gustado y la mayoría escribe Agusto, e incluso Agosto, por mi abuelo paterno; en él la tradición se convierte en una manía que va más lejos de lo habitual.
Mi abuelo Luis era constructor venido a menos por nunca he sabido qué razones. Quizá por ello me fascinan los ascensos y caídas y la dificultad para mantenerse en la posición alcanzada. Mi familia materna, mi madre, es dada al misterio, a no responder preguntas, por lo que, cansado de no obtener respuestas, desde niño me acostumbré a no hacerlas, a indagar por mi cuenta y no descubrir nada. A principios de los años veinte del siglo XX, valga la redundancia, mi abuelo Luis tuvo su momento de esplendor al construir el Hotel Palace, de Madrid. En alguna ocasión he visto una vieja fotografía donde aparece en la terraza del edificio en construcción, en unión de otras personas, muy abrigadas, bien vestidas, algunos incluso con chistera, contentos, ¿por haber cubierto aguas antes de lo previsto, en el momento justo o haberlas cubierto al fin? Desde que lo recuerdo, estaba jubilado y vivía bien, con modestia, en medio de una compleja historia sentimental y era inaccesible, al menos para mi hermano y yo.
Mi abuelo Augusto era un prolífico escritor, dramaturgo y novelista, olvidado desde su época de gloria, los años veinte y primeros treinta. Autor, entre otros volúmenes, de Los Teatros de Madrid (José Ruiz Alonso Impresor, 1947), a quien debo mi afición por el teatro y el cine y parte de la información utilizada en este libro. Tenía una peculiar e comprensible superstición, que, al final de su vida, cuando lo conocí y traté, más de lo habitual entre nietos y abuelos, es decir nada, lo obligaba a comer los días trece de cada mes con doce amigos en un restaurante que fuese el número trece de su calle. Según le oí comentar en más de una ocasión, no era fácil, fallaba alguno, tenían que invitar al dueño del restaurante, a un camarero o al primer comensal solitario que encontrasen; hay pocos restaurantes que estén en el número trece de una calle y aún menos que tengan capacidad para dar de comer a trece personas que se consideran gastrónomos.
Lo peor no era esta superstición, sino que llevara al límite esta manía española, creo que en otros países no está tan arraigada, de poner a los hijos el nombre de los padres. Sólo en Estados Unidos, las grandes familias, los multimillonarios, traspasan nombre y apellidos de padres a hijos, con sólo añadir un segundo, tercero o incluso cuarto en números romanos, en otros tiempos, cuando los norteamericanos no eran tan brutos y conocían esta cada vez más olvidada numeración, que demuestra la supremacía de los árabes sobre los romanos a niveles matemáticos. Llamó a los hijos varones con el mismo nombre, el suyo, y a las hijas hembras también con el mismo nombre, el de la mujer, mi abuela. Esto originó múltiples equívocos y trampas, para distinguirlos legal y jurídicamente, el encargado del registro le obligó a que tuviesen un segundo nombre que es con el que, con el tiempo, llegaron a denominarse para distinguir unos de otros. Por suerte, o desgracia, la mayoría murieron de niños y cuando los conocí sólo quedaba uno de cada especie para perpetuar los nombres paterno y materno.
Mi nombre siempre me ha parecido tan raro, nunca he conocido a nadie que se llame así, aparte de los múltiples de mi familia, para colmo seguido del mismo apellido, que de pequeño llegué a detestar por las tontas y repetidas bromas que los compañeros de clase me hacían al llegar, en clase de historia, al Imperio Romano. Por ello me encantó descubrir, por esa manía de los niños en lo referente a nombres y apellidos, que pueden llegar a memorizar una retahíla de más de media docena, que repiten como papagayos a la menor oportunidad, a alguien que se llamase Auguste Lumière. Y que, en unión de su hermano Louis, inventase el cinematógrafo, el cine, algo que me ha fascinado desde que, muy pequeño, fui, más bien me llevaron, no sabrían dónde meterme, por primera vez, en la más dura y negra postguerra, cuando las películas, el cine, eran la diversión nacional por ser barata y permitir una peculiar intimidad entre una anodina masa.
Mi hermano Luis y yo estudiamos, con un curso de diferencia, en el Instituto Ramiro de Maeztu. A él lo suspendieron en una especie de particular examen de ingreso en el más selecto Colegio del Pilar, situado en el centro del madrileño barrio de Salamanca, y yo, para mayor comodidad familiar, me limité a seguir sus pasos. Un lugar que, menos a él que a mí, nos parecía tan siniestro que al cabo de los años, las pocas veces que nos vemos, nunca, jamás, recordamos. Nuestra larga y fatídica estancia en él, para mí tres años de algo que se llamaba preparatorio, seis de bachillerato y uno de preuniversitario, para Luis dos menos, según uno de los múltiples planes académicos que hay en este país cada vez que cambia el correspondiente ministro, sea del signo que sea, dictadura, centro, izquierda, derecha. Durante ocho de aquellos años, más largos que los actuales, mi experiencia fue mejor que la suya, él descubría profesores y asignaturas, me contaba sus manías y trucos y me prevenía contra unos y otros.
Me asombró leer en Memorias del tío Jess (Aguilar, 2004), la autobiografía del prolífico y cosmopolita director de cine Jesús Franco, que estudiase en el mismo instituto y tuviera buenos recuerdos. El libro podría ser interesante si no estuviese escrito tan deprisa como hace las películas, escondiera menos tacos innecesarios e intentase ser divertido a cualquier precio, sin conseguirlo casi nunca. Arremete con las más diversas personas, desde la mayoría de los miembros de su multitudinaria familia, con la excepción de los sobrinos Ricardo Franco, gran director de cine muerto en plena gloria, con las botas puestas, a mitad del rodaje de Lágrimas negras (1998), y Carlos Franco, excelente pintor, hasta con gente del mundillo de la música y el cine, que son los suyos. Trata bien a su amigo actor, director y escritor Fernando Fernán-Gómez y escribe maravillas del libertario, dice textualmente, en cursiva, Instituto Ramiro de Maeztu.
Jesús Franco tenía doce años más que yo, once más que mi hermano, y lo frecuentó en una postguerra aún más dura que la nuestra, en la que, según escribe, todavía era posible detectar en él restos del Instituto Escuela, la Institución Libre de Enseñanza, la gran creación de don Francisco Giner de los Ríos durante la II República. En nuestra etapa, había desaparecido cualquier rastro bajo la atenta mirada de la estatua ecuestre del general Francisco Franco que lo presidía y, al parecer, lo sigue presidiendo. Unos son partidarios de demolerla para que vuelva al primitivo estado y otros de conservarla para que quede un resto escultórico de una época tan larga, gris y nefasta como la dictadura. Quizá por estos restos, Jesús Franco trata bien a algunos profesores, cuyo nombre yo había olvidado, recordé al leerlos en el libro, que detestaba, detesto y detestaré, casi igual que mi hermano.
La posible explicación, si es necesaria alguna, es que durante esa larga década de postguerra, los terribles años cuarenta, que nos separan de Jesús Franco, los profesores, como el resto de los españoles, habían sufrido el principio de la dictadura militar del, parecía, inmortal general Francisco Franco, que cada año resultaba más inacabable, en especial superada su primera mitad, el fatídico 1945, el final de la II Guerra Mundial con la derrota de las fuerzas del Eje, los Aliados. Debido a las privaciones, degradaciones, expulsiones y, también, hambre, a nuestros comunes profesores se les habría agriado más el carácter, se hubiesen cansado de enseñar y detestaran cada vez más a los alumnos, lo mismo que nosotros los detestábamos, detestamos y detestaremos a ellos.
Algún profesor, quizá el de ciencias naturales, del que con tanto cariño escribe Jesús Franco, debió de hablarnos de Auguste y Louis Lumière. Luis no lo recuerda, tal vez debido a que el cine nunca le gustó. De niños, las películas me llevaban con facilidad al séptimo cielo y a mi hermano le ponían enfermo. Salía del cine, como nunca he visto a nadie, y cuidado que ido al cine acompañado de las más variadas personas, mareado, a veces incluso devolvía, y enfadado por lo que había visto, fuera lo que fuese. Quizá la primera vez que oí hablar de los hermanos Lumière fue en clase de ciencias naturales, que eran lo suficiente amenas para tratar de los inventores de la fotografía y el cinematógrafo, pero sólo recuerdo ese dato. Resulta evidente que lo poco que sé de los hermanos Lumière nace de mi interés no por las ciencias naturales, sino por su invento, el cinematógrafo, el cine.
El profesor de ciencias, el señor Ibarra, cuando íbamos al instituto los profesores no tenían nombre propio, sólo apellido, precedido de la palabra señor, un ser olvidado que surge de lo más profundo de mi memoria envuelto en la característica gabardina de la época, el uniforme de la clase media, trinchera la denominaba mi padre, nunca he sabido si por implicación bélica, nos hablaría, en una de sus entretenidas clases, al menos para mí, sobre la sucesión de casualidades que llevaron al descubrimiento de la fotografía. Diría algo del menosprecio que la fotografía sufría por parte de los considerados intelectuales, de esto sólo tuve noticias a través de posteriores lecturas, como ocurre con los inventos que son más científicos que artísticos, y el dialéctico enfrentamiento que originó entre los pintores, muertos de hambre, y los fotógrafos, al frente de prósperos negocios.
Las pocas ocasiones que he dado clase he descubierto que, si asistir a ellas como alumno puede ser aburrido, raras veces he tenido un buen profesor, alguien que consiga interesarme por lo que enseña, hacerlo como profesor resulta extenuante. No me considero buen profesor, nunca he traspasado la barrera que separa profesores y alumnos, interesar a mis alumnos en lo que explicaba. No conviene acabar enseguida con los temas preparados, hay que estirarlos, ante el miedo de no tener nada de qué hablar en los últimos minutos. De ahí la costumbre, tan extendida en mi etapa de alumno, que no he practicado en la de profesor, de pasar lista, para perder, o ganar, según se mire, diez minutos o un cuarto de hora en cada clase. Ese mismo día, o el siguiente, el señor Ibarra nos hablaría de que, descubierta la fotografía con su capacidad para fijar imágenes, algunos inventores comienzan a trabajar en algo que hoy parece tan sencillo, y entonces tan inútil y absurdo, como las imágenes en movimiento.
Mis queridos hermanos Lumière son los primeros que proyectan imágenes en movimiento sobre una pantalla. Hijos de un fabricante de placas fotográficas, que descubre un nuevo tipo de placa de gelatina de bromuro con la que gana una fortuna, desde la infancia Auguste y Louis Lumière viven bien, reciben una buena educación, están en relación con la fotografía, se interesan por las imágenes en movimiento y conocen los constantes avances que a finales del siglo XIX se hacen en este campo. Tienen tiempo y posibilidades de realizar unas investigaciones que no comprenderían los conocidos, ni menos el padre, convencido de la frivolidad de los hijos, preocupado por desatender el próspero negocio familiar en busca de algo que ni entiende, ni lo interesa.
En el verano de 1894, Auguste y Louis Lumière construyen una primera y revolucionaria cámara. La denominan Cinématographe por su buena educación, los conocimientos de griego, al unir dos palabras, que no reproduzco por no tener mi ordenador alfabeto griego, ni yo dominarlo, que la primera significa movimiento y la segunda grabar o dibujar. Una cámara revolucionaria, en su momento y ahora, que realiza la toma de vistas y también permite el revelado y la proyección de imágenes en movimiento. Lo que no vuelve a repetirse, más por condicionamientos mercantiles que técnicos. Un trascendental aparato origen de dos de los grandes pilares de la industria cinematográfica, los laboratorios de revelado, positivado y tiraje de copias, y la exhibición de películas en unos peculiares locales, que por extensión también se denominan cinematógrafos y, más tarde, por la costumbre de simplificar, cines.
En marzo de 1895, los hermanos Lumière presentan el Cinematógrafo en una sesión de la Société Photographique. A partir de junio hacen diversas manifestaciones científicas en diferentes lugares y el 28 de diciembre del mismo año, en sesiones de mañana, tarde y noche, en el Grand Café, situado en el 14, Boulevard des Capucines, de París, se realiza la primera presentación pública ante unos espectadores que han pagado una entrada. El programa de estas sesiones de “Le Cinématographe Lumière”, como lo denominan, y lo definen “Cet appareil, inventé par MM. Auguste et Louis Lumière, permèt de recueillir, par des séries d’epreuves instantanées, tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont succédé devant l’objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant, grandeur naturelle, devant une salle entière leurs images sur un écran.”, está integrado por diez “Sujets actuels”, a los que también llaman “Tableaux”, denominación que tiene éxito y en los primeros años del cine da lugar a los famosos “Tableaux vivants”, Sortie de l’usine Lumière a Lyon, Querelle de bébés, Bassin des Tuileries, Le train, Le régiment, Maréchal-Ferrant, Partie d’écarté, Mauvais herbes, Le mur, Le mer. Una muestra de sus películas, entre las que se encuentran algunas obras maestras.
Los historiadores españoles de cine, profesión en vías de extinción, si es que aún no ha desaparecido, al no atreverse nadie a abarcar la historia de algo tan frívolo, que ha evolucionado tan mal y tiene casi ciento treinta años de existencia, y por el desinterés del público, en general, y los estudiosos, en concreto, por este tipo de publicaciones, han hecho hincapié en que el 28 de diciembre de 1895, como todos los 28 de diciembre, se celebraba la festividad de los Santos Inocentes. Un día que en España daba lugar a algo tan tonto como las inocentadas, pequeñas bromas públicas o privadas, que durante la dictadura del general Francisco Franco, como consecuencia de una vieja costumbre, llegaba incluso a que los grandes diarios publicasen alguna tonta noticia falsa, que explicaban al día siguiente con infantil arrepentimiento. Ni en Francia, ni en el Reino Unido tiene nada que ver, dado que se denomina, respectivamente, poisson d’avril y april fool’s y, como su nombre indica, se celebra el día 1 de abril.
Durante mis variadas estancias en París nunca he buscado la calle, o mejor la rue, donde está, o estaba, la Société Photographique, ni tampoco el 14 del Boulevard des Capucines, sede del Grand Café, a pesar de que dado el respeto que los franceses tienen por la historia y loa grandes hombres, hay sendas placas conmemorativas en las fachadas de los respectivos inmuebles. Si he buscado sitios donde se habían rodado alguna de las películas que en algún momento me fascinaron. Desde la producción norteamericana Charada (Charade, 1963), de Stanley Donen, con mis admirados Cary Grant y Audrey Hepburn, que desde hace poco me parece falsa, hasta la francesa Al final de la escapada (À bout de souffle, 1959), de Jean-Luc Godard, con Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo, que cada vez me gusta menos, y encierra míticas imágenes, como la inolvidable de Patricia Franchini (Jean Seberg) vendiendo el New York Herald Tribune por los Champs Élisées.
En un determinado momento de su corta e intensa vida, Ricardo Franco intentó rodar Un invento sin futuro, cuyo contenido poco, o nada, tenía que ver con el título. Contaba que en la presentación de su revolucionario Cinématographe en la Société Photographique, los hermanos Lumière respondían a las alabanzas de su extraordinario aparato, sin la menor visión del porvenir, con que el principal problema de su Cinématographe era ser “Un invento sin futuro”. Esto me llevó, en un personal homenaje, explícito a los hermanos Lumière e implícito a Ricardo Franco, a publicar Un invento sin futuro (Alianza, 2004). Como a mis editores el título les parecía tan bueno como enigmático, dado que se limita a contar la historia del cine a través de ciento veinte significativas películas, más un diccionario donde se narra la vida y milagros de sus directores y protagonistas, lo subtitulé Historias del cine, acabó con Historias del cine como título y Un invento sin futuro como subtítulo.
A pesar de las afirmaciones sobre el invento, cuatro años después, en 1890, los Lumière tienen un amplio catálogo de películas, de muy corta duración, los setenta y cinco metros de negativo que carga la cámara, con más de mil títulos y contratados a varios operadores que trabajan para ellos en diversas partes del mundo. Al ver estas primitivas películas, lo que más llama la atención es que son similares, no parecen rodadas por diferentes operadores en distintas partes del mundo, sino por un mismo director en idéntico sitio. Estos operadores, en la mayoría de los casos anónimos, antes de comenzar a trabajar recibían una esmerada formación por parte de los Lumière sobre el manejo del aparato, que no hay que olvidar que era cámara, reveladora y proyector, y la más compleja técnica, casi un arte, desconocida, salvo por los pintores, de la creación de imágenes.
Al analizar La llegada de un tren a la estación (L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat, 1895), una de las obras maestras de los Lumière, más allá del suceso, o la broma, reconstruida por Jean-Luc Godard en Vivir su vida (Vivre sa vie, 1962), con Anna Karina, una de sus mejores películas, de que los espectadores se asustan por temor a ser arrollado por el convoy, se aprecia que la cámara ha sido colocada en la posición idónea y el principio y final tampoco son fruto de la casualidad. La cámara está situada en el andén de manera que el tren aparece a lo lejos por el lado derecho, invade la pantalla, se detiene y descienden los viajeros. Juega con el emplazamiento de la cámara y el movimiento de los personajes dentro del cuadro, un desarrollado concepto de puesta en escena, si se tiene en cuenta que no avanza, se detiene durante años, y tarda décadas en volver a realizarse en similar dirección. Algo que, con mayor o menor intensidad, con más o menos habilidad, se repite en bastantes de las películas de los Lumière rodadas por ellos o sus operadores, dato que se desconoce al no estar definidas sus funciones.
La curiosa producción Lumière y compañía (1995) demuestra el desconocimiento que la mayoría de los directores, que interviene en ella, tiene del cine de los Lumière, de sus películas. Tras restaurar una de sus primeras cámaras, al estudioso francés Philippe Poulet, funcionario del Museo del Cine de Lyon, se le ocurre hacer un curioso homenaje con motivo del Centenario del Nacimiento del Cine. Al igual que en los últimos años del siglo XIX, los operadores de los Lumière viajan por el mundo en busca de noticias, pide a distintos directores de diferentes países que rueden una película en las mismas condiciones que las hacían aquellos operadores. Un único plano de cincuenta y dos segundos, lo que duran los setenta y cinco metros de negativo que carga la cámara, rodado sin sonido sincrónico, ni iluminación, en un máximo de tres tomas, y revelado y positivado en la misma cámara.
Cuarenta directores de distintos países aceptan estas condiciones, sin recibir ninguna retribución, para realizar su homenaje a los Lumière. Mientras cada uno rueda su plano, la realizadora Sarah Moon hace un pequeño reportaje en vídeo que acompaña al plano rodado por cada director. Un homenaje, de discutible interés, que demuestra la locura por el cine de unos cuantos realizadores, la falta de imaginación de la mayoría, el desconocimiento de las películas de los Lumière y lo poco, y mal, que ha evolucionado el cine en los primeros cien años, al ser la mayoría inferior, y peor, que las películas de los Lumière. La visión de Lumière y compañía, más allá de la posible originalidad del planteamiento, del experimento, al fin y al cabo sólo es una sucesión de cuarenta películas de cincuenta y dos segundos de duración, resulta fatigosa por la poca originalidad de los directores y hacer homogéneo el conjunto la realizadora Sarah Moon.
El más pragmático es Vicente Aranda que, con personal humor, se limita a rodar desde otro ángulo uno de los planos de Libertarias (1996), entonces en pleno rodaje. Bigas Luna se muestra de lo más personal al hacer un plano de una mujer desnuda sentada en un sembrado dando de mamar a un niño. Para acabar con los españoles, Fernando Trueba se sitúa entre los más cercanos a los Lumière, y los más politizados, al rodar la salida de la prisión de Zaragoza del objetor de conciencia Félix Romeo. Entre los demás destaca el plano del francés Alain Corneau, consistente en el baile de una danzarina del norte de la India coloreado a mano, como se hacía en la época. El del rumano Lucian Pintilie es uno de los más espectaculares con unos novios que, tras la boda, se suben en un helicóptero y desaparecen por los aires. El del francés Jacques Rivette donde una niña juega en una plaza y dos personas mayores tropiezan. La actriz noruega Liv Ullmann rueda al famoso operador sueco Sven Nykvist durante el trabajo; el francés Régis Wargnier toma al presidente François Miterrand en el Champ de Mars; y el alemán Wim Wenders saca a los actores Bruno Ganz y Otto Sander sobre el tejado de la gran biblioteca de Berlín.
Al ser una coproducción entre Francia y España, en ambos países se estrena con puntualidad y tiene una limitada carrera. La vi en el Cine Renoir de Cuatro Caminos, en la primera sesión, por tener que escribir la crítica para El País, y había menos público del poco que suele haber a esa hora, reservada para quienes nos produce claustrofobia las salas llenas. En el resto del mundo pasó aún más desapercibida, a pesar de estar hecha por los realizadores, aparte de los citados, por orden alfabético, Merzak Allouache, Theo Angelopoulos, Gabriel Axel, John Boorman, Youssef Chahine, Raymond Depardón, Costa Gavras, Francis Girod, Peter Greenaway, Lasse Hallstrom, Michael Haneke, Hugh Hudson, Ismael Merchant, James Ivory, Gaston Kabore, Abbas Kiarostami, Cédric Klaspisch, Andrei Konchalovsky, Patrice Leconte, Spike Lee, Claude Lelouch, David Lynch, Claude Miller, Idrissa Quedraogo, Arthur Penn, Helma Sanders, Jerry Schatzberg, Nadine Trintignant, Jaco van Dormael, Zhang Yimou, Kiju Yoshida.
En el Instituto Ramiro de Maeztu vi por primera vez una película francesa, años después se convirtió en pieza habitual de la depauperada programación de los cine-clubs madrileños, sobre los orígenes del cine, por supuesto desde el punto de vista francés, de la que no tengo ningún dato. Era una mezcla bien hecha de documental y ficción, donde aparecían los hermanos Lumière, que en nada se parecían a mi hermano y a mí, y el genial Georges Méliès, encarnados por desconocidos actores, y unas cuantas películas auténticas de los tres. Su teoría, como la de cualquier historia de cine que se precie, que tanto ha enturbiado el desarrollo de las películas, era contraponer el cine de unos al del otro, el documental a la ficción, cuando tan elaboradas son las películas de los Lumière como las de Méliès. Auguste y Louis Lumière representan la más seria ficción frente a la delirante fantasía de Georges Méliès, sin intentar dar el menor tono peyorativo a ninguna.
He sabido más del inventor norteamericano Thomas Alva Edison, que de manera simultánea a los Lumière investiga en un aparato que capta imágenes en movimiento y en 1890 inventa el Kinetograph, la primera cámara, y el Kinetoscope, el primer proyector. Por un lado, explica esas casualidades habituales entre los inventores, descubridores o creadores, la necesidad de tener algo que hasta ese momento no existía, que de repente aparece en diferentes lugares del mundo, cuya utilidad no se conoce con exactitud o, como en este caso, se desconoce por completo. Por el otro, el mayor poderío económico, desde el origen, del cine norteamericano, frente al europeo, incluso al francés que ha sido, y sigue siendo, el más importante, al inventar una cámara y un proyector.
En aquella aula, donde a modo de pantalla se colgaba una sábana sobre la pizarra, tras la que se situaba un altavoz, y en el otro extremo se colocaba un primitivo aparato sonoro de proyección en 16 m/m, donde vi el documental en torno a los comienzos de los Lumière y Méliès, también vi El joven Edison (The Young Edison, 1940), de Norman Taurog. Al volver a verla al cabo de los años, me gusta tanto, o más, que en aquel lejano día, y el envejecido doblaje, más que las modernas imágenes, me devuelven a aquel aula, a mí sentado viéndola ante una sábana, olvidado de dónde estoy, fascinado por las sombras que la animaban. La vida de Thomas Edison es origen de otra producción Metro-Goldwyn-Mayer diferente, más ambiciosa y mejor. Después del éxito de la familiar El joven Edison, el reputado Clarence Brown realiza Edison, el hombre (Edison the Man, 1940), que narra la madurez del famoso inventor norteamericano, donde Spencer Tracy encarna al protagonista, que también vi en el instituto, no en un aula, sino en su salón de actos.
En el salón de actos, el llamado cine, del Instituto Ramiro de Maeztu vi interesantes películas, y en especial viví unos espectáculos tan desagradables como los denominados Ejercicios Espirituales que un jesuita terrible, malencarado y grande, a quien le gustaba enseñar los pantalones bajo la sotana, una vez al año ponía en escena con similar y eficaz escenografía. En Memorias del tío Jess, Jesús Franco también recuerda grande el salón de actos, dice que tenía “más de mil asientos”, un cine en toda regla. Relata como el día que el general Francisco Franco fue a inaugurarlo con la proyección de uno de los NO-DO, que le gustaba protagonizar, descubrieron que no había cabina de proyección y tuvieron que improvisar una. No me extraña dado que a los arquitectos, salvo excepciones, nunca les ha gustado el cine. Pasó lo mismo en la Escuela Oficial de Cinematografía al trasladarse de un lujoso palacete en la calle Monte Esquinza, esquina con la de Génova, donde estaba la embajada de Marruecos, a un moderno edificio en la Carretera de la Dehesa de la Villa s/n.
Ante la atenta mirada de mil niños, las luces del salón de actos se apagaban de forma progresiva, se levantaba el telón con lentitud y en mitad del escenario aparecía, iluminado por un potente foco, el jesuita sentado en una silla, detrás de una mesa cubierta con una tela negra, entre una calavera y una palmatoria con una vela, a la derecha, y un crucifijo de madera con un Cristo sangrante, a la izquierda, y comenzaba a hablar del infierno, el demonio y el fuego eterno. En el momento de máximo tensión, el brutal y malencarado jesuita descendía del escenario por una escalerilla, seguido por el foco en la oscuridad del salón de actos, se movía por el pasillo central, sin parar de hablar con potente vozarrón, no había altavoces, ni los necesitaba, en busca de un niño, un mártir, a quien obligaba a subir al escenario para poner punto final a la apoteosis de la homilía, la charla, el macabro espectáculo, que podía ser de las primeras filas, las de en medio o de las últimas. Nadie estaba a salvo, no había manera de esconderse de aquella escrutadora mirada.
Elegida la víctima, señalada por el dedo índice de su mano izquierda, subrayado con un potente “Tú” de su vozarrón, el pobre alumno, por fortuna nunca fui yo, ni mi hermano, lo seguía al sacrificio. Subía la escalerilla tras él, se apagaba el foco, se situaba junto a la mesa, entre la calavera y la vela de la palmatoria, que quedaba como única iluminación, lo obligaba a poner la mano derecha sobre la llama, que por supuesto retiraba en el acto, más asustado que quemado, y el jesuita vociferaba “Así toda una eternidad”. Había un prolongado silencio, el niño se tocaba la mano, o incluso se la chupaba, que finalizaba con el ruido del telón al descender con lentitud y encenderse de manera progresiva las luces del salón de actos. Durante un rato los alumnos permanecíamos silenciosos, aterrorizados, inmóviles en nuestras butacas, más reponiéndonos del susto que a la espera de un milagro, el terrible jesuita aparecía por una puerta lateral, no volvía a verse al alumno elegido, cómo si se lo hubiera tragado la tierra, con voces de mando nos ponía en pie y nos hacía salir, al principio con cierta lentitud, luego a toda prisa, como si huyésemos del infierno.
Jesús Franco, que ha utilizado los seudónimos Jeff Frank y Clifford Brown, James P. Johnson, Frank Hollmann, Charlie Christian, entre otros, para firmar sus muchas y discutibles películas, ha dicho que le parecía terrible ser español y llamarse de nombre Jesús y de apellido Franco, lo que en el extranjero daba lugar a los mismos chistes, que le parecían malos y no le hacían gracia. Cito tanto la tan irregular Memorias del tío Jess por ser la única vez que he leído algo escrito por un antiguo alumno del Instituto Ramiro de Maeztu, recordarme una realidad nunca olvidada y contar una tan mínima como improbable anécdota que confirma todo esto. Además de las ridículas cartas anuales que me envía el director de la Asociación de Antiguos Alumnos para invitarme a unas absurdas fiestas conmemorativas, que intentan reproducir uno de los antiguos días de clase, misa y sermón incluidos, a las que nunca he contestado, ni, por supuesto, asistido.
En la inauguración del salón de actos, o cine, el general Francisco Franco, a quien Jesús Franco, a pesar del odio que destila y deja claro el libro, no puede evitar llamar a veces Caudillo, lo que confirma la fuerza de cuarenta años de propaganda, estrechó la mano a los alumnos. ¿Los más de mil que ocupaban los asientos del salón de actos? Al llegar a él le dijo “Enhorabuena tocayo” —error del inculto dictador, tocayo significa tener el mismo nombre, no el mismo apellido, estaba tan acostumbrado a que la gente, a su paso, gritase “¡¡Franco!! ¡¡Franco!! ¡¡Franco!!”, que había creído que era su nombre—, a lo que él balbuceó “Gracias, su excelencia”, y quedó horrorizado por el parecido con su padre. A mi padre, a quien gustaban los desfiles, llevarme a ellos y gritar fuera de sí, ante mi asombro, “¡¡Franco!! ¡¡Franco!! ¡¡Franco!!” al paso del automóvil con el dictador, durante la estancia en un hospital que precedió su muerte, la mayor, y más atenta, de las monjas que lo atendían, lo encontraban parecido al Caudillo, decía con alegría suya y de mi padre.
Cuando los Lumière comienzan la explotación comercial de su invento y Thomas Edison lanza el Kinetograph, la primera cámara, y el Kinetoscope, el primer proyector, Georges Méliès intenta comprar una cámara a los hermanos Lumière para rodar películas propias, muy diferentes a las suyas, pero han decidido no venderlas. Hijo de un fabricante de calzado, con quien trabaja en la juventud, gracias al que adquiere habilidad manual, Méliès viaja a Londres para aprender a fabricar autómatas y hacerse prestidigitador. De regreso a París, actúa como mago en el museo Grévin, en 1888 compra el Teatro Robert Houdin, situado en el Boulevard des Italiens, y se hace famoso por los espectáculos de magia, para los que construye complejas máquinas, que terminan con la proyección de imágenes coloreadas por él mismo, asiste a las primeras exhibiciones del Cinematógrafo en el Grand Café y queda fascinado. Ante la negativa de los Lumière, Méliès compra a Edison, como buen norteamericano dispuesto a hacer negocios, un Kinetograph y en 1896 comienza a hacer personales y excelentes películas.
Al principio se dedica a hacer planos fijos, el lenguaje cinematográfico está por inventar, de cuanto hay a su alrededor, sin el genio de los Lumière. Un día, mientras rueda en la Place de la Opèra, la película se bloquea unos segundos en la cámara y sigue rodando. Al revelarla y proyectarla, Georges Méliès ve con asombro que, de manera misteriosa, transeúntes, autobuses y automóviles se han convertido en otros. El descubrimiento de este truco, lo lleva al de otros y le permite hacer las geniales y personales películas, que enseguida tienen éxito. Como consecuencia de la Gran Guerra se arruina y acaba vendiendo juguetes, que fabrica con sus manos, como ha hecho siempre, en una tienda en la Gare de Montparnasse, donde un periodista lo reconoce, al comprar un juguete para su hijo, le organiza un homenaje, lo condecoran y logra una plaza en una residencia de ancianos en la que acaba sus días.
Este invento sin futuro, presentado el día de los Santos Inocentes, en su elegante café de París, no es una inocentada, quizá por celebrarse esta broma en Francia en otra fecha, como de alguna manera creían los inventores, sino la industria del siglo XX por los beneficios directos e indirectos que produce, al convertirse en una de las mejores formas de propaganda. Los norteamericanos lo entienden bien y a través del cine de Hollywood venden al mundo su concepción de la vida, de la democracia a las casas en propiedad, los automóviles, las hamburguesas y los pantalones vaqueros. A otros países, a cuya cabeza se sitúa España, les resulta imposible aprender y, por ejemplo, cada vez se ponen mayores dificultades y resulta más caro rodar en Madrid, en lugar de dar facilidades y ayudas económicas para que las películas hagan una eficaz propaganda indirecta de una ciudad insulsa, fea y víctima de constantes y absurdas obras.
Desde finales del siglo XIX, poco después de la creación del cinematógrafo, coexisten, a grandes rasgos, dos tipos de películas. El cine realista de los hermanos Lumière con reportajes realizados en medio mundo por un equipo de bien enseñados operadores, entre los que destaca Eugène Promio, que pronto deja de viajar para convertirse en maestro de operadores. El cine espectáculo de Méliès con la creación de ingeniosos trucos para dar vida a mínimas historias. Tan poco reales son las primitivas y austeras películas de los Lumière, con los planos únicos de setenta y cinco metros de duración, de las comedias El regador regado (L’arroseur arrosé, 1895), Riña de niños (Querelle enfantine, 1985), que hacen reír a los espectadores, a los reportajes La demolición de un muro (Démolition d’un mur, 1895), La llegada de un tren a la estación (L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat, 1895), donde se juega con el emplazamiento de la cámara y el movimiento de los personajes en el cuadro; como los elaborados espectáculos de Méliès, El viaje a la Luna (Le voyage dans la Lune, 1902), 20.000leguas bajo el mar (Vingt mille lieues sous les mer, 1907), donde narra historias en varios planos con trucos.
Veinte semanas después de la presentación del Cinematógrafo en el Grand Café, de París, con una celeridad que demuestra la habilidad comercial de los hermanos Lumière, Eugène Promio, a quien también llaman Alexander, Albert o incluso Georges, uno de los primeros que queda maravillado por el nuevo invento, comienza a trabajar con ellos y se convierte en uno de los más destacados técnicos. A principios de mayo de 1896, llega a Madrid, patenta el invento, pide los necesarios permisos, alquila y acondiciona un local en la planta baja del Hotel de Rusia, en la Carrera de San Jerónimo nº 34, hace tiempo 32, donde estuvo la joyería Los diamantes americanos, y desde mayo de 1946 hay una placa conmemorativa para celebrar el cincuentenario del cinematógrafo que reza: “El día de San Isidro se celebró en esta casa la primera exhibición del cinematógrafo para los españoles”.
El 15 de mayo de 1896, como uno más de los festejos de la festividad de san Isidro, patrono de Madrid, Albert, Alexander, Eugène o Georges Promio, duda que los historiadores españoles simplifican con una A., presenta el invento de los Lumière ante unos espectadores que no dan crédito a sus ojos y se asustan con La llegada de un tren a la estación. Gracias al buen recibimiento que los madrileños hacen del nuevo espectáculo, los cinematógrafos proliferan en la capital. Dado lo incipiente del negocio y la poca trascendencia que le conceden, se sitúan en teatros con dificultades económicas, se dedican al nuevo invento para superarlas o lo simultanean con las habituales funciones dramáticas, o, más bien, de varietés, en pisos bajos alquilados exprofeso para tales menesteres, en una época en que la oferta de pisos de alquiler es superior a la demanda y la gente se muda con una facilidad olvidada, o, en el peor de los casos, en barracones instalados en céntricos solares, como otra más de las atracciones de feria que albergan, tiro al blanco, tiovivo, montaña rusa, etcétera.
El 30 de octubre de 1896, en el Teatro Romea, en la calle de Carretas, antes de la representación de la zarzuela La Gran Vía, de Felipe Pérez, Federico Chueca y Joaquín Valverde, se presenta el Vitáscope de Thomas Edison. Se dan sesiones cinematográficas, como complemento de la habitual programación, en el Teatro de la Zarzuela, en la calle de Jovellanos nº 4, y en el Teatro de Chantecler. En el Salón Actualidades, situado en la calle de Alcalá nº 4, se hacen espectáculos integrados por varietés y películas, en el Circo Parish, en la plaza del Rey, además de otros lugares. Al mismo tiempo se instalan improvisados locales cinematográficos en la calle del Príncipe, cerca del Teatro de la Comedia, en la calle de Carretas, junto al Teatro Romea, y en el Salón del Heraldo, el del conocido diario, situado en el entresuelo del edificio de La Equitativa, curioso nombre para una compañía de seguros, situado en la confluencia de las calles de Alcalá y Sevilla.
De estos locales el único que subsiste, tras varias reestructuraciones, es el Teatro de la Zarzuela. Un local grande, con un vestíbulo tan pequeño que resulta ridículo, al que en tiempos asistí bastante, en especial a ver ballet. Nunca ha habido afición al ballet en Madrid, al estar cerrado décadas el Teatro Real, era el único teatro al que podían acudir las compañías en gira por Europa, en aquellos años España no era Europa, sino un lugar indeterminado entre África y Europa. Gracias a adquirir entradas en la claque —estupenda idea, desaparecida hace tiempo, por la cual una especie de acomodador cualificado, el jefe de claque, vendía las entradas sobrantes a menor precio y los compradores sólo tenían la obligación de aplaudir al hacerlo él, aunque el espectáculo les pareciese horrible, cuyo único inconveniente, fruto del machismo dominante, es que no admitían mujeres—, situada en un bar a la vuelta de la esquina, en la calle de Los Madrazo.
He conocido otro de estos locales, el más bonito Circo Parish, no con esa denominación, y uno de los que tienen una historia más curiosa. En 1856, el británico Thomas Price, reputado artista ecuestre y empresario circense, llega a España, introduce los espectáculos circenses en Madrid, Barcelona y Valencia, se hace famoso, la compañía actúa en las madrileñas terrazas del Jardín de las Delicias, situadas junto al paseo de Recoletos, y cuatro años después construye el Circo Price en un solar del paseo de Recoletos, esquina con la calle de Doña Bárbara de Braganza. Muerto Thomas Price en 1867, en Valencia, siguen con el negocio circense su hija adoptiva Matilde de Fassi y su marido, el caballista inglés William Parish. En 1880, desaparecido, o a punto de desaparecer, el Jardín de las Delicias, y destruido en 1876 por un incendio el Teatro Olímpico, construido en 1834 en la plaza del Rey, William Parish vende el primitivo circo, compra el solar donde estaba el teatro y encarga al arquitecto Agustín Ortiz de Villajos construir un segundo Circo Price de estilo neoárabe, con estructura de hierro, forma de polígono de dieciséis lados y cubierta apoyada en ocho columnas unidas por arcos integrados en el exterior, que unas temporadas también se llama Circo Parish.
Debido a la voracidad destructora de Madrid, en particular, y de España, en general, un país donde nada se conserva, todo se destruye, una ciudad que se caracteriza por ser foráneos los alcaldes, como el resto de su población, y, lo peor, ineptos, en 1970, tras una larga etapa de decadencia, cuando los espectáculos circenses han sido sustituidos por hispánicas varietés, el flamenco y aledaños, el Circo Price, el Circo Parish, es derribado para dar cabida, primero, a la fea sede del Banco Urquijo y, con el tiempo, en curiosa coincidencia, termina por convertirse en la sede del Ministerio de Cultura. “¿Para qué sirve un Ministerio de Cultura?”, preguntó el dramaturgo Arthur Miller al escritor Jorge Semprún en el gran despacho del ministro de cultura y no supo contestar. Cuentan que, de noche, si se prolonga alguna sesión de la comisión que reparte las tímidas ayudas a la producción cinematográfica, en los desiertos pasillos puede oírse el rugido de los leones, el barritar de los elefantes, el reír de las hienas, el himplar de las panteras y, además, huele a tigre.
A los madrileños de mi generación, de niños nos llevaban con asiduidad al Circo Price, en cuya publicidad aparecía apellidado Circuitos Carcellé. En los años cincuenta el empresario era Juan Carcellé y sus socios Manuel Feijoo y Arturo Castilla, de Thomas Price sólo quedaba el apellido y nada se sabía de Matilde de Fassi y William Parish. Quizá fui más al circo que los demás niños de entonces por gustarle a mi padre, al igual que le fascinaban los desfiles militares y gritar al paso del dictador “¡¡Franco!! ¡¡Franco!! ¡¡Franco!!”, y mi madre lo detestaba por la multitud que solía llenarlo, ser un lugar cerrado y oler a tigre, sólo le gustaban el aire libre, la naturaleza o, a lo sumo, grandes espacios cerrados sin apenas público. A mi padre le gustaba el circo, el teatro y el cine, mi madre detestaba el circo, el teatro y aún más el cine, hasta el punto que desde que mi padre dejó de ir por problemas de salud, ella no volvió, se dedicó a cuidarlo con encomiable abnegación, y tras su muerte no se le ocurrió pisar un local de espectáculos.
He heredado, corregida y aumentada, la afición de mi padre por el cine, al teatro voy poco por ser difícil encontrar un montaje atractivo en un Madrid cada vez más dejada de la mano de Dios y el circo nunca me gustó. El Circo Price era bonito por fuera, lo recuerdo al ver el Cirque d´Hiver, de París. El circo como espectáculo nunca me interesó, sólo me fascinan los circos pequeños, que frecuenté alguna vez en las giras por pueblos, más por el morboso atractivo de la miseria, la pobreza, la cutrez, que por haber visto en uno a la famosa trapecista Pinito del Oro, sentada en una silla sobre un trapecio en movimiento, sin red y con el marido debajo para intentar parar el posible golpe, lo que hizo en más de una ocasión durante los duros comienzos. Me da miedo que los trapecistas se maten, los leones se coman al domador, el sonambulista se caiga del cable por el que anda con ayuda de una pértiga, el mago chino parta en dos al ayudante, el equilibrista rompa los platos con que juega, las evoluciones de los elefantes me aburren, las ecuilleres me resultan patéticas, los payasos nunca me hacen gracia, ni menos que el listo se denomine augusto. Además huele a tigre, como decía mi madre, por mucho zotál que los uniformados acomodadores echen en los descansos.
Era, y es, a pesar de que no he vuelto al circo desde niño, ni creo que vuelva, por renovado que digan que está, el famoso Cirque du Soleil, miedo al mal ajeno, a que la muerte real de otra persona se convierta en el esperado espectáculo de otras. No temía que un trapecista se me cayera encima, un maloliente tigre me diese un zarpazo, el sonambulista arrojara la pértiga sobre mi cabeza, el mago me eligiese como ayudante de uno de sus números, los platos del equilibrista me hirieran, los elefantes se cagasen sobre mí, una de las ecuillers se sentara en mis rodillas. Era distinto del miedo que tenía mi padre no en el Circo Price, que como todos los circos eran redondos y tenía múltiples salidas, sino en cines o teatros, donde sacaba entradas situadas cerca de las salidas de emergencias, que en el mejor de los casos daban a las dos calles entre las que estaba enclavado.
El incendio del Teatro Novedades, construido en la popular calle de Toledo nº 95, con vuelta a la calle de las Velas, desde hace tiempo de López Silva, frente al mercado de la Cebada, inaugurado el 13 de septiembre de 1857 con una representación de El mejor alcalde el Rey, de Lope de Vega, en presencia de la reina Isabel II, marcó varias vidas. La de mi padre, que acentuaba la catástrofe en la muleta de un cojo, que resbaló por las escaleras al huir de las llamas, quedó atravesada entre los peldaños e hizo que cayeran muchos tras él, la de los de la generación anterior, la de los de la suya y la de los de las siguientes. El domingo 23 de septiembre de 1928, en la sesión de tarde, durante la representación de la zarzuela La mejor del puerto, del maestro Alonso, con el teatro lleno, el aforo era de mil quinientas localidades, se declaró un incendio, el peor de los ocurridos en un teatro, y murieron muchas personas, tantas que las autoridades nunca se atrevieron a decir cuántas. Mi abuelo lo cuenta así en Los teatros de Madrid:
“Como día festivo, el lleno, sobre todo, en las alturas, era rebosante. Al hacer unas de las mutaciones, advirtió el jefe de tramoya que en una “diabla” se había producido un cortocircuito.”
“—¡Suelta la cuerda! —gritó al tramoyista, que tenía en sus manos la correspondiente contrario: tirar de la cuerda, con lo que la “diabla” prendió las bambalinas y de ellas corrióse el fuego a los telares y a todo el escenario, que ardió como la yesca. Inicióse entre bastidores el consiguiente revuelo. La orquesta, que, dirigida por Cayo Varela, tocaba el intermedio a telón corrido, comenzó a darse cuenta de lo que pasaba; pero heroicamente, para no alarmar al público, todos siguieron en sus puestos.”
“De repente, el fuego prendió el telón de boca, devorándolo en un instante. Prodújose con ello el tiro de chimenea al ponerse en contacto el aire de la sala con el del escenario, y un volcán de llamas salió por la embocadura, sembrando el pánico entre los espectadores.”
“Al terrible “sálvese el que pueda”, subsiguió, como siempre en casos tales, el taponamiento de las ya difíciles salidas, con lo que el espanto creció más y más. Un montón de cuerpos obstruyó la “escalera trágica”, siempre angosta para desalojar las abundantísimas localidades altas, y más en momentos de confusión e inconsciencia como aquellos. Hubo quien trató de abrirse paso a navajazo limpio, y así, la vorágine de la locura iba en aumento, mientras el humo y las llamas completaban la obra destructora. Para mayor catástrofe, la puerta lateral, por la que pudieron haber salido a la calle de las Velas, estaba cerrada y no hubo medio de abrirla. En aquel cuadro dantesco, la Implacable hizo víctimas por doquier.”
Volví a leer El largo viaje (Le grand voyage, 1963), de Jorge Semprún, con motivo de su reedición en Tusquets, en la misma floja traducción de Jacqueline y Rafael Conte con que estaba publicada en castellano. Lo había leído en italiano, en su momento, en un lluvioso final de agosto, en una solitaria habitación de un Hotel del Lido de Venecia, en la edición de Einaudi de 1964, traducida por Gioia Zannino Angiolillo, con una foto suya en la portada, en su etapa de “militante de expreso y coche-cama”, como lo define Manuel Gutiérrez Aragón en mi libro de Conversaciones con... él (1985). Ante mi asombro, en el largo viaje al campo de concentración de Buchenwald, donde recuerda su vida, con la discreción que lo caracteriza, y lo que sucede en los veinte años que tarda en poder escribir sobre él, aparece, sin mayor explicación, el incendio del Novedades. Lo que habrá llenado de estupor a los lectores que no sean de Madrid y tengan la suficiente edad para haber oído hablar de él a sus padres o abuelos.
El domingo 23 de septiembre de 1928, mi abuelo tenía 48 años, mi padre 23, Semprún 5, los tres recordaron el incendio del Novedades en momentos peculiares de sus diferentes vidas. Mi abuelo al escribir la historia de los teatros madrileños en Los teatros de Madrid, su libro más recordado de su dilatada y olvidada obra. Mi padre cada vez que sacaba localidades para un espectáculo, que no fuese un redondo circo, insistía en que estuviesen cerca de las salidas de emergencia. Semprún las cuatro inacabables noches que pasó en un vagón de mercancías con otras ciento siete personas al ser deportado al campo de concentración de Buchenwald, en Turingia, cerca de Weimar, al principio de la II Guerra Mundial, por colaborar con la resistencia francesa contra los alemanes.
A principios del siglo XX, en Madrid hay un buen número de barracones, instalados en solares, con llamativas fachadas, donde por lo general se ha instalado el órgano Limonaire Frères, característico de los primitivos cinematógrafos, premiado en la Exposición Universal de París de 1900, con voceadores para atraer a los transeúntes que pasan por los alrededores y que entren a ver el espectáculo. Los más conocidos son el Internacional, situado en la calle de la Encomienda; el Franco Español en la calle Ancha de San Bernardo nº 11; el Japonés en la calle de Cedaceros; el Palais de l’Electricité en la calle de Alcalá esquina con la de Castelló; el Petit Palais en la calle del Barquillo, que en 1914 se convierte en el Teatro Infanta Isabel y es el único de estos que sigue en funcionamiento, como teatro; el Salón Luminoso en la calle de Bravo Murillo; el Ideal Polistilo en la calle de Villanueva nº 28; el Coliseo Ena Victoria en la calle del Pez nº 7, que se incendia en 1908; y el Cinematógrafo Gimeno en la calle de Alcalá esquina con la de Núñez de Balboa.
El cine se desarrolla a la misma velocidad en todos los países, con Francia y Estados Unidos a la cabeza, hasta la Gran Guerra, cuando la producción se detiene casi por completo en Europa y avanza a gran velocidad en Estados Unidos. En los años que van de 1914 a 1919 la industria cinematográfica mundial da un gran salto. Las películas crecen de los dos o tres rollos, es decir veinte o treinta minutos, hasta llegar a la hora y, gracias al éxito de la producción italiana Cabiria (1914), de Giovanni Pastrone, y la norteamericana El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, 1915), de David W. Griffith, alcanzan las tres horas, para establecerse en una duración estándar en torno a las noventa minutos. Lo que acaba con las industrias personales de los pioneros europeos, los Lumière y Méliès, a quienes descubro, después de leer múltiples tonterías sobre sus películas, escritas por decrépitos historiadores que las habían visto en la juventud, las recordaban malamente, en alguna sesión de cine club, en la Filmoteca Nacional de España, luego Filmoteca Nacional y, por fin, Filmoteca Española, y, en especial, en el añorado canal Cineclassic, de Canal+, con sus presentaciones y coloquios a cargo de Octavi Martí, Julio Feo, José María Ribas, Paulo Paranagua y Monserrat Casals.
II
Gracias al excelente aparato fabricado por Auguste y Louis Lumière, que permite la proyección de imágenes en movimiento y también la toma de vistas y el revelado, los técnicos —los más conocidos son Promio y Mesguich—, que envían a las más diversas ciudades, tienen una doble misión. Por un lado, hacer las complejas gestiones, dada su novedad, para alquilar un local donde dar a conocer el Cinematógrafo, obtener los permisos necesarios para exhibir las primitivas películas, previo pago de una entrada, y conseguir las mayores recaudaciones. Por otro, rodar los más importantes y vistosos acontecimientos que sucedan durante su estancia para incorporarlos al cada día más amplio catálogo de los Lumière. Una hábil organización para lo que sólo parecen dos inventores despistados que creen que su invento carece de futuro.
Tengo dudas sobre el precio de las entradas a estas sesiones de un cuarto de hora de duración organizadas por Promio en los bajos del Hotel de Rusia. Consulto varios autores, diferentes libros. Por lo general, el primero dice una cosa, un segundo otra diferente y el tercero, que leo con la esperanza de que coincida con alguno de los anteriores para elegir la opción más repetida, suele decir una tercera y así, casi, hasta el infinito, en especial si se consulta algo tan intrascendente como el cine. Me imagino, o quiero imaginar, que en otras materias las cosas no serán tan frívolas. Todos coinciden en el precio de la entrada, costaba una peseta. Desde la primera vez que lo leí me pareció excesivo en comparación con lo que valían las cosas a finales del siglo XIX en España y por poder verse, al principio de la postguerra, a finales de los años cuarenta, por poco más de una peseta, incluso un par de veces, el inevitable NO-DO, un dibujo animado y dos películas en uno de los habituales cines de barrio de programa doble y sesión continua.
Además de hacer las exhibiciones del Cinematógrafo en los bajos del Hotel de Rusia, Albert, Alexander, Eugène o Georges Promio rueda las primeras películas que se hacen en España. Entre las realizadas en 1896 destacan cuatro. La mejor, Salida de las alumnas del colegio de San Luis de los Franceses, es una mezcla del catolicismo español, cierto toque francés y la tradición de las salidas de gente de diferentes sitios, la más simple de las ideas de puesta en escena. La cámara se sitúa ante la fachada de un sitio vacío, se abren las puertas, salen diversas personas, se dispersan y el sitio vuelve a quedar vacío. Con un único emplazamiento de cámara se obtiene una sensación de cambio, de movimiento, incluso de estar integrado el primitivo plano-secuencia por diferentes planos. Una inevitable Llegada de los toreros a la plaza, que utiliza la misma idea, aderezada con el exotismo que toreros y toros produce en los extranjeros; y también una Corrida de toros, donde el popular torero Luis Mazzantini mata un toro; es decir la fiesta nacional al completo. Además de las aburridas paradas militares, sólo explicables para tener contentas a las autoridades locales y que no planteen problemas a la hora de conceder los imprescindibles permisos oficiales, la más conocida Maniobras de la artillería en Vicálvaro.
Lo primero que hacen los técnicos de los Lumière al llegar con el invento a la capital de un nuevo país, o a una de sus más importantes ciudades, es patentarlo, más todavía si es alguien tan cualificado como A. Promio. Debido a la buena marcha del negocio, el Cinématographe, las considerables recaudaciones, resulta inevitable que aparezcan múltiples imitadores interesados por las posibilidades artísticas del aparato y, en especial, crematísticas. En España, uno de los primeros atraídos por el nuevo invento es la familia zaragozana de feriantes Gimeno, para unos historiadores con G, para otros con J. Por casualidad o motivos laborales, en las fiestas de san Isidro de 1895, Eduardo Gimeno Correas está en Madrid, asiste a una de las primeras sesiones organizadas por Promio en los bajos del Hotel de Rusia y queda fascinado.
Al regresar a Zaragoza, Eduardo Gimeno Correas se lo cuenta a su padre Eduardo Gimeno Peromarta, conocido feriante especializado en espectáculos ópticos y de figuras de cera. El padre no le cree, el hijo insiste y lo convence para viajar a Madrid. Admiran el espectáculo, quedan encantados, ven las posibilidades del negocio, intentan comprar el aparato, Promio ni quiere, ni puede, venderlo, y ante su insistencia, se limita a darles la dirección de la casa central en París. Los Gimeno vuelven a hacer las maletas, se desplazan en ferrocarril a París y encuentran la misma negativa por parte de los Lumière. Cuando están a punto de volverse desilusionados, les ofrecen una cámara Vernée, una de las caras y malas imitaciones aparecidas a pesar de las patentes, la compran y vuelven tan contentos.
Con esta mala cámara Vernée, donde la película se atasca, que sólo proyecta, ni hace toma de vistas, ni las revela, y algunas malas películas, no de los Lumière, sino de la cada vez mayor competencia, los Gimeno amplían el espectáculo y comienzan una gira por el norte de España. El cinematógrafo causa sensación entre el público habitual, pero cada día la cámara se estropea más. Eduardo Gimeno Peromarta regresa a París, no encuentra al representante de la casa Vernée que se la ha vendido y viaja a Lyon, a la fábrica de los Lumière. Los Lumière se han enfrentado a tantos malos imitadores, les han copiado tantas veces el invento, a pesar del dinero invertido en patentes, que lo han comercializarlo y una de las primeras cámaras que venden es al zaragozano.
En octubre de 1896, durante la celebración de las fiestas de la Virgen del Pilar, quizá el mismo día 12, los Gimeno ruedan, llevados de ese nacionalismo ramplón que desde los orígenes caracteriza el cine español, Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza, la primera película española realizada por un español, la revelan y la proyectan en su barracón de feria con la recién adquirida cámara Lumière. Tiene éxito entre los que se reconocen al salir de misa y los familiares, en concreto, y entre el público, en general. Llama la atención de esta primera película cien por cien española —sólo la tecnología, como todavía ocurre, es extranjera— el día elegido para el rodaje y el contenido.