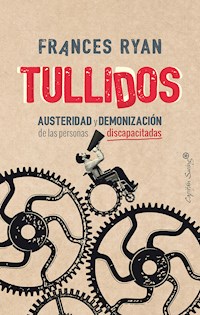
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
A finales de 2018 el gobierno británico recortó más de £ 28 mil millones en políticas sobre seguridad social, vivienda, empleo y atención médica, específicamente dirigidas a la comunidad discapacitada. En la era de la austeridad las personas con discapacidad, 3,7 millones en Reino Unido, son las más afectadas. Esto se suma a una situación en la que la mitad de los pobres están discapacitados o viven con una persona discapacitada. En 'Tullidos', Ryan cuenta la historia de las personas más afectadas por este régimen devastador, que a menudo han sido silenciadas: el hombre tetrapléjico obligado a gatear escaleras abajo porque el consejo no le proporciona vivienda accesible y vive en un primero, la mujer obligada a dormir en su silla de ruedas y que ingresó en el hospital con desnutrición porque los recortes le quitaron el cuidador que la ayudaba a acostarse o cocinar o la joven con un trastorno bipolar forzada a recurrir al trabajo sexual para sobrevivir... A través de estos relatos personales el libro muestra la magnitud de la crisis, al tiempo que enseña cómo la comunidad discapacitada está luchando. Traza un guión de cómo en los últimos años la actitud pública hacia las personas con discapacidad se ha transformado de la compasión al desprecio: de ser los 'más vulnerables ' de la sociedad a los tramposos de la ayudas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo a la edición
en castellano
Entre quienes se ganan la vida escribiendo sobre política circula una broma que dice que, en estos tiempos de noticias a todas horas los siete días de la semana, puedes dedicarte durante años a escribir un libro para luego ver cómo cambian los acontecimientos a las pocas semanas de su publicación y cómo el texto no tarda en volverse irrelevante. Cuando escribí Tullidos, mi preocupación era muy distinta: me preocupaba que las cosas no iban a cambiar. A finales de 2018 llegué a la conclusión de que, en muchos aspectos, en la sociedad británica nos encontrábamos en una encrucijada: podíamos seguir como estábamos y continuar por la senda de la desigualdad y el individualismo o podíamos dar un salto hacia un cambio real, en el que una sociedad de igualdad y solidaridad podría dar pie a que más personas discapacitadas tengan la oportunidad de tener vidas plenas y dignas.
A los seis meses de su publicación, la política británica se topó de bruces con esa alternativa. Las elecciones generales del pasado invierno, impuestas por el atolladero en el que se encontraba el Brexit, ofrecieron al electorado dos campos muy diferentes. Por un lado, el Partido Laborista ofrecía un programa radical de servicios universales, desde la atención social completa a las personas mayores de sesenta y cinco años (con vistas a extenderla a las personas discapacitadas más jóvenes) a matrículas universitarias gratuitas. Por el otro lado, el Partido Conservador repitió machaconamente a los electores el mensaje de «aplicar el Brexit» y palabras de apoyo al NHS.
Cuando, en los últimos días de la campaña electoral, un periodista captó el momento en que Boris Johnson hacía desaparecer en su bolsillo la prueba fotográfica de un niño enfermo, difícilmente habría podido ofrecer un símbolo más apropiado de lo que este primer ministro en particular pensaba en realidad de los servicios públicos. De repente, la realidad descrita por este libro —un NHS que se desmorona, un sistema de seguridad social vilipendiado, reducciones salariales y un número creciente de personas sin hogar— no parecía tanto una historia del presente o incluso del pasado, sino una flagrante advertencia sobre el futuro.
Al final, unas elecciones generales que en última instancia estuvieron definidas por el Brexit, pero en las que también se vivió el azote del antisemitismo, de la comunicación de mensajes embarullados y de un liderazgo laborista que provocaba división, terminaron con un desastre electoral para el Partido Laborista, que encajaba su peor derrota desde la década de los veinte, mientras que el Partido Conservador de Johnson recuperaba una mayoría aplastante y a su vez el Reino Unido abandonaba finalmente la Unión Europea. El aumento de las donaciones para los bancos de alimentos y los refugios en los días inmediatamente posteriores al resultado electoral da una pista sobre la inquietud que la decisión provocó en la ciudadanía. Lejos de traer consigo una ola de esperanza para las personas discapacitadas, de repente los próximos años parecían estar marcados por un ataque aún mayor al Estado del bienestar y, de tal suerte, por una pobreza y un aislamiento permanentes, que se suman a la incertidumbre que rodea a las consecuencias del Brexit.
Tan solo tenemos que considerar los acontecimientos de los meses posteriores para ver adónde nos ha llevado esa elección. La esperanza de vida se estancó por primera vez en más de cien años e incluso llegó a disminuir para las mujeres más desfavorecidas de la sociedad, en gran parte como resultado de las medidas de austeridad.[1]
Mientras tanto, las personas que viven en las zonas más pobres tienen más opciones de ver sus vidas echadas a perder por una mala salud que las personas que viven en las zonas más ricas.[2] El Universal Credit amenaza con empujar a las personas con problemas mentales a la indigencia;[3] mientras tanto, un tribunal de apelación sentenció que los recortes gubernamentales de las prestaciones eran discriminatorios hacia las personas discapacitadas.
Tras el Brexit, se han introducido nuevas medidas sobre inmigración, destinadas a impedir la entrada de trabajadores extranjeros que cobran salarios bajos —una medida que llevó a los sindicatos a advertir que «provocará un absoluto desastre» en el sector de la atención social—.[4] El consejero de Boris Johnson se vio obligado a dimitir por su apoyo a la eugenesia,[5] mientras la llamada guerra cultural se tragaba a las personas con dificultades de aprendizaje. Por otra parte, el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, por sus siglas en inglés) fue denunciado por «presionar» a personas vulnerables y discapacitadas a aceptar «tratos», gracias a los cuales el DWP se ahorró miles de libras en prestaciones, muy por encima de lo que estaba legalmente autorizado a ahorrar.[6]
Apenas un mes después de la reelección de los tories, la muerte de Errol Graham, que falleció de inanición después de que le suspendieran la prestación por discapacidad, dominó los titulares de la prensa. Este hombre de cincuenta y siete años padecía ansiedad social grave y tenía dificultades para salir de casa, pero esto no impidió que le retiraran sus ayudas de la seguridad social por no acudir a un examen para evaluar su aptitud para el trabajo. La historia condensa no solo el coste humano de un sistema de prestaciones averiado, sobre cuyas consecuencias advierte Tullidos, sino también la crueldad esporádica que se provoca cuando la red de protección de la que dependen tantas personas deja de funcionar. Los agentes judiciales solo descubrieron el cadáver demacrado de Graham cuando echaron abajo la puerta para desahuciarle. Cuando lo encontraron, su apartamento de Nottingham no tenía gas ni electricidad. La única comida que quedaba en la casa eran dos latas de pescado, caducadas cuatro años atrás. Pesaba veintiocho kilos y medio.
Entretanto, la aparición de la pandemia del coronavirus ha afectado con mayor gravedad si cabe la vida política tal y como la conocíamos. Los países europeos, sobre todo España e Italia, fueron los primeros en verse afectados por el virus antes de que la pandemia llegara al Reino Unido; ante la mirada del mundo, llegaron las noticias desgarradoras de los militares españoles desinfectando residencias de ancianos y encontrando muertas en sus camas a personas ancianas residentes.[7] Toda la sociedad global ha sufrido el impacto de la extensión del virus y de las medidas de precaución, desde el comercio minorista, el trabajo autónomo, hasta una interrupción sin precedentes de la actividad social. Pero pocos grupos de población han sufrido un impacto tan duro como el de las personas con patologías previas. Al fin y al cabo, las emergencias de sanidad pública no son acontecimientos en los que rige una igualdad de oportunidades: por regla general, las personas más pobres, más marginales y discapacitadas son las más afectadas, mientras que las personas más ricas, conectadas y sanas disponen de medios para amortiguar el impacto.
Las personas discapacitadas en todo el mundo se han visto expuestas simultáneamente a un mayor riesgo de contraer el coronavirus bajo condiciones más difíciles de acceso a la alimentación y las medicinas, debido a que se han visto obligadas a permanecer en casa durante meses. Al mismo tiempo, el impacto de las medidas de emergencia en el Reino Unido ha suscitado la preocupación de muchas organizaciones de discapacitados por las consecuencias que tendrá en los años venideros. Entre sus puntos principales, el decreto eliminó temporalmente la obligación legal de los ayuntamientos de proporcionar atención social a las personas que tienen derecho a ella, al mismo tiempo que facilitó su internamiento en régimen de aislamiento en instituciones de salud mental y tenerlas detenidas allí durante periodos prolongados.[8]
Las personas discapacitadas, que ya venían padeciendo unos servicios de atención reducidos al mínimo después de años de recortes, tenían que enfrentarse ahora a una pérdida adicional de sus derechos. Al mismo tiempo, las medidas de emergencia para proteger a los ciudadanos de la depresión económica provocada por la pandemia, destinadas a apuntalar el sistema de seguridad social, dejaron visiblemente de lado a muchas personas discapacitadas; las entidades benéficas advirtieron de las consecuencias que esto tendría para cientos de miles de personas discapacitadas y enfermas crónicas, que iban a correr el riesgo de verse empujadas a la pobreza con la propagación del coronavirus.[9]
Llegados a este punto, lo fácil sería sentirse derrotadas. En efecto, no solo es comprensible sentirse abrumadas en un momento así —es completamente humano—. Pero si pudiera sacar una lección razonable de la escritura de Tullidos, sería esta. La enfermedad da miedo. La pobreza es penosa. La incertidumbre nos preocupa a todos. Es un error —y al fin y al cabo no sirve de nada— suavizar la situación, darle un falso lustre, fingir que todo está bien. Lo mínimo que merecen las personas que están sufriendo es que ese sufrimiento se conozca, sobre todo porque es la única manera de que los que detentan el poder se vean forzados en algún momento a hacer algo para abordar la situación.
Y, sin embargo, siempre queda esperanza. Hay esperanza en la naturaleza pasajera de las cosas; una victoria política aplastante podrá ser revertida en su momento. Hay esperanza en la organización, en el sindicato que consigue un aumento salarial para las limpiadoras o en el grupo de trabajadores sociales que consigue que un paciente de cáncer recupere sus prestaciones. Hay esperanza en la solidaridad; en que no estamos solos, aunque así lo parezca.
En la primavera de 2010, cuando empezó el confinamiento por el coronavirus en el Reino Unido, quinientos mil voluntarios se apuntaron en el NHS para ofrecer su tiempo a las personas necesitadas. Replicando las iniciativas de España y Europa,[10] se formó un ejército de ayudantes, dedicados a tareas como llevar en coche a personas a citas hospitalarias o hacer llegar paquetes de comida a gente en aislamiento.
Además de esto, surgieron grupos locales de apoyo mutuo en todo el país,[11] en un intento de llegar a las personas con discapacidad, así como a los más mayores, que se vieron forzados a autoaislarse para protegerse del virus. La explosión del voluntariado reflejó en muchos aspectos una tendencia que ha terminado caracterizando en buena medida la época de la austeridad, en la que los bancos de alimentos y los grupos comunitarios se han visto obligados a colmar los agujeros que había dejado la reducción de las políticas sociales del Gobierno.
Sin embargo, lo fascinante de la respuesta al coronavirus es cómo el apoyo mutuo vino acompañado de algo más: el crecimiento del Estado. En el plano internacional, los políticos se comprometieron a aportar una enorme asistencia económica a sus ciudadanos. Por ejemplo, el Gobierno español, encabezado por los socialistas, prometió un paquete de ayuda de 200.000 millones de euros, que incluye una moratoria en el pago de las hipotecas y de las facturas de los servicios básicos, y un ingreso de cuatrocientos cuarenta euros para los trabajadores que han visto finalizados sus contratos.[12] En el Reino Unido se han dado pasos similares. Ante el cierre obligado de las empresas, se han ofrecido miles de millones de libras en préstamos a los empresarios, mientras que a los empleados que no podían acceder al trabajo se les garantizó el 80 por ciento de sus sueldos. Se impidió a los caseros privados desahuciar inquilinos durante la crisis, mientras que las autoridades locales inglesas empezaron a dar alojamiento a todas las personas que duermen en la calle —demostrando que habría sido posible hacerlo en cualquier momento—. De repente, los profesionales de clase media tuvieron que acudir al sistema de la seguridad social, toda vez que casi un millón de personas solicitó el Universal Credit tras haber perdido sus empleos debido al confinamiento.[13]
Una pandemia global ha obligado al Partido Conservador, adalid del Estado pequeño, a decidirse por una intervención masiva. Las modalidades de inversión a gran escala, que antes eran descartadas como recursos al «árbol mágico del dinero» o peligrosas medidas «marxistas», ahora eran pragmatismo y sentido común. Al final resultó que los profundos recortes de los servicios públicos y la depresión de los salarios eran una elección política.
Durante la crisis del coronavirus no solo cambió nuestra relación con las instituciones, sino también nuestra percepción de las personas que las ocupan. Los trabajadores mal pagados de los supermercados y las y los cuidadores, antes desdeñados como personas sin habilidades y sin importancia, se convirtieron de repente en héroes y heroínas del momento, mientras que los ministros, que con anterioridad habían dejado sin recursos a los hospitales, terminaron aplaudiendo al personal del NHS junto a una nación agradecida.
A pesar de todo el esfuerzo de los laboratorios y de la búsqueda de una vacuna, ha sido la sociedad la que al fin y al cabo ha terminado siendo estudiada con un microscopio. ¿Dónde reside el poder? ¿Cómo tratamos a los más débiles? ¿Cuál es el papel del Estado? Cuando llegue el momento decisivo, ¿estaremos protegidos? Por su parte, el coronavirus puso al desnudo la fragilidad del contrato social británico después de una década de recortes: servicios públicos faltos de financiación; millones de personas con trabajos inseguros y mal pagados; y un sistema de seguridad social que no cumple su cometido. A su vez, sacó a la luz verdades que era necesario recordar: la sanidad universal no es un bien negociable; los trabajadores calificados de incompetentes son de hecho los que nos mantienen con vida; los servicios públicos son recursos preciosos en los que hay que invertir con la vista puesta en los malos tiempos; cada una de nuestras vidas depende de las demás más de lo que pensamos.
En pocas áreas esto se pone tan de manifiesto como en el Estado del bienestar. Si Tullidos describía lo que puede pasar cuando la red de protección se ve devaluada y hecha pedazos, los efectos colaterales de la pandemia han puesto en evidencia los mitos centrales de los recortes gubernamentales de los últimos años: que el Estado del bienestar no es en realidad una sangría o una carga, sino una forma preciosa de seguro colectivo contra los desafíos de la vida: ya se trate de la mala salud, de la discapacidad o del desempleo. Tal y como lo ha expresado el escritor Peter C. Baker hablando de la vida después del coronavirus: «Los desastres y las emergencias no solo arrojan luz sobre el mundo tal y como es. También desgarran por completo el tejido de la normalidad. A través del agujero que se abre, atisbamos posibilidades de otros mundos».[14]
Ya hemos podido atisbarlas. Están en el respeto ciudadano que se han ganado los peor pagados, que han alimentado y cuidado a la ciudadanía durante una pandemia. Están en un Gobierno de derechas que se ve obligado a invertir en servicios públicos; están en facilitar ingresos para las personas enfermas y desempleadas y casas para quienes no la tienen. Están en la población en general, que empieza a ver la seguridad social como algo que ha dejado de ser «para los demás». Dicho de otra manera: no están en la crisis, sino en qué opciones de reconstrucción adoptamos cuando haya terminado.
En lo sucesivo, la tarea de la izquierda consiste en asegurar que las acciones de transformación que hemos vivido no sean provisionales, sino un punto de inflexión que persista mucho más allá de la crisis inmediata. Las medidas drásticas que han adoptado los Gobiernos en los últimos meses no solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo, son la prueba de todo lo que puede hacer el Estado, de que en realidad no existe un límite para los cambios que se pueden hacer o las intervenciones que se pueden llevar a cabo si hay una demanda ciudadana suficiente de su acción. Para recordar una convicción clave de este libro: la situación en la que estamos demuestra que seguramente no hemos hecho todo lo que podemos hacer.
No puede negarse que, en los próximos años, Gran Bretaña tendrá que enfrentarse a grandes retos que habrá que combatir en tres frentes. El Brexit sigue presentando una gran incertidumbre que afecta directamente a las personas marginadas, toda vez que cualquier impacto económico afectará a los más pobres. Es probable que el coronavirus provoque por sí mismo una recesión, al mismo tiempo que la infraestructura de la nación, desde las bibliotecas a la atención social, tiene que recuperarse de una década de austeridad. A esto se suman los monstruos de la crisis climática y de la desigualdad económica desenfrenada a los que nuestros vecinos globales se enfrentan junto a nosotros.
Y, sin embargo, de las cenizas puede surgir algo más que un destello de luz. Mejores seguros de baja por enfermedad. Salarios más altos para los trabajadores de cuidados. Mayor empatía hacia las personas discapacitadas y enfermas. Una cultura del colectivismo basada en nuestra interdependencia. Una seguridad social reforzada y nuevamente respetada. En muchos aspectos, las posibilidades de progreso son infinitas, solo están limitadas por la escala de nuestra visión. Las personas de ideas igualitarias en Gran Bretaña han de enfrentarse ahora a algunos de los mayores desafíos que podríamos imaginar, pero cada desafío trae consigo una posibilidad de cambio.
La época oscura en la que nos encontramos no solo significa que una visión de esperanza y ambición sigue siendo posible para la izquierda, significa también que es más importante que nunca. Juntos podemos conseguirlo.
[1]Boseley, S., «Austerity blamed for life expectancy stalling for first time in century», The Guardian, 25 de febrero de 2020.
[2]BBC News, «Poorest women’s life expectancy declines, finds report», https://www.bbc.co.uk/news/health-51619608.
[3]Butler, P., «Universal credit could “steamroll vulnerable into poverty”», The Guardian, 11 de febrero de 2020.
[4]O’Carroll, L., P. Walker y L. Brooks, «UK to close door to non-English speakers and unskilled workers», The Guardian, 11 de febrero de 2020.
[5]Marsh, R., «Boris Johnson adviser quits over race and eugenics controversy», The Guardian, 17 de febrero de 2020.
[6]Ryan, F., «DWP accused of offering disabled people “take it of leave it” benefits», The Guardian, 2 de marzo de 2020.
[7]BBC News, «Coronavirus: Spanish army finds care home residents “dead and abandoned”», 24 de marzo de 2020.
[8]Butler, P., y P. Walker, «UK’s emergency coronavirus bill “will put vulnerable at risk”», The Guardian, 23 de marzo de 2020.
[9]Butler, P., «Benefits changes leave disabled people facing poverty, charities warned», The Guardian, 30 de marzo de 2020.
[10]Keeley, G., «“We are thinking of you”: Spain’s coronavirus lockdown sees people coming together and supporting vulnerable», The Independent, 20 de marzo de 2020.
[11]Butler, P., «Covid-19 Mutual Aid: how to help vulnerable people around you», The Guardian, 16 de marzo de 2020.
[12]Jones, S., «“The situation is critical”: coronavirus crisis agony of Spain’s poor», The Guardian, 4 de mayo de 2020.
[13]Booth, R. y K. Rawlinson, «950,000 apply for universal credit in two weeks of UK lockdown», The Guardian, 1 de abril de 2020.
[14]Baker, P. C., «“We can’t go back to normal”: how will coronavirus change the world?», The Guardian, 31 de marzo de 2020.
Introducción
En las postrimerías de 2015 vino a saberse que Naciones Unidas estaba llevando a cabo discretamente una investigación sobre violaciones de los derechos humanos de las personas discapacitadas a nivel estatal. Era la primera de este tipo: una investigación secreta sobre el daño que un Gobierno estaba supuestamente ocasionando a sus ciudadanos discapacitados. Los informes iniciales incluían testimonios inquietantes de personas discapacitadas y sus familias. La ONU insistió en acometer el procedimiento a puerta cerrada y afirmó que la confidencialidad era necesaria para la «protección de los testigos» y para «garantizar la cooperación del país anfitrión».[15]
Sería sencillo dar por hecho que el «país anfitrión» en cuestión era un régimen antidemocrático con un terrible historial en materia de derechos humanos o quizás un país en vías de desarrollo carente de una rica economía, necesaria para proporcionar una red de protección social. En realidad, se trataba de Gran Bretaña.
Avancemos rápidamente dos años para plantarnos en 2017, cuando Naciones Unidas hizo público un dictamen inaudito: las condiciones para las personas discapacitadas en Gran Bretaña eran equiparables a una «catástrofe humana».[16] En los meses que siguieron, la ONU declaró que el Estado británico estaba faltando a sus deberes para con los ciudadanos discapacitados en todo lo relativo a cuestiones de vivienda y empleo, así como en educación y seguridad social.[17] De alguna manera, una de las naciones más ricas sobre la tierra —que además cuenta con el que cabe definir como el primer sistema de bienestar que ha existido en el mundo occidental— recibía ahora la condena internacional por el tratamiento reservado a las personas discapacitadas.
Crecí en una Gran Bretaña que afirmaba que la vida estaba llena de promesas para las personas discapacitadas como yo. En la década de los noventa, expresiones desagradables como «tullido» y «retrasado» ya no formaban parte del habla cotidiana. La discapacidad seguía estando ausente en los medios de comunicación y en los puestos de poder, pero —a diferencia de muchas generaciones anteriores a la mía— yo podía decir que vivía en un país en el que las personas discapacitadas corrientes ya no estaban apartadas de la vista de los demás. Asimismo, las huchas de solidaridad, que hasta no hace mucho simbolizaban las sobras que se daban a los ciudadanos discapacitados, ahora iban acompañadas de derechos. Entre estos, quedaban comprendidos desde la ley de derechos civiles de la discapacidad aprobada en mi niñez hasta las prestaciones y servicios del Estado del bienestar diseñados a la medida de las personas discapacitadas.
En los días que siguieron a las Olimpiadas de Londres en 2012, las Paraolimpiadas se convirtieron en el emblema de esa sensación de optimismo. Como epicentro del orgullo nacional, el evento no solo fue vendido como una demostración de lo que las personas discapacitadas podían conseguir si se les daba la oportunidad, sino también como un medio para que Gran Bretaña consolidara su posición de líder global de la discapacidad en el escenario global. En la inauguración de los juegos, el primer ministro, David Cameron, declaró que estaba orgulloso de que Gran Bretaña estuviera en «la vanguardia de los derechos de la discapacidad».[18] En realidad, solo unos meses antes Cameron y sus colegas habían puesto en marcha una agenda política que abrió paso a la demolición sin precedentes de la red británica de protección a las personas discapacitadas y, de tal suerte, trajo consigo un retroceso de décadas en derechos que tanto había costado conseguir.
Desde su elección como parte de un Gobierno de coalición en 2010, el Partido Conservador británico bajo el liderazgo de David Cameron supervisó un programa de recortes que no se había visto desde la década de los veinte del siglo anterior. Presentado como una respuesta necesaria a la recesión económica global, introdujo el que terminaría siendo el proyecto de austeridad a largo plazo en Gran Bretaña: el vaciamiento del «Estado del bienestar», de los servicios públicos y de los presupuestos de los Gobiernos locales.
Cuando el entonces ministro de Hacienda, George Osborne, prometió que estábamos «todos en el mismo barco», en realidad ya estaba previsto que las personas discapacitadas sufrieran el peor embate, toda vez que se retiraron decenas de miles de millones de libras de todo tipo de partidas presupuestarias, desde las prestaciones por discapacidad hasta los fondos de ayuda a la vivienda y de atención social.[19] El Centre for Welfare Reform calculó en 2013 que las personas discapacitadas iban a tener que soportar un peso de recortes nueve veces mayor que el del ciudadano medio, mientras que las personas con las discapacidades más graves iban a sufrir un impacto estimado en una abrumadora proporción diecinueve veces mayor que la que le iba a corresponder al ciudadano medio.[20] Una recesión global provocada por los banqueros y atizada por políticos de derechas iba a terminar castigando a los parapléjicos y los enfermos de cáncer.
Esto no sucedió por accidente, sino que fue un ataque deliberado a las personas discapacitadas en Gran Bretaña. En un clima de privación de derechos, de compresión salarial y de individualismo creciente, las personas discapacitadas se convirtieron en el punto de mira preferido en Gran Bretaña. Los ministros hablaban sin tapujos sobre cómo los enfermos crónicos reacios al trabajo estaban explotando a los esforzados contribuyentes. Los programas de televisión se burlaban abiertamente de las familias trabajadoras con personas enfermas y discapacitadas. Los periódicos se lanzaron a la caza desenfrenada de ejemplos de personas discapacitadas entregadas a un supuesto «gorroneo».
Convertir a los discapacitados en el chivo expiatorio se ha vuelto una parte predominante y respetable de la cultura británica. En 2012, el diario The Sun lanzó la campaña «Beat the Cheat» (Leña al tramposo) e incluso llegó a abrir una línea telefónica directa para denuncias de fraude en las prestaciones sociales y llamó a los «patriotas británicos» a que «denunciaran y sometieran a escarnio a los gorrones que viven del cuento» en su zona.[21] Esos editoriales no eran informaciones marginales despreciables, sino que contaban con el apoyo firme de los principales miembros del Gobierno. Cuando en 2014 el Daily Express hizo pública «la galería de rostros de los estafadores más escandalosos» de prestaciones sociales, el secretario de Estado para la Seguridad Social, Iain Duncan Smith, se prestó alegremente a aportar una cuña sonora al titular con carnaza: «Erradicaremos a los estafadores de las prestaciones sociales que, por dinero, se hacen pasar por enfermos».[22]
El mensaje de esta campaña era sencillo y eficaz. La recesión económica no había sido provocada por un crac global, sino por una factura supuestamente inflada de gastos en protección social que cubrían las necesidades de personas supuestamente discapacitadas. La raíz de los problemas de las personas no eran las elevadas rentas privadas, los empleos inseguros ni los bajos salarios, sino su vecino discapacitado que llevaba una vida desahogada gracias a las prestaciones sociales.
Demonizar a las personas que ocupan el último peldaño de la sociedad ha sido a lo largo de la historia un método de reforzamiento del statu quo. Así ha sido sobre todo en tiempos de crisis económica, donde minorías y grupos marginalizados se convirtieron en chivos expiatorios para los que detentan el poder. Pero lo extraordinario de la utilización de las personas discapacitadas como chivos expiatorios después de 2010 fue que el grupo que ahora entregaban al sacrificio eran precisamente las personas que la sociedad siempre había prometido proteger.
En las últimas dos décadas, nos hemos acostumbrado a que los políticos describan Gran Bretaña como un país siempre rebosante de un sentido de la equidad y la decencia. Y el tratamiento reservado a las personas discapacitadas ocupa en muchos sentidos un lugar central a ese respecto. Todos hemos oído esta frase: «La marca de una sociedad civilizada está en cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables». Es una expresión, en boga desde hace mucho tiempo, con la que se quiere dar a entender la aparente solicitud británica hacia las personas discapacitadas. En buena medida, proporcionar una «red de protección» para los ciudadanos que viven con problemas de salud es un aspecto central de esa identidad británica de decencia y honestidad —a la que le es inherente la afirmación de que, incluso en los «tiempos de dificultad económica», las personas discapacitadas siempre contarían con una red de protección—.
Este libro mostrará no solo que estamos ante un relato revisionista que pinta de color de rosa la larga y problemática historia de la relación de Gran Bretaña con la discapacidad, sino también que en la era de la austeridad hemos podido ver que todos los que detentan el poder incluso han dejado de fingir que tenían una obligación ética para con los ciudadanos discapacitados y se han puesto cruelmente en su contra. Las personas discapacitadas —antaño motivo de compasión y atención— se han convertido en objetos de sospecha, demonización y desprecio. Y esto se hizo oficial: bajo la austeridad, el único grupo social que supuestamente era intocable pasaba ahora a ser imposible de costear.
Mientras los ministros y la mayoría de los medios de comunicación hablaban de la desmesurada factura que suponían las prestaciones por discapacidad, me dediqué durante seis años a hablar todos los días con las personas discapacitadas que vivían detrás de la retórica.
Cada una de ellas era muy diferente: algunas habían dejado los estudios en la adolescencia, mientras que otras habían tenido empleos tradicionales de clase media hasta que la salud les jugó una mala pasada; algunas eran votantes laboristas de toda la vida, otras no estaban en absoluto interesadas en la política; algunas nacieron con discapacidad, mientras que otras desarrollaron problemas de salud mental o enfermedades crónicas en la vida adulta. Pero todas tenían algo en común: después de 2010, a todas ellas les tocó vivir unas adversidades que nunca habían creído posibles.
Jimbob era una de ellas. Hablé por primera vez con este hombre de sesenta y ocho años en el gélido invierno de 2017, solo unos meses después de las elecciones generales que se saldaron con el regreso al poder del Partido Conservador. Jimbob tiene una enfermedad pulmonar crónica —«Es como intentar respirar por una pajita mientras estás corriendo», me dijo— que se suma a varios problemas más de salud, los cuales incluyen una afección ósea, problemas crecientes de columna y fibromialgia, una dosis a largo plazo de fatiga extrema y rigidez muscular. Jimbob empezó a trabajar a los doce años —primero para su padre durante las décadas de los sesenta y los setenta, y luego como ingeniero—, pero, como él mismo dice, «cuando la salud te abandona, se acabó».
Su apartamento de dos habitaciones en Ayrshire (Escocia) es de hormigón —de esas casas que dejan entrar el frío por las paredes todo el año y que producen un frío que escuece en invierno— y durante muchos años las prestaciones por discapacidad eran el único recurso del que disponía para calentarla. Pero cuando el Gobierno introdujo requisitos más «duros» para la obtención de las ayudas, se las quitaron. Cien libras al mes evaporadas así de repente.
El resultado es que ahora Jimbob vive en su dormitorio. Para poder permitirse encender la luz en el apartamento y tener gas suficiente para cocinar —y, por ende, comer caliente—, solo calienta una habitación. Cuando tiene que moverse —por ejemplo, para ir al baño—, Jimbob explicaba que ha desarrollado la «regla de los quince minutos»: pone la calefacción en el vestíbulo y luego espera quince minutos antes de salir de su dormitorio para ir a una habitación sin calentar. De lo contrario, no puede soportarlo físicamente.
Mientras hablamos, Jimbob está sentado envuelto en un edredón de cama doble. El termómetro de su horno marcaba quince grados centígrados en la cocina: apenas unos grados por encima de la temperatura en el exterior. Vivir así resulta duro para cualquier persona, pero para Jimbob supone un tormento físico. El frío dentro de la casa agrava su dolencia pulmonar y le provoca un dolor punzante en las articulaciones, al tiempo que sus otras discapacidades le dejan sin fuerzas para conseguir que su cuerpo entre en calor. Pregunto a Jimbob cómo se siente cuando se enfría y su respuesta es sencilla: «Sientes que te estás muriendo».
Mientras hablábamos, él tosía; había envases de esteroides de acción profunda, resultado de un reciente arrebato de problemas respiratorios. En los días más duros, cuando el frío penetra en sus pulmones y huesos, Jimbob se pone el abrigo, agarra a su perro y se mete en su viejo todoterreno. Como me explicó, el coche tiene calefacción debajo de los asientos y él y su perro —«mi fiel compañero»— se sientan juntos. El pasado invierno, Jimbob pensó que solo sobreviviría sin calefacción en el apartamento si se metía en un espacio reducido. Ese mismo día, se procuró un viejo equipo de acampada y lo instaló junto al sofá. Y ahí estaba, acurrucado dentro de una tienda de campaña en medio del salón.
Mientras escuchaba a Jimbob, una sensación dominaba. Podríamos llamarla injusticia; o, por decirlo de otra manera, la impresión de alguien que ha sido estafado. Antes de su discapacidad, Jimbob creía que había crecido en un Estado del bienestar que le ofrecía una promesa: si llegara un momento en el que la necesitara, podía contar con una red de protección que evitaría su caída. No con una fortuna, sino con lo suficiente para comer todos los días y poner la calefacción en invierno. «Me parecía que mientras uno cumpliera con su parte, mientras trabajara duro, ahí estaría el sistema [que te ayudaría] —me comentó—. Ahora parece que el sistema va a por ti. Como si fueras un gorrón».
Esencialmente, este libro es una historia sobre la Gran Bretaña de Jimbob. Lo que muestra es parte de la realidad de la existencia de las personas discapacitadas, que en los últimos años se ha visto embadurnada con una mezcla tóxica de vilipendio y falsas promesas. A través de las voces de los afectados, este libro mostrará que la misma red de protección, que supuestamente los protegería en los momentos de enfermedad y discapacidad, en realidad ha trabajado para empobrecer a millones de personas y ha despojado a cientos de miles de las más mínimas condiciones de dignidad en su vida cotidiana. Por la magnitud de lo sucedido, solo se puede calificar de escándalo nacional.
En 2018, un informe de la comisión de vigilancia gubernamental sobre la igualdad, la Equality and Human Rights Commission (EHRC), reveló que uno de cada cinco ciudadanos británicos estaba sufriendo una erosión de sus derechos por ser discapacitado y citaba pruebas «profundamente preocupantes» de que —contrariamente a las afirmaciones del Gobierno— las condiciones para las y los discapacitados británicos en realidad están empeorando.[23] Solo unos meses más tarde, la EHRC publicó un informe sin precedentes sobre los «alarmantes pasos hacia atrás» que estaba dando Gran Bretaña en los últimos años respecto al objetivo de conseguir una sociedad más igualitaria y citaba a las personas discapacitadas —que distaban mucho de estar protegidas— como uno de los grupos más afectados.[24]
Pero este libro no solo quiere servir de correctivo de la falacia de que las y los discapacitados —o «los más vulnerables de la sociedad»— siempre estarán protegidos. Quiere impugnar la idea misma de vulnerabilidad. Uno de los mitos más extendidos y más nocivos en las sociedades liberales modernas es la idea de que las personas discapacitadas son «las más vulnerables». Esto es consecuencia de una cultura que sigue asociando generalmente discapacidad con tragedia y perpetúa un análisis individual para algo que es fundamentalmente estructural. Esa actitud está ahora tan extendida que hasta gente de izquierdas usa ese lenguaje y personas bienintencionadas sin discapacidad manifiestan su preocupación por el modo en que la austeridad está perjudicando a «los más vulnerables».
Las personas discapacitadas, la verdad sea dicha, no tienen por qué ser vulnerables. Contrariamente a los mitos culturales que rodean la discapacidad, no es inevitable que las personas con discapacidades vivan con miedo, desesperadas o aisladas. La vulnerabilidad llega cuando los políticos —a sabiendas de la miseria que sus medidas provocarán— deciden retirar las ayudas que las personas discapacitadas necesitan para vivir vidas dignas, gratificantes e independientes.
El maltrato a las personas discapacitadas parece destinado a ocupar el centro de la política británica en los años venideros. Mientras Theresa May anunciaba en septiembre de 2018: «La austeridad ha terminado»,[25] se aplicarán recortes valorados en miles de millones de libras hasta 2020, mientras una crisis cada vez más grave de la atención social perjudicará de forma desproporcionada a las personas con discapacidades o enfermedades. Mientras tanto, el Brexit no solo pondrá a prueba las actitudes hacia la diferencia, sino también qué recursos, incluso en el caso de un Gobierno orientado a la izquierda, se dedicarán a los servicios para personas discapacitadas.
Sería fácil pensar que esto no tiene nada que ver con uno mismo. Muchas de las personas que leéis este libro no sois discapacitadas. Tal vez la palabra discapacidad inspire en vosotros una franca preocupación y, sin embargo, no deja de ser algo que en cierto modo les sucede a otras personas. Lo cierto es que la creencia de que la discapacidad está separada de cómo vive el resto de la sociedad constituye el principal escollo en esta batalla; una idea tranquilizadora de que la discapacidad es algo que nunca te pasará a ti o que, al fin y al cabo, las personas discapacitadas —diferentes, «otras»— no tienen nada que ver con cómo viven las personas «normales».
La «alterización», incluso la bienintencionada, es una ilusión. La discapacidad afecta a muchas vidas: se estima que en Gran Bretaña unos doce millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, sea esta visible o invisible. Unos millones más son cuidadores no remunerados de una persona querida que está discapacitada o padece una enfermedad crónica. Muchos, si aún no somos cuidadores o discapacitados, lo seremos en un momento dado. Pero, más allá de esto, la cuestión decisiva es que la línea divisoria entre los seres humanos no es tan nítida como parece: las personas discapacitadas albergan las mismas esperanzas, temores y valores que el resto.
Este libro es un grito de guerra contra la reducción del Estado del bienestar y las adversidades que la agenda de la austeridad está haciendo sufrir a las personas discapacitadas. Pero en la misma medida aspira también a cuestionar las actitudes. Al fin y al cabo, el desmantelamiento de la red de protección para las personas discapacitadas en Gran Bretaña no tuvo lugar por arte de magia. Es producto de una sociedad que, a pesar de sus protestas, todavía no ha conseguido asumir la discapacidad.
El primer paso para el cambio pasa por admitir el problema.
[15]Butler, P., «UN inquiry considers alleged UK disability rights violations», The Guardian, 20 de octubre de 2015.
[16]Beattie, J., «United Nations says treatment of disabled people in the UK is a “human catastrophe”», Daily Mirror, 31 de agosto de 2017.
[17]Butler, P., «UN panel criticises UK failure to uphold disabled people’s rights», The Guardian, 31 de agosto de 2017.
[18]BBC News, «PM David Cameron: London Paralympics will inspire», 29 de agosto de 2012.
[19]Osborne, G., «George Osborne’s speech to the Conservative conference: full text», New Statesman, 8 de octubre de 2012.
[20]Duffy, S., «A fair society? How the cuts target disabled people», Centre for Welfare Reform, enero de 2013.
[21]Full Fact, «The Sun’s benefit fraud figures need context and clarification», 1 de marzo de 2012.
[22]Brown, M., «Iain Duncan Smith: “We’ll root out the benefits cheats who pretend to be ill for money”», Daily Express, 30 de diciembre de 2014.
[23]Booth, R., «One in five Britons with disabilities have their rights violated, UN told», The Guardian, 7 de octubre de 2018.
[24]Bloom, D., «Tory welfare cuts have hammered the disabled declares Britain’s human rights watchdog», Daily Mirror, 25 de octubre de 2018.
[25]BBC News, «Theresa May: People need to know austerity is over», 3 de octubre de 2018.
01
Pobreza
«Cuando te llega la carta de la seguridad social, en ella figura la cantidad de dinero que el Gobierno dice que necesitas para vivir. Pero en el momento en que descuentas todas mis facturas ya no me queda nada para vivir», me cuenta Susan desde su adosado en el este de Londres.
Esta mujer de cincuenta y ocho años tiene una serie de problemas de salud; entre ellos, una afección grave de la columna que la obliga a usar una silla de ruedas desde hace veinte años. Una grave afección intestinal, que su especialista sospecha que es consecuencia de un cuadro inicial de esclerosis múltiple, le provoca dolor crónico y dificultades respiratorias. Cuando su cuerpo está demasiado débil, se las ve y se las desea para levantarse de la cama y no digamos para conservar un empleo. El dinero lleva escaseando desde que tuvo que dejar su trabajo de contable en la década de los noventa. Sin embargo, lo que la empujó al abismo fue la ola de recortes de las ayudas a la discapacidad, introducidos por el Gobierno de coalición de David Cameron en la primavera de 2013.
El segundo dormitorio de Susan está ocupado por una bombona grande de oxígeno, cajas de analgésicos fuertes y una cama para la cuidadora cuando está demasiado enferma como para arreglárselas ella sola. La habitación ahora le cuesta doce libras semanales con la tasa sobre los dormitorios, una política que penaliza a los inquilinos de viviendas sociales por la «ocupación insuficiente» de sus hogares. El impuesto sobre bienes inmuebles se lleva ahora otras doce libras mensuales. Al igual que miles de personas discapacitadas que viven en la pobreza, Susan estaba exenta del pago de este tributo, pero los recortes en las ayudas al pago del impuesto sobre bienes inmuebles han hecho que haya tenido que empezar a pagarlo.
La factura por los cuidados que recibe se lleva otro bocado. Susan tiene una cuidadora treinta y siete horas a la semana, pero desde que, hace unos años, se introdujeron los recortes en las ayudas municipales, tiene que conseguir cincuenta y siete libras semanales de su propio dinero para pagarle. Otras cuatro libras semanales las dedica al pago de una alarma portátil que lleva colgada al cuello. En más de una ocasión la han encontrado inconsciente en el suelo, pero si no dispone del dinero el botón de emergencia quedará desactivado.
Me dirigí a Susan por primera vez en el otoño de 2013, justo después de la introducción de la primera ronda de medidas de austeridad. En ese momento, solo seis meses después de recortes en la seguridad social, ya acumulaba retrasos en los recibos del gas y la electricidad. No podía permitirse encender la calefacción y había dejado de usar el horno. A medida que se iba reduciendo el monto de sus prestaciones, le entró miedo de generar cada factura. Durante el día, usaba botellas de agua caliente y mantas para calentarse. Hacia las siete de la tarde, a medida que el frío se hacía notar, se acurrucaba en la cama junto a su perro.
Fui a verla cuatro años más tarde, en el verano de 2017, solo unos meses después de que los conservadores de Theresa May volvieran al poder. En palabras de la propia Susan, la vida se había vuelto «insoportable». «Cada año va a peor». A medida que los precios de los servicios públicos, de los productos alimentarios y la inflación se han incrementado en los últimos años, la reducción de sus prestaciones ha ido llegando a un punto crítico. Dejó de quedar con gente para salir, «ni siquiera para ir al cine»: no puede permitirse tomar un taxi para desplazarse —viajar en autobús no es una buena idea cuando te desmayas en la silla de ruedas— y, además, no tiene dinero para tomarse una taza de té cuando llega. Su gran despilfarro consiste en usar electricidad al poner en marcha su inhalador cuatro veces al día para respirar mejor.
El adosado de dos habitaciones de Susan está repleto de signos de su mala salud: una silla de ruedas eléctrica, pasamanos y otra silla de ruedas para la ducha en el cuarto de baño, así como tazas de doble asa para sus manos temblorosas. Pero lo que más llama la atención son las alacenas vacías. Ahora mismo solo puede permitirse ingerir comida en contadas ocasiones. Su inflamación intestinal le impide comer alimentos sólidos y absorber vitaminas naturalmente de forma segura, por lo que necesita platos preparados: alimentos triturados químicamente que puedan ser absorbidos por su cuerpo. Pero cada ingesta le cuesta tres libras con cincuenta. Hace dos años dejó de comprarlos definitivamente: desde que introdujeron los recortes, ya no tiene dinero para pagarlos. «Mi médico me dice que necesito una dieta específica, pero el Gobierno da a entender que no puedo permitírmelo».
En vez de ello, se alimenta de cereales. Susan ha echado cuentas. Una caja son un par de libras. Con las gachas llena el estómago. No puede comer carne debido a sus problemas digestivos, pero las alternativas le salen por un ojo de la cara. «¿Ha visto el precio del pescado últimamente? Es un lujo». Solo podría permitírselo si le tocara la lotería. «Y tampoco puedo permitirme comprarla ahora. Han doblado el precio del boleto. Dos libras son un caja de cereales».
Susan ha perdido cuatro kilos en los cinco años que han pasado desde que recortaron sus prestaciones y su peso continúa disminuyendo. «Estoy pasando hambre —explica—. Paso hambre». Ser discapacitado en la Gran Bretaña actual es esto. En una de las sociedades más ricas de la historia, las personas discapacitadas viven en niveles de miseria casi dickensianos. Sería tranquilizador decir que Susan era un caso especial —un caso terrible pero anecdótico al fin y al cabo—. Si describiéramos su caso a un ministro cualquiera del Gobierno, probablemente pronunciaría palabras de indignación contenida: lo que le está pasando a una mujer que vive en la sala de estar de un apartamento en East London es triste, pero al fin y al cabo es una incidencia puntual en el sistema británico, que, por el contrario, es justo y humano. Pero basta hablar con una entidad benéfica local que regala cestas de comida a un padre con párkinson, con un asesor sobre derechos a prestaciones sociales enterrado en solicitudes de clientes desesperados o, de hecho, con escuchar a personas como Susan y resulta que estos relatos sobre la precariedad son solo la punta del iceberg.
La investigación realizada por la Joseph Rowntree Foundation muestra que cuatro millones de adultos discapacitados viven por debajo del umbral de la pobreza en 2018.[26] Para hacerse una idea de la magnitud del problema, esa cifra asciende a más de un tercio de todos los adultos pobres del país.[27] En Gran Bretaña, una de cada cinco personas discapacitadas sufre en la actualidad pobreza alimentaria, según un estudio de Scope realizado en 2017,[28] lo que significa saltarse comidas habitualmente o vivir sin nutrientes esenciales. El mismo estudio descubrió que una de cada seis personas discapacitadas declara que tiene que ponerse un abrigo dentro de casa.[29] Tienen frío, pero no pueden permitirse encender la calefacción.
En 2017, la Equality and Human Rights Commission (EHRC) hizo público un estudio que detallaba lo que solo cabe calificar de epidemia de pobreza de las y los discapacitados en Gran Bretaña. Descubrió que tener un solo ser querido discapacitado es suficiente para empujar a toda una familia a pasar penalidades: casi seis de cada diez familias que cuentan con una persona discapacitada viven en la actualidad sin tener ni siquiera las necesidades básicas cubiertas, tales como la alimentación y un techo.[30] Esto supone dos veces el porcentaje de la población total.
De por sí estas cifras ya son bastante malas, pero la mayoría de los cálculos sobre el número de personas discapacitadas que viven en la pobreza en realidad podría quedarse corto, puesto que son pocos los que tienen en cuenta los sobrecostes de la discapacidad; esto es, el hecho de que, a diferencia de otros, a menudo las personas discapacitadas tienen que estirar sus ingresos para pagar no solo su alimentación, los servicios públicos y el alquiler, sino también un conjunto de cosas, desde una silla de ruedas a la calefacción extra para el invierno. En 2018, por primera vez, la Social Metrics Commission, además de fijarse en los ingresos, midió la pobreza considerando lo que denominó «costes inevitables» de la discapacidad. Descubrió que más de la mitad de las familias que hoy viven por debajo del umbral de la pobreza incluyen al menos una persona con discapacidad.[31]
La pobreza —y con ella la desigualdad— para las personas discapacitadas no es una roncha reciente en la cara de Gran Bretaña. En el siglo XIX, cuando la Ley de Pobres se propuso reducir la carga financiera de estos, las personas discapacitadas desposeídas eran alojadas por norma en la miseria de los asilos,





























