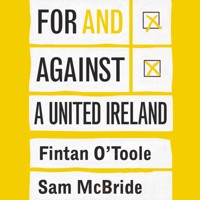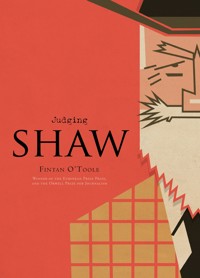8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Al explorar las respuestas a la pregunta: "¿Por qué Gran Bretaña votó irse?", O'Toole se encuentra descubriendo cómo mentiras periodísticas triviales se convirtieron en obsesiones nacionales nada triviales; cómo la indiferencia hacia la verdad y el hecho histórico han definido el estilo de toda una élite política; cómo un país colonialista se está redefiniendo como una nación oprimida que requiere liberación. También discute la atracción fatal del fracaso heroico, una vez un culto autocrítico en un imperio de gran éxito que bien podía permitirse el desastre ocasional. Ahora el fracaso ya no es heroico: es solo un fracaso, y sus terribles costos serán asumidos por los partidarios más vulnerables del Brexit y por aquellos que pueden sufrir las consecuencias de una frontera dura en Irlanda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Aquel verano hizo en Londres un calor que nunca había experimentado en Irlanda; ese calor denso e impenetrable que solo se da en las grandes ciudades. Estábamos en 1969, yo tenía once años y era mi primer día en Inglaterra. Había llegado en barco a Liverpool, procedente de Dublín, con mi padre y mi hermano de trece años. Nos subimos a un autobús y atravesamos las Midlands, un paisaje profundamente extraño de autopistas, gasolineras y centrales eléctricas gigantescas. Vincent, el primo hermano de mi padre, nos esperaba en la terminal, y allí tomamos otro autobús hacia el East End, donde íbamos a quedarnos con la hermana de mi madre, Brigid. Brigid era monja, así que en realidad nos alojaríamos en un convento católico. En vista del calor que hacía y la perspectiva de pasar tres días tras los muros de un convento, mi padre decidió que no le vendría mal una pinta. Así que mi hermano y yo nos acomodamos junto a un muro a beber una Fanta mientras Vincent y mi padre se metían en el pub.
Recuerdo que mientras sorbía de la pajita intentaba contener el pánico. Estábamos solos en Inglaterra, abandonados en tierra extraña. Inglaterra, como idea, me aterrorizaba. Sabía por mis clases de Historia en la escuela que los ingleses solo habían hecho cosas malas al pueblo irlandés. Y sabía que la causa de esa maldad era el protestantismo. La única fe verdadera era el catolicismo, así que Inglaterra era un lugar depravado por naturaleza. Uno no sabía qué esperar de esa gente, pero en todo caso nada bueno. Mi hermano mayor lo llevaba bastante bien. Yo no paraba de sudar, por el calor y por la ansiedad heredada.
En ese momento vi que se acercaba por nuestra misma acera un hombre enorme que llevaba puesta una ondeante toga de color blanco y cuya estatura se veía acentuada por un sombrero alto de piel de leopardo. Iba acompañado por un séquito de cinco o seis personas también vestidas de blanco, aunque de manera mucho menos vistosa. Sin duda se trataba de algún tipo de dignatario, quizá un monarca menor o un jefe tribal. No podía dejar de mirarle. Él me sostuvo la mirada y entonces su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Me dio una palmadita en la cabeza como bendiciéndome y le dijo algo a sus ayudantes en un idioma que no reconocí. Me miró y me preguntó: «¿Te está gustando tu soda?». Soda no era el término que usábamos en Irlanda para las bebidas azucaradas, pero sabía a qué se refería. Sabía por los cómics británicos que devorábamos, el Beano y el Dandi, que era algo que decían los niños ingleses. Y me sorprendió que nos tomase a mi hermano y a mí por nativos, por ingleses. Quería explicarle que se equivocaba, que éramos unos visitantes quizá tan extranjeros como él. Pero estaba demasiado estupefacto como para decir algo, y, en todo caso, él ya se había alejado majestuosamente calle abajo, seguido por la estela blanca y brillante de su séquito.
A menudo me he preguntado qué le habría dicho mi yo de once años a ese personaje regio si hubiese podido poner en palabras algunos de mis sentimientos. ¿Qué hubiera ocurrido si él hubiese escuchado mis protestas y las hubiese desechado: «Bueno, a mí me pareces inglés, así que ¿cuál es el problema»? ¿Y si entonces me hubiese preguntado qué hacíamos ahí? Le habría tenido que contar que mi tío Vincent, que estaba en el pub justo detrás de nosotros, había abandonado la clase obrera de Dublín y había conseguido acceder a una muy buena educación en Inglaterra, para terminar en la Universidad de Oxford y, posteriormente, como profesor de inglés en Warwick. Y que nos íbamos a quedar donde mi tía, la monja, que trabajaba de enfermera en el West End. Y que después nos quedaríamos en Maidstone con Kevin, el hermano de mi padre, que había sido sargento de intendencia en los Royal Engineers y votaba a los tories. Y que después nos quedaríamos con Peter, el hermano de mi madre, y su mujer Cilla, en Manchester: él era conductor de autobús y ella trabajaba en un taller de costura, y ambos eran laboristas. Y que todos sus hijos, que hablaban con acento de Kent o de Manchester, eran, en última instancia, iguales a mí: jugábamos a los mismos juegos, veíamos los mismos programas de televisión y escuchábamos las mismas canciones pop, y nos llevábamos bien en cuanto nos veíamos porque, al fin y al cabo, éramos familia. No estoy seguro de que hubiese pensado que mi identidad irlandesa era algo más que una variación minúscula de la identidad inglesa.
Era mucho más que eso, por supuesto. Y todavía lo es. Ser irlandés no es algo que tengas que demostrar, es simplemente un hecho. Pero, al mismo tiempo, no es algo tan sencillo, y especialmente no es lo que mi yo de once años pensaba que era: lo opuesto a ser inglés. Las relaciones en el seno de lo que ahora llamamos «estas islas» son fluidas, ambiguas y complejas. Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda forman una especie de matriz, pero una matriz siempre cambiante y nunca estable. Y las personas que pertenecen a estas distintas entidades tampoco son simples o estables. Abandonamos nuestras identidades y las hacemos resucitar de entre los muertos. A menudo nuestra red de relaciones nos importa mucho, y otras veces la olvidamos porque estamos demasiado ocupados en nosotros mismos. La mayor parte del tiempo estamos bastante cómodos sosteniendo dos ideas contradictorias a la vez en nuestra cabeza.
Yo crecí con esas contradicciones. La cultura irlandesa oficial de mi infancia y juventud definía Irlanda como todo lo que no era Inglaterra. Inglaterra era protestante, de manera que el catolicismo tenía que ser la esencia de la identidad irlandesa. Inglaterra era un país industrializado, por lo que Irlanda debía hacer virtud de su economía subdesarrollada y desindustrializada. Inglaterra era urbana, así que Irlanda tenía que crear una imagen exclusivamente rural de sí misma. Los ingleses eran racionalistas y científicos, los irlandeses debían ser soñadores místicos. Ellos eran anglosajones; nosotros, celtas. Ellos tenían una monarquía, luego nosotros teníamos que tener una república. Ellos desarrollaron un estado de bienestar, nosotros poseíamos la tierna compasión de la caridad. En otras palabras, sé perfectamente lo que significa una identidad basada en el «ellos» y el «nosotros».
Pero la vida no era realmente así. Dos de mis tíos y dos de mis tías lucharon por Gran Bretaña durante la guerra, y yo siempre he estado orgulloso de su papel en la derrota del fascismo. Mis tíos y tías estaban felices de trabajar en fábricas y tiendas en ciudades inglesas. Emigraron no tanto a Inglaterra sino al estado de bienestar. Los irlandeses, como tantos otros inmigrantes, ayudaron a construir uno de los grandes logros de la civilización, el Servicio Nacional de Salud, y disfrutaron de sus beneficios. Saborearon las oportunidades educativas ofrecidas por la socialdemocracia británica. Y, aunque podían ser a veces racistas, muchos también saborearon la vida de una sociedad multiétnica. Muchos de mis primos son medio irlandeses y medio afrocaribeños o medio irlandeses y medio asiáticos. Y, aunque el catolicismo era un elemento distintivo importante, muchos irlandeses preferían vivir en Inglaterra para poder escapar de la represión sexual y los prejuicios de Irlanda.
Seis años después de esa primera visita a Londres, cuando tenía diecisiete, pasé el verano trabajando en un cine gigantesco en Picadilly Circus. Fue el primer sitio en el que me hicieron una pregunta muy particular: ¿eres gay o heterosexual? Como respuesta, murmuré casi pidiendo perdón que era heterosexual (pidiendo perdón porque me había dado cuenta rápidamente de que casi todos los que trabajaban ahí eran gais). El director era gay y contrataba a gais, por lo que el sitio era una especie de santuario. Me habían dado el trabajo por error. Pero no había problema: me toleraban. Y fue una experiencia importante, aunque irónica, una pequeña muestra de lo que es pertenecer a una minoría sexual. Creo que, de formas muy diferentes, Inglaterra supuso eso para muchos irlandeses: nos enseñó que «minoría» y «mayoría» son conceptos en continua evolución. En Irlanda, la mayoría de nosotros éramos miembros de una poderosa cultura mayoritaria; en Inglaterra tuvimos que aprender lo que era pertenecer a los pocos en lugar de a los muchos.
Así que tenemos dos maneras muy diferentes de pensar en Inglaterra: como lo opuesto a nosotros y como un lugar donde nosotros puede significar algo mucho más fluido y abierto. Lo más emocionante de la década anterior al referéndum del Brexit de junio de 2016 no fue que una de esas dos formas de pensar sustituyese a la otra; fue que ambas habían desaparecido. La primera —la noción de que Irlanda e Inglaterra son opuestas— hace mucho que desapareció. Ningún niño irlandés experimentaría hoy la sensación de extrañeza que experimenté yo en 1969 al trasladarme a un paisaje inglés: la mayor parte de los irlandeses viven en la actualidad en el mismo tipo de espacios urbanos o suburbanos que los ingleses. Irlanda es mucho menos católica e Inglaterra mucho menos protestante, y, en todo caso, la religión es mucho menos importante para la identidad colectiva de ambas naciones. Lo más importante quizás es que Inglaterra e Irlanda ya no son los polos opuestos de nacionalidad en estas islas: Gales, y en particular la agitada Escocia, son ahora partes mucho más asertivas de la matriz.
Por tanto, los antagonismos históricos con los que crecí han sido reemplazados por una intensa cooperación e interés mutuo por mantener la paz. No sería una exageración decir que las relaciones angloirlandesas eran con anterioridad al referéndum del Brexit más cordiales de lo que nunca habían sido en toda la enmarañada historia de «estas islas». La desaparición de esta oposición simplista es algo bueno. Ha desaparecido en parte porque Irlanda ha cambiado. Hace mucho tiempo que se terminó la época en la que los irlandeses tenían que cruzar el mar para experimentar cómo era la vida en una sociedad multicultural y multiétnica: el rápido crecimiento de la inmigración desde la década de 1990 nos ha traído esa experiencia a casa. También pasó a la historia la época en la que las personas LGTB tenían que abandonar Irlanda para irse a la más culturalmente inclusiva Gran Bretaña. Desde 2018, las irlandesas ya no tienen que viajar de manera furtiva a Inglaterra para abortar. Si Inglaterra ya no es tanto una vía de escape para los irlandeses es en parte porque ya no hay tanto de lo que escapar.
Pero las cosas también están cambiando por razones menos benévolas. La imagen de una Inglaterra abierta y tolerante, una tierra de oportunidades y aceptación, no ha desaparecido del todo, pero, desde junio de 2016, se está desvaneciendo rápidamente. Es más difícil saber qué opinión tener de Inglaterra porque es más difícil adivinar qué opinión tiene Inglaterra de sí misma. Al parecer, siempre tiene que haber una cantidad fija de ansiedad sobre la nación y la identidad en estas islas: cuando disminuye en una de las orillas del mar de Irlanda, como ha pasado en Irlanda, aumenta en la misma magnitud en la otra orilla.
Aunque la visión de los polos opuestos con la que solíamos vivir ha desaparecido, nos queda una paradoja: el mar de Irlanda nunca ha parecido tan angosto o sus dos orillas tan similares. Y, no obstante, Irlanda y Gran Bretaña van a estar más separadas de lo que han estado nunca, divididas por una frontera de la Unión Europea.
Hubo una época en la que esta situación les habría parecido un sueño a muchos irlandeses, una época en la que los nacionalistas más fervientes no habrían querido nada mejor que una barrera lo más fuerte posible entre Irlanda y Gran Bretaña. Como dice la balada nacionalista irlandesa: «El mar, oh, el mar […] Que ruja entre Inglaterra y yo […] Gracias a Dios que estamos rodeados de agua». Pero ahora es difícil encontrar un irlandés que no se lamente por cómo están las cosas. Eso en sí mismo nos dice algo. Por debajo de la política, se ha alcanzado un nivel de decencia cotidiana, de vecindad satisfecha. Después de tantos siglos de rencor, no es poca cosa.
Lo bueno de las relaciones angloirlandesas en las décadas posteriores al Acuerdo de Belfast es que por fin han evolucionado hasta ser agradablemente aburridas. Compartir un espacio pequeño en un mundo grande ha acabado siendo algo normal, como de hecho debía haber sido siempre. Los ingleses y los irlandeses no son los unos para los otros nada del otro mundo. Pero el hecho de que no sean nada del otro mundo es, realmente, algo que parece de otro mundo. Solo por su falta de dramatismo no deberíamos considerar como algo dado este estado de cosas. Se ha conseguido con gran esfuerzo, y sería bueno no perder esto de vista en medio de la locura del Brexit.
Escribo esta historia a modo de introducción porque este libro dice algunas cosas muy duras sobre el estado en el que se encuentra Inglaterra. Mi intención no es ser hostil: cuando tu vecino enloquece parece razonable tratar de entender la fuente de su aflicción. No hay ninguna intención de regocijarse: cuando un país por el que sientes un afecto tan profundo experimenta tanto dolor, es justo enfadarse con aquellos que lo están causando. Y no hay ninguna intención de superioridad: cuando tu propio país ha sufrido toda la agonía que el nacionalismo de suma cero puede infligir, no es schadenfreude esperar que un país con el que estás tan unido pueda de alguna manera salvarse de todo ello.
Este libro no es un relato del Brexit. ¿Cómo podría serlo? Esos libros se escribirán en el futuro, cuando se sepa el final de esta historia. Espero sinceramente que se lean como manuales de escapismo y no como informes de una autopsia. Lo que he intentado aquí es simplemente ofrecer una respuesta posible a la pregunta más obvia: ¿cómo una gran nación ha acabado autolesionándose voluntariamente? Una objeción razonable es que este es un asunto de familia y que ningún extranjero debería meter las narices en él. Yo podría replicar que, como irlandés, soy un tipo de extranjero muy cercano. Mi propio país se ve muy afectado por la crisis de identidad inglesa. Esta también es nuestra historia.
Este no es, por tanto, un libro sobre Gran Bretaña: Escocia y Gales están en gran medida ausentes porque mi argumento es que el Brexit es esencialmente un fenómeno inglés. Y aunque algunas veces tengo que emplear el término «los ingleses», no es una descripción de ese pueblo complejo, contradictorio y profundamente dividido. Tampoco pretende ser un análisis profundo de los trastornos económicos e inseguridades, sin los cuales la infelicidad inglesa no hubiese tenido un resultado tan dramático. Es meramente un intento de explorar una mentalidad. Es un corto viaje por lo que Raymond Williams llamó «una estructura de sentimiento»: la extraña sensación de opresión imaginaria que está detrás del Brexit.
Esta mentalidad no es en absoluto exclusiva de la derecha. Hay toda una tradición de izquierdas que ve la servidumbre continental como una amenaza a la libertad inglesa, y que imagina Inglaterra como la única tierra verde y plácida en la que construir la nueva Jerusalén. Una desconfianza cromwelliana ante las sospechosas raíces católicas de la UE y una feroz y desafiante insularidad han afectado a las actitudes de una parte de la izquierda desde la década de 1950. Asimismo, se ha querido ver a la UE como portadora del neoliberalismo, como si el thatcherismo (y los errores de la izquierda que contribuyeron a su triunfo) fuera una aberración no inglesa. No obstante, este antieuropeísmo de izquierdas no es el objeto del libro. Solo ha generado, a través de la respuesta de los laboristas al Brexit, parálisis. La opresión imaginaria que ha ayudado a que pase lo que ha pasado es un fantasma de la derecha reaccionaria, y por ello me concentro mucho más en sus manifestaciones políticas en el seno del conservadurismo.
Casi todo en este libro es nuevo, pero se basa en lo que he escrito sobre el Brexit en los últimos tres años. El hogar principal de estos trabajos ha sido el Irish Times, uno de los más civilizados periódicos del mundo. Estoy muy agradecido a Paul O’Neill, John McManus, Conor Goodman y a todos mis colegas en el periódico. También estoy en deuda con Katherine Butler del Guardian, Robert Yates del Observer y Matt Seaton e Ian Buruma del New York Review of Books por la hospitalidad de sus páginas y sitios web. Asimismo, estoy enormemente en deuda con Leonard y Ellen Milberg por su gran apoyo y amistad, y con Natasha Fairweather y Neil Belton por responder con tanta generosidad y profesionalidad a mis veleidades repentinas.
Agradezco a Saul Dubow, Bill Schwarz y Camilla Schofield sus penetrantes sugerencias, aunque por supuesto no tienen ninguna responsabilidad por lo aquí escrito. En las últimas fases de la redacción del libro me he beneficiado enormemente de mi participación en las tremendamente estimulantes charlas dirigidas por Stuart Ward y Astrid Rasch, del proyecto Rescoldos del Imperio, de la Universidad de Copenhague. Quiero dar las gracias especialmente a Yasmin Kahn, Olivette Odete, Richard Drayton, Katie Donnington, Richard Toye y Michael Kenny. Por supuesto, no puedo culpar a nadie salvo a mí mismo de cualquier error factual o interpretativo.
Mi deuda con Clare Connell no tiene fin.
Octubre de 2018
01
El placer de la
autocompasión
«Un inglés quemará su cama para cazar una pulga».
Proverbio turco
De todas las emociones placenteras, la autocompasión es la que más nos lleva a querer estar solos. Dado que nadie más puede compartirla, es mejor saborearla en soledad. Únicamente en soledad podemos rendirnos a ella por completo y sumergirnos en un baño de vapor de dolor, indignación y tierna compasión por nuestra identidad terriblemente agraviada. Es por ello que el Brexit tiene sentido en una nación que siente pena de sí misma. El misterio es, por tanto, por qué Gran Bretaña, o más precisamente Inglaterra, llegó no solo a experimentar ese placentero sentimiento, sino a definirse a partir de él.
Tendemos a pensar en la autocompasión como algo similar a la baja autoestima, pero es en realidad una forma de egocentrismo. El gran radical inglés de comienzos del siglo XIX, Leigh Hunt, se ocupó de la expresión «halagado hasta las lágrimas» en su reseña del poema «Música», de John Keats: «En esta palabra, “halagado”, se encierra toda la teoría del secreto de las lágrimas, que son los tributos, más o menos merecidos, que la autocompasión ofrece al amor a uno mismo. Siempre que derramamos lágrimas, sentimos compasión hacia nosotros mismos, y sentimos, aunque no lo digamos conscientemente, que nos merecemos esa compasión».[[1]]
Cuanto mejor pensamos de nosotros mismos, más pena sentimos por nosotros cuando no conseguimos lo que sabemos que merecemos. Herbert Spencer, en sus Principios de psicología, se maravillaba ante esta emoción, que denominaba alternativamente «sentimiento de dolor placentero», «lujo del sufrimiento» y «autocompasión»:
Es posible que este sentimiento, que hace que el que sufre quiera estar a solas con su sufrimiento y le hace resistirse a toda posible distracción del mismo, se derive de la recreación del paciente en el contraste entre lo que él estima que es su valor y el tratamiento que ha recibido […]. Si siente que se merece mucho pero ha recibido poco, y aún más si en lugar de algo bueno ha recibido algo malo, la conciencia de este mal se verá determinada por la conciencia de su propio valor, que se vuelve placenteramente dominante por el contraste resultante. Aquel que contempla sus propias aflicciones como algo inmerecido necesariamente contempla su propio mérito […]. En aquellos que tienen este sentimiento permanece la idea de algo denegado y una sensación implícita de superioridad.[[2]]
La autocompasión, por tanto, combina dos cosas que podrían parecer incompatibles: un profundo sentido de agravio y un profundo sentido de superioridad. Son estos dos factores los que hacen de la autocompasión un concepto tan importante para la comprensión del Brexit, un fenómeno que está dominado por ideas que de otra manera serían imposibles de combinar. El nacionalismo crudo y pasional ha adoptado dos formas antagónicas. Hay un nacionalismo imperial y un nacionalismo antiimperial; uno tiene como objetivo dominar el mundo, el otro quitarse de encima ese dominio. La incoherencia del nacionalismo inglés que hay detrás del Brexit reside en que quiere ser ambas cosas simultáneamente. Por un lado, el Brexit está alimentado por fantasías de un «Imperio 2.0», un imperio comercial mercantilista global reconstituido en el que las viejas colonias blancas se reconectarán con la madre patria. Por otro lado es una insurgencia, y por ello tiene que ser imaginado como una revuelta contra una opresión intolerable. Requiere, por tanto, un sentido de superioridad y una sensación de agravio. La autocompasión es la única emoción que puede juntar ambas cosas.
No es casual que el cómico más popular y brillante de la posguerra en Inglaterra, Tony Hancock, interpretase repetidamente una serie de tres episodios en la cual sus delirios de grandeza llevaban a una dolorosa frustración y a una exuberante autocompasión. En 1971, en la misma época en la que se publicaba el Documento Oficial del Gobierno británico proponiendo la entrada en lo que entonces era el Mercado Común, el escritor inglés Colin Wilson escribió:
A lo largo de los últimos veinticinco años, los ingleses han desarrollado un gran resentimiento nacional, y ahora está establecido tan firmemente que el país se parece a esas familias de Strindberg en las que todo el mundo está fastidiando e intentando hacer infelices a todos los demás. Por otro lado, los alemanes tenían al final de la guerra las mismas ventajas que Gran Bretaña al comienzo; debían enfrentarse a una situación de crisis en la que no había cabida para el resentimiento o la petulancia. El resultado fue la recuperación económica alemana. Mientras tanto, como niños malcriados, los ingleses se dedicaban a pelearse con el ceño fruncido, esperando que llegasen tiempos mejores.[[3]]
Por supuesto, esto era una exageración y una generalización excesiva. Pero tenía un fondo de verdad. Como reflexionaba Arnold Toynbee en 1962, «la conciencia de haber sido héroes una vez puede ser una desventaja tan grande como la conciencia de no haber estado a la altura de las circunstancias».[[4]] Al fin y al cabo, Gran Bretaña había estado en el bando ganador en las dos grandes guerras continentales del siglo XX. Y si bien la mitología del «momento más hermoso» y de «aguantar solos» en los estadios iniciales de la Segunda Guerra Mundial se ha exagerado, no cabe duda de que la resolución, el ingenio y el heroísmo mostrados en 1940, durante la batalla de Inglaterra, y después en el norte de África, en Italia y en el norte de Europa fueron extraordinarios. No es en absoluto ridículo pensar que Gran Bretaña, usando los términos de Spencer, se merecía mucho pero recibió poco. Había perdido su imperio, se encontraba prácticamente en bancarrota, sufrió estancamiento económico y, en la crisis de Suez de 1956 (apenas una década después de su gran triunfo), su pretensión de ser una potencia mundial se vio brutalmente expuesta. Para empeorar las cosas, las antiguas potencias del Eje, Japón, Alemania e Italia, estaban experimentando sus milagros económicos, así como Francia y los países del Benelux, que habían sido rescatados de los nazis en parte por los británicos. ¿Quién podría evitar experimentar una sensación de expectativas frustradas?
Debemos también reconocer el sentimiento de euforia tan enorme que debía suponer ser inglés para un joven blanco y privilegiado durante y después de la guerra. El gran periodista e historiador del Imperio británico James (después Jan) Morris recordaba en 1962, cuando Gran Bretaña estaba realizando su primer intento fallido de entrar en el Mercado Común:
Casi en el mismo instante en que me hice mayor me ocurrió algo memorable: apenas había cumplido diecinueve años cuando me vi formando parte de un extraordinario regimiento de caballería en uno de los ejércitos más victoriosos de la historia británica. Compartía mesa con hombres de un carácter, una educación y una seguridad notables; nuestros hombres eran maravillosamente leales, fanfarrones y amistosos; nuestra división, tras haber arrollado en África y por toda Italia, parecía dispuesta a tomar por las armas las cuatro esquinas del mundo. Estábamos locos de contento. Nuestros enemigos eran humillados y nuestros aliados parecían unos zoquetes a nuestro lado, y nunca dudé ni por un momento de que este organismo fuertemente inglés, esta amalgama de bravuconería y tradición, esta comunidad de hombres extraordinarios (plagada de rivalidades felinas, por supuesto, y de excentricidades) era lo mejor en su categoría que cualquier país del mundo podía ofrecer.[[5]]
Cuando los seis países de la Comunidad del Carbón y del Acero se reunieron en Mesina el 7 de noviembre de 1955 —una reunión que llevaría a la firma del Tratado de Roma y a la fundación de lo que sería la Unión Europea—, Gran Bretaña fue invitada a unirse. Envió a un funcionario menor, Russell Bretherton, subsecretario de la Cámara de Comercio. Mantuvo durante la reunión un silencio gélido y, al final, se levantó y dictó su veredicto:
No hay ninguna posibilidad de que lleguen ustedes a un acuerdo acerca del futuro tratado que están discutiendo; si llegasen a un acuerdo, no sería ratificado; y si se ratificase, no se cumpliría. Y si se cumpliese, sería totalmente inaceptable para Gran Bretaña. Hablan ustedes de una agricultura que no nos gusta, de una competencia sobre aranceles en la que nosotros no queremos participar y de unas instituciones que nos asustan. Monsieur le president, messieurs, au revoir et bonne chance.[[6]]
Es fácil mofarse retrospectivamente de esta arrogancia miope, pero no se le puede negar cierta magnificencia. Reflejaba la arrogancia de la victoria; una victoria, además, derivada no de una conquista imperial, sino de la salvación de la humanidad. Y, sin embargo, en unos pocos años, esa actitud se había evaporado. El lento regreso de la guerra por parte de Inglaterra fue algo así como si Ulises, al volver por fin a Ítaca, se hubiese encontrado con que Penélope se había casado con uno de sus pretendientes y con que Troya había resurgido de sus cenizas y le iba bastante bien. Sin duda se trata de una de las decepciones mayores de la historia. Entre los otros países aliados importantes que habían ganado la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética eran potencias globales hegemónicas y Francia se veía impulsada por su primera revolución industrial realmente seria. Solo Gran Bretaña tenía que enfrentarse a un anticlímax y a una suerte de depresión moral.
Durante la guerra, uno de los principales intelectuales ingleses, Cyril Connolly, daba por hecho que el orden mundial de posguerra «será un mundo en el que el papel que juegue Inglaterra será de vital importancia […]. Inglaterra se encontrará en la posición de uno de esos príncipes de cuento de hadas que lucha en un torneo, derrota a un dragón o a un malvado caballero y después se ve obligado a casarse con la hija del rey y a encargarse de un reino confuso, empobrecido y reaccionario. Ese reino es Europa».[[7]] La preocupación implícita era que Inglaterra debería aceptar un matrimonio desventajoso; que fuese rechazado por la novia resultaba inimaginable.
El cuento de hadas del Reino Inglés de Europa no se haría realidad. En este sentido, James Morris dio voz a un lamento muy sentido. Comparando el estado psicológico de la nación en 1962, cuando su primer intento de entrar en el Mercado Común estaba a punto de ser rechazado, con el de los años de guerra, escribió:
Solo han pasado quince años, pero hoy ningún joven inglés parece capaz de disfrutar de ese mismo sentimiento de feliz supremacía. Tan dañados y confundidos están nuestros valores, tan infatigable es la autocrítica de nuestros intelectuales, tan compleja es la transición por la que está pasando nuestro pueblo, que el orgullo franco hacia nuestro país ha sido prácticamente arrojado por la borda y el patriotismo es casi un insulto. Solo quince años, y hoy el inglés joven e inteligente parece atrapado en una anodina red de inferioridad.
Cuando el estado de ánimo colectivo cambia de manera tan radical de un extremo al otro, es casi seguro que lo que está sucediendo no es una transición de uno a otro, sino más bien un movimiento continuo entre ambos. Entre extremos psicológicos, por adaptar a W. B. Yeats, Inglaterra debe seguir su camino. El «sentimiento de feliz supremacía» coexiste con el de sentirse atrapados en una «anodina red de inferioridad». El poder del Brexit reside en la promesa de poner fin de una vez por todas a esta incertidumbre tormentosa al fundir estos estados de ánimo contradictorios en una sola emoción: la placentera autocompasión en la que uno se puede sentir al mismo tiempo horriblemente tratado y excepcionalmente imponente. En esencia, lo que promete es una liberación no de Europa, sino del tormento de un conflicto eternamente irresuelto entre superioridad e inferioridad.
Cuando echamos un vistazo a la opinión de los intelectuales ingleses sobre los méritos o deméritos de unirse al Mercado Común en la principal revista mensual de debate intelectual liberal, Encounter, es sorprendente encontrar estos extremos de autoensalzamiento y autohumillación. Por un lado, está la arrogancia. Morris, en sus reflexiones sobre el gran cambio del estado de ánimo de la nación, todavía podía consolarse con el hecho obvio de que Inglaterra era aún moral y culturalmente superior: «Más que la mayor parte de las potencias, todavía podemos presumir de poder enseñar a otras naciones cómo hay que vivir».[[8]] Incluso cuando argumentaba en 1971 que Gran Bretaña debía permanecer fuera de Europa y olvidarse de sus pretensiones de ser una potencia mundial, Joan Robinson, profesora de Economía de la Universidad de Cambridge, apelaba a una noción de superioridad moral innata que podía ser alimentada en un espléndido aislamiento: «Pienso que, comparado con otros imperios, el Imperio británico no ha sido algo deshonroso, y que abandonarlo (en su mayor parte) sin luchar ha sido un ejemplo bastante inusual de sentido común. Tengamos ahora suficiente sentido común como para aceptar nuestra posición de país pequeño e intentemos mostrar al mundo cómo preservar algunos elementos de civilización y decencia que los países grandes están desterrando».[[9]] Nancy Mitford, contemplando la perspectiva de que Gran Bretaña ayudase a construir un nuevo imperio europeo, se preguntaba (medio en broma): «¿Por qué no poner al príncipe Carlos de emperador? El nombre es de buen augurio y la persona muy adecuada».[[10]] La frustración de seguir siendo solo el pobre príncipe Carlos casi cincuenta años después de que se escribiese esto debe ser aún más profunda al saber que podía haber sido Carlomagno. El gran violinista Yehudi Menuhin sugirió (no del todo en broma) que la clase dominante británica, ahora que ya no estaba gobernando medio mundo, debería ofrecerse para guiar sistemas políticos más pequeños: «Debo confesar que no soy imparcial. He pensado a menudo, ahora que los días del Imperio han terminado […], que Gran Bretaña, con su gran experiencia administrativa y sus notables logros en el servicio civil, debería ofrecer un servicio de alcance mundial llamado “Alquile un gobierno”, que tendría su sitio entre los enormes grupos que construyen presas o ciudades, o que proporcionan seguros o asesoramiento en inversiones». La carga del hombre blanco, asumida estoicamente en la propaganda imperial de F. D. Lugard y Rudyard Kipling, podía representar ahora una pequeña fuente de ingresos.
Menuhin también sugería que los industriosos alemanes podrían querer subsidiar el ocio de los ingleses. Se preguntaba «si […] los ciudadanos alemanes avalarían industrias británicas menos eficientes y a sus trabajadores. Ciertamente, esto último no sería mala idea, pues permitiría que el obrero británico ejerciese de “piloto de pruebas” para explorar en beneficio de toda la humanidad el uso del ocio por la población industrial en general».[[11]] Esas fantasías no estaban limitadas a artistas e intelectuales. A comienzos de la década de 1970, una encuesta de Gallup sugería que un 43 por ciento de los británicos esperaban que, gracias a las maravillas de las nuevas tecnologías, solo tendrían que trabajar tres días a la semana.[[12]] Cuando la semana laboral de tres días llegó en diciembre de 1973 lo hizo, por desgracia, en circunstancias bastante más sombrías.
Menos grotesca, pero no más fantasiosa, era una idea que cobraría de nuevo fuerza con el Brexit: que la superioridad británica renacería en una nueva unión, no con Europa, sino con el viejo imperio anglófono y mayoritariamente blanco. El historiador Robert Conquest imaginó en 1971 que este súper-Estado alternativo impediría a los europeos ir en la dirección equivocada:
Gran Bretaña debe buscar vínculos más estrechos dentro de su propia tradición idiomática, legal y política; es decir, con los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y los países caribeños de la Commonwealth […]. Ahora que Estados Unidos ha admitido su incapacidad para ocuparse más o menos en solitario de los problemas mundiales, ese país tiene también motivos para buscar una unión mayor de ese tipo. También me gustaría argumentar que una Europa unida sin nosotros sería más fuerte y segura bajo la protección de una unión «anglosajona» más grande y poderosa que si ella misma incrementase su tamaño y poder, y se hiciese por ello más propensa a […] delirios peligrosos.[[13]]
Esta fantasía en particular regresaría con el Brexit: la idea de que abandonar la UE permitiría a Gran Bretaña ocupar su sitio natural en el imperio blanco de la «anglosfera». En palabras de Linda Colley, la solución a la idea de querer ser al mismo tiempo pequeño y grande, perdedor y ganador, ha sido «una persistente inclinación a alcanzar indirectamente el imperio por el procedimiento de escalar como un ratón hasta la cabeza del águila americana».[[14]]
Incluso en el informe oficial más realista sobre la entrada en el Mercado Común, publicado en julio de 1971, se daba por hecho la importancia de Gran Bretaña: «La entrada del Reino Unido en las Comunidad Europea es una cuestión de importancia histórica, no solo para nosotros, sino para Europa y para el mundo».[[15]] Y, en un nivel más coloquial, la idea de rendirse a la necesidad comportaba una fuerte autoestima: al final probablemente tendremos que unirnos a los continentales, así que tendrán la inmensa suerte de contar con nosotros. La muy popular columnista del Daily Express Jean Rook explicó la entrada en el Mercado Común el día de año nuevo de 1973 con las siguientes palabras: «Desde Boudica, nosotros los británicos hemos cerrado de un portazo nuestro mar en las narices de los invasores europeos. Hoy empezamos a abrir ese muro. Y, de todo lo que tenemos que ofrecer a Europa, ¿qué mejor que el contacto con nosotros, que somos francos, rectos, orgullosos, valientes, temperamentales y absolutamente maravillosos? Conocer a los ingleses (lleva unos quince años conseguir que te saluden) será el privilegio de los europeos».[[16]]
Los delirios, en sí mismos, no son necesariamente neuróticos. El problema viene cuando oscilas continuamente entre dos estados de ánimo opuestos. Porque lo cierto es que al lado de esta grandiosidad hay una cierta sensación de abyección. A comienzos de la década de 1970 resultaba habitual escuchar que Gran Bretaña había fracasado de tal modo que no le quedaba más remedio que unirse a los europeos. La imagen no era la de una magnífica unión dinástica, sino más bien la de un viejo y gruñón solterón que se encamina hacia un mal matrimonio porque la alternativa es una muerte lenta y miserablemente solitaria. En este sentido, el historiador militar Michael Howard escribió en 1971: «No está claro que Europa Occidental se vaya a hacer más rica, o más feliz, o más poderosa si nos unimos a ella. Pero hay una alta probabilidad de que nosotros seamos más pobres, más desgraciados y aún más impotentes de lo que ya somos si no lo hacemos. No es algo que me emocione demasiado».[[17]]
Donald Tyerman, antiguo editor de The Economist, llegó incluso a sugerir que Gran Bretaña podría no merecerse entrar en el Mercado Común: «Como observador, creo que el principal cambio desde 1962-63 es que entonces la cuestión clave era si Europa estaba lista para que nos uniésemos a ella, mientras que ahora, en el fondo, la cuestión es si nosotros estamos listos para unirnos a Europa. Si entramos en esa cocina, ¿aguantaremos el calor?».[[18]]
La incorporación al Mercado Común era presentada a los ingleses no como un acto de voluntad colectiva, sino como una rendición de la voluntad colectiva. Como dijo el arquitecto sir Hugh Casson empleando el consejo que el violador da a sus víctimas: «Va a pasar de todas maneras, así que ¿por qué no te tumbas y lo disfrutas?».[[19]] La sensación no era tanto que Gran Bretaña quisiera entrar en el Mercado Común, sino más bien que, en las lastimeras palabras de Marghanita Laski: «¿Adónde más podemos ir?».[[20]] Gran Bretaña había sido desahuciada de su palacio imperial y se veía obligada a elegir entre la oferta del ayuntamiento de una anodina vivienda en las afueras o quedarse sin hogar en el mundo. Tal como afirmaba el informe oficial de 1971: «En una sola generación habríamos renunciado a un pasado imperial y habríamos rechazado un futuro europeo. Todos nuestros amigos se quedarían desolados. Estarían, con razón, tan desconcertados como nosotros sobre nuestro futuro lugar y papel en el mundo […]. Nuestro poder de influencia sobre las Comunidades Europeas se reduciría drásticamente, mientras que el poder de las Comunidades Europeas de influir en nuestro futuro aumentaría igual de drásticamente».[[21]]
Pero entre estas dos alternativas coexistentes de airada soberbia y alicaída resignación había una tercera posibilidad: la irresponsabilidad. Echando la vista atrás, es sorprendente ver cuántos intelectuales ingleses de primer nivel, atrapados entre la convicción de superioridad y el sentimiento de impotencia, simplemente decidieron apartarse del debate. Una de las actitudes más características de las clases privilegiadas en Inglaterra es una estudiada displicencia, una pose de perfecta indiferencia. En los simposios organizados por Encounter en 1962 y 1971 acerca de si era conveniente unirse o no a Europa, podía observarse un significativo hartazgo con el mundo. Casson expresó ásperamente su «desprecio hacia esos intelectuales […] que, o bien declaraban, a menudo recreándose en ello, su incapacidad para comprender lo que estaba en juego —¿para qué están entonces los intelectuales?— o bien, desde la tranquilidad de su confortable butaca, afirmaban que la cuestión les interesaba poco porque para ellos la vida seguiría como de costumbre».