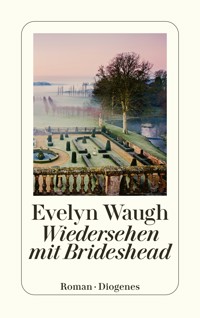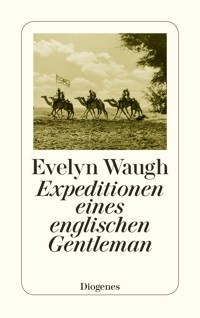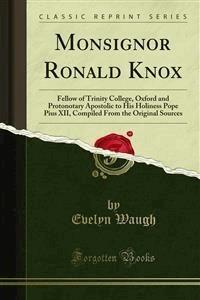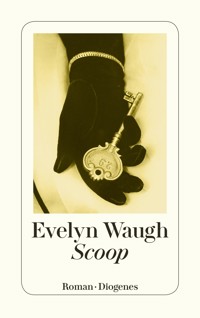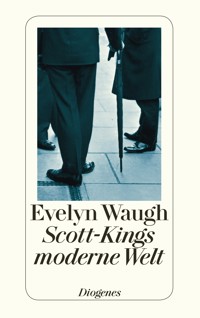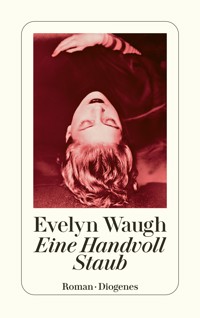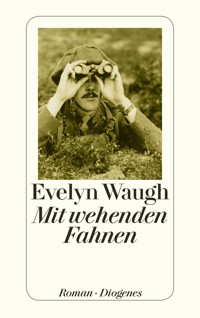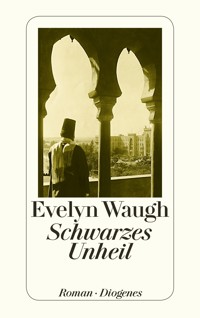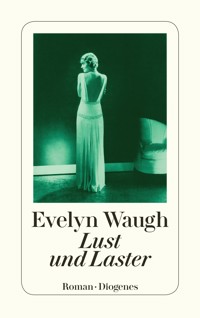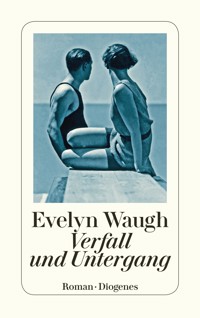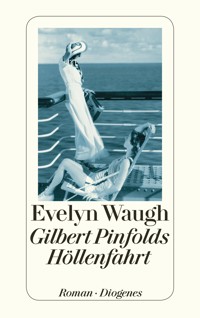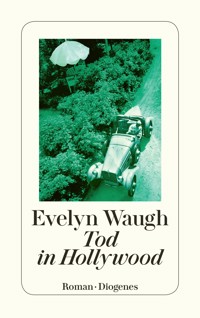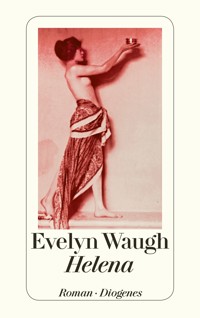11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una farsa con ecos de tragedia clásica. Un retrato feroz y elegantemente cruel de una sociedad en decadencia, una mezcla magistral de sarcasmo, melancolía y brutalidad narrativa, donde cada línea se revela un dardo envenenado.
Tony Last siempre ha vivido en el campo. De hecho, está enamorado de Hetton Abbey, la mansión ancestral de su familia en la campiña inglesa, edificada en falso estilo gótico victoriano. Su vida transcurre con tranquilidad en su papel de caballero rural a la vieja usanza. En cambio, su esposa, Lady Brenda Last, obsesionada con la reputación social y el brillo de los bailes, padece de un aburrimiento terminal. La aparición de John Beaver, parásito y comensal profesional, desencadena el desastre familiar. Cautivada por su labia metropolitana, Brenda empieza un affaire de lo más mundano con él y hasta se compra un apartamento en Londres. Resignado a la nueva situación y tristemente abocado al divorcio, Tony recurre a un explorador al que acaba de conocer y se une a una expedición en busca de una ciudad perdida en la selva brasileña. En tierras americanas, en vez de la redención, se topará con la desgracia.
Un puñado de polvo es una descarnada sátira de la decadente aristocracia británica de entreguerras, una obra maestra de la narrativa inglesa del siglo XX, que presentamos en nueva traducción.
CRÍTICA
«La novela más madura y mejor escrita de Evelyn Waugh.» —The New Stateman
«Una historia trágica e hilarantemente divertida que parece avanzar sin ayuda de su autor... Sin duda, el mejor libro que ha escrito el Sr. Waugh.» —Saturday Review
«Waugh trata la sociedad como un país de las maravillas en el que interpreta el papel de una Alicia grosera, libertaria, y sin embargo, doméstica.» —V. S. Pritchett
«El más genial escritor satírico de nuestro tiempo.» —Gore Vidal
«El único genio cómico de primer orden desde Bernard Shaw.» —Edmund Wilson
«Un autor infinitamente fascinante.» —Elloise Millar, The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
UN PUÑADO DE IMÁGENES
POR CARLOS VILLAR FLOR
En enero de 1934 Evelyn Waugh viajó a Fez con la intención de retirarse a escribir la que sería su cuarta novela. «Me está resultando arduo porque por primera vez intento tratar de personas normales en vez de esperpentos», escribió a una amiga a los pocos días. Con apenas treinta años, Waugh había ya saboreado las mieles del éxito con sus tres novelas precedentes, Decadencia y caída (1928), Cuerpos viles (1930) y Merienda de negros (1932), en las que había explotado el filón de la sátira social retratando en clave cómica las extravagancias de las jóvenes generaciones de clase alta londinense, los llamados «Bright Young Things».
Aclamado como el enfant terrible de las letras inglesas del momento, su éxito literario se vio sin embargo ensombrecido por amargos reveses en su vida personal. Su matrimonio, de una ligereza que encajaría con los protagonistas de Cuerpos viles, duró apenas un año, hasta que su mujer, también llamada Evelyn, le confesó que estaba enamorada de un amigo común, un tal John [Heywood]. Es patente que el trauma de la ruptura vertebra la trama de Un puñado de polvo, cuya composición fluyó con considerable agilidad hasta concluirse al cabo de tres meses. Un escollo que encontró Waugh tras terminar la cuarta parte fue decidir cuál sería el final más apropiado para el protagonista, y finalmente optó por reciclar un relato que había publicado en Norteamérica unos meses atrás, «El hombre al que le gustaba Dickens», a su vez basado en un demente que había conocido en un reciente viaje por la Guyana y Brasil, que luego se reproducirá en la novela.
Esta apareció en septiembre de 1934, y pronto obtuvo una excelente recepción de crítica y público, que aún se proyecta en la extendida opinión de que podría tratarse de la mejor novela del autor. Sin abandonar del todo la sátira social, la economía verbal compatible con el estilo más exquisito, el tono narrativo de escandalosa neutralidad, o su fascinación por los esperpentos de clase alta, Waugh explora el trance del «hombre civilizado» que tiene que enfrentarse al caos de la vida contemporánea. En 1946 declaró que, a partir de la chispa inspiradora inicial, la historia «pasó a ser un estudio sobre otros tipos de salvajes domésticos, y de cómo el hombre civilizado se encuentra indefenso ante ellos».
Aunque Un puñado de polvo conserva unas notables dosis de humor, incluso en medio de situaciones trágicas, la trayectoria de Waugh a partir de esta novela va adquiriendo más profundidad y seriedad, a la vez que empieza a desarrollar un tema que aflorará más abiertamente en novelas posteriores como Retorno a Brideshead, Helena o la trilogía militar: el sinsentido de una vida desprovista de trascendencia. Tras una fase juvenil de crisis religiosa, Waugh se convirtió al catolicismo en septiembre de 1930, el mismo año de su divorcio, y no tardaría en incorporar la temática de la fe a sus obras posteriores. Aunque no parece ser aún el caso en la que nos ocupa, cuando oímos al protagonista declarar que, ante la muerte de un ser querido, «de lo que menos quiere uno hablar en un momento como este es de religión», no es difícil percibir que el narrador está envolviendo a su personaje en una clásica ironía de autotraición con ecos de Browning.
A pesar de la rápida composición de la novela, es admirable el complejo tapiz de motivos, alusiones y guiños intertextuales que abundan en ella, tanto a la literatura inglesa reciente como a la propia obra anterior de Waugh. Empezando por esto último, sus lectores habituales pueden sonreír ante los cameos de Margot Metroland, estilosa protagonista de Decadencia y caída, o ante la enésima reencarnación de Cruttwell, su vilipendiado tutor de Oxford, que prestó su apellido a varios personajes indeseables de las primeras novelas. Una obvia referencia intertextual es el extenso poema modernista La tierra baldía (The Waste Land), de T. S. Eliot, publicado en 1922, un claro revulsivo de la vanguardia poética durante los años formativos de nuestro autor. El poema, que presta a la novela su apocalíptico título (véase la cita inicial), remite a la crisis de la modernidad, a la deshumanización y la aridez espiritual del mundo contemporáneo, a la búsqueda del sentido ante la fragmentación de la experiencia. Además de similares reflexiones que acuden a la mente de Tony Last en sus momentos más amargos, la obra está plagada de motivos que remiten al oscuro poema de Eliot: la búsqueda de la ciudad irreal, los mitos artúricos que prefiguran el adulterio, la adivinación y los juegos de cartas, la muerte por inmersión, el juego de ajedrez (que vende la señora Beaver), la yuxtaposición de elementos heterogéneos (como los descritos en la habitación de Jenny Abdul-Akbar), u otras referencias nominales como al hotel de Brighton, al amigo del doctor Messinger apuñalado en Esmirna, al lago de Ginebra donde veranea Lady St Cloud, o a la sibila de Cumas sugerida por la dama de sociedad llamada Sybil.
Otra de las fuentes más explícitas de alusiones proviene de Charles Dickens, un autor que a Waugh le provocaba sentimientos encontrados, reflejos de la tensa relación que tuvo con su propio padre. En efecto, Arthur Waugh fue editor jefe de Chapman & Hall, la editorial de Dickens, y permaneció un fan incondicional toda su vida: gustaba de leer en voz alta sus novelas ante la audiencia familiar y se emocionaba con anécdotas de sobra conocidas, como hace el señor Todd. Waugh conocía muy bien la obra dickensiana, y en ocasiones la suya delata su profunda influencia: es evidente en su gusto por la caricatura y los personajes esperpénticos, así como en la reproducción de idiolectos, o la introducción de símiles disparatadamente imaginativos precedidos del conector «como si» (véase la descripción del personaje de Reggie St Cloud en la cuarta parte). Además del protagonismo de lo dickensiano al final de la novela, la sección centrada en Hetton se abre con una referencia a Martin Chuzzlewit (explicada a pie de página), reiterada más adelante. Pero, a pesar de esta deuda bastante razonable con un autor tan anclado en la tradición, Waugh deploraba en Dickens lo que veía como un humanismo sentimental y facilón, un optimismo superficial desprovisto de base teológica. Así, el apego del señor Todd por la obra de Dickens, y los excesos a los que le lleva, le pareció un apto desarrollo no solo para el relato breve que precedió, sino también para el desenlace de esta peculiar tragedia en la que el héroe, como en la clásica, permanece ciego a las faltas menores que le pueden llevar a la caída. La novela «contenía todo lo que yo tenía que decir sobre el humanismo», declaró Waugh en un famoso artículo publicado en 1946.
Dentro del entramado de imágenes recurrentes que encontramos en Un puñado de polvo, adquieren relevancia las referidas a animales, en especial a los caballos, cerdos, conejos y zorros. Los caballos juegan un rol relevante en el giro trágico, que no desvelaremos prematuramente; los cerdos son objeto de un leitmotiv que conecta una moción parlamentaria presentada por Jock Grant-Menzies con la vida salvaje en el poblado pie-wie; «Conejito» es el nombre del primer poni de John Andrew, una clara conexión con la obra de Beatrix Potter, y los conejos sirven para que Tony se sacuda la frustración matándolos, además de ser la comida de los zorros plateados; estos, por su parte, aportan un símbolo contundente que sirve de cierre de la historia en la impactante escena final. El papel del zorro se refuerza, además, si consideramos que el nombre del demente que protagoniza la sexta parte pudiera estar relacionado con el conocido personaje de Potter llamado señor Tod, un zorro en cuya casa quedan atrapados unos conejitos. A esta colección de animales hay que añadir los ratones mecánicos, transformados en ratas por la imaginación febril de Tony, y, por supuesto, el castor (Beaver), tanto el indolente hijo como la industriosa madre.
Por último, destaquemos que Waugh perteneció a la primera generación de escritores que se crio asistiendo al cine, y que, al igual que contemporáneos como Graham Greene, Christopher Isherwood y tantos otros, en el momento de desarrollar sus talentos narrativos se inspiró en las nuevas técnicas que el séptimo arte podía aportar al oficio de contar historias. Un puñado de polvo ejemplifica una narrativa que busca cierta objetividad, en la que la cámara graba desde fuera conversaciones y acciones, describe elementos arquitectónicos o decorativos o enumera objetos, siempre sin aportar juicios de valor. Pero, obviamente, esta objetividad es aparente; el narrador, siempre un manipulador, sabe que los humanos se conocen por sus obras (como entiende el mayordomo de Hetton cuando ve a su amo cacarear puerilmente en la peor tarde de su vida).
En definitiva, estamos ante una obra memorable que combina ingredientes sabrosos de un modo original y sugerente, que permite múltiples lecturas, y nos remite a la crisis de la modernidad que subyace a los locos años veinte ingleses, desde la perspectiva personalísima de uno de los mejores testigos y cronistas de esta época.
CARLOS VILLAR FLOR
UN PUÑADO DE POLVO
… te mostraré algo distinto de
tu sombra matutina siguiéndote a zancadas
o tu sombra vespertina alzándose a tu encuentro;
te mostraré el miedo en un puñado de polvo.
T. S. ELIOT, La tierra baldía
UNO
DU CÔTÉ DE CHEZ BEAVER
—¿Ha habido algún herido?
—Nadie, por suerte —dijo la señora Beaver—, salvo dos criadas que perdieron el juicio y saltaron al patio por el techo de cristal. Pero no corrían peligro. El fuego no llegó a alcanzar los dormitorios, me temo. Aun así, van a necesitar reformas, está todo tan negro y empapado, y por suerte tenían una de esas antiguallas de extintores que lo arruinan todo. No se puede una quejar, la verdad. Las habitaciones principales se han echado a perder por completo, y todo estaba asegurado. Sylvia Newport tiene los contactos. Tengo que localizarlos esta mañana antes de que la abominable señora Shutter me los arrebate.
La señora Beaver permanecía en pie de espaldas al fuego, saboreando su yogur matutino. Sostenía el envase justo debajo de la barbilla y engullía su contenido con una cuchara.
—Cielos, qué cosa tan repugnante. Ojalá te aficionaras, John. Últimamente pareces muy cansado. No sé cómo aguantaría yo el día entero sin esto.
—Pero, mami, yo no tengo tanto que hacer como tú.
—Eso es cierto, hijo mío.
John Beaver vivía con su madre en la casa de Sussex Gardens a la que se habían trasladado tras el fallecimiento de su padre. Casi nada en ella recordaba a los interiores de austera elegancia que la señora Beaver ofrecía a sus clientes. Allí se amontonaban, procedentes de dos casas más grandes, muebles invendibles y sin pretensiones de época, mucho menos de la presente. Los mejores, y los que tenían valor sentimental para la señora Beaver, se habían guardado en el salón en forma de L del piso superior.
Beaver ocupaba una oscura salita (en la planta baja, detrás del comedor) con su propio teléfono. Una anciana sirvienta se encargaba de su ropa. También limpiaba el polvo, abrillantaba y mantenía en orden simétrico, en su mesita y sobre la cómoda, la colección de sombríos y voluminosos objetos que su padre había guardado en el vestidor: regalos indestructibles con ocasión de su boda y su vigésimo primer cumpleaños, objetos de marfil rematados en cobre, forrados en piel y con sellos dorados que evocaban una costosa masculinidad eduardiana; petacas para ir a las carreras o a cazar, estuches de puros, tarros de tabaco, frascos de perfume, sofisticadas pipas de sepiolita, abotonadores y cepillos para sombreros.
Tenían cuatro sirvientas, todas mujeres y todas ancianas, salvo una.
Cuando le preguntaban a Beaver por qué seguía en casa en lugar de independizarse, a menudo respondía que pensaba que su madre apreciaba tenerlo cerca (a pesar de su actividad comercial, se sentía sola); otras veces, que así se ahorraba, como mínimo, cinco libras a la semana.
Sus ingresos totales oscilaban en torno a las seis libras semanales, así que se trataba de un ahorro considerable.
Tenía veinticinco años. Después de terminar su etapa en Oxford, había trabajado en una agencia de publicidad hasta que comenzó la recesión. Desde entonces, nadie había sido capaz de encontrarle ocupación alguna. Así que se levantaba tarde y se sentaba junto al teléfono casi todo el día, esperando a que alguien le llamara.
Cuando podía, la señora Beaver se tomaba una hora libre a media mañana. Llegaba a su tienda a las nueve, puntual, y a eso de las once y media necesitaba un descanso. Entonces, si no esperaba la llegada inminente de algún cliente importante, se montaba en su biplaza y conducía hasta su casa en Sussex Gardens. Beaver solía estar vestido para entonces, y su madre se había llegado a aficionar a su intercambio matutino de cotilleos.
—¿Cómo te fue anoche?
—Audrey me llamó a las ocho y me invitó a cenar. Éramos diez en el Embassy. Un horror. Después nos fuimos todos a una fiesta que daba una tal De Trommet.
—Ya sé quién dices. Norteamericana. Todavía no ha pagado las fundas de toile de Jouy que le hicimos en abril. Yo también me aburrí bastante; no me salió una sola carta buena y perdí cuatro libras con diez.
—Pobre mami.
—Voy a almorzar en casa de Viola Chasm. ¿Tú qué vas a hacer? Me temo que aquí no he encargado nada.
—No tengo plan de momento. Siempre puedo ir al Brat’s.
—Pero es muy caro. Estoy segura de que si se lo decimos a Chambers, te podrá preparar algo. Pensaba que ibas a salir.
—Bueno, todavía es posible. Aún no han dado las doce.
(La mayoría de las invitaciones le llegaban en el último momento; a veces incluso más tarde, cuando ya había empezado a tomarse su solitaria comida en una bandeja… «John, cielo, se han complicado las cosas y Sonia ha llegado sin Reggie. ¿Tendrías el detalle de echarme una mano? Pero date prisa, porque vamos a empezar ya…» Entonces se lanzaba de cabeza a un taxi y llegaba, disculpándose, después del primer plato… Una de las pocas disputas recientes con su madre se había producido cuando él abandonó de este modo un almuerzo que daba ella.)
—¿Tienes algún plan para el fin de semana?
—Hetton.
—¿Quién es? No lo conozco.
—Tony Last.
—Ah, sí, claro. Ella es encantadora, él es un muermo. No sabía que los conocías.
—Bueno, en realidad no. Tony me invitó la otra noche en el Brat’s. Igual se le ha olvidado.
—Mándales un telegrama para recordárselo. Es mucho mejor que llamar por teléfono. Les da menos oportunidades de poner excusas. Mándalo mañana, justo antes de salir. Me deben una mesa.
—¿Qué sabes de ellos?
—A ella la veía mucho antes de que se casara. Su nombre de soltera era Brenda Rex, hija de lord St Cloud, muy rubia, con aspecto de ninfa. Volvía loca a la gente de joven. Hubo un tiempo en que todo el mundo pensaba que se acabaría casando con Jock Grant-Menzies. Se ha echado a perder con Tony, es un creído. Yo diría que ya debe de estar aburrida. Llevan unos cinco o seis años casados. Tienen dinero, pero todo se les va en el mantenimiento de la casa. Nunca la he visto, pero me imagino que debe de ser enorme y espantosa. Tienen por lo menos un hijo, quizá más.
—Eres increíble, mami. Conoces a todo el mundo.
—Resulta de gran ayuda. Es cuestión de prestar atención cuando la gente habla.
La señora Beaver se fumó un cigarrillo y luego condujo de vuelta a su tienda. Una mujer norteamericana compró dos colchas de patchwork, a treinta guineas cada una; lady Metroland llamó por teléfono para encargar un cielo raso para el baño; un joven desconocido pagó un cojín en efectivo. En los intervalos entre estos eventos, la señora Beaver pudo bajar al sótano, donde dos chicas desganadas empaquetaban pantallas de lámparas. Allí abajo hacía frío, a pesar de la estufita de aceite, y las paredes siempre estaban húmedas. Las chicas iban adquiriendo cierta destreza, observó con placer, en particular la más bajita, que manejaba las cajas como un hombre.
—Así se hace —exclamó—. Lo estás haciendo muy bien, Joyce. Pronto te encargaré cosas más interesantes.
—Gracias, señora Beaver.
Mejor sería que siguieran en la sección de embalado un poco más, decidió la señora Beaver, mientras aguantaran. Ninguna de ellas era lo suficientemente chic para trabajar arriba. Ambas habían pagado unas buenas primas para aprender el oficio de la señora Beaver.
John estaba sentado junto al teléfono. Este sonó de pronto y una voz exclamó:
—¿Señor Beaver? No se retire, por favor, la señora Tipping quisiera hablar con usted.
El silencio que medió se llenó de dulces expectativas. Sabía que la señora Tipping daba un almuerzo ese día; habían pasado un rato juntos la tarde anterior y había tenido especial éxito con ella. Alguien le habría fallado…
—Oh, señor Beaver, siento mucho molestarle. Me preguntaba si me podría dar el nombre de ese joven que me presentó anoche en casa de madame de Trommet. El del bigote pelirrojo. Creo que es parlamentario.
—Supongo que se refiere a Jock Grant-Menzies.
—Sí, exacto. ¿No sabrá por casualidad dónde puedo localizarlo?
—Viene en el listín, pero no creo que ahora esté en casa. Lo podrá encontrar en el Brat’s sobre la una. Casi siempre está allí.
—Jock Grant-Menzies. Club Brat’s. Muchísimas gracias. Es usted muy amable. Espero que venga a verme algún día. Adiós.
Después de esto, el teléfono permaneció en silencio.
A la una, Beaver perdió la esperanza. Se puso el abrigo, los guantes, el bombín y, con el paraguas bien enrollado, se dirigió a su club, tomando un autobús de los baratos hasta la esquina de Bond Street.
El aire antiguo tan característico del Brat’s, gracias a su elegante fachada georgiana y a sus salas delicadamente artesonadas, resultaba totalmente espurio, pues era un club de origen reciente, fundado a raíz de la explosión de bonhomía que se desató poco después de la guerra. Fue concebido como un lugar donde los jóvenes pudieran repantigarse frente al fuego y pasar un buen rato jugando a las cartas sin que miembros más veteranos fruncieran el ceño. Pero los fundadores ya habían alcanzado la madurez; estaban más gordos, calvos y rubicundos que cuando se licenciaron, aunque su jovialidad persistía, y ahora les había llegado el turno de incomodar a sus sucesores, deplorando su carencia de hombría y caballerosidad.
Seis amplias espaldas separaban a Beaver de la barra. Se acomodó en uno de los sillones del salón exterior y hojeó las páginas del New Yorker, esperando a que apareciese algún conocido.
Jock Grant-Menzies subió por la escalera. Los hombres de la barra lo saludaron diciendo: «¿Qué tal, Jock, compañero? ¿Qué vas a tomar?» o, simplemente, «¿Qué tal, compañero?». Era demasiado joven para haber combatido en la guerra, pero aquellos hombres lo apreciaban. Lo apreciaban mucho más que a Beaver, quien, según ellos, nunca debería haber ingresado en el club. Pero Jock se detuvo a hablar con Beaver.
—¿Qué tal, compañero? ¿Qué tomas?
—De momento nada. —Beaver miró su reloj—. Pero creo que ya va siendo hora. Un coñac con ginger-ale.
Jock llamó al camarero y luego dijo:
—¿Quién era esa tipa que me endosaste anoche en la fiesta?
—La señora Tipping.
—Ya me parecía a mí. Eso lo explica todo. Abajo me han pasado el mensaje de que alguien con un nombre similar quería que almorzara con ella.
—¿Vas a ir?
—No, los almuerzos sociales no me van. Además, al levantarme he decidido que hoy me apetecía tomarme unas ostras aquí.
El camarero llegó con las bebidas.
—Señor Beaver, en mis libros figura una deuda suya del mes pasado de diez chelines.
—Ah, gracias, Macdougal. No dejes de recordármelo en otro momento, haz el favor.
—Muy bien, señor.
—Voy a ir a Hetton mañana —dijo Beaver.
—Ah, ¿sí? Da muchos recuerdos a Tony y a Brenda.
—¿Qué ambiente hay?
—Muy tranquilo y agradable.
—¿No hay juegos de mesa?
—Oh, no, en absoluto. Un poco de bridge,backgammon y póquer con los vecinos.
—¿Se está cómodo?
—No se está mal. Bebida en abundancia. No hay demasiados baños. Puedes quedarte en la cama toda la mañana.
—No conozco a Brenda.
—Te encantará, es una chica estupenda. A menudo pienso que Tony Last es uno de los hombres más dichosos que conozco. Tiene suficiente dinero, le encanta el lugar, tiene un hijo al que adora, una esposa entregada y ningún problema en la vida.
—Qué envidiable. No conocerás a alguien que también vaya, ¿no? Me preguntaba si podrían llevarme.
—Me temo que no. En tren se llega bien.
—Sí, pero es más agradable por carretera.
—Y más barato.
—Sí, y más barato, supongo. En fin, me bajo a almorzar. ¿No te tomas otra?
Beaver se levantó para irse.
—Sí, creo que sí.
—Ah, vale. Macdougal, dos más, por favor.
—¿Las apunto en su cuenta, señor? —dijo Macdougal.
—Sí, si quieres.
Más tarde, en la barra, Jock dijo:
—He hecho que Beaver me invite a una copa.
—Seguro que no le ha gustado nada.
—Casi se muere. ¿Entiendes algo de cerdos?
—No, ¿por qué?
—Los de mi distrito no paran de escribirme sobre el asunto.
Beaver bajó por la escalera, pero, antes de entrar en el comedor, le pidió al portero que llamara a su casa para preguntar si le habían dejado algún mensaje.
—La señora Tipping telefoneó hace unos minutos y preguntó si podría almorzar hoy con ella.
—¿Podrías llamar y decirle que me encantaría, pero que quizá llegue unos minutos tarde?
Apenas pasaban de la una y media cuando salió del Brat’s y apretó el paso hacia Hill Street.
DOS
GÓTICO INGLÉS
I
Entre los pueblos de Hetton y Compton Last se extiende el extenso parque de Hetton Abbey. Antaño una de las casas más notables del condado, en 1864 se reconstruyó por completo en estilo gótico y ahora está desprovista de interés. El recinto está abierto al público todos los días hasta la puesta de sol, y la casa se puede visitar previa solicitud por escrito. Contiene algunos buenos retratos y muebles. La terraza ofrece unas magníficas vistas.
Este pasaje de la Guía del condado no le causaba a Tony Last un excesivo malestar. Se habían dicho cosas peores. Su tía Frances, amargada por una educación de persistente severidad, declaraba que el señor Pecksniff debía de haber adaptado los planos de la casa a partir del boceto de un orfanato hecho por alguno de sus alumnos.[1] Pero no había un solo ladrillo vidriado o una sola baldosa encáustica que Tony no llevara en su corazón. Sabía que en algunos aspectos no era fácil de mantener, pero ¿qué gran mansión lo era? No encajaba en absoluto con las ideas modernas de comodidad; Tony contemplaba numerosas pequeñas mejoras que pondría en marcha en cuanto se liquidaran los derechos sucesorios. Pero el aspecto general y la atmósfera del lugar; el perfil de las almenas recortadas contra el cielo; la torre central del reloj, cuyas campanadas perturbaban cada cuarto de hora a todos menos a los de sueño más profundo; la penumbra eclesiástica del gran hall y su techo abovedado con motivos geométricos en rojo y dorado, apoyado en vigas de granito pulido con capiteles tallados, apenas iluminado de día por ventanas ojivales con vidrieras heráldicas y, de noche, por un gran candelabro de bronce y hierro forjado, antaño de gas y ahora cableado y equipado con veinte bombillas; las bocanadas de aire caliente que ascendían de pronto hacia los pies a través de las rejillas de hierro fundido de la anticuada calefacción; el frío cavernoso de los pasillos más remotos, en los que, para ahorrar carbón, se había mandado cerrar los radiadores; el comedor con su techo de vigas de martillo y su palco de pino; los dormitorios con sus camas de bronce y frisos en letras góticas, cada cual con un nombre tomado de Malory: Isolda, Elaine, Mordred y Merlín, Gawain y Bedivere, Lancelot, Percival, Tristán, Galahad; su propio vestidor, Morgana, y el cuarto de Brenda, Ginebra, donde la cama se alzaba sobre una tarima, las paredes estaban cubiertas de tapices, la chimenea se asemejaba a una tumba del siglo XIII, y desde cuyo mirador se podían discernir, en días de claridad excepcional, las torres de seis iglesias… Todas estas cosas entre las que había crecido eran motivo de deleite y exultación para Tony, cosas que recordaba con ternura y poseía con orgullo.
Era plenamente consciente de que ya no estaban de moda. Veinte años atrás, se habían popularizado los entramados de madera y el peltre antiguo; ahora eran las urnas y las columnatas. Pero llegaría el momento, quizá en vida de John Andrew, en que la opinión pública devolvería a Hetton el puesto que le correspondía. Ya se consideraba un lugar «curioso», y un joven muy atento había solicitado fotografiarlo para una revista de arquitectura.
El techo de Morgana no estaba en perfecto estado. Para simular un artesonado de madera, se habían clavado listones formando cuadros a lo largo del enlucido y se habían pintado como galones azules y dorados. Los cuadros intermedios se habían decorado alternativamente con rosas tudor y flores de lis. Pero la humedad había penetrado en una esquina y había dejado una gran mancha que descoloraba y descascarillaba el dorado. En otro punto, los listones de madera se habían combado y separado del yeso. En la cama, en esos diez minutos solemnes entre el despertar y la campanilla, Tony estudiaba estos defectos y se reafirmaba en su propósito de repararlos. Se preguntaba si sería fácil encontrar, a esas alturas, artesanos capaces de acometer una tarea tan delicada.
Morgana había sido su dormitorio desde que dejó el cuarto infantil. Lo habían instalado allí para que estuviera cerca de sus padres (inseparables en Ginebra), pues había tenido pesadillas hasta que fue bastante mayor. No había sacado nada de la habitación desde que dormía allí, y cada año había añadido algo nuevo, por lo que ahora se desplegaba una galería representativa de cada fase de su adolescencia: la lámina enmarcada de un acorazado (tomada de un suplemento a color de Chums), con sus cañones vomitando fuego y humo; una foto grupal del colegio privado; una vitrina, bautizada como «el museo», repleta de rastros de una docena de aficiones olvidadas (huevos, mariposas, fósiles, monedas…); sus padres en el díptico enmarcado en piel que había colocado junto a su cama en el colegio; la fotografía de Brenda ocho años atrás, cuando la cortejaba; la de Brenda con John, tomada justo después del bautizo; una acuatinta de Hetton tal como se encontraba antes de que su bisabuelo la demoliera; algunos estantes con libros (Bevis, Carpintería en casa, Magia para todos, Los jóvenes visitantes, La ley del casero y el inquilino, Adiós a las armas).
La gente se iba despertando por toda Inglaterra, con inquietud o abatimiento. Tony permaneció diez minutos planificando muy felizmente la renovación de su techo. Luego tocó la campanilla.
—¿Han despertado ya a la señora?
—Hace cosa de un cuarto de hora, señor.
—Entonces tomaré el desayuno en su dormitorio.
Se puso la bata y las zapatillas y entró en Ginebra.
Brenda yacía sobre la tarima.
Había insistido en tener una cama moderna. Su bandeja reposaba a un lado y la colcha estaba cubierta de sobres, cartas y periódicos. Apoyaba la cabeza en una almohada azul muy pequeña; sin maquillaje, su rostro era casi incoloro, rosa perla, apenas de un tono más oscuro que sus brazos y su cuello.
—¿Todo bien? —dijo Tony.
—Beso.
Él se sentó junto a la bandeja, en la cabecera de la cama; ella se inclinó hacia él (una nereida emergiendo desde insondables profundidades de agua clara). Apartó los labios y se frotó contra la mejilla de Tony como un gato. Era una costumbre que tenía.
—¿Algo interesante?
Tony tomó algunas cartas.
—No. Mamá quiere que la niñera envíe las medidas de John. Le está tejiendo no sé qué para Navidad. Y el alcalde quiere que inaugure algo el próximo mes. No hace falta que lo haga, ¿verdad?
—Supongo que sí, llevamos mucho tiempo sin hacer nada por él.
—Bueno, pero escríbeme tú el discurso. Ya estoy muy mayor para soltar la bobada de siempre. Y Angela me pregunta si nos vamos a quedar en Año Nuevo.
—Eso es fácil. Ni de broma, ni hablar.
—Ya me lo imaginaba…, aunque podría ser divertido.
—Ve tú si quieres. Yo no puedo ausentarme.
—Está bien. Ya sabía que sería un no antes de abrir la carta.
—Dime, ¿qué clase de placer puede haber en hacer todo ese viaje hasta Yorkshire en pleno invierno?
—Cariño, no te enfades. Ya sé que no vamos a ir. No voy a insistir. Solo pensé que podría ser divertido comer en casa ajena, para variar.
Luego la doncella de Brenda trajo la otra bandeja. Tony le indicó que la colocara junto al asiento de la ventana y empezó a abrir sus cartas. Miró por la ventana. Aquella mañana solo se podían ver cuatro de los seis campanarios. Al rato, exclamó:
—Pensándolo mejor, quizá pueda ausentarme ese fin de semana.
—Cariño, ¿seguro que no te arrepentirás?
—Yo creo que no.
Mientras Tony desayunaba, Brenda le leía los periódicos.
—Reggie ha dado otro discurso… Hay una foto muy curiosa de Babe y Jock… Una norteamericana ha tenido mellizos de dos maridos diferentes. ¿Te lo puedes imaginar?… Dos tipos más en los hornos de gas… Una niña ha sido estrangulada con un cordón en un cementerio… Aquella obra de teatro sobre una granja que fuimos a ver está teniendo éxito.
Luego le leyó el serial. Él se encendió la pipa.
—Creo que no me estás escuchando. ¿Por qué no quiere Sylvia que Rupert reciba la carta?
—¿Eh? Ah, bueno, porque ella en realidad no se fía de Rupert.
—Lo sabía. No hay ningún personaje que se llame Rupert. No te voy a volver a leer nunca más.
—Bueno, la verdad es que estaba pensando.
—Vaya.
—Estaba pensando en lo maravilloso que es que llegue el sábado por la mañana y no tengamos invitados para el fin de semana.
—Ah, ¿en eso pensabas?
—¿Tú no?
—En fin, a veces me parece un poco ridículo mantener una casa de este tamaño si no traemos a algún invitado de vez en cuando.
—¿Ridículo? No sé a qué te refieres. Yo no mantengo esta casa para que sirva de albergue a un puñado de pesados que vienen a cotillear. Siempre hemos vivido aquí, y espero que John sea capaz de conservarla cuando yo falte. Tenemos un deber con los empleados, y también con el lugar. Constituye un elemento fundamental de la vida inglesa y sería una grave pérdida si…
Tony interrumpió su discurso y dirigió la vista hacia la cama. Brenda había ocultado la cara y solo le asomaba la coronilla entre las sábanas.
—Dios mío —exclamó contra la almohada—, ¿qué he hecho yo?
—¿Me estoy poniendo petulante otra vez?
Ella se volvió hasta que le asomaron la nariz y un ojo.
—Oh, no, cariño, petulante no. No se te da bien.
—Lo siento.
Brenda se incorporó.
—No me lo tengas en cuenta, por favor. Yo también me alegro de que no venga nadie.
(Tales escenas de entretenimiento doméstico habían sido más o menos habituales entre Tony y Brenda a lo largo de sus siete años de vida en común.)
Fuera, el clima era moderado, inglés, con niebla en los valles y un sol pálido en las colinas. Los matorrales ya no goteaban, pues no había hojas que retuvieran la reciente lluvia, pero la vegetación permanecía húmeda, oscura en las sombras e irisada cuando reflejaba el sol. Los senderos estaban empapados y el agua corría por las cunetas.
John Andrew montaba en su poni, solemne y tieso como un guardia real, mientras Ben ajustaba el obstáculo. Centella había sido regalo del tío Reggie por su sexto cumpleaños. John era quien le había puesto nombre, tras dilatadas consultas. Al principio la llamó Christabelle, pero a Ben le parecía más bien un nombre de sabueso que de caballo. Ben había conocido a un alazán ruano llamado Centella que había matado a dos jinetes y había ganado la carrera de obstáculos local cuatro años seguidos. Había sido un caballito encantador, decía Ben, hasta que se clavó una estaca en la tripa durante una cacería y tuvieron que sacrificarlo. Ben conocía muchas historias de caballos. Había uno llamado Cero con el que un año, en Chester, había ganado cinco soberanos, a diez contra tres. Y, durante la guerra, conoció a una mula llamada Menta que murió tras beberse la ración de ron de la compañía. Pero John no estaba dispuesto a ponerle a su poni el nombre de una mula borracha. Así que al final se decidieron por Centella, a pesar de su carácter imperturbable.
Era de color castaño oscuro, con la crin y la cola largas. Ben le dejaba las piernas lanudas. Pacía en la hierba, pese a los intentos de John de mantenerle la cabeza erguida.
Antes de la llegada de Ben, las clases de equitación habían sido muy diferentes. John se había limitado a trotar alrededor del cercado sobre un pequeño poni shetland llamado Conejito, con la niñera jadeando mientras sujetaba la brida. Lo de ahora era cosa de hombres. La niñera se sentaba a hacer ganchillo en su silla plegable, lo bastante lejos como para no oírlos. A su vez, Ben había subido de categoría. Había pasado de ser el jornalero que cuidaba los caballos de la granja a darse aires de mozo de cuadra. El pañuelo que llevaba al cuello dio paso a un plastrón con un imperdible de cabeza de zorro. Era un hombre que se había dedicado a las tareas más variadas en otras partes del país.
Ni Tony ni Brenda cazaban, pero querían que John se aficionara. Ben preveía un futuro en el que los establos estarían llenos y él sería la autoridad; no sería propio del señor Last traerse a alguien de fuera.
Ben había hecho perforar dos postes para instalar unas clavijas de hierro y una barra encalada. Con ello levantó un obstáculo de dos pies de altura en mitad del campo.
—Venga, relájate. Ve a medio galope, despacio, y cuando despegue, te agachas en la silla y sales volando como un pájaro. Mantenle la cabeza derecha.
Centella trotó hacia delante, galopó dos pasos, se lo pensó mejor y, justo antes del obstáculo, volvió al trote y lo rodeó. John recobró el equilibrio soltando las riendas y agarrando la crin con ambas manos. Miró con culpabilidad a Ben, que dijo:
—¿Para qué tienes las puñeteras piernas? Toma, coge esto y dale un toque cuando te pongas con ello. —Y le entregó una fusta a John.
La niñera estaba sentada junto a la entrada, releyendo una carta de su hermana.
John retrocedió con Centella e intentó saltar de nuevo. Esta vez se dirigieron derechos al obstáculo.
—¡Las piernas! —gritó Ben, y John dio unas potentes patadas que le hicieron perder los estribos. Ben alzó los brazos como si estuviera espantando cuervos. Centella saltó. John se soltó de la silla y cayó de espaldas sobre la hierba.
La niñera se levantó alarmada.
—Cielos, ¿qué ha pasado, señor Hacket? ¿Se ha lastimado?
—No le pasa nada —dijo Ben.
—No me pasa nada —dijo John—, creo que Centella ha dado un paso muy corto.
—Y un cuerno, un paso corto. Lo que pasa es que has abierto las malditas piernas y te has caído de culo. No sueltes las riendas la próxima vez. Así podrías perder una presa.
Al tercer intento, John consiguió saltar: terminó sin aliento e inseguro, con un estribo colgando y una mano agarrada de nuevo a la crin, pero aún sobre la silla.
—Eso es. ¿Qué te parece? Has pasado justo por encima como una golondrina. ¿Probamos otra vez?
John lo intentó dos veces más y Centella saltó sobre la pequeña barrera; luego la niñera anunció que ya era hora de volver a casa a tomarse la leche. Llevaron al poni de vuelta al establo. La niñera exclamó:
—Hay que ver cómo te has puesto de barro el abrigo.
Ben dijo:
—Pronto te vamos a ver montando en el caballo ganador de Aintree.
—Buenos días, señor Hacket.
—Buenos días, señorita.
—Adiós, Ben. ¿Puedo ir esta tarde a verte cuidar los caballos de la granja?
—Eso no lo decido yo. Pregúntale a la tata. Pero, para que lo sepas, el caballo de tiro gris tiene lombrices. ¿Te gustaría ver cómo le doy la pastilla?
—Sí, sí. Por favor, tata, ¿puedo?
—Pregúntale a tu madre. Venga, espabila, que ya has tenido suficientes caballos por hoy.
—Nunca me canso de los caballos —respondió John—. Nunca.
Y ya de vuelta en casa, exclamó:
—¿Puedo tomarme la leche en el cuarto de mamá?
—Depende.
Las respuestas de la niñera siempre eran evasivas, como «Ya veremos» o «Habrá que consultarlo» o «Los que no hacen preguntas no oyen mentiras», todo lo contrario de los juicios decididos e incisivos de Ben.
—¿De qué depende?
—De muchas cosas.
—Dime una.
—De no hacer muchas preguntas tontas.
—Furcia vieja y tonta.
—¡John! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo…?
Encantado por el efecto de su comentario, John se soltó de su mano y se puso a danzar frente a ella, repitiendo «furcia vieja y tonta, furcia vieja y tonta» todo el camino hasta llegar a la entrada lateral. Una vez en el porche, la niñera le quitó las medias en silencio. Tal severidad lo apaciguó un poco.
—Ve directo a tu cuarto. Se lo voy a contar a tu madre.
—Por favor, tata, no sé qué quiere decir, no iba en serio.
—Ve directo a tu cuarto.
Brenda se estaba maquillando.
—Esto se repite desde que Ben Hacket empezó a enseñarle a montar, milady, no hay quien haga vida con él.
Brenda escupió en la sombra de ojos.
—Pero ¿qué es lo que dijo exactamente?
—No podría repetirlo, milady.
—Tonterías, dímelo. Si no, pensaré que ha sido algo mucho peor.
—No podría haber sido peor… Me llamó «furcia vieja y tonta», milady.
Brenda sofocó la risa con su toalla.
—¿Eso dijo?
—Varias veces. Se puso a bailar delante de mí todo el camino de vuelta, ¡cantándolo!
—Ya veo… En fin, has hecho bien en contármelo.
—Gracias, milady. Y, ya que hablamos de ello, debo decirle que, a mi juicio, Ben Hacket está llevando al niño demasiado lejos con sus lecciones de equitación. Es muy peligroso. Esta mañana sufrió una caída que podría haber sido grave.
—De acuerdo, lo hablaré con el señor Last.
Habló con Tony. Ambos se rieron un buen rato.
—Cariño —dijo ella—, debes hablar tú con él. Ponerte serio se te da mejor que a mí.
—Pensaba que era bueno que te llamen «furcia» —argumentó John— y, bueno, es una palabra que Ben dice mucho cuando habla de los demás.
—Pues no debería.
—Quiero a Ben más que a nadie en este mundo. Y además creo que es el más listo.
—No me digas que lo quieres más que a tu madre.
—Pues sí. Mucho más.
Tony supo que había llegado el momento de dejar de irse por las ramas e impartir la homilía que había estado preparando.
—Escúchame, John. Estuvo muy mal llamar «furcia vieja y tonta» a la tata. Primero, porque fue una grosería con ella. Piensa en todo lo que hace por ti cada día.
—Para eso la pagan.
—Silencio. Y, en segundo lugar, porque usaste una palabra impropia de las personas de tu edad y condición. Los pobres usan ciertas expresiones que no emplean los caballeros. Tú eres un caballero. Cuando seas mayor, esta casa y muchas otras cosas te pertenecerán. Debes aprender a hablar como alguien que va a poseer todas esas cosas, y a ser considerado con quienes son menos afortunados que tú, especialmente con las mujeres. ¿Me entiendes?
—¿Ben es menos afortunado que yo?
—Esa no es la cuestión. Ahora sube, dile a la tata que lo sientes y prométele que nunca más te referirás a nadie con esa palabra.
—Vale.
—Y como hoy te has portado tan mal, mañana no vas a montar.
—Mañana es domingo.
—Bueno, pues pasado mañana.
—Pero has dicho «mañana». No es justo cambiar ahora.
—John, no discutas. Si no te andas con cuidado, devolveré a Centella al tío Reggie y le diré que no te la mereces. ¿A que no te gustaría?
—¿Y qué iba a hacer el tío Reggie con ella? Centella no puede cargar con él. Además, el tío siempre está fuera.
—Se la daría a otro niño. De todos modos, esa no es la cuestión. Ahora espabila y ve a decirle a la tata que lo sientes.
Desde la puerta, John exclamó:
—El lunes sí que voy a montar, ¿verdad? Has dicho «mañana».
—Bueno, supongo que sí.
—Chachi. Hoy Centella se ha portado muy bien. Hemos saltado una barandilla de las altas. La primera vez no quería, pero luego la ha saltado como un pajarito.
—¿No te has caído?
—Sí, una vez. Pero no ha sido culpa de Centella. Es que he abierto las puñeteras piernas y me he caído de culo.
—¿Cómo ha ido la charla? —preguntó Brenda.
—Mal. De pena.
—El problema es que la niñera tiene celos de Ben.
—Me da que quizá nosotros también los tendremos pronto.
Almorzaron en una mesita redonda en el centro del comedor. No había forma de alcanzar una temperatura estable en aquella estancia: mientras un lado se tostaba frente al fuego directo de la chimenea, el otro permanecía helado por efecto de una docena de corrientes convergentes. Brenda había intentado numerosos experimentos con biombos y un radiador eléctrico portátil, pero sin mucho éxito. Incluso ese día, aunque la temperatura era suave en otras estancias, en el comedor hacía un frío intenso.
Pese a que ambos gozaban de buena salud y conservaban la línea, Tony y Brenda estaban a dieta, lo cual prestaba cierto interés a sus comidas y los alejaba de los dos vulgares extremos a los que se exponen los comensales solitarios: una glotonería desmedida o un régimen irregular de huevos revueltos y sándwiches de fiambre. Fieles a su sistema, se abstenían de combinar proteínas y carbohidratos en la misma comida. Disponían de un catálogo impreso en el que se indicaba qué alimentos contenían proteínas y cuáles hidratos. La mayoría de los platos normales incluían ambos, por lo que Tony y Brenda se entretenían mucho escogiendo el menú. Lo normal era que acabaran declarando que determinado ingrediente era un «comodín».
—Estoy seguro de que me viene muy bien.
—Sí, cariño, y cuando nos cansemos de esto podríamos probar una dieta alfabética, de manera que cada día comamos algo que empiece por una letra diferente. Aunque con la G pasaríamos hambre: solo gachas y gelatinas… ¿Qué planes tienes esta tarde?
—Poca cosa. Carter vendrá a las cinco para comentar algunas cosillas. Igual voy a Pigstanton después de almorzar. Creo que tenemos un inquilino para la granja de Lowater, pero ha estado vacía un tiempo y tengo que ver qué reparaciones hacen falta.
—No me importaría ir al cine.
—De acuerdo. Puedo dejar Lowater para el lunes.
—Y después podríamos ir a Woolworth’s, ¿no?
Entre la mano izquierda de Brenda y el sentido común de Tony, no era extraño que sus amigos los señalaran como una pareja que se las arreglaba de maravilla para solucionar los problemas de convivencia.
El postre, sin proteínas, no fue gran cosa.
Cinco minutos después, llegó un telegrama. Tony lo abrió y soltó un improperio.
—¿Malas noticias?
—Ha sucedido algo horrible. Mira esto.
Brenda leyó: «Llego 3:18. Muchas ganas de visita. Beaver».
—¿Qué es Beaver? —preguntó.
—Es un joven.
—No parece tan grave.
—Pues lo es. Espera a verlo.
—¿Para qué viene? ¿Lo invitaste tú?
—Supongo que sí, ambiguamente. Una noche pasé por el Brat’s y era el único que estaba allí, así que nos tomamos unas copas y mencionó algo de que le gustaría ver la casa…
—Supongo que estarías borracho.