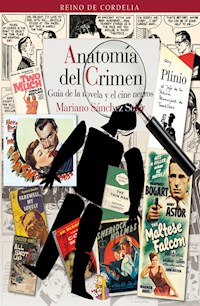Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Durante años viajé por España siguiendo un rastro de sangre. Era mi trabajo. Como periodista he buscado la dimensión global de cada crimen. Son muchos los parricidios, los asesinatos económicos, políticos y familiares que he descrito en crónicas y reportajes. Sé que resulta difícil sentarse al lado de los muertos cuando los vivos, los agresores, acaparan nuestro interés y nuestro miedo. Existen crímenes que me han perseguido durante toda mi existencia. Me sumergí en ellos por trabajo como periodista de investigación, inconsciente de lo que iban a suponer en mi realidad profesional y personal. Han pasado las décadas desde aquella España posfranquista, y sigo siendo un experto en el asesinato de Yolanda González, de los marqueses de Urquijo, en la desaparición de El Nani, en el parricidio de la Dulce Neus, en el infanticidio de Paquito Reyes, en el atentado racista contra Lucrecia Pérez, en la secta montañera Edelweiss... El corazón humano es un misterio y el cerebro un infierno. Quienes escribimos sobre estos asuntos solo podemos ser humanistas a fuerza de conocer de cerca tanto horror. Este libro visita por última vez mis crímenes verdaderos y algunos paisajes ensangrentados. Son los más importantes en mi carrera como periodista, y ahora, que me acerco a una edad inquietante, necesito escribirlos y devolverlos a este mundo tan salvaje que nos ha tocado en suerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954). Escritor, periodista, historiador y profesor. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia contemporánea por la Universidad de Alicante. Durante tres décadas, ha ejercido el periodismo de investigación en medios como El Periódico de Catalunya, Tiempo e Interviú, donde se especializó principalmente en sucesos y tribunales, y ha desarrollado una intensa labor literaria y periodística con más de cuarenta libros publicados, entre poemarios, novelas, relatos, ensayos y crónicas.
Ha recibido el Premio internacional Rodolfo Walsh de Literatura de No ficción 2002, el Francisco García Pavón de Narrativa 2009, el Premio de la Crítica Literaria Valenciana en su modalidad de ensayo 2012, el L’H Confidencial de Novela Negra 2013, y los premios Bruma Negra 2017, Castelló Negre 2020 y Black Mountain Bossòst 2021, por su trayectoria literaria y el conjunto de su obra.
Es autor de novelas negras siempre inspiradas en hechos reales como Carne fresca (1988), Festín de tiburones (1991), Lejos de Orán (2003), La brújula de Ceilán (2007), Para matar (2008), Nuestra propia sangre (2009) y El asesinato de los marqueses de Urbina (2013).
Estudioso del franquismo y la transición española, entre sus obras destacan: Los crímenes de la democracia (1989), Villaverde, fortuna y caída de la casa Franco (1990), Los hijos del 20-N. (1993), Descenso a los fascismos (1998), Ricos por la patria (2001), Los banqueros de Franco (2005), La transición sangrienta (2010, 2018), La familia Franco S.A. (2019), Los ricos de Franco (2020) y La larga marcha ultra (2022).
En la actualidad, imparte cursos de guion cinematográfico y de narrativa en la Universidad de Alicante.
Durante años viajé por España siguiendo un rastro de sangre. Era mi trabajo. Son muchos los parricidios, los asesinatos que he descrito en crónicas y reportajes. Sé lo difícil que puede llegar a ser sentarse al lado de los muertos cuando los vivos, los agresores, acaparan nuestro interés y nuestro miedo.
Algunos crímenes me han perseguido durante toda mi existencia. Me sumergí en ellos como periodista de investigación, inconsciente de lo que iban a suponer en mi realidad profesional y personal. Han pasado décadas desde aquella España posfranquista y muchos de estos muertos siguen acompañándome. Sigo siendo un experto en el asesinato de Yolanda González, de los marqueses de Urquijo, en la desaparición de El Nani, en el parricidio de la Dulce Neus, en el infanticidio de Paquito Reyes, en el atentado racista contra Lucrecia Pérez, en la secta montañera Edelweiss... El corazón humano es un misterio y el cerebro un infierno. Quienes escribimos sobre estos asuntos solo podemos ser humanistas a fuerza de conocer de cerca tanto horror.
Este libro visita por última vez crímenes verdaderos y algunos paisajes ensangrentados. Son los más importantes en mi carrera como periodista y ahora, que me acerco a una edad inquietante, necesito escribirlos y devolverlos a este mundo salvaje para, de algún modo, dejarlos resueltos, si no sobre el papel, al menos en la conciencia de saber que he hecho todo lo posible por dar voz a estos muertos para que, tal vez, descansen en paz.
Una hojarasca de cadáveres
Crónica criminal de la España posfranquista
Una hojarasca de cadáveres
Crónica criminal de la España posfranquista
MARIANO SÁNCHEZ SOLER
Primera edición: enero del 2023
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2023, Mariano Sánchez Soler
© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-18584-86-2
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Las calles, los dormitorios, los despachos, los hogares… aparecían cubiertos de repente por una hojarasca de cadáveres. Sus ojos se precipitaban por un paisaje de cuerpos abatidos por una violencia imprevisible o inevitable. Era el otoño como lo siente un periodista de sucesos, una maldita estación que duraba todo el año.
Por todas partes la tierra está abonadapor una espesa capa de estiércol o basuraformada por una masa enorme de vísceras humanas.Nosotros, los pocos que vivimos,caminamos por ese lodo movedizo de cadáveres.
PETER WEISS,Marat/Sade
ÍNDICE
Pequeño pliego de descargo
I. «… O morirás como Yolanda González»
II. Rafael Escobedo «en unión de otros»
III. Amarga Neus o la destrucción de la familia
IV. Cortina de humo
V. Los victimarios de la calle Tribulete
VI. El cadáver de María Teresa Mestre
VII. El asesinato impune de Paquito Reyes
VIII. La ejecución del gánster Vaccarizi
IX. En el silencio de las carnicerías y los cementerios
X. Viernes 13 para Lucrecia
XI. La sangre del bróker
XII. El final del príncipe Alain
Post scriptum. Escribiría desde el Infierno
Fuentes documentales
PEQUEÑO PLIEGO DE DESCARGO
En el Instituto Anatómico Forense, la morgue ibérica, la vida uniformada de un blanco tanatológico dialoga, busca, clava el escalpelo como el incisivo de una fiera técnica, indagatoria, científica. La necropsia, esa manera de hurgar en un cuerpo muerto, es también la más gélida de las meditaciones. El cráneo, destapado circularmente como se hace con las latas de conservas, muestra el cerebro, la idea, la masa tierna que arrastró a matar. Poco importa ya quién fue el difunto o a quién amó. Lo imprescindible, lo urgente y necesario, radica en descubrir cómo murió; cuántas cuchilladas, hachazos o proyectiles recibió; qué clase de veneno desgarró sus vísceras y a qué hora le sobrevino el final absurdo. La Muerte estupefacta se reduce a un cuerpo desnudo y ausente, diseccionado, abierto de par en par. Solo queda reconstruir los hechos, los movimientos de la gacela torpe que sucumbió ante la violencia felina. Buscar la verdad, ¿no resulta insólito?
El humanista doctorado en difuntos debe abrir los corazones, desenredar las tripas, analizar toda la putrefacción que antecede al acto criminal, y buscar la esencia. La vida es frágil y se deshace al menor descuido. La Muerte, por el contrario, lo resiste todo sin flaquezas, incluso el paso de la Historia.
Durante años viajé por España siguiendo un rastro de sangre. Era mi trabajo. Como periodista he buscado la dimensión global de cada crimen. Son muchos los parricidios, los asesinatos económicos, políticos y familiares que he descrito en crónicas y reportajes que siempre acabaron como un papel olvidado que, en aquellos tiempos, aún servía para envolver bocadillos. Sé que resulta difícil sentarse al lado de los muertos cuando los vivos, como agresores experimentados, acaparan nuestro interés y nuestro miedo.
Los asesinatos son sin duda el capítulo más sombrío de la historia oficial, la otra cara del escaparate. Si buscamos la esencia hallaremos los mismos monstruos de antaño; el tabú sexual que mueve montañas y derrama sangre, el odio al diferente, la superstición del homicida ilustrado, la excusa política, la venganza inútil, el ateísmo disfrazado de religión cruenta, el crimen fatalista… Nuestra sociedad ha cambiado de apariencia, pero las tragedias persisten y se adaptan, tecnificadas y falsamente postmodernas. Tras los focos de neón se agazapa una oscuridad de siglos: la España negra inserta en la concentración urbana, la explotación sibilina, las frustraciones de una publicidad inalcanzable… Cada sociedad crea sus crímenes y sus criminales. No nacen. El auténtico rostro de nuestro modo de vida se reduce, a veces, a un cadáver maquillado como prueba inexorable del destino que a todos nos aguarda.
La criminalidad es un defecto de adaptación a la sociedad y no una tara de nacimiento. Quien no se adapta, mata, delinque o muere. Nuestros demonios particulares, algo camuflados, entran en los tanatorios y envían cadáveres al Instituto Anatómico Forense. Tienen nombres propios y ya son parte de nuestra historia negra.
Existen crímenes que me han perseguido durante toda mi existencia. Me sumergí en ellos por trabajo como periodista de investigación, inconsciente de lo que iban a suponer en mi realidad profesional y personal. Pasan las décadas, y sigo siendo un experto en el asesinato de los marqueses de Urquijo, en la desaparición del Nani, en el parricidio de la Dulce Neus, en el infanticidio de Paquito Reyes, en el atentado racista contra Lucrecia, en la secta Edelweiss… Algunos casos los he incorporado a mis novelas y a mis libros de no ficción: Baltasar Egea, Miquel Grau, López Moscoso, Arturo Pajuelo… Llevo en el alma el asesinato de Yolanda González, tan próximo y tan punzante, tan presente en mi vida y en mi manera de entender el dolor; tan decisivo en mi forma de compartir el desgarro de los amigos y familiares de las víctimas, personas marcadas para siempre por la memoria de un ser querido al que le arrebataron todo. El corazón humano es un misterio y el cerebro un infierno. Quienes escribimos sobre estos asuntos solo podemos ser humanistas a fuerza de conocer de cerca tanto horror.
Este libro visita por última vez mis crímenes verdaderos y algunos paisajes ensangrentados. Son los más importantes en mi carrera como periodista, y ahora, que me acerco a una edad inquietante, necesito escribirlos y devolverlos a este mundo tan salvaje que nos ha tocado en suerte.
MARIANO SÁNCHEZ SOLER
I
«… O MORIRÁS COMO YOLANDA GONZÁLEZ»
Aquel viernes 1 de febrero de 1980, alrededor de la medianoche, Yolanda llegó a su casa tras un largo y aburrido trayecto en metro. Como siempre, descendió en Empalme, un apeadero de hormigón y alambradas situado entre las estaciones de Aluche y Campamento. Tras recorrer cincuenta metros de barrizales se adentró en el portal 101 de la calle Tembleque, en uno de esos bloques de viviendas ya deteriorados que habían sido construidos diez años atrás, en plena explosión urbanística de Madrid.
La muchacha se sentía cansada tras una semana de reuniones agotadoras, discusiones bizantinas y largos peregrinajes por los institutos de la zona sur de Madrid. Las Coordinadoras de Enseñanza Media y Universidad habían puesto en lucha a dos millones de estudiantes de toda España con una huelga general rotunda, pero ahora todos acusaban el cansancio. La efervescencia era total. Los grupos fascistas realizaban atentados como la bomba contra el Club de Amigos de la UNESCO, la vista oral por la matanza de Atocha se desarrollaba en un ambiente cuartelero enrarecido y un reportaje de Xavier Vinader para la revista Interviú, en el que un policía nacional denunciaba las tramas negras de Euskadi, provocaba la quema de quioscos y amenazas de muerte contra el Grupo Zeta al ser asesinado por ETA uno de los ultras citados en el reportaje. Por este motivo, el periodista Vinader tuvo que exiliarse tras ser acusado de «inducción al asesinato» y procesado por el juez ultra Ricardo Varón Cobos, titular del juzgado central número 1 de la Audiencia Nacional.
El 10 de enero, David Martínez Loza, un hombre de cincuenta y cinco años, propietario de una droguería en la zona de Cuatro Caminos y estrecho colaborador de Blas Piñar como jefe nacional de Seguridad de Fuerza Nueva, se entrevistó en su despacho de la sede de ese partido con el ingeniero electrónico Emilio Hellín Moro, de treinta y dos años, a quien entregó una nota con el nombre y la dirección de Yolanda González Martín.
—Verifícala —le ordenó.
Educado y bravucón, Emilio Hellín visitaba con asiduidad la cafetería California 47, frecuentada por los militantes de Fuerza Nueva, y había colaborado con el Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED) bajo el mandato de Carlos Arias Navarro. Sabía dar órdenes. Por eso, aquella misma tarde, en la Escuela de Electrónica Digital, una academia que poseía en la calle San Roque número 6, se citó con su subordinado, el estudiante de Químicas Ignacio Abad Valavázquez, de diecinueve años, en quien delegó la comprobación del domicilio de Yolanda. Como miembros de los Grupos de Seguridad de FN estaban acostumbrados a cumplir las órdenes de Martínez Loza con la mayor celeridad.
El 1 de febrero, Hellín y Abad se disponían a volar la agencia de publicidad Cinco-Cero, del Grupo Zeta, por orden directa de Martínez Loza, como respuesta al reportaje de Vinader. Debían hacerlo preferiblemente antes de las once de la noche, porque los padres de Abad siempre le exigían que regresara a casa a esa hora. El fanfarrón estudiante de la Universidad Complutense, militante de la Centuria «Víctor Legorburu» de Fuerza Joven, a quien se le oía repetir con frecuencia: «Voy a matar a unos cuantos rojos para hacer pastillas de jabón», era un fiel cumplidor de las normas familiares.
El reloj no marcaba todavía las ocho de la noche cuando David Martínez Loza telefoneó a Hellín y le dijo:
—Cambio de planes, la ETA ha asesinado a seis guardias civiles en Vascongadas. Pasa a Grupo 41.
Era una clave que muy pocas personas conocían. Sin apartarse del teléfono, Hellín introdujo un disquete en el ordenador Skanner VHF y leyó: «Yolanda González Martín. Comando informativo número 3, de ETA. Calle Tembleque, 101, cuarto piso. Localización e interrogatorio».
Así lo expone la sentencia del «caso Yolanda» en sus hechos probados:
Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Velázquez, José Ricardo Prieto Díaz y Félix Pérez Ajero, que a la sazón ostentaban respectivamente los cargos de jefe de Seguridad, jefe de Núcleo, secretario y subjefe del distrito de Arganzuela (Madrid) del partido político legalizado Fuerza Nueva, habían constituido entre ellos, desde hacía más de un año, una banda organizada y armada para la realización de actos violentos e ilícitos, a la que dieron el nombre de «Grupo 41», y en la que ostentaba la jefatura real y de hecho el acusado Emilio Hellín. El procesado David Martínez Loza, que por entonces desempeñaba el cargo de jefe nacional de Seguridad de Fuerza Nueva, conocía la actividad clandestina del Grupo 41 y, no obstante, no solo la toleraba, sino que en algunas ocasiones se sirvió de él, impartiendo órdenes directas de realización de «acciones» a Hellín, con el que se entendía directamente.
A las nueve de la noche, los cuatro integrantes del Grupo 41 ya estaban reunidos en la academia de la calle San Roque. Emilio Hellín les dijo:
—Hay contraorden.
Junto a Hellín, Abad, Prieto y Pérez Ajero, se encontraba el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo, quien se ofreció a servirles de escolta. También lo hizo el guardia civil Juan José Hellín Moro, hermano de Emilio, que estaba de paso por Madrid.
Se repartieron los papeles y prepararon el plan. Sabían que Yolanda vivía con otras personas, una de ellas con apellido vasco, y que no era otro que el compañero de Yolanda, Alejandro Arizcun Cela, sobrino del famoso premio Nobel.
Hellín, su hermano guardia civil (que finalmente no participó en los hechos) y Abad irían en el Seat 124 del ingeniero. Prieto, Ajero y Rodas Crespo se desplazarían en el Simca 1000 del primero para vigilar las esquinas estratégicas hasta que Hellín y Abad secuestraran a Yolanda con el fin de trasladarla a la academia «para interrogarla». El jefe del Grupo 41 entregó dos pistolas, con su munición correspondiente, a Ignacio Abad y a Pérez Ajero, que carecían de licencia.
Mientras tanto, su futura víctima entraba en el portal y subía lentamente por las escaleras. Arrastraba los pies con una pesadez de plomo. Por la mañana se ganaba la vida limpiando unas oficinas y por la tarde se dedicaba a estudiar Electrónica y al activismo estudiantil. Abrió su puerta girando una sola vez la llave y la cerró con el reverso del pie, oyendo el portazo tras de sí. Despreocupada, arrojó el bolso, como siempre, a un lugar indeterminado del sofá, junto a algunas prendas de ropa dispersas. No encendió todas las luces, porque el piso estaba vacío.
Cuando se disponía a limpiar la cocina, sonó suavemente el timbre de la puerta.
—¿Quién es?
—Luis.
—¿Qué Luis?
Pero la puerta ya estaba entreabierta y aquellos dos energúmenos se habían abalanzado sobre ella con todo el peso de sus cuerpos. Un carné del Ministerio del Interior a nombre de «Luis Fernández Martínez» fue puesto ante sus ojos por Emilio Hellín. «La Policía», quizá pensó Yolanda mientras el cañón de una pistola Walter del nueve largo se marcaba en su sien. Enfundado en un anorak azul, Ignacio Abad empuñaba con mano temblorosa un revólver Star y gritaba:
—¡Al suelo, boca abajo!
Vertiginosamente, Hellín recorrió las habitaciones. No había nadie más.
A su paso arrebató una ikurriña que se encontraba en la pared.
Los agresores dejaron las luces encendidas y empujaron a Yolanda escaleras abajo.
En su costado, la joven sentía el frío metal del nueve largo acompañándola en todos sus movimientos, incluso en los más leves. Ya en el portal, Abad arrancó el cartel que, minutos antes, habían pegado al cristal de la puerta: «No cierren la puerta, por favor, se nos ha olvidado la llave. Gracias». Tras los dos secuestradores no quedaba huella alguna.
Junto al coche, Yolanda quizá sintió una presencia extraña: un retumbar de pasos apresurados en la soledad absoluta, y a continuación el motor de otro coche rugiendo. Tal vez era el vehículo que escoltaba a los pistoleros, en el que se marchaban Pérez Ajero, Prieto y el policía nacional Juan Carlos Rodas. Posiblemente nada, el silencio de siempre.
En el asiento posterior del Seat 124, Yolanda se mantenía tranquila, con los brazos cruzados, expectante. El carné mostrado por aquellos tipos y la radio del coche conectada directamente a la vociferante emisora policial la ayudaron a mantener la calma. Pero el coche, lejos de conducirla a la comisaría de Carabanchel, se dirigió hacia las afueras, por carreteras oscuras poco transitadas, hasta detenerse en un descampado.
Durante el corto trayecto (así lo recordaría Ignacio Abad), Yolanda permaneció en silencio, con su cuerpo menudo ligeramente inclinado hacia delante y los codos apoyados sobre el respaldo del asiento que permanecía vacío junto al conductor Hellín. Por un momento, solo parcialmente, ocultó su rostro entre los brazos ahogando un suspiro nervioso. «¿Por qué se pararán?»
Ninguna luz en la carretera le servía de referencia. No sabía que estaban en el kilómetro 3 de la carretera a San Martín de Valdeiglesias, y que aquella construcción derruida era una caseta para peones camineros.
—Sal y vigila —ordenó Hellín a su compañero.
El estudiante de Químicas obedeció al instante. Ya fuera del coche, Ignacio Abad cerró su anorak, se apoyó en la portezuela y encendió un cigarrillo. Un escalofrío se apoderó de todo su cuerpo. Hasta sus oídos llegaban los gritos indescifrables del ingeniero, su tono colérico. También la voz de Yolanda, que, como un hilo diminuto, repetía con monótona desesperación las mismas palabras:
—Yo soy socialista. Milito en el Partido Socialista de los Trabajadores. ¡No soy terrorista y nunca he simpatizado con ETA! ¡Créame!
—¡Reconócelo, roja, sabemos que eres de ETA! —Hellín gritaba, con crispación—. La información que tenemos es de primera mano. ¡No hay error posible! ¡Reconócelo y te dejaremos ir!
—¿Qué quiere que reconozca? ¡No soy de ETA!
—¡Rojos de mierda, estáis ensuciando a España! ¡Pero esto se acabará pronto!
Las voces traspasaban las ventanillas cerradas. Abad consumió su cigarrillo y se preguntó qué hacían allí. Los planes hablaban de poner una bomba en una agencia del Grupo Zeta, pero aquella mañana de viernes un atentado terrorista había acabado con la vida de seis guardias civiles que custodiaban un transporte de armas en Ispaster, Vizcaya. Aquello lo había cambiado todo. Ojo por ojo.
A su espalda, el coche se agitó de una manera diferente. La portezuela se abrió con rabia y Hellín sacó a la indefensa Yolanda, más frágil que nunca. Sin mediar palabra, el ingeniero la sentenció:
—Aquí se acaba el paseo.
Dos tiros certeros en la sien de la muchacha. Su rostro quedó desfigurado por los disparos del nueve largo descerrajados a una distancia inferior al medio metro. Las detonaciones retumbaron. Desmadejada y rota, Yolanda se desplomó ante la sorpresa estúpida del estudiante Abad.
—¡Remátala, por Dios, remátala! —ordenó Hellín.
Un tercer disparo vomitado por la Star de Ignacio Abad se hundió en el brazo de aquella muchacha abatida en el barro, atravesó el jersey lila e hizo saltar la cruz de lauburu que Yolanda llevaba al cuello. Era el torpe tiro de gracia.
Después, los dos pistoleros se marcharon a sus casas tranquilos. La ejecución de Yolanda no les hizo perder el sueño.
A la mañana siguiente, Emilio Hellín salió de su domicilio, en la calle Embajadores 173, y se dirigió a su academia de la calle San Roque. Desde allí marcó un teléfono que se sabía de memoria.
—Cuarenta y uno —dijo—, hemos tenido que tirar.
—Bueno —respondió su jefe—, te llamo en quince minutos.
Puntualmente, el teléfono de Hellín sonó de nuevo.
—Tranquilo —dijo aquella voz de mando—, no te preocupes por nada. Vas a escribir en una cinta lo que ahora te dicto. ¡Sí, por teléfono estamos totalmente cubiertos! La entregas a la prensa de la manera conveniente y te vas de viaje a Barcelona, ida y vuelta, y luego a las Vascongadas. Desde allí hablaremos.
Emilio Hellín siguió el dictado de su jefe y escribió:
El Batallón Vasco-Español, grupo operativo militar, reivindica el arresto, interrogatorio y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, miembro de un comando informativo de ETA, rama estudiantil (IASE), del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos con tendencia trotskista y maoísta, desde donde amparan sus actividades. Esta es una medida tomada como consecuencia del atentado a seis guardias civiles sucedido el día uno. Seguiremos actuando hasta localizar y acabar con los tres comandos de información que actúan en Madrid, integrados por tres personas y un responsable, a las órdenes del agregado militar de la zona Centro-Castilla. Por una España Grande, Libre y Única. ¡Arriba España!
El ingeniero grabó en cinta de télex el comunicado, lo escondió en los lavabos de la cafetería Nebraska, de la Gran Vía madrileña, tomó el puente aéreo y, desde Barcelona, telefoneó a la agencia EFE para indicarle el lugar donde estaba el mensaje. Después, los teletipos recibieron la noticia:
Madrid, (EFE), 2 de febrero. El cadáver de una joven con la cabeza destrozada fue encontrado a las ocho y media de la mañana por miembros de la Guardia Civil, avisados por un camionero que vio un bulto extraño junto a la carretera. Tres horas después del hallazgo, la agencia EFE recibió un comunicado del autodenominado Batallón Vasco-Español (BVE) en el que reivindicaba la muerte de la muchacha y daba como razón del hecho su supuesta militancia en ETA. A las diez de la noche, fuentes de la Policía comunicaron a los periódicos la identificación de Yolanda González Martín, de diecinueve años, natural del barrio de Deusto (Bilbao), hija de un obrero del metal y vecina del barrio madrileño de Aluche desde hacía un año. Estudiaba formación profesional en el instituto Vallecas, al que representaba en la coordinadora estudiantil que tantas acciones está realizando contra las leyes educativas del Gobierno. Se sospecha que su asesinato pudiera tratarse de una represalia por el atentado que costó la vida a seis guardias civiles en el País Vasco el día anterior. No se descarta la hipótesis de que su muerte esté relacionada con el movimiento estudiantil.
Durante varios años, bajo las siglas del Batallón Vasco-Español se ocultaba la trama de la guerra sucia contra el terrorismo de ETA; funcionaba a la manera de los Escuadrones de la Muerte latinoamericanos. En el País Vasco, el Batallón Vasco-Español colocaba bombas, culminaba atentados a instituciones autonómicas y democráticas, ametrallaba a militantes de la izquierda abertzale…, en definitiva, campaba por sus fueros. Así, el 2 de febrero de 1980, horas después del crimen de Yolanda, el Batallón Vasco-Español asesinó en Eibar a Jesús María Zubicaray.
Hasta entonces, el tiro al blanco de las bandas armadas ultraderechistas había sido entendido por muchos como una parte de la particular «guerra del Norte» desatada en el País Vasco, pero con el asesinato de Yolanda esta «guerra» dejaba de ser particular. En su persona se atentaba contra el movimiento estudiantil, por ser dirigente de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media; contra los partidos de izquierda, porque había militado en las Juventudes Socialistas, en la Liga Comunista Revolucionaria y en el Partido Socialista de los Trabajadores; y contra los sindicatos de clase, por su afiliación a Comisiones Obreras del sector de la limpieza. Estas organizaciones así lo entendieron, y se movilizaron masivamente contra el crimen.
Sin embargo, lo que asustó a muchos fue que, por primera vez, las bandas parapoliciales de la «guerra sucia» habían traspasado los límites del País Vasco para imponer en Madrid su cruda realidad sangrienta. Ya no se trataba de la violencia mortal en el transcurso de una manifestación, ni del joven asesinado por unos energúmenos con bates de béisbol, en el caso de Yolanda actuaba una trama negra bien organizada, con armamento, locales, documentos falsos, ordenadores, aparatos tecnológicos, disfraces… Para comprenderlo, basta reseñar el arsenal incautado por la Policía en la vivienda de la calle Libertad número 22 y en la academia de San Roque: cincuenta kilos de Goma-2, las armas del crimen, un subfusil Mausen, dos escopetas, un rifle, pelucas, cebos electrónicos, detonadores pirotécnicos, sesenta cartuchos de explosivos fabricados por la Empresa Nacional Explosivos Río Tinto, granadas de mano PO reglamentarias del Ejército, botes de humo, un aparato Skanner VHF, receptores de emisoras policiales y un bolígrafo-pistola como el fabricado en 1979 por el teniente coronel Molinero en el Regimiento de la Academia de Ingenieros.
Por un golpe de suerte o de ignorancia, el «arrepentimiento» del policía nacional Juan Carlos Rodas puso ante los tribunales a los miembros del Grupo 41. También, por vez primera, un miembro de la cúpula dirigente de Fuerza Nueva aparecía encausado. De este modo, quedó registrado en el sumario «que David Martínez Loza fue quien ordenó a Hellín que comprobara la dirección de Yolanda. Que Martínez Loza era quien daba las órdenes y que “solo se movían cuando David se lo ordenaba”, según palabras textuales de Hellín. Que el piso de la calle Libertad número 22, donde se encontró el arsenal (cincuenta kilos de Goma-2, subfusiles reglamentarios del Ejército, granadas de mano, pistolas, etc.), lo había alquilado Hellín por encargo de Martínez Loza. Que este le había proporcionado la lista de supuestas víctimas futuras. Que los grupos de seguridad de Fuerza Nueva estaban todos bajo el mando de Martínez Loza».
A pesar de tales evidencias, la negativa del juez instructor Varón Cobos a cursar el procesamiento de David Martínez Loza (aunque fue juzgado posteriormente) hizo perder la oportunidad de desmadejar la trama negra; la dejó intacta. No se investigó a ningún posible implicado al margen de los ejecutores materiales, no se indagó ninguna ramificación que demostrara quiénes organizaban desde la legalidad los actos terroristas de extrema derecha.
Los abogados acusadores José Mariano Benítez de Lugo y José María Mohedano encontraron en su camino numerosos escollos. Por su parte, Fuerza Nueva dejó a Hellín sin abogado para castigarlo por sus acusaciones contra Martínez Loza. Con el cerrojazo que precipitadamente Varón Cobos dio al sumario, se perdió la posibilidad de investigar las relaciones de Fuerza Nueva con bandas armadas y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Los cabos sueltos fueron tan numerosos como la rocambolesca y personalísima instrucción sumarial. El juez instructor no autorizó el registro de la sede de Fuerza Nueva. El ordenador Skanner VHF, donde Hellín escribió el comunicado del crimen, tenía una terminal como las de los servicios de seguridad; tras la detención del ingeniero fue desconectado y retirado de la circulación; también desapareció la antena de largo alcance que Hellín poseía en el tejado de su casa. Se encontraron cintas magnetofónicas grabadas en las que una voz dictaba nombres de militantes de la izquierda vasca «desde las dependencias de un organismo de la seguridad del Estado» y en las que, junto a esa voz no identificada, aparece dialogando por unos instantes Hellín. Gran parte del arsenal incautado al Grupo 41 estaba compuesto por armamento reglamentario del Ejército; Hellín poseía emisoras de la Policía y de la Guardia Civil. Dos días después del asesinato, el ingeniero durmió en el domicilio de un policía de Vitoria, quien declaró al abogado Benítez de Lugo: «Hellín tiene importantes y conocidos contactos entre los peces gordos de los cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército».
El 5 de febrero, durante los funerales de Yolanda, miles de jóvenes se manifestaron ejemplarmente. Como acto final, desde las verjas del Instituto de Formación Profesional de Vallecas, Enrique del Olmo, secretario general del Partido Socialista de los Trabajadores y amigo de Yolanda, tomó un megáfono y, emocionado, dijo a la muchedumbre congregada:
Yolanda era joven, era mujer, era vasca. Tenía tres razones fundamentales para luchar. Como mujer tenía el derecho inalienable de combatir por su liberación. Como vasca tenía el derecho de luchar por la soberanía nacional de Euskadi. Como joven tenía el derecho a combatir por las reivindicaciones de la juventud. Todo eso lo englobó en una sola batalla: en la batalla por el socialismo.
El lunes 11 de febrero, Fuerza Nueva no tuvo más remedio que reconocer a los asesinos como militantes suyos. Mediante una nota de prensa manifestó que «como organización, no puede hacerse responsable de la presunta acción personal cometida por sus afiliados, ni puede tampoco ser considerada como instigadora de un hecho absolutamente ajeno a su acción política, a todas luces reprobable».
Antes y después del crimen
En diciembre de 1979, miles de estudiantes se echaron a la calle como en los últimos años del franquismo. Universidades cerradas, institutos de Enseñanza Media en pie de guerra, profesores en huelga, manifestaciones violentas y fuera de control… Dos coordinadoras estudiantiles dirigían, de manera asamblearia, las movilizaciones contra la política educativa del Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD): la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de Centros Docentes. La opinión pública no salía de su asombro. En una crónica del 11 de diciembre, el diario El País afirmaba:
Por primera vez, posiblemente, desde la restauración de la vida democrática en España, fuertes conflictos afloran a la calle por una vía absolutamente ajena al parlamentarismo o a la legalidad vigente. Viejos gritos, tantas veces escuchados en este país durante las últimas décadas, como «Dimisión del Gobernador Civil», «No a las medidas represivas» o «Fuera Policía», son coreados estos días por los estudiantes madrileños. La tensión recuerda la conflictividad habitual universitaria en tiempos de Franco.
Yolanda González estaba empeñada en esa lucha desde sus inicios, cuando en la sede de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), de la calle San Vicente Ferrer, se reunieron siete institutos para crear una Coordinadora. Tras su asesinato, hablé con dos estudiantes de Enseñanza Media que habían dirigido la movilización junto a Yolanda.
—Allí discutimos durante casi un mes cómo montar el tinglado —me relató Alfonso Araque, representante del instituto Orcasitas—. Recuerdo que Yolanda se integró en la gestora durante aquellas primeras reuniones.
—La primera reunión a la que asistí fue también en la sede de San Vicente Ferrer —explicó José Manuel Belén, del instituto Gómez Moreno—. Allí estaban llevando el cotarro Dani el Pelopincho, Yolanda y Alfonso. Estábamos treinta y tantos centros y se intentaba que nuestras decisiones desembocaran en la movilización. Yolanda participó muy activamente desde los primeros momentos. En sus intervenciones clarificaba posturas, limaba los enfrentamientos con un carácter muy político, con tranquilidad, mientras Alfonso era muy mitinero y estaba siempre agitando. Luego, cuando asesinaron a Yolanda… el miedo se adueñó de todos. A cualquiera podían secuestrarnos y pegarnos un tiro.
Antes, los estudiantes sufrieron la muerte en manifestación de José Luis Montañés y Emilio Martínez. El relato de lo que ocurrió a las nueve de la noche de aquel 13 de diciembre, me lo proporcionó una vecina, testigo de los hechos, con la condición de que no desvelara su identidad.
—Yo estaba en mi balcón. La manifestación de Comisiones Obreras había llegado a la glorieta de Embajadores. Los oradores lanzaban sus discursos y el cordón de seguridad rodeaba a la gente haciendo una bolsa. Desde las calles próximas comenzaron a llegar grupos de jóvenes que intentaban unirse a la manifestación de Comisiones. Gritaban: «Obreros y estudiantes, unidos venceremos».
Venían de la calle Isaac Peral, donde cien mil estudiantes habían protestado contra las medidas educativas del Gobierno. Comisiones se movilizaba contra el Estatuto del Trabajador. Yolanda participaba en esa convocatoria encabezando una columna estudiantil dentro de la manifestación de Comisiones Obreras. La unidad, siempre la unidad.
—Frente a mi casa estaban aparcados varios jeeps de la Policía y furgonetas de esas nuevas, color crema. Los recuerdos que tengo, pues todo fue muy rápido, son: los estudiantes comenzaron a gritar, discutían con el servicio de orden de la manifestación y, a la vez, insultaban a los policías que ya habían salido de los furgones. A medida que aumentaba el grupo de jóvenes, calculo que serían varios centenares, tras los insultos, algunas piedras y objetos parecidos fueron arrojados a la Policía. Las piedras y las carreras fueron repelidas con botes de humo. La Ronda de Valencia era una inmensa humareda, la visibilidad se hizo peor. Sin embargo, pude ver perfectamente, justo debajo de mi balcón en el primer piso, entre los números 6 y 8 de la Ronda, a un nutrido grupo de jóvenes en actitud violenta que estaban rodeando a los policías a una distancia de quince metros por lo menos. Antes de que sonaran los disparos, vi cómo Ramón Tamames y otros tres de Comisiones agitaban pañuelos blancos tratando de hablar con la Policía. Lograron acercarse hasta dialogar con algunos policías, pero… Varios jóvenes habían rodeado a otros policías, que se defendían y disparaban. Insisto en que la distancia entre los estudiantes y esos policías era de quince metros. Sonaron los disparos de bala, tiro a tiro. Calculé hasta catorce. Luego vi perfectamente cómo caía un joven vestido con un anorak. Tenía una herida en la garganta y sangraba mucho. Fue retirado inmediatamente por sus compañeros. Al producirse los disparos llegaron refuerzos de la Policía y la calle se cubrió de manifestantes. Carreras, botes… Unos jóvenes pintaron con una tiza blanca un cuadro dentro del cual estaba la mancha de sangre que había dejado el joven herido. Pidieron flores a los vecinos. Yo misma les tiré algunas plantas. Luego siguió la confusión y un grito que salía de la manifestación de Comisiones: «¡Han matado a un compañero!».
Como en otros tiempos, el ministro del Interior, general Ibáñez Freire, explicó: «Los policías han disparado al aire. Habían acorralado el jeep y peligraba la vida de los agentes». Ante el estupor general, el ministro pronunció una frase para la historia: «En España hay una democracia tan estable como la francesa y allí les ocurrió un Mayo del 68». El gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, llegó más lejos. Según él, José Luis Montañés, de veintitrés años, abatido a cinco metros de su compañero Emilio Martínez, de veinte, formaba parte «de un plan perfectamente estudiado y desarrollado en la práctica como un dispositivo de coordinación y actuación simultáneas, típico de la guerrilla urbana».
En el fanzine Contracorriente, del instituto Gregorio Marañón de Madrid, los estudiantes denunciaron: «Los periódicos se cuidan mucho de informar sobre la saña de la Policía pegándonos, de las encerronas previamente planificadas, de las detenciones anónimas, de la aplicación de la ley antiterrorista a manifestantes de a pie como nosotros. Dicen que provocamos. Pero ¿quién decide el resultado: el que lleva las armas o el que se manifiesta junto a sus compañeros? […] Nosotros afirmamos que para violencia: la admitida, organizada y a veces silenciada por las instituciones del Estado».
El luto y el duelo estudiantil desembocaron en la Huelga General de la Enseñanza lanzada desde el lunes 28 de enero hasta el domingo 3 de febrero de 1980. Caía la noche del sábado cuando los miembros de la Coordinadora de Estudiantes de Madrid, reunidos en la sede de la UCSTE (sindicato de profesores), conocieron el asesinato de Yolanda.
—La Coordinadora estaba reunida cuando supimos por Jesús que Yolanda había desaparecido —recordó Juan Manuel Belén—. Sabíamos que la casa estaba patas arriba y que sus compañeros de piso iban a ir a la Dirección General de Seguridad porque creían que estaba detenida. Pasadas las cuatro de la tarde intentábamos currarnos un boletín, cuando entró otro miembro de la Coordinadora: el Boinas, diciendo que el periódico vasco Deia habían recibido un comunicado del Batallón Vasco-Español y que Yolanda había sido asesinada. Cuando el Boinas lo informó, todos nos quedamos de piedra. ¡Yolanda era una tía que estaba con nosotros, que la habíamos visto tres días antes mientras participábamos en las últimas luchas! Hicimos un comunicado y nos marchamos a la reunión con la Coordinadora de Universidad, en Industriales.
—Nos resistíamos a creer que Yolanda había sido asesinada —explicó Alfonso Araque—. La gente se hundió en un sentimiento de rabia y llanto contenido. El Batallón Vasco-Español señalaba en su comunicado a otras dos personas más y decidimos cambiar de domicilio por unos días como medida de seguridad. Algunos tardamos semanas en regresar a nuestras casas. En Industriales, mientras Radio Nacional daba el parte, el miedo era general, pero la actividad, la conciencia de que debíamos dar una respuesta al fascismo evitó que el pánico nos dominara.
En palabras de Juan Celada, dirigente entonces de la Coordinadora de Universidad:
—La situación general era de terror. Éramos doscientos representantes estudiantiles y llevábamos ya dos meses de lucha. Hay una diferencia entre cómo recibimos la muerte de José Luis y Emilio y cómo la de Yolanda. Cuando mataron a José Luis y Emilio, nuestra reacción fue: «¡A ver cómo los paramos!», mientras que en el asesinato de Yolanda experimentamos un sentimiento de impotencia; nos encontrábamos sin salida. Todos veíamos fachas apuntándonos a la cabeza. El golpe que acabó con Yolanda había sido directo a la yugular del movimiento estudiantil.
Yolanda en el recuerdo
La imagen de Yolanda inerte, abandonada en la cuneta de una carretera comarcal, me perseguirá siempre. Estuve alojado en su casa a mediados de diciembre de 1979. Por eso sé que a principios de aquel mes alguien había entrado en su piso.
—Ha sido la Policía sin duda —me dijo Yolanda mientras señalaba las muescas desconchadas en el marco de la puerta, huellas descaradas de una palanqueta—. Han simulado como si fueran cacos, pero no se llevaron nada. Casi ni desordenaron… —bromeó— más de lo que ya estaba.
Sus frases eran cortas, tajantes, desprovistas de adornos. Así era ella, menuda y frágil, pero de palabras contundentes sin ninguna doblez.
Yo perdí los ojos ante los libros amontonados por doquier, sobre las sillas y en el sofá. El pequeño balcón era un muestrario variopinto de ropa tendida. Con cierto temor ante semejante caos, le pregunté dónde dormiría esa noche, y Yolanda señaló el cuarto de estar. Después apareció arrastrando un colchón Flex que había sufrido todas las intemperies en la galería de la cocina.
En aquel crudo invierno, yo me encontraba de paso por Madrid. El barrio de Aluche, con sus colmenas dormitorio, no me gustaba nada. Había vivido allí durante algún tiempo.
Yolanda me relataba sus últimas batallas en la Coordinadora de estudiantes.
—Me he quitado la chapita con la ikurriña porque en el instituto van diciendo que soy una etarra. El director lo está fomentando y los fachas lo pregonan para desprestigiarme. Un consejo: no lleves ningún distintivo de izquierdas, guárdate las insignias. En Madrid es peligroso y te pueden dar una paliza, como te descuides.
Y su casa asaltada. Como se supo más tarde, en aquellas fechas tres mil domicilios de vascos residentes en Madrid habían sido allanados ilegalmente en busca del diputado centrista Javier Rupérez, secuestrado por ETA. Sin embargo, el piso de Yolanda no estaba alquilado a su nombre, sino al de Marimar Noguerol, una joven trabajadora madrileña con la que convivía junto a sus dos compañeros.
—¿Cómo sabían tu dirección?
—En el instituto. Al matricularme…