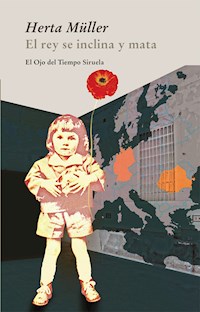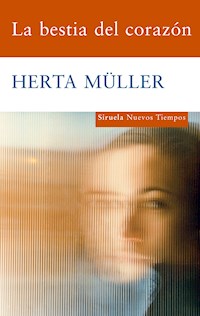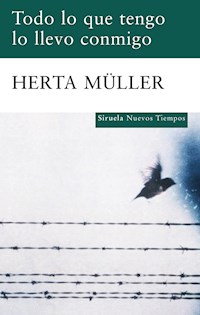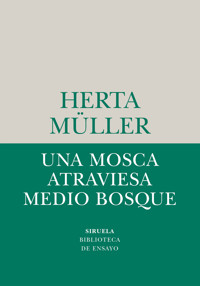
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie menor
- Sprache: Spanisch
En este libro, íntimo y sobrecogedor, Herta Müller reflexiona sobre temas tan diversos como la realidad política o las obras de Heinrich Böll, Liao Yiwu o Georges-Arthur Goldschmidt. La constante que vertebra los ensayos de este volumen es que la autora siempre toma partido por la honestidad; hace uso de su personal estilo, sagaz y contundente, para arrojar luz en tiempos oscuros. Müller conoce el poder subversivo de la risa y sabe que, si algo toleran mal los dictadores, es la verdad. Pero también su mirada sobre nuestra sociedad es incorruptible, y obliga al lector a cuestionarse sobre la responsabilidad moral y civil de proteger a las minorías, a los perseguidos y a los exiliados. En lo que a ella respecta, la autora no tiene dudas: «Lo más claro que he aprendido también sé expresarlo de una forma muy sencilla: la libertad y la dignidad siempre son concretas».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2024
Título original: Eine Fliege kommt durch einen halben Wald
© 2023 Carl Hanser Verlarg GmbH & Co. KG, Múnich
© De la traducción, Isabel García Adánez
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10415-01-0
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Monólogo: Una mosca atraviesa medio bosque
Palabra del corazón y palabra de la cabeza. Alemania y sus exiliados
Equipaje invisible
Añoranza de futuro
Con rabia de aquí y carantoñas de allí
Mira cómo se ríen. No, que están llorando
El ojo de cristal chino
Quien se suponía su persona era un cualquiera o El entorno inmediato como protección contra la añoranza
La puñetera luna emborronada
El cepillo de dientes y la suerte. Discurso con motivo de la concesión de la Orden del Mérito de la RFA
MonólogoUna mosca atraviesa medio bosque1
Ya no vive. O sí vive. También se puede vivir sin dar señales de vida.
Sé que ya no vendrá.
Cuando el metal hace ruido al zarandearlo el viento, cuando un árbol tiene la corteza blanca o alguien lleva un pañuelo en la mano, yo enseguida pienso en una cosa distinta de la que veo. Igual debería pensar en lo que veo. Pero no me atrevo. Y quién me dice cuántas vueltas tendría que darle a eso para que me entrara en la cabeza. Y luego a ver cómo me lo volvía a sacar.
Que esté fuera, en el árbol, o dentro, en la cabeza; no tengo ni idea de qué es mejor.
Treinta y cuatro años pasé en la fábrica. Salía al amanecer del turno de noche.
La habitación estaba mucho tiempo sola. A la alfombra, por las noches, mientras yo estaba en el trabajo, le había crecido la lana, así que la mesa estaba más hundida por la mañana que la noche anterior. Los muebles dormían.
Cómo iba a dormir yo, cuando estando dormida veía cubrirse poco a poco las patas de la mesa. Yo por las noches salía huyendo, al turno de noche, con los tornillos. Los tornillos casaban con la noche. Y a las otras mujeres, a las que tenían marido en casa, les hacía un favor.
Con el alba salía del trabajo. Durante el camino de vuelta estaba la luna por encima de los gruesos árboles. Las hojas aún dormían. Las noches tenían polvo, la hojarasca, sueño. Y, en invierno, los árboles estaban desnudos e igual de somnolientos. La madera pesaba mucho.
En el cielo de aquí, la luna estaba sobre la estación de autobuses, y en el cielo de allá, sobre la fábrica de cigarrillos. En el mismo cielo, ninguna de las dos era mayor que un dedo del pie. La luna se calentaba y se apartaba de los árboles y se me acercaba a mí a la cara. Y el sol se enfriaba, se metía dentro de los árboles y se me seguía por la nuca.
Era al revés, pero para mí no. Yo cada mañana me marchaba del principio del día. El sol se me quedaba con ojos de noche en la parte de atrás de la cabeza y delante tenía la cara, que no había dormido. Y el cielo tenía una joroba de lana, una joroba que se metía en la ciudad.
Al amanecer había dos pares de dedos de los pies…, solo que en distintos pares de pies. Yo hubiera podido imaginarme dos vidas, simultáneas las dos, muy alejadas. Pero no lo hacía. Llevaba en el paladar la imperiosa sed de los tornillos, una sed como terciopelo desgastado. Al ver los dos dedos de los pies, me imaginaba una cosa distinta y de la que nunca podría haber dicho: justo eso es lo que te estás imaginando.
Y es que lo que me imaginaba se me removía en la garganta cada mañana por el camino de vuelta. Tenía que tragar en vacío.
Cuando llegaba a mi habitación, la habitación dormía. Qué iba a hacer, si no había nadie que la recorriera como hacían con otras habitaciones o nadie que se sentara en ella o mirase a ver si todo seguía allí.
Yo nunca llegaba con sueño, solo un poco trastocada del trayecto del trabajo a casa o del aire de la mañana. Me acostaba a dormir en una cama que aún seguía dormida, en una almohada que aún seguía dormida, al lado de una mesa que por la mañana estaba más hundida en la alfombra que la noche anterior.
Había adoptado la costumbre de beberme una botella de leche entera en la fábrica antes de volver a casa. Me llevaba la botella a la boca y me la bebía toda. Me bebía la leche como nieve. Me quitaba los tornillos de la cabeza. Después de beberme la leche, aún daba vueltas por la nave para acá y para allá. Caminaba con mis propios pies como un cántaro con una lengua dentro con un mango largo.
Acostada en la cama, se iba adueñando de mí el sueño. No mi propio sueño. La cama me llevaba tanto sueño de ventaja que yo luego, cuando soñaba, siempre llevaba un vestido de una tela sin color. El vestido era transparente. Habría sido de cristal si a través de él se me hubiera visto a mí. Pero a mí no se me veía. O yo no lo llevaba puesto o no se veía a través de él.
Siempre que soñaba estábamos en la linde de la ciudad en el patatal. Yo llevaba el vestido, y las hojas de patata llevaban flores impregnadas de blanco azulado. Él me cogía la mano. Con la otra me enseñaba las montañas. Eran altas y blancas, aunque el pie lo tenían tan fino como las cimas de lo alto. Yo decía, pero si son paredes de una habitación, ahí está colgado tu retrato. Él decía: la mina está abajo. Yo decía: la fosa. Él decía: la mina. Yo pensaba: la fosa.
Una mañana de camino a casa, junto a la esquina de la fábrica de cigarrillos, vi a un niño con un revólver rojo. No pensé nada cuando el dedo del niño tiró del seguro. Pero luego vino el viento a lo largo de la larga pared y zarandeó una señal metálica de una trompeta tachada.
Si el viento no hubiese zarandeado el metal, ya ni me hubiese acordado de que, tan temprano, había un niño con un revólver en la esquina de la fábrica de cigarrillos.
El viento se fue para arriba, levantó un remolino de polvo que no sería más grande que una toquilla. El cartel metálico de la trompeta tachada no traqueteó más que un instante. Pero eran cosas así las que me hacían pensar en él. Casi habría podido decir que aquellas cosas de él me venían a la mente, porque no tenía nada que ver con él que se levantase viento y zarandease el metal, o que hiciera viento y los árboles murmurasen o que hiciera viento y solo te levantase a ti el pelo y no las hojas a los árboles.
Al cartero no lo veía nunca. A aquella hora tan temprana nunca se cruzaba conmigo y, más tarde, no me cruzaba yo con él. Hoy sigo sin saber cómo era. Yo no quería verlo nunca, pues pensaba que cada día podía traerme alguna noticia. Una buena o una mala. Por mí no era, sino que él, de por sí, recorría aquel camino a diario con independencia de mi vida. Habría tenido fácil traerme la noticia, yo no lo habría visto echar la carta con la noticia por la ranura del buzón ningún día. Él no habría tenido que verme reír ni habría tenido que verme llorar. También podría haberse olvidado la carta una y otra vez y llevarla encima días y años. Yo no me habría enterado.
También la diferencia entre la buena y la mala noticia se la comieron los años, estuve mucho tiempo sola.
En pleno verano había un espantapájaros tres jardines más allá. Yo sabía cómo se hacen los espantapájaros. Sabía que se clavan dos ramas formando una cruz, que se clava la rama larga en el suelo, se ponen piedras alrededor y así pesa en la tierra. Y en lo alto de la rama se cuelga el sombrero. Y a las ramas cortas se les pone la chaqueta y a la rama larga el pantalón. Que se usa un traje negro, se rellena de paja antes de abrocharle los botones.
Una noche me colé en el jardín y descolgué el espantapájaros de la cruz. Y cuando lo hube hecho, la madera tenía la corteza blanca. Yo solo quería bajar el traje negro y el sombrero de la madera para acostarlo en el jardín, porque llevaba semanas pensando a diario durante el camino de vuelta: lo están dejando expuesto. No los vecinos, sino las frambuesas que la noche enfría y al alba se han convertido en densos coágulos rojos hasta el borde del camino, siempre dispuestas a gotear sangre, eso sí. Y las plantas de judías escarlata, escuálidas y temblonas, sonaban a sonajero como si llevaran piedras dentro.
Y, acostado en el camino, el traje relleno de paja, como las ramas tenían aquella corteza blanca, ya no tenía nada que ver con él. La corteza tampoco, ahí yo no pensaba en piel, esas cosas no me las figuro yo.
A pesar de todo, viendo aquella corteza sentía que debía darme frío.
Cuando iba en el tren a la otra ciudad, me conformaba. Por fuera viajaba una ola de cielo, campo y matorrales. Y los raíles cantaban. Algunos hablaban entre ellos. Pero como suele pasar en los trenes, cuando los raíles han cantado un rato, se callan. Conversaciones que viajen mucho tiempo no hay. Incluso cuando alguien te cuenta su vida entera, es breve.
Luego se hace el silencio.
Siempre se mencionan trenes y raíles cuando se habla de prisioneros. Se mencionan, pero lo que yo pensaba no era eso. Tampoco era el silencio, después de que un hombre me contara que no aguantaba en casa de su tercera mujer y que a ver a la segunda no iba nunca. Que todas las semanas iba a casa de la primera y le pedía pasar la noche allí, aún tenía cama para él. Tampoco eran los raíles, que cantaban para sus adentros. Todo eso podría haber tenido que algo ver, pero en mi cabeza no tenía nada que decir de él.
Luego, el hombre sacó un pañuelo de su cartera plana, de cuero. El pañuelo estaba recién planchado. Eso sí fue lo que pensé y con lo que pude decirme: ahora vas a pensar eso. Y: ahora vas a pensar eso en relación con él.
El hombre se limpió la comisura de los labios y volvió a guardar el pañuelo en la cartera plana, de cuero.
Hasta la siguiente ciudad había estaciones pequeñas junto a las vías y pequeños pueblos detrás de ellas. El hombre dormía, su mejilla empañaba el cristal. Estando el tren en marcha, yo pensaba en bajarme en alguna pequeña estación. Pensaba en ir al centro del pueblo cruzando la sala de espera de la estación, contemplar las vallas y ventanas por el camino y comprar algo en el centro del pueblo. Algo que se pudiera comer en el momento, sin dejar de andar, un panecillo o una manzana.
Pero cuando el tren paraba en una estación, no pensaba en bajarme. El hombre del pañuelo llevaba la cuenta de todas las estaciones dormido. Notaba la frenada y que los raíles no cantaban. Yo veía cómo, con los ojos cerrados, buscaba las estaciones, cómo sus glóbulos oculares giraban para despertarse pero los párpados que los cubrían no se despertaban, cómo pesaban demasiado para sus ojos. Y cómo sus ojos enseguida dejaban de girar. Cómo volvían al reposo sin haber visto la estación. Yo iba sentada tan quieta que ni siquiera sentía en las rodillas un mínimo reflejo para dar el primer paso. Pero en cuanto el tren se ponía en marcha, volvía a pensar en bajarme, lo mismo que me podría haber dado por pensar en otra cosa que me rondara la cabeza sin motivo.
Yo sabía que pensaba en bajarme porque no me quería bajar. Solo pensarlo, eso es lo que quería. El pañuelo recién planchado no tenía nada que ver con nada. Pero eso fue lo que pensé que podía llevarme a decir: ahora vas a pensar eso. Y: ahora vas a pensar eso en relación con él.
Yo tenía que llegar a la ciudad. La idea de bajarme por el camino me habría arrastrado a la deriva como la marea, y a él no lo habría traído de vuelta. El cartero no habría traído ninguna noticia, por más que yo hubiera podido quedarme días y días en pequeños pueblos desconocidos.
Cualquier ciudad es más grande que un pañuelo planchado con borde gris, cualquier ciudad es más real. Sin embargo, él estaba más cerca.
Por entonces yo aún sabía qué noticia habría sido la buena y cuál la mala.
A veces les daba la vuelta a la noticia buena y a la mala. Entonces todo era su contrario, no se quedaba como era. Solo era verdad el rato que duraba.
Por las mañanas, mientras sacudía la almohada, pensaba: si las cosas fueran de otra manera, estaría sacudiendo dos almohadas. Colgaba la almohada en la ventana abierta. El aire de la mañana era fresco y, antes de salir el sol, aún no era aire de ciudad. Ahí veía yo que, en el alféizar de la ventana, en realidad no habría sitio para dos almohadas. El aire de la mañana no era frío, porque el sol ya estaba en la otra calle, colgado de uno de los árboles gordos. Y a airear dos almohadas tampoco le habría dado tiempo al aire de la mañana, porque se le echaba encima el tiempo del mediodía.
Yo ponía agua al fuego para hacer café. Tenía mi medida, dos tazas de agua, para que no saliera demasiado. Al echar la segunda taza de agua en la cazuela, pensaba: si las cosas fueran de otra manera, tendría que echar cuatro tazas de agua. En el fondo de la cazuela cantaban para sus adentros las burbujas del hervor. Yo sostenía la tercera taza sobre la cazuela. Todas las veces sostenía la tercera taza de agua fría sobre el agua hirviendo. Pero nunca echaba el agua fría de él. La tercera taza siempre la volvía a vaciar en la pila. Bajo el agua de la taza siempre dejaba el dedo estirado. Dejaba correr toda el agua de la taza por encima del dedo. Una vez vacía, esa era la cuarta taza. Yo todo el tiempo sentía la tercera taza en los dedos como si fuera la cuarta.
Cuando me preparaba algo de comer, llevaba la cesta de las patatas a la cocina. Pelaba una patata gorda. Luego cogía la segunda y le daba vueltas en la mano. Si las cosas fueran de otra manera, pensaba, tendría que pelar dos veces una patata gorda. Pero a la segunda patata nunca le metía el cuchillo. Le cortaba los brotes y la devolvía a la cesta.
Cuando se habla de prisioneros, siempre salen las patatas. Pero las mías no tenían nada que ver. Yo podría haberme imaginado una patata cocida en un Lager. Pero no lo hacía. Contaba mi patata sola, la que me estaba cociendo, porque sabía que la patata gorda de él hoy se escapaba. La patata gorda de él no la pelaría para mí hasta mañana.
Si una de dos patatas se escapa siempre, pensaba yo, medio año de patatas se convierte en un año entero. Y en varios años será tanto como un campo detrás de la ciudad. Yo sabía que a él le habría hecho ilusión un campo de patatas entero detrás de la ciudad.
Yo siempre comía deprisa para saciarme sin percibir la comida. Me sentaba siempre de forma que pudiera asomarme a la calle. A veces me quedaba de pie junto a la ventana con el plato en la mano. Por la calle pasaba alguien. O estaba parado y gritaba. O se limitaba a mirar a su alrededor sin decir nada.
Yo era capaz de comer porque podía verlos.
Verlos pasar, estar parados o mirando a su alrededor…, completos desconocidos no eran. Desde arriba eran pequeñitos. De cara no conocía a ninguno.
Yo solo masticaba un instante. Me tragaba los bocados hacia arriba, hacia la cabeza, me había acostumbrado a hacerlo así. Me tapaban el cerebro. Me entraba calor en los ojos, y los movía unas cuantas veces para un lado y para el otro, el calor se quedaba dentro.
Dos hombres que habían vuelto de estar prisioneros decían que su comida preferida eran las patatas, aunque antes no les gustaban las patatas. En eso pensaba yo siempre mientras comía. Uno decía que una patata caliente es una cama caliente. Y el otro decía que una patata caliente de pronto es un verano en la boca, luego puedes volver a pasarte semanas pelado de frío. Y decía que, cuando ondean las banderas, el sentido común se va por la trompeta.
Los dos hombres habían estado en Yenákievo, igual que él. Los dos habían estado en las minas de carbón de las montañas. Las montañas estaban dos estaciones del año blancas, y una, negras. Ninguno de los dos hombres lo conoce. Porque él estaba en el taller de coches y no tenía permitido hablar con nadie.
Si es que era él.
Una mujer que había viajado con ellos y pasó cinco años en Yenákievo en una fábrica le contó a otra mujer en el tren que, debajo de la fábrica, había un gran taller de coches. Y que, en el suelo de la fábrica, había un agujero tan grande como la copa de un árbol. Ella se asomaba todos los días al taller de coches y veía al hombre que miraba hacia arriba. Tenían prohibido hablar, porque a ella la vigilaban arriba en la fábrica y a él lo vigilaban abajo en el taller.
Para asomarse al taller, ella hacía como que se tenía que atar los zapatos. Los zapatos eran estrechos y le apretaban.
Aquellos zapatos le habrían quedado mejor sin cordones, y los cordones tampoco eran cordones. Eran bastos hilos de saco. Se rompían al cabo de un día. Pero la mujer, por las mañanas, cuando llegaba a la fábrica, siempre sacaba hilos de los sacos para ponérselos en los zapatos y, al menos una vez al día, acercarse al agujero, grande como la copa de un árbol, para atarse los zapatos y ver al hombre del taller de coches.
A veces, la mujer dejaba caer una patata gorda por el agujero del taller de coches. Y a veces se acercaba al agujero, grande como la copa de un árbol, y encontraba junto al agujero del suelo una patata gorda que el hombre del taller había lanzado hacia arriba para ella.
La mujer que había viajado con aquellos hombres decía que una patata caliente es igual que un guante para dos manos. En una, el calor teje algodón en los dedos; en la otra, el frío teje en los dedos alambre. La señora del tren decía: me había encogido el estómago, una patata gorda me saciaba. Pero, cuando el estómago encogido estaba saciado, se me empezaba a venir encima el llanto y lloraba arena. Me había quedado tan en los huesos que llevaba los huesos por fuera. En la fábrica era capaz de cargar hierro. Pero cuando, en el barracón, no podía evitar llorar, el agua me levantaba la piel de las mejillas como si las lágrimas llevasen piedras. Cuando había comido hasta saciarme, decía la mujer, estaba tan sola en mis huesos como la muerte.
La mujer que me contó esto sobre la otra mujer que había viajado con los hombres lo había oído en el tren, en aquel mismo trayecto hacia otra ciudad, en el trayecto que yo recorro a veces.
La mujer que había viajado con ellos se había subido después que ella. Vive en una de las pequeñas estaciones en un pequeño pueblo. Pero la mujer que me lo contó no se había fijado en qué estación se había subido la que había viajado con ellos. Porque la que había viajado con ellos tampoco se puso a hablar nada más subir. Empezó tan tarde que luego había tenido que hablar cada vez más deprisa, porque se acercaba la ciudad de su estación. Su nombre no lo dijo, de todas formas era una imprudencia contarles cosas así a desconocidos durante el viaje. Ella no iba con intención de contar aquello. Se le notaba en la voz que, mientras hablaba, hubiera querido evitar cada palabra. No se sabía qué había llevado a aquella mujer que había viajado con ellos a contar cosas contra su voluntad.