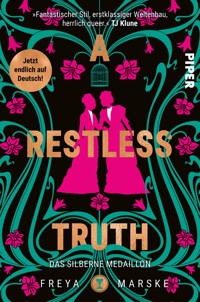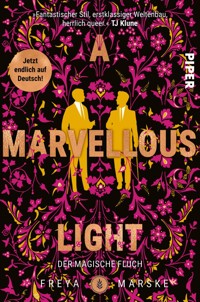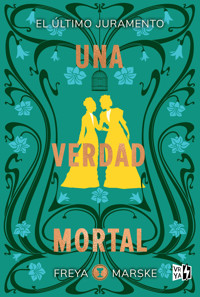
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VRYA
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
"Maud Blyth se ofreció como acompañante de una anciana en un viaje transatlántico para ayudar a su hermano mayor, Robin, a desentrañar una conspiración mágica centenaria. Lo que no esperaba era que, la anciana en cuestión, apareciera muerta el primer día del viaje. Ahora tiene que lidiar con un cadáver, un loro irrespetuoso y la encantadora y peligrosamente escandalosa Violet Debenham, quien es todo aquello de lo que Maud debe desconfiar pero que no puede evitar desear: maga, actriz y un imán para los problemas. Rodeadas de mar abierto y un barco lleno de sospechosos, Maud y Violet deberán quitarse las máscaras que han aprendido a usar para poder hallar al asesino y conseguir ese objeto mágico por el que vale la pena matar."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¡Magia! ¡Asesinato! ¡Romance a bordo!
Maud Blyth siempre ha anhelado la aventura, por eso se ofreció como acompañante de una anciana en un viaje trasatlántico. Para eso… y para ayudar a su hermano mayor, Robin, a desentrañar una conspiración mágica centenaria.
Lo que no esperaba era que, la anciana en cuestión, apareciera muerta el primer día del viaje. Ahora tiene que lidiar con un cadáver, un loro irrespetuoso y la encantadora y peligrosamente escandalosa Violet Debenham, quien es todo aquello de lo que Maud debe desconfiar pero que no puede evitar desear: maga, actriz y un imán para los problemas. Rodeadas de mar abierto y un barco lleno de sospechosos, Maud y Violet deberán quitarse las máscaras que han aprendido a usar para poder hallar al asesino y, de alguna manera, conseguir ese objeto mágico por el que vale la pena matar.
EL ÚLTIMO JURAMENTO CONTINÚA EN ESTA SEXY E IRREVERENTE AVENTURA.
FREYA MARSKE
Es una de las presentadoras de Be the Serpent, un podcast de ficción especulativa fandoms y tropos literarios, nominado a los premios Hugo. Su trabajo ha aparecido en Analog Science Fiction and Fact y ha sido preseleccionado a las nominaciones al mejor cuento fantáscito en los precios Aurealis. Vive en Australia
¡Visítala!freyamarske.com
Foto de la autora: Kirs Arnold
Capítulo 1
Elizabeth Navenby era conocida por tres cosas: bordar, hablar con los muertos y tener mal temperamento en sus días buenos.
Ese no era un buen día. Los mareos por navegar aguzaron las púas de ese temperamento. Verse inmersa en parloteos bien intencionados sobre el mobiliario del camarote y cómo la multitud que agitaba sus pañuelos para despedir al Lyric lucía igual a una bandada de palomas (¿no lo creía?), no ayudó mucho.
Entonces, Elizabeth envió a la verborrágica señorita Blyth, quien en verdad poseía una cantidad desagradable de energía para su edad, a explorar el barco.
–Por fin –dijo dentro del camarote vacío–. Necesitaba un poco de silencio.
Aunque no estaba en silencio en realidad, el zumbido de los motores del barco no era más difícil de ignorar que el bullicio de una tarde normal en Manhattan. Y, ya que prestaba atención, los muebles del camarote eran… apropiadamente lujosos, aunque quizás algo modernos. Pendían lámparas cual copos de nieve mohosos de los brazos de bronce del candelabro. Las sillas tenían un tapizado de un tono de verde más pálido. La jaula de Dorian se encontraba sobre un aparador bajo, con cajones tallados con patrones de tulipanes de tallos largos y entrelazados.
–Supuse que aprobarías eso, Flora. Siempre te ha gustado que tus paisajes exteriores decoraran tus interiores.
La siguiente oleada de náuseas fue acompañada por un dolor sordo, como si una mandíbula de dientes afilados hubiera aplastado su rodilla. Contaba con unas rodillas funcionales en tierra, pero que no estaban acostumbradas al esfuerzo de estabilizar un cuerpo en el mar.
Tambaleándose, se sentó en la silla más cercana y conjuró un hechizo de calor, cuya tenue luz amarilla se reflejó en el aparador de madera pulida y se desvaneció cuando lo aplicó en su rodilla. El calor penetró en su vieja articulación adolorida.
–Y no quiero escuchar que debería usar un bastón –agregó.
Uno de los sobrecargos mayores se apegó melindrosamente a ellas en cuanto abordaron. Elizabeth sospechaba que pretendía insinuársele a la señorita Blyth, pero, en cambio, la sometió a ella a un maldito parloteo condescendiente sobre lo difícil que podía ser el viaje para las personas mayores e inestables, y cómo la White Star Line se enorgullecía de sus escasas comodidades para pasajeros de primera clase. Y se ofreció a conseguirle almohadas extra, sopa caliente o té de jengibre para asentar el estómago, un bastón…
Llegado ese punto, Elizabeth lo llamó un enorme entrometido y lo esquivó, con lo que dejó a la señorita Blyth disculpándose por ella. Algo inútil. Los hombres nunca aprenderán a comportarse si te disculpas con ellos.
–¡Inestable! –masculló–. Qué descaro.
–Descaro –repitió Dorian.
Elizabeth le había enseñado a decir “descarado” después de haber atrapado al aburrido vejestorio de Hudson Renner intentando usar anillos de madera en la mesa de póquer. No había excusas para usar ilusiones en una fiesta civilizada, sin importar cuánta fortuna hubiera despilfarrado en inversiones que cualquiera podría haber dicho que rayaban la estupidez.
–No esperaba hacer viajes en esta etapa de mi vida –lamentó al ponerse de pie. La rodilla estaba mejor, el estómago no–. Aunque debo reconocer que –continuó a regañadientes–, la última vez que crucé el Atlántico, los mareos eran peores.
La última vez lo había hecho en la dirección opuesta, cuando partió de Inglaterra con su esposo en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Aquella había sido una embarcación más pequeña, nada comparado con ese enorme transatlántico.
–Pobre Ralph –resopló al recordarlo–. Pasó el primer día frotándome la espalda y vaciando cuencos, antes de que me sintiera lo suficientemente bien para recordar que había empacado uno de los tónicos para el estómago de Sera y la manzanilla seca de tu jardín…
Las fauces del duelo tienen dientes afilados, que se cerraron como una trampa para osos.
Elizabeth aferró el relicario de plata y contuvo con dolor el impulso de maldecir a los muertos por morir. Deseaba disparar magia a esas lámparas verdes solo por el placer de ver algo estallar. Los recuerdos la acechaban, la abatían, se enredaban por sus tobillos. Flora había tejido magia como una tela de araña mientras crecía su manzanilla, le había susurrado hasta que incluso el aroma sutil de sus flores cargado por una leve brisa era un encantamiento soporífero, como colocar las manos sobre los párpados.
Poco a poco, fue soltando el relicario y observó la palma de su mano, como si pudiera haberse grabado el patrón de girasoles en la piel. Sin dudas, se trataba de un dolor desproporcionado, pues ella y Flora habían pasado la última mitad de sus vidas en continentes diferentes. Y tenían edad para imaginar que la muerte podría tocar a sus puertas pronto.
Sin embargo, eso no cambió la desolación, el vacío y la rabia que Elizabeth sintió cuando la señorita Blyth puso los pies sobre la alfombra y reveló la noticia de la muerte de Flora. Y la edad lo hacía peor. Era absurdo. Elizabeth era demasiado vieja para salir a vengar un asesinato, pero lo haría de todas formas, por supuesto, aunque sus huesos estuvieran demasiado frágiles para contener la ira que la impulsaba.
–Lo sé, lo sé –murmuró–. En tanto tenga vida, puedo decidir qué hacer con ella.
Elizabeth Navenby hablaba con los muertos en particular, no en general. Más que eso, ella hablaba con su persona muerta particular mucho antes de que entrara en esa categoría. Incluso antes de dejar Inglaterra, había hablado como si Flora Sutton estuviera allí, como si el relicario las conectara más que en sentido metafórico, como si hubieran encontrado el modo de superar las limitaciones de la magia a grandes distancias y cualquier palabra que dijera pudiera atravesar el océano hasta los oídos de Flora.
Se había contenido frente a la señorita Blyth, por lo que sentía la lengua cargada de todas las cosas que no dijo. Una vez que tuvo la libertad de decirlas, las más densas fluyeron primero.
–Creí que lo sabría en el momento exacto –le dijo a su muerta ausente–. En verdad lo creí. Pensé que me sentaría en la cama con el corazón acelerado o que me detendría en medio de la calle en un momento de pánico. Pero no, tuvieron que decírmelo a la cara meses después de que estuvieras bajo tierra. Tuve que quedarme allí sentada boquiabierta como un pez y percatarme de que aun después nadie pensó que hubiera apreciado que me enviaran un maldito telegrama…
Otra oleada de dolor y rabia. Dorian, como si la percibiera, emitió un graznido a modo de suspiro. No, la condenada ave no era empática, solo pasivo-agresiva, y recurría a los patéticos graznidos como señal de que quería atención. O comida.
Elizabeth sacó el tazón de la jaula para llenarlo de agua. Con un poco de suerte, durante su recorrido, la señorita Blyth recordaría pedirle al sobrecargo comida para el ave. Aunque era poco probable. La chica tenía cerebro de urraca, tendrían suerte si recordaba cómo volver al camarote.
–Si estuvieras aquí, me dirías que no confíe en la chica para nada. –Una risa amenazó con escapar–. Siempre fuiste una criatura paranoica, Flora. No temas. No ha salido ni una palabra de mis labios sobre mi parte del juramento. No hablaremos hasta que no haya otra opción. Lo prometimos.
Cuando devolvió el tazón lleno de agua, Dorian le mordisqueó el dedo con aprobación antes de que retirara la mano.
Habían hecho una promesa; sin embargo, la paranoia de Flora llevó a que le entregara su parte del juramento a su sobrino nieto no mago. Le había hecho un amarre de silencio, lo había enviado a su muerte y luego había terminado con su propia vida para no romper la promesa, porque no había otra opción. Porque, después de tantas décadas de haber mantenido el último juramento a salvo, de haber mantenido a sus tres piezas separadas para que no se convirtieran en un arma capaz de robar la magia de todos los magos de Gran Bretaña, se estaba cerrando una red sobre el Club Forsythia. Sobre las mujeres que tuvieran la arrogancia y curiosidad para crear esa arma en primer lugar.
–Arrogancia –pronunció Elizabeth, como si la palabra fuera un hechizo. Tuvo un sabor amargo en sus labios. Pero se sacudió a sí misma, ya que no tenía caso afligirse. Debía mirar hacia adelante.
Quizás buscar algo que calmara las náuseas. Había tejido un hechizo útil en la chalina de una sobrina que atravesaba un embarazo difícil, aunque no podía recordarlo con exactitud, descifrarlo sería una buena distracción. Sus elementos de costura estaban en uno de los arcones. Mientras iba en su búsqueda, hubo una sacudida demasiado nauseabunda, por lo que Elizabeth se encontró presionando los dientes. Después de unos minutos, admitió que no tenía caso intentar combatir los mareos con necedad y se rindió a vomitar en el cuenco del pequeño baño del camarote.
Alguien escogió ese momento encantador para llamar a la puerta. Aferró el borde del cuenco y se rehusó a responder, que pensaran que dormía. No se dejaría consentir por los sobrecargos, conjuraría un nido de espinas y se envolvería en él antes de aceptar sopa. Se encargaría de eso ella misma.
Una vez que su estómago dejara de intentar escapar a través de las costillas.
La cerradura giró y la puerta de entrada se abrió despacio. Así que debía ser la señorita Blyth, aburrida de su expedición. Elizabeth le frunció el ceño a la loza y esperó con pesar a que reiniciara la charla animada.
Nada.
Y, en medio de la nada, pasos, demasiado fuertes para ser de la señorita Blyth. Y demasiado lentos. Cautelosos.
Las alarmas se encendieron y lograron hacer a un lado parte de las náuseas. Elizabeth se enderezó, oculta detrás de la puerta entornada del baño. El hechizo de aturdimiento que formó fue uno de los de Flora, construido con una sola mano y con determinación; la otra mano quedaba libre para sostener un candelabro sólido en caso de que el hechizo fallara, como solían bromear. La magia llenó su mano como nieve.
Tras una inhalación profunda, movió la puerta con la mano libre, pero la maldita abertura crujió y arruinó su oportunidad de usar el factor sorpresa. Escapó una maldición de sus labios. Echó un vistazo breve al intruso, un hombre, que levantó la cabeza de golpe del aparador que estaba revisando, antes de lanzarle el hechizo.
Pero el crujido fue suficiente advertencia y el hombre pudo esquivarlo, rápido. Al diablo con sus manos viejas y rígidas. Escuchó a Flora, como si por fin se hiciera cargo de su parte de la conversación: Aún dependes demasiado de las figuras, Beth, siempre te lo he dicho.
Flora tenía razón. Con un demonio, siempre había tenido razón. Pero Elizabeth estaba limitada por su propia debilidad en ese momento. No conseguía formar el hechizo entre sus dedos temblorosos.
Lo siento, Flora. Deseaba matarlos por ti.
Su corazón se agitó aún más, con lo que casi escapa de su pecho por el miedo y la rabia. La situación la dejó aturdida y abatida, incluso antes de que la magia de sensación cálida se disparara de las manos del hombre y aplastara sus sentidos como un rayo.
Lo siento.
Capítulo 2
Maud supo que la señora Navenby estaba muerta en cuanto abrió la puerta. No estaba segura de cómo lo supo exactamente, ya que nunca había estado en la misma habitación que un cadáver. No era una situación que la hija de un baronet podría esperar encontrarse en su vida. Sin embargo, la certeza la bañó como una cubeta de agua helada.
La señora Navenby yacía en el suelo con los ojos abiertos, y la expresión en su rostro inmóvil como de cera no era una imagen que Maud quisiera contemplar por más de dos segundos.
–Ay, cielos –chilló al rescostarse contra la puerta.
Sintió una punzada de decepción absurda. En primer lugar, porque había chillado. En segundo, porque no había aprovechado la oportunidad para decir “mierda”. Nunca había tenido el valor de usar esa palabra en ocasiones más mundanas y, sin dudas, esta era la situación que más había ameritado una obscenidad en su vida.
–¿Quéééé? –dijo Dorian.
Una risa como un trago de vino avinagrado escapó de la boca de Maud.
–Lo mismo me pregunto yo –le dijo al perico. Eso rompió la parálisis que la mantenía pegada a la puerta. Salió disparada por la habitación. Cuando el suelo se sacudió y uno de sus zapatos se atoró en el vestido, tropezó y cayó sobre una rodilla. Sus piernas aún no se habían adaptado al mar, y el capitán les había dicho que esperaban un inicio del viaje agitado. Buscó el pulso de la mujer, aunque no tenía idea si lo estaba haciendo en el lugar correcto. No había marcas visibles en la piel ni sangre en el cabello; Maud se estremeció mientras revisaba con detenimiento la nuca de la difunta. Podría haber muerto de una apoplejía o su corazón podría haberse detenido.
Pero la señora Navenby estaba rozagante hacía unas horas. Y la magia no tenía por qué dejar marcas en la piel al matar.
Durante una reunión de sufragistas en Londres, Maud había conocido a la señorita Harlow, una joven que estudiaba medicina en la Sorbona, quien les contó historias de heridas cruentas y de cómo aprendió anatomía examinando cadáveres. Por mucho que Maud anhelara estudiar en la universidad, no creía tener el estómago para ser médica. La señorita Harlow había hecho girar un cráneo humano entre las presentes. Maud había tocado las cavidades oculares preguntándose de qué color habrían sido esos ojos en vida, hasta que se había sentido inquieta y le había pasado el cráneo a Liza.
Cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico, nadie había considerado pedirle que identificara los cuerpos. Robin lo había hecho, mientras que Maud se había encerrado en su habitación para que nadie viera que no podía derramar lágrimas. Robin siempre había hecho las cosas desagradables para que ella no tuviera que preocuparse, él siempre la había protegido y nunca le había fallado.
Pero ella acababa de fallarle en un asunto vital, que le había jurado que podría manejar.
La señora Navenby estaba muerta, y eso significaba que alguien en ese barco sabía que llevaba un objeto con un poder potencial enorme y peligroso. Y alguien lo quería.
La anciana se había rehusado a decirle qué objeto era su parte del hechizo solidificado conocido como el último juramento, pues, como había dicho en su tono determinante, era más seguro que no lo supiera. Y allí estaba Maud, con un cuerpo a sus pies y seis días de viaje a través del Atlántico por delante, atrapada en un barco con al menos un mago dispuesto a matar, cuando ella no tenía magia ni idea de lo que protegía o si ya había sido robado…
Se frotó el rostro con las manos. Estúpida, estúpida.
Se obligó a concentrarse al mirar alrededor. Había comenzado a desempacar las pertenencias de la señora Navenby mientras aún estaban en el puerto, por lo que había muchas cosas a medio guardar como para saber si algo había sido revisado. Maud procedió a investigar el aparador acompañada por el pulso mordaz del pánico. Había cajas de broches y de anillos. Baratijas. ¿Qué faltaba? ¿Algo? Había un juego de salón que solían jugar: un jugador debía observar una charola con objetos por un momento, luego la retiraban, la reacomodaban y devolvían frente a él, con algunas cosas nuevas, algunas cosas faltantes.
Robin era excelente en ese juego. Maud… no.
Pero había colocado todo en el aparador ese mismo día y dedicado al menos un cuarto de hora a reacomodarlo según el gusto quisquilloso de la mujer y…
El espejo. Había un espejo de mano de plata a juego con un cepillo, ambos pesados y ornamentados. Eso faltaba.
Descubrirlo tranquilizó el corazón de Maud. Luego logró identificar otros objetos faltantes: un brazalete de plata martillada con diseño indio de elefantes. Un pequeño frasco de plata, similar a una petaca de hombre, que contenía una de las esencias preferidas de la señora Navenby.
Plata, plata. La primera pieza del juramento que Robin y su compañero, Edwin, recuperaron, para después perder, fueron tres anillos de plata que se convirtieron en una moneda de plata. Maud no había preguntado si la copa, la pieza de la anciana, estaba hecha del mismo elemento.
Plata.
Con una mirada, comprobó lo que había estado en su mente mientras levantaba la cabeza de la mujer para sentir si tenía sangre. El relicario no estaba. Maud nunca había visto a la señora Navenby sin el objeto ovalado con diseño de girasoles colgando de una cadena en el cuello. Había notado el apego de la mujer con el objeto y había comenzado a hacer conjeturas.
Así que faltaban unos cuantos objetos de plata, mientras que había muchas joyas valiosas a plena vista.
Había sido un asesinato, perpetrado por alguien que sabía bien lo que estaba buscando.
–Mierda –maldijo Maud.
–Mierda –repitió Dorian.
–¿Está segura de que no quiere un poco de agua, señorita Cutler? –preguntó el maestro de armas–. ¿O una taza de té?
–No, gracias, señor Berry, muy amable. –Maud le ofreció una sonrisa débil.
El jefe de seguridad del Lyric era un hombre robusto de rostro amable, con un bigote colorado que cubría casi todo el labio superior, como si lo hubiera heredado de un pariente y estuviera esperando crecer para llenarlo. Observaba a Maud con la alarma de un hombre que no sabe si la mujer frente a él está por romper en llanto. Decidió decantarse por la idea errónea de que Maud estaba demasiado perturbada y era demasiado femenina como para saber lo que necesitaba, así que le ordenó al sobrecargo más cercano que le llevara una taza de té de inmediato.
–¿Qué sucederá con el cuerpo ahora? –preguntó Maud, esforzándose por mantener una expresión neutral.
–Me atrevo a decir que puede ser un detalle morboso para una jovencita como usted, señorita Cutler, pero la White Star Line está preparada para eventos de esta naturaleza. No es la primera vez que uno de nuestros pasajeros mayores deja el mundo mortal para pasar a mejor vida durante un viaje. –El señor Berry se llevó la mano al centro del pecho, donde debía tener una cruz colgando debajo de la camisa y del saco de su uniforme–. Nos encargaremos de que reciba un trato respetuoso y la mantendremos donde, me disculpará, no se descomponga.
–Ah, santo Dios. No había pensado en eso. –Maud se contuvo de preguntar si tendrían un congelador reservado para cadáveres y, si no, si los pasajeros de primera clase sabían que el hielo que conservaba sus postres también servía a ese fin. A la señora Navenby le hubiera resultado cómico.
–¿Su partida fue… muy inesperada? –preguntó el señor Berry en tono solemne.
Maud odiaba mentir por principios. Sin embargo, para una joven viajando bajo un pseudónimo a punto de embarcarse en una investigación encubierta, ese principio era tan útil como un alfiletero en un cuadrilátero.
De todas formas, la verdad era un instrumento flexible, susceptible de moldearse en toda clase de formas según la necesidad.
Lo que Maud necesitaba en ese momento era que nadie más hiciera una investigación de robo y asesinato oficial. Eso encendería alarmas, se interpondría en su camino y pondría a sus enemigos, que en ese momento debían estar felicitándose por su éxito, en guardia.
Además, Maud leía historias de detectives. Ella había descubierto el cuerpo; si alguien olía algo extraño, la interrogarían y, a fin de cuentas, estaba viajando con un nombre falso. Si comenzaban a hacer cosas inconvenientes, como telegrafiar a Nueva York y a Londres para hacer preguntas, corría el riesgo de que descubrieran que la prima lejana y empobrecida de la señora Navenby, la señorita Maud Cutler, era un invento.
–La señora Navenby era… muy consciente de su edad. Quería volver a casa, a Inglaterra, por un asunto de urgencia.
El señor Berry asintió, pues leyó “enfermedad” entre líneas y le sirvió a sus fines.
–Aun así –comenzó con una palmada en el hombro de Maud–, aunque fuera esperable, siempre es doloroso perder a nuestros seres cercanos.
Los ojos de Maud se llenaron de lágrimas calientes. Era una pérdida, una maldita y estúpida pérdida, y le había fallado a su hermano. La señora Navenby debía estar viva. No debería ser posible que las personas mataran a otras solo porque se interponen en su camino, como si no fueran más que cosas.
El maestro de armas abrió la boca para decir más, pero un chillido irritado lo interrumpió. Todos se sobresaltaron. El sobrecargo había chocado con la jaula de Dorian al volver. Dorian emitió otro chillido, un poco más suave, y bajó al suelo de su jaula para picotear su tazón de agua con indignación.
–La señora Navenby era muy apegada al ave –comentó Maud a modo de disculpa.
–Estoy seguro de que es una criatura encantadora –afirmó el señor Berry–. Tal vez ahora quiera retirarse a su propia habitación para recostarse. Estoy seguro de que podremos encargarnos… Ah, aquí tiene el té. Rogers, avisa en la cocina que la señorita Cutler comerá en su camarote durante los siguientes días.
–No –se apresuró a negar Maud.
Los presentes alzaron las cejas, y Maud, para cubrirse, tomó un trago reconfortante de té. Era el momento de moldear la verdad para que nadie esperara que permaneciera en su habitación lamentándose, cuando lo que necesitaba era salir a buscar respuestas. Y asesinos. Y la pieza robada del último juramento.
–Le agradezco su preocupación, pero pienso que estar en compañía de personas animadas me hará bien. Me distraerá. Debo confesar que no conocía muy bien a la señora Navenby, señor Berry. He sido su acompañante por poco tiempo, y no era una empleadora fácil. –Maud bajó la vista al platillo sobre el que se había derramado un poco de té. No pensaba en el mal temperamento y en la lengua áspera de la señora Navenby, sino en el recuerdo de su propia madre, quien nunca había hablado más que con dulzura, pero cuyas palabras se alojaban en la mente y se ahogaban allí–. Pensará que soy terriblemente insensible.
–En absoluto –afirmó el hombre enseguida, y el sobrecargo presente bufó en concordancia. Maud le echó un vistazo al joven entre las pestañas; Rogers no era mucho mayor que ella, tenía un cuello largo y acné en el mentón, y se sonrojó al verla a los ojos.
–Muchas gracias a ambos. Ahora sí debería retirarme a descansar hasta la cena –concedió Maud con resignación.
Su habitación contigua era más pequeña que la principal, con una cama minúscula contra la pared y muebles menos elegantes. Muchos camarotes tenían esa disposición para familias con hijos o para sirvientes. El rol de acompañante de Maud era superior al de sirviente, pero no por mucho.
Tras cerrar la puerta entre las dos habitaciones, se apoyó contra ella y, en el silencio repentino y sin ojos sobre su persona, el vaivén del barco volvió a encontrarla. En esa ocasión, afirmó los pies y se imaginó como un ancla clavada en el lecho marino, entre las algas.
Había fracasado y estaba sola, pero no volvería a casa en seis días a contarle solo esa historia inconclusa a su hermano. En su arcón, buscó el cuaderno que había guardado en medio de dos libros casi al fondo y pasó las páginas de párrafos breves en la letra descuidada de Robin, con anotaciones ocasionales en la caligrafía cuidada de Edwin. En el centro de la página había un boceto del rostro de una mujer: nariz larga y barbilla decidida, de cabello claro, evidente por las líneas de lápiz escasas en la mitad superior de la página.
Había ciertas ventajas en que su hermano mayor tuviera visiones del futuro.
Maud se aferró al ancla de sus pies. Enmendaría la situación, encontraría al mago, o magos, en ese barco y descubriría quién había asesinado a la señora Navenby. Recuperaría los objetos robados, todos y cada uno de ellos. Encontraría a las personas que aún no sabían que serían sus aliadas y conseguiría su ayuda.
Y bajaría victoriosa de ese barco en Southampton, y Robin se enorgullecería de ella. Sería la primera acción importante que Maud Blyth, hija y hermana de un baronet, hiciera en toda su corta e insignificante vida.
Capítulo 3
La compañía era en verdad animada en el salón comedor de primera clase cuando Maud llegó esa noche. El lugar era un hervidero de gente. Un lateral del salón contaba con puertas hacia una cubierta de esparcimiento y las ventanas, a esas horas de la noche, no eran más que espejos de brillo interior. La iluminación eléctrica y las velas competían por el protagonismo e iluminaban las alfombras rojas y verdes y el tapizado verde oscuro de las sillas.
Algunas personas en trajes de lujo permanecían de pie como joyas en la garganta de una dama, pero la mayoría estaban sentadas. El sobrecargo que había abierto la puerta para Maud se aclaró la garganta para llamar su atención. La joven había querido llegar temprano, pero ya era tarde. Aún no se acostumbraba a vestirse con prendas formales sin la ayuda de una criada, y algunos botones de su vestido de noche habían dado batalla. Finalmente, el vestido le había ganado a la impaciencia de Maud y uno de los botones se había salido en el forcejeo, así que se había colocado una chalina sobre los hombros para ocultarlo.
–¿Dónde podría sentarme?
–Donde guste, señorita. Solo la mesa del capitán requiere invitación. –El hombre apuntó al otro lado del salón, donde el borde dorado del sombrero del capitán brillaba como las copas fajinadas y los platos de plata.
Maud observó a la multitud; había lugares vacíos en varias mesas, pero ella nunca había asistido a una cena en la que no tuviera un lugar asignado, y nunca le habían dado a elegir. De pronto, se convenció de que, si elegía mal, la conversación caería en un silencio gélido y todas las miradas estarían sobre ella.
Aferrando su bolso de noche con fuerza e instando a la mano dentro del guante a que no temblara, giró en respuesta a una risotada demasiado estruendosa para ser apropiada. En una mesa cercana, había una mujer de cabello rubio con un peinado sencillo y un vestido azul oscuro en contraste con la piel blanquecina de los hombros, que se agitaban con los resabios de la risotada mientras bebía champaña. La mujer de mediana edad a su izquierda la miraba con una expresión entre horrorizada y suplicante, representada en un par de labios tan apretados que podrían romper una nuez.
El lugar de la izquierda estaba vacío, notó Maud, en el momento exacto en el que la mujer rubia bajó la copa para revelar el perfil firme e imponente en la página central del cuaderno de Robin.
El corazón de Maud dio un vuelco.
Al instante siguiente, se puso en marcha. Adelantó sin pena a un caballero corpulento con monóculo, que sin dudas también había notado a la rubia y también ansiaba ocupar ese asiento, y colocó una mano triunfal sobre el respaldo de la silla.
–Buenas noches –saludó a los presentes–. ¿Esta silla está ocupada o podría sentarme?
Siete pares de ojos se fijaron en ella. El primero en hablar fue uno de los dos hombres de la mesa, sentado justo enfrente de la silla vacante. Parecía rondar la edad de Robin, tenía cejas gruesas, cabello castaño engominado hacia atrás, aunque comenzaba a rebelarse detrás de las orejas, y una mirada seria pero no hostil.
–Sea bienvenida, estoy seguro de que todos apreciaremos su compañía –afirmó en acento del norte en tono barítono.
Maud se sentó antes de que alguien tuviera alguna objeción. Como si hubiera dado una señal, otro sobrecargo se acercó para llenar el fondo de su copa de champaña y, de pronto, una horda de hombres salió como hormigas de un hormiguero para servir la cena.
Se sacó la chalina, ya que estaba de espaldas a una columna, por lo que podía arriesgarse. En el aire cálido y animado, el aroma a comida se mezclaba con el perfume de cientos de mujeres.
En fin, no había momento como el presente para empezar una investigación.
Antes siquiera de sacarse los guantes, preguntando con cortesía, Maud descubrió que el caballero norteño se llamaba señor Chapman y que el montón de pieles y diamantes a su lado era la señora Moretti. A la izquierda, había dos mujeres con la misma nariz, dos hermanas que dejaban a sus esposos todos los años para hacer ese viaje para conocer la moda de Londres y París. Maud expresó su admiración por las perlas suntuosas en el vestido de la señora Babcock y por las cuentas de esmeralda en las orejas de la señora Endicott, quienes la escucharon y luego procedieron a ignorarla por completo.
Maud inhaló decidida a preguntarle a la mujer rubia si viajaba sola y, convencida de que la champaña le daría valor, bebió un trago apresurado de su copa. Por desgracia, en el apuro olvidó que aún no terminaba de inhalar.
Entre los jadeos desesperados, Maud pensó que el hecho de que su primer encuentro con la rubia misteriosa de las visiones de Robin (la que casi seguro la ayudaría en esa aventura mágica peligrosa) fuera cuando la mujer le entregó una servilleta para que se secara el vestido empapado mientras ella tosía por las burbujas frías en la nariz era acorde a los eventos del día. De seguro estaba roja como un tomate. Siempre se ponía colorada cuando tosía.
–¿Se encuentra bien? –le preguntó en acento norteamericano, confundido.
–Sí –farfulló ella entre resuellos. Deseaba estar muerta–. Gra-gracias. Cielos, lo siento.
–No se preocupe. Ha sido una entrada dramática muy apropiada. ¿No pensó en dedicarse a la actuación? Podría presentarle a los productores de peor reputación de Nueva York.
–Violet –advirtió la mujer de los labios rompenueces–. Por favor, querida.
–Pero para eso necesito saber su nombre –continuó la mujer.
–¡Ah! Soy Maud, Maud Cutler.
–Encantada. Violet Debenham –se presentó y le extendió una mano en un gesto masculino. Maud la estrechó y, cohibida, se sonrojó todavía más. La mano de la señorita Debenham era firme y sus ojos, grises y brillantes. Viajaba con la señora Caroline Blackwood (pálida, de atuendo meticuloso y una figura que hizo que Maud pensara en huesos de pollo) y con el hijo de la dama, Clarence, un joven que necesitaba con desesperación que le creciera la mandíbula. Clarence saludó a Maud con la cabeza, con la mirada en algún punto debajo de su cuello.
–¿Y qué la trae a Inglaterra, señorita Debenham?
–Dinero –respondió la otra.
La señora Blackwood resopló con pesar, pero los ojos de la señorita brillaron aún más. Era como si la atención de la mesa fuera un reflector y ella quisiera aprovechar la iluminación.
–Un pariente lejano falleció y me nombró como su heredera. Un pariente rico. Así que mi querida tía preocupada y mi primo se ofrecieron a ir a Nueva York a rescatarme de actuar en el agujero de perdición conocido como el Bowery para devolverme al seno de mi amada familia. Estaré en deuda por siempre. O eso esperan –concluyó con una risa deliciosa.
La señora Blackwood se estremeció ligeramente ante la palabra “deuda”.
–No digas sandeces, Violet –advirtió el joven señor Blackwood–. Por poco hemos tenido que arrastrarte del cabello para que salieras de ese lugar.
–Clarence –exclamó su madre.
–Clarence, no podrías ni arrastrar a un gato fuera de su jaula. El dinero fue lo que me hizo salir –replicó la señorita.
–Violet es hija de un caballero inglés… –intervino su tía con determinación.
–Tiene cinco, dudo que haya extrañado a una.
–La hija de un caballero inglés, criada con lujos y decoro…
–¿Y llegó al escenario del Bowery? –Al parecer, la señora Moretti percibió el olor a sangre–. Debió haber sido un escándalo.
–Sí, lo fue.
–Violet –dijo con un quejido la señora Blackwood.
–Fue hace tres años. Ansiaba un cambio de escenario, así que… –La joven encogió sus delicados hombros, entre los que pendía una gargantilla simple en filigrana de oro–. Empaqué mis cosas y subí a un barco.
–¿Sola? –preguntó Maud, que se sentía como si estuviera viendo un partido de bádminton reñido.
–Sola –afirmó la señorita Debenham con una sonrisa. Tenía un acento más fuerte de lo esperado para haber pasado tan pocos años lejos de su país natal, aunque tampoco se asemejaba al tono refinado de las hermanas de Boston. Era más bien como el tañido atrevido y ahumado que Maud había escuchado con frecuencia en las calles de Nueva York, pero nunca en un salón.
–¿Así que es actriz? –Las preguntas emocionadas se agolpaban en su mente. En el círculo de sus padres asumirían que cualquier mujer que subiera a un escenario tenía una moral cuestionable.
Una vez, a los dieciséis años, Maud había expresado su intención de convertirse en esa mujer. Su madre le había dedicado una mirada cargada de veneno con aquellos ojos verdes (iguales a los de Maud), y ella se había regocijado en ese instante de atención. Después de una de sus almidonadas risas públicas, lady Blyth había respondido: “Qué ideas extrañas tienes en tu mente, Maud” y desvió la atención, otra vez.
–Soy artista. –La señorita Debenham brilló aún más–. La mayor parte de lo que se presenta en un auditorio dista de ser Shakespeare.
–¿Han hecho magia alguna vez?
Hubo una pausa breve, en la que Maud mantuvo una expresión inocente y esperanzada y la de la señorita no cambió, pero sí hubo un movimiento sutil en las de sus parientes. Eso era bueno.
–¿Magia? –preguntó la señorita.
–¿La magia escénica no es popular en los Estados Unidos? Es tendencia en Londres. El hermano de mi amiga nos llevó a ver al señor Houdini en una ocasión. Y antes que él hubo un mentalista que nombró a todos los familiares de una mujer del público y un hombre que hacía desaparecer objetos. Houdini era estadounidense, ¿no? Quizás llegó a Inglaterra porque a los norteamericanos ya nos les llamaba la atención esa clase de cosas.
La señorita Debenham estaba retorciendo sus labios expresivos, algo que Maud notó con la parte de su mente que no estaba preocupada preguntándose si Houdini era un mago de verdad. Se sintió algo engañada por la idea.
–Sí, mi teatro ha presentado a algunos magos –respondió la señorita sin apartar los ojos radiantes de los de Maud.
–Tristemente, en este mundo hay algunos fraudes que se hacen llamar mentalistas y espiritistas para engañar al público crédulo –comentó la señora Moretti–. Eso no hace más que dificultarnos la vida a quienes en verdad tenemos ese don.
El foco de atención de la mesa se desvió, y el estómago de Maud rugió cuando se percató de que había olvidado su cena. Entonces aprovechó la oportunidad para comer unos bocados de zanahorias especiadas y de pescado con salsa blanca.
–¿Usted lo tiene, señora? –preguntó el señor Chapman.
–Así es. –La mujer acarició la piel sobre sus hombros–. Soy una médium afamada en mi círculo, y en Nueva York he recibido consultas de damas tales como… Bueno, debería respetar su privacidad –declaró de forma admirable–. Pero les aseguro que quedarían boquiabiertos si las nombrara. Soy muy perceptiva de los espíritus de los difuntos. De hecho… –Se inclinó hacia el centro de la mesa, por lo que una punta de su piel tocó la salsa–. ¿Han oído que falleció un pasajero del Lyric? Ah, sí, apenas salir del puerto. Escuché a algunos sobrecargos hablando de ello, aunque ya tenía mis sospechas de que algo así había ocurrido. Mis sentidos son muy agudos. Ah, no temas, mi querida –le dijo a Maud, quien se estaba esforzando por no echarse a reír mientras comía un trozo de zanahoria–. No hay energías negativas ni malignas a bordo, todo lo contrario. Estoy segura de que quien partió con santidad nos protegerá y cuidará nuestra seguridad durante el viaje.
–Qué reconfortante –comentó la señora Endicott en voz baja.
Durante un momento absurdo, Maud se preguntó si podría fingir que la difunta no tenía nada que ver con ella. Pero, tarde o temprano, alguien le preguntaría qué la llevaba a Inglaterra, y sería sospechoso que no hubiera dicho nada antes. Así que tragó la zanahoria antes de confesar.
–Quien falleció fue la señora Navenby, la mujer con la que viajaba.
Eso inspiró jadeos y murmullos alrededor de la mesa. La señora Moretti parecía disgustada de haber perdido el protagonismo. Maud se mantuvo atenta a las reacciones de la audiencia mientras relataba una versión un poco más extensa de la explicación que le había dado al maestro de armas. Esa versión incluyó la falacia necesaria de que era una prima lejana de la señora Navenby, que había accedido a viajar a Estados Unidos para servir como acompañante de la anciana irritable porque no tenía futuro en Inglaterra y se sentía una carga para su hermano.
–Mi familia ya no tiene tan buen pasar como antes –concluyó, algo que tenía la ventaja de ser real.
–Y ahora que la anciana murió, imagino que espera que le haya dejado algo en el testamento por las molestias –se burló el señor Blackwood de ella, pero Maud, quien había sufrido burlas de expertos, sintió una molestia mínima, que sacudió como a una hormiga en un pícnic.
–No. No tengo tal expectativa –aseguró con la mirada en el plato.
–Al menos has podido atravesar el Atlántico. ¡Dos veces! –señaló la señorita Debenham–. Clarence, sé que no puedes evitar ser un renacuajo, pero quizás, la próxima vez que sientas el impulso de abrir la boca, podrías llenarla de pan.
De hecho, el joven abrió la boca, pero se sacudió, le lanzó una mirada a su madre y volvió a cerrarla.
–Su vestido parece de una confección muy elegante, señorita Cutler –comentó la señora Endicott.
–Gracias. Yo…
–Sí, mandé hacer uno igual para mi hija. Hace muchos años –agregó la mujer al tiempo que recorría el cuerpo de Maud con una mirada desinteresada.
Después de haber catalogado a Maud como la “prima pobre”, casi todos en la mesa parecieron decidir ignorarla. Ella reflexionó sobre ese problema mientras masticaba una porción de filete al punto, al tiempo que la señorita Debenham pedía más champaña y coqueteaba de forma descarada con el sobrecargo, para disgusto de sus parientes. No le importaba lo que las personas pensaran de la señorita Maud Cutler, ya que no existía, pero necesitaba que las personas le hablaran, pues necesitaba información.
Durante el postre, el capitán del Lyric dio un discurso de bienvenida formal. La cena de esa noche era un evento especial incluido en la tarifa de primera clase; la mayoría de las noches, igual que los mediodías, el salón serviría como restaurante. Luego, la última noche antes de llegar a Southampton, tendrían otro evento formal como ese día, pero más como un baile, con una cena temprana, lotería y un baile con orquesta.
A continuación, el capitán presentó el espectáculo musical de la noche: la renombrada señorita Elle Broadley, mezzosoprano de la compañía de ópera de la Ciudad de Nueva York, quien había aceptado presentarse en el Lyric durante su viaje a Inglaterra para buscar más fama y fortuna en el Viejo Continente.
La señorita Broadley era una joven afroamericana, que lucía un par de pendientes imponentes en las orejas, un vestido rojo con capas de gasa más oscura y cuentas, y guantes de satén blanco, que brillaban en contraste con su tez oscura. Su postura fue inmaculada cuando le dio señales de que estaba lista a su acompañante en el piano de la esquina.
Durante el cuarto de hora siguiente, Maud se olvidó de que se había ahogado con champaña; se olvidó de que la señora Navenby estaba muerta y su fragmento del juramento ya no estaba; se olvidó de que existiera algún tipo de magia a excepción de esa. La voz de la cantante de ópera se sentía como acariciar terciopelo primero hacia el lado equivocado y luego hacia el correcto, y la música transmitía el palpitar de la nostalgia y el dolor de la agonía, junto con algo más caliente y oscuro, que se posó en el cuerpo de Maud.
Al terminar la presentación, la señorita Broadley hizo una reverencia acompañada por la ovación y luego salió del salón con tranquilidad. A su partida, el golpe sin armonía de cucharas contra platos llenó el silencio.
–Disfrutó la música, señorita Cutler –señaló el señor Chapman.
Maud, quien aún no afloraba del calor profundo de la satisfacción, se limitó a asentir con la cabeza.
–Es espléndida –comentó la señorita Debenham–. Apuesto a que le han pagado un tercio de lo que vale.
–Tal vez la señorita Debenham podría contribuir al presupuesto en entretenimiento donando sus servicios durante una noche –intervino la señora Endicott.
–Es una excelente idea –replicó la joven–. El año pasado representé un papel masculino que caería de maravillas, aunque sospecho que partes del guion serían… Tía Caroline, patear a Clarence por debajo de la mesa podría hacerlo callar, en cambio, yo no temo a algunos magullones en las piernas.
El señor Chapman se apresuró a comentar que no encontraba vergonzoso que el dinero proviniera del trabajo duro y que su propia fortuna familiar se había originado en las fábricas de algodón. Había viajado a Estados Unidos para aprender más sobre la industria local y para evaluar la compra de maquinaria más moderna para las fábricas de su padre.
–Sin dudas hay muchos nuevos ricos a bordo. –Al parecer, la señora Babcock decidió que, si todos planeaban participar de ese tema de conversación vulgar, ella no se quedaría afuera–. ¿Han visto al hombre de rostro colorado en la mesa del capitán? ¿Y la mujer a su lado con una cantidad de rubíes digna de una princesa? Son la señora Bernard y su esposo Frank Bernard, un industrialista. Viajan con sus dos hijas, con esperanzas de casarlas en Inglaterra, sin dudas. Estoy segura de que esperan ser abuelos de un duque o vizconde. Inglaterra está llena de burgueses que se comportan como si volvieran de tomar el té con el rey, pero no tienen ni dos peniques.
Maud imaginó por un momento la expresión de Robin si hiciera amistad con una heredera y la llevara a casa para que se casara con él. En ese momento, todos en la mesa estaban concentrados en disimular mientras miraban hacia la mesa del capitán con todas sus fuerzas.
–Parece que empezaron con el pie derecho –aportó la señora Moretti–. Alguien me dijo que el joven pelirrojo de allí es hijo de un marqués. Y la señora Bernard está muy entusiasmada con el otro caballero, así que debe ser importante.
Una columna se interponía en la visión de Maud, por lo que apenas distinguía una cabeza de cabello colorado, sí, y otra más alta de cabello oscuro.
–Madre –intervino el señor Blackwood de pronto–, ¿ese es…?
Otra patada por debajo de la mesa. Por algún motivo, los dos Blackwood miraban a la señorita Debenham como si fuera la mecha de una bomba demasiado cerca de una llama.
–Violet –comenzó el joven, demasiado fuerte–, cuéntanos más sobre…
Pero Violet Debenham tenía los ojos como platos.
–Ah, miren, es el querido Hawthorn.
–¿Lord Hawthorn? –Maud sostuvo la servilleta con fuerza.
–¿Lo conoce? –inquirió la señora Blackwood con dureza. Entonces toda la familia miró a Maud con el mismo interés que cuando había mencionado la magia.
–No personalmente. Creo que un amigo de mi hermano lo conoce un poco.
–Fuimos amigos cercanos en una época –comentó la señorita Debenham.
Maud se preguntó si la señora Blackwood gastaría las puntas de sus zapatos de tanto patear.
–Violet, mi querida –le dijo entre dientes–, creo que Clarence te preguntaba por…
–Lo que mi tía y mi primo están tan desesperados por evitar que mencione, señorita Cutler –insistió su sobrina con voz de presentadora sin esfuerzo sobre la intervención–, es que antes de arruinarme de forma escandalosa al huir para convertirme en artista en Nueva York, me arruiné de una forma mucho más convencional. –Hizo una pausa con una sonrisa leonina–. Con la ávida asistencia de lord Hawthorn.
Una de las hermanas de Boston se ahogó. Maud, incrédula, se sonrojó, y luego sus ojos se debatieron entre observar a lord Hawthorn y quedarse donde estaban, fijos en el gesto satisfecho de la mujer que acababa de soltar esa información explosiva en una mesa llena de extraños.
–Aún le tengo aprecio. De hecho, creo que iré a ver si tiene algún interés en renovar nuestra amistad. Debo tener la amabilidad de saludar a un viejo amigo.
–¡Violet!
La chica empujó la silla, tomó la copa de vino al pasar y se puso en marcha. Era una figura esbelta, como una línea azul sobre una página, con la cabeza de cabello dorado en alto en su marcha hacia la mesa del capitán.
Sus parientes lucían idénticos semblantes morados por la mortificación; las hermanas de Boston tenían las cabezas unidas mientras murmuraban escandalizadas. Maud esperó a que el rubor de sus mejillas se aplacara. ¿Cómo hacía alguien para tener esa clase de confianza para, no solo pinchar a sus parientes, sino lanzar toda una horda de jabalinas hacia ellos? ¿Por qué ella nunca había tenido el valor de arruinarse y escapar a Nueva York para convertirse en artista?
–¿Señorita Cutler? –El señor Chapman estaba cumpliendo con el acto de caballerosidad de desviar la conversación. Maud evitó algunas preguntas sobre su vida en Inglaterra hablando de las vistas que había disfrutado en Nueva York, aunque su atención no dejaba de desviarse hacia el otro lado del salón.
Lord Hawthorn. Así que las visiones de Robin habían sido acertadas en ese aspecto.
Maud se excusó y dejó el salón antes de que alguno de los invitados del capitán se levantara. Llegó de prisa a su camarote, buscó un objeto en su arcón y volvió a salir, esforzándose por caminar como la señorita Debenham: con la cabeza en alto, determinada. Como si cualquiera que la cuestionara fuera a acabar creyéndose un tonto.
Y así, la honrada Maud Blyth, criada con comodidad y decoro, aunque no mucho amor, en horas peligrosas de la noche, emprendió el camino para infiltrarse con mentiras en la habitación de lord Hawthorn.
Capítulo 4
El sobrecargo que escoltó a Maud al camarote de lord Hawthorn no fue el joven e impresionable Rogers, una pena. En su lugar, se trataba de un hombre frío llamado Jamison, de cabello lacio y dientes demasiado grandes, que se guardó los dólares estadounidenses de Maud con celeridad. En el camino, se derritió un poco con las preguntas de la joven sobre el barco, de las que ella conocía casi todas las respuestas gracias a su exploración más temprano.
Sin embargo, parte de la información fue útil: después de haber recibido el dinero, Jamison le confesó que existía un directorio en los vestíbulos de primera clase, que la salvaría de preguntar por la habitación de un conocido en el futuro.
–¿Existe una lista similar para segunda y tercera clase?
Tener una lista de sospechosos con sus ubicaciones sería útil, aunque le faltaría el personal del barco, ¿no? Por otro lado, ¿en verdad creía que un mago asesino se molestaría en conseguir trabajo como marinero o sobrecargo? Bueno, ella misma estaba fingiendo ser una clase de sirviente, no tenía por qué pensar que otra persona no lo haría. Y podría tener mejor acceso…
–¿Una lista de pasajeros completa? –Jamison interrumpió los pensamientos de Maud–. No existe a disposición. Imagino que el primer oficial debe tenerla. Disculpe la pregunta, pero ¿por qué querría ver algo así?
Entonces Maud se apresuró a desviar el tema de conversación y mostrar interés por la carrera de Jamison en la White Star Line. Al encontrarse sola con él, después de haber catalogado a toda la tripulación del Lyric como “posibles asesinos”, se encendió una nueva llama de nerviosismo en su interior.
–Es casi tan mala como ese periodista que tenemos a bordo, señorita –comentó el hombre después de un momento–. Aquí estamos. ¿Dijo que el lord la esperaba?
–Es amigo de la familia. –Maud sacó a relucir sus hoyuelos–. Esperaba sorprenderlo.
Cuando nadie respondió a la puerta, Jamison se disculpó.
–No debió haber regresado de la cena. A esta hora, los caballeros suelen reunirse en el salón para fumadores.
Maud contaba con que lord Hawthorn fuera de esos caballeros.
–Entonces, debería esperarlo en un sitio más cómodo que este corredor. Abra la puerta, por favor.
–No puedo hacer eso –negó sorprendido.
–Claro que puede –replicó Maud enseguida.
–Si es amiga de la familia, ¿por qué no…?
–Ay, cielos. –La joven se llevó una mano a la boca y se rio por lo bajo–. Escuche, puede que no haya sido del todo honesta respecto a mis razones para estar aquí. Verá, en la cena, alguien me contó una historia de lo más intrigante respecto a lord Hawthorn. –Su lengua quería seguir hablando, movida por los nervios, pero Maud la mordió y exhibió la que esperaba que fuera una sonrisa sugerente.
Era la última persona que se creería seductora, pero las cejas de Jamison se elevaron y, por un momento, tuvo una expresión casi paternal, como si fuera a exigirle la presencia de un familiar o chaperón que la salvara de esa potencial guarida del pecado. Al pensar en lo que diría Robin si la viera en esa situación, tuvo que contener una carcajada.
–¿Cree que el lord se molestaría al verme en su habitación, dadas las circunstancias? –agregó–. Y, sobre todo, ¿cree que podría hacerle algún daño?
El rostro de Jamison delató que lo dudaba, pero negó con la cabeza de todas formas.
–No puedo dejar entrar a alguien a una habitación de primera clase que no le corresponde.
Maud no quería seguir allí discutiendo mientras que los otros moradores de ese corredor comenzaban a volver de la cena, así que se quitó los pendientes de las orejas. Unas perlas con forma de gota que se desprendían de unos ramilletes de perlas más pequeñas incrustadas en oro. Aunque eran de la señora Navenby, estaba segura de que la anciana hubiera aprobado el uso que les estaba dando.
–Por favor –suplicó al extender los pendientes. Los ojos de Jamison se fijaron en el brillo dorado y perlado–. Si el lord se opone y se queja con la seguridad del barco, diré que otra persona me ayudó. ¿Le gustaría que nombrara a alguien? ¿Quizás a algún abusivo entre el personal del barco?
Eso iluminó el rostro del hombre.
–Galloway, supervisor de servicio. Es torpe y perezoso y siempre culpa a los nuevos cuando sus descuidos salen a la luz. –Pareció sorprenderse de haberlo mencionado y miró a Maud con desconfianza, como si ella hubiera hecho alguna clase de truco mágico. No lo había hecho, por supuesto. Siempre había un abusivo.
–Muy bien. –Maud agitó los pendientes en su mano–. Y si está dispuesto a entregar la mitad de su recompensa por la satisfacción de ver que despidan al señor Galloway, podría plantar uno de los pendientes entre sus pertenencias, así habría evidencias de que él aceptó mi pago.
Jamison abrió la boca, pero volvió a cerrarla.
–¿Y si, como dice, el lord no tiene objeciones?
–Finja que otro pasajero reportó las perlas perdidas –ofreció Maud con impaciencia, ¿en verdad tenía que hacer todo ella misma?–. O, si lo prefiere, recupérelas. Ahora, ¿cree que podríamos apresurar esto?
Jamison la dejó entrar, y Maud le ofreció su mejor sonrisa de aprobación al cerrar la puerta. El camarote de lord Hawthorn tenía una sala amplia con una arcada hacia otra habitación con una cama, otra puerta que debía ir al baño y (Maud observó encantada) un ojo de buey en una puerta hacia una cubierta privada cerrada por vidrio, como un pequeño patio bonito. El salón contaba con un juego elegante de sofá, diván y sillón alrededor de una mesa de café, un escritorio junto a un aparador con marquetería exquisita y una mesa con dos sillas elegantes de respaldos angostos. En el centro de la mesa había una jarra metálica, cuyas asas tenían la forma de mujeres con los brazos extendidos.
En conjunto, el lugar era mucho más lujoso que el camarote asignado a la señora Navenby y a Maud, aunque era de esperarse, ya que el hombre era el único hijo del conde de Cheetham y tenía su propio título de cortesía. Tenía una hermana muerta, una relación conflictiva con sus padres y una aún peor con la sociedad mágica en la que había crecido. Y, hasta donde todos sabían, había perdido su magia. Esa era la información objetiva sobre el barón Hawthorn que Edwin Courcey le había dado a Maud antes de que partiera de Londres. Los datos coloridos se resumían a que, en la opinión firme de Edwin, lord Hawthorn era un bastardo arrogante, insultante y ególatra.
Robin, quien había visto al hombre una sola vez, había coincidido con esa observación. “Aunque, al menos, es la clase de bastardo que no esconde su naturaleza”, había añadido.
Los hermanos Blyth habían cruzado miradas de completo entendimiento. Eran preferibles los desagradables honestos antes que los hipócritas y mentirosos.
Gracias a sus visiones, Robin había estado seguro de que Maud se encontraría con lord Hawthorn en uno de sus viajes, probablemente en el de vuelta, ya que el hombre estaba en América desde el otoño previo. Por otra parte, Edwin había admitido de mala gana tener suficiente confianza en el carácter de Hawthorn para decir que no estaba del lado de los villanos asesinos.
–Recurre a él si te encuentras en problemas. Puede que no tenga magia, pero sabe de ella, y tiene poderes convencionales más que suficientes –le había asegurado Robin.
–Suena a que es más probable que se ría de mí y me mande a volar.
–Es probable –había concedido Edwin.
–Maudie puede ser muy persistente cuando la situación lo amerita –había comentado Robin con una sonrisa para su hermana.
Maud acarició la pálida madera pulida del respaldo de una silla. Sí, podía ser persistente. Al encontrarse sola y en silencio, la energía eléctrica de la improvisación que había sentido durante la conversación con Jamison se estaba disminuyendo.
Se oyeron voces del otro lado de la puerta, seguidas por el primer giro de la llave. Maud respiró hondo para prepararse, pero se quedó helada. Eran voces, en plural. Había planeado hablar con lord Hawthorn en privado y no marcharse hasta que él accediera a ayudarla en la investigación del asesinato de la señora Navenby. No planeaba que hubiera otra persona presente.
El salón no contaba con armarios grandes donde cupiera Maud, tampoco manteles largos hasta el suelo. La vía de escape más rápida era atravesar la arcada hacia la habitación, así que la tomó, en el precioso momento en el que la puerta comenzaba a abrirse.
–Es increíble –afirmó una voz femenina y clara no perteneciente a Hawthorn–. ¿También incluye a alguien que lo apantalle con hojas de palmera?
Maud se mordió el labio, se apoyó en el reducido espacio de la pared entre la arcada y el marco de la cama y se sacudió por la risa. La energía maníaca estaba de vuelta, como si hubiera tocado metal después de caminar sobre lana.
Era la voz de la señorita Debenham. Por supuesto que era ella.
La voz profunda de lord Hawthorn sonó como si jamás se hubiera emocionado por nada en la vida. Una voz que quien la escuchara imaginaba de inmediato acompañada por hombros anchos y una ligera sonrisa de suficiencia.
–Mantenlo si quieres, pero ¿hay alguna razón por la que insistas en sostener ese acento detestable, Violet? ¿O solo disfrutas de atormentar mis oídos?
Violet Debenham se echó a reír y, cuando volvió a hablar, su voz sonó diferente por completo. Era la dama inglesa que su tía había insistido que era, pero con vocales aplanadas por el hierro norteamericano.
–No era a usted a quien pretendía atormentar.
–Me alegra saberlo. Beberé un trago.
Maud sintió pánico, hasta que recordó haber visto el decantador sobre el aparador, no en la habitación donde se encontraba. Se oyó el tintineo de cristal contra cristal.
–Ah –soltó la señorita Debenham.
–¿Quieres algo? –preguntó él.
–No lo recordaba tan obtuso, milord. Si una vieja amiga se toma la molestia de prácticamente acosarlo en la cena y luego le pregunta si quiere compañía esa noche, no diría que es una señal sutil.
–No somos amigos. –No sonó hostil, pero sí como advertencia–. Y desconocía si tus intenciones iban más allá de salir del salón tomada de mi brazo ante la vista de todos. Puedes ponerte cómoda en mi sala y marcharte cuando creas que haya pasado un tiempo apropiado. Por mi honor, que sea al menos media hora.
–Pensé que podríamos entretenernos el uno al otro.
–¿Y qué tienes en mente? ¿Una partida de ajedrez?
–Odio el ajedrez. –La joven hizo una pausa, en la que Maud pensó que tomaría el desinterés del hombre como pie para retirarse de inmediato, sin embargo, agregó–: Si no creyó que me ofrecía a ir a la cama con usted, ¿por qué me ha dejado pasar?
–¿Herí tu orgullo? Pensé que estabas aquí porque ya no tenías.
–Váyase al diablo, Hawthorn.
Con eso, fue el turno de reír del hombre, un breve “ja, ja” que a Maud, durante un segundo doloroso, le recordó a la señora Navenby.
–Acepté por la misma razón que lo hice hace tres años.
–Hace tres años me dijo que no tenía sexo con vírgenes ni con personas que no supieran lo que pedían.
Esa era una joven que no se había aventurado por primera vez en las obscenidades apenas unas horas antes. Maud repitió la palabra para sí misma para sentirla cómoda, como si caminara por la casa con un par de botas nuevas. Sexo. Su lengua vibraba de forma satisfactoria al pronunciarla.
–Así es, y tú no lo sabías –afirmó lord Hawthorn–. Pero, si mal no recuerdo, agregué que no tenía objeciones en servirte como un par de tijeras afiladas si estabas tan desesperada por hacer trizas tu reputación. Y eso, señorita Debenham, aún es señorita, asumo, sigue en pie.
Se produjo una pausa más larga, acompañada por el roce de telas. Maud se mordió el labio, sin palabras que practicar en esa ocasión.
–Pero debo admitir que me intriga saber si conservas algo de tu reputación para que vuelvas a necesitar de mis servicios –agregó el hombre.
–De hecho, no los necesito. Debo decir que la idea por poco le provoca un infarto a mi tía Caroline, y eso es algo. Pero a mí me intriga lo que me habré perdido al haber sido demasiado virginal e inocente para usted. A fin de cuentas, me acerqué por su reputación y ahora tengo varios puntos de comparación.