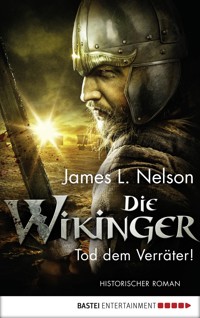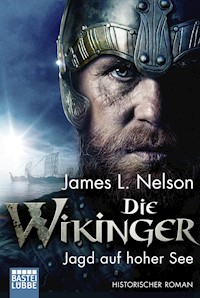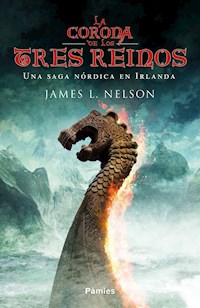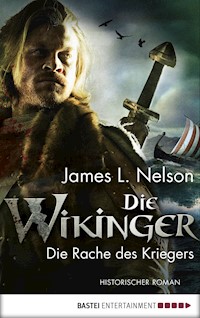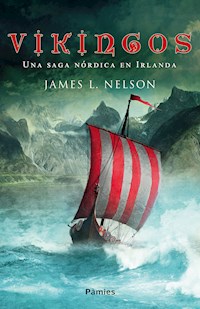
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 852 d. C. Los vikingos llevan años haciéndose a la mar, y han alcanzado en su afán saqueador las costas de Inglaterra e Irlanda, donde pocos son los que pueden hacer frente al violento ataque de los fieros escandinavos. Al principio estas expediciones tenían como objeto únicamente satisfacer la sed de botín de los nórdicos, pero ahora estos han terminado por establecerse en las tierras atacadas, a pesar de encontrar una feroz resistencia en cualquier enclave al que arriban. Tal es el caso de las tierras de Irlanda. De camino a un longphort vikingo conocido como Dubh-Linn, los noruegos Thorgrim Lobo Nocturno y Ornolf el Incansable se topan con un barco irlandés que transporta un preciado objeto: una corona. Los atacantes vikingos se hacen con ella en un violento combate, ignorantes de su significado para el pueblo de Irlanda y del poder que otorga al rey que la ciña. Los noruegos se verán sumidos en una espiral de intriga y violencia en plena Irlanda medieval, donde los reyes locales luchan unos contra otros y contra los invasores del norte para hacerse con el poder. Thorgrim, acosado por sus enemigos tanto irlandeses como daneses, liderará a sus hombres, los "invasores blancos", los fin gall, en la batalla de sus vidas. "Huele a batalla, a deber, a heroísmo y a tragedia […] Es el triunfo de la imaginación y de la buena literatura de acción y suspense". Bernard Cornwell "Las descripciones de Nelson tienen un halo de verdad que transmite una agudeza y una claridad que incluso los habitantes de tierra firme pueden apreciar". Chicago Tribune
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Título original: Fin Gall
Primera edición: marzo de 2017
Copyright © 2012 by James L. Nelson
© de la traducción: Pedro Santamaría Fernández, 2017
© de esta edición: 2017, Ediciones Pàmies, S. L.
C/ Mesena,18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-16970-07-0
BIC: FV
Diseño de la colección y maquetación de cubierta: Javier Perea Unceta
Ilustración de cubierta y rótulos: Calderón Studio
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
A Lisa, con amor vikingo.
Fin Gall: término gaélico para referirse a los vikingos de origen noruego. Significa «extraño blanco».
Dubh Gall: término gaélico para referirse a los vikingos de origen danés. Significa «extraño negro».
Prólogo
Saga de Thorgrim Ulfsson
Hubo un hombre llamado Thorgrim Ulfsson al que apodaban Thorgrim Lobo Nocturno. Vivía en Aust-Agder, en Vik, en el país de Noruega.
Cuando Thorgrim era un hombre joven formó parte de la guardia personal de un poderoso jarl cuyas tierras estaban a cincuenta millas de distancia. Al jarl, Ornolf Hrafnsson, se le conocía como Ornolf el Incansable, y durante seis veranos Ornolf y sus hombres saquearon Inglaterra e Irlanda.
Thorgrim era un excelente luchador, así como un ocurrente poeta, dos cualidades muy apreciadas entre los hombres del norte. Ornolf no tardó en ascenderle a jefe y lugarteniente. Thorgrim era muy respetado por los hombres y muy querido por Ornolf.
En aquellos tiempos había mucho que saquear, Ornolf se hizo inmensamente rico y todos los que habían navegado con él también acumularon riquezas. Después de seis años Thorgrim se fue, y volvió a su granja en Aust-Agder. Con los tesoros que había obtenido durante el tiempo que pasó navegando, compró más tierras, así como ganado y esclavos, y no tardó en convertirse en uno de los más prósperos propietarios de la zona.
Thorgrim seguía disfrutando del aprecio de Ornolf el Incansable, quien jamás olvidó los buenos servicios que le prestara Thorgrim. Cuando Thorgrim decidió que había llegado el momento de casarse, Ornolf le ofreció a su segunda hija, Hallbera Ornolfsdottir, también conocida como Hallbera la Bella.
Aunque la esposa de Ornolf fuera famosa por su mal genio y por su afilada lengua, todas sus hijas eran dulces y agradables. Ornolf las amaba, y jamás las hubiera obligado a casarse en contra de su voluntad. Su oferta a Thorgrim, por tanto, dependía de que Hallbera aceptara la unión. Pero Thorgrim era un hombre inteligente y amable, y también muy rico, así que Hallbera se mostró entusiasmada con el enlace.
Durante la boda, Thorgrim le entregó a Ornolf cincuenta monedas de plata a cambio de la novia, y Ornolf le entregó a Thorgrim una excelente granja al norte del país como dote.
Thorgrim y Hallbera disfrutaron de un matrimonio dichoso, estaban muy enamorados y eran felices con la vida que llevaban en sus cada vez más amplias tierras de Vik. Tuvieron tres hijos. Al mayor le llamaron Odd, al segundo Harald y a su hija Hild. Sus hijos eran muy trabajadores, crecieron fuertes y se volvieron hábiles granjeros. Thorgrim también les enseñó las artes del guerrero. Cuando Odd se convirtió en un hombre, Thorgrim le entregó la granja del norte del país que le había sido dada como dote y Odd se fue de casa para trabajar en sus nuevas tierras.
Diez años después de que naciera Hild, Hallbera volvía a estar embarazada, pero ya no era una mujer joven y las cosas no salieron bien. A pesar de los grandes esfuerzos de la partera y de los muchos sacrificios que Thorgrim les hizo a los dioses, Hallbera murió al dar a luz, aunque la criatura vivió. Era una niña, y Thorgrim la llamó Hallbera en honor a su madre.
Ornolf el Incansable jamás había perdido las ganas de volver a hacerse a la mar aunque ahora viviese cómodamente y dispusiera de riquezas, así que compró un langskip, reunió una tripulación y le preguntó a Thorgrim si le acompañaría como lugarteniente.
Antes de que ocurriera todo eso, Thorgrim vivía feliz en su granja, y no tenía intención de hacerse a la mar. Pero después de que muriera Hallbera le resultó difícil estar allí sin ella. Además, no quería negarle nada a Ornolf, su suegro, y tampoco le disgustaba la posibilidad de volver a combatir, así que aceptó. Era el año 852 del calendario cristiano, habían pasado siete años desde que Thorgils, el danés que se había convertido en rey de Irlanda, fuera asesinado por los irlandeses.
El segundo hijo de Thorgrim, Harald, tenía quince años entonces, era tan fuerte como cualquier hombre y estaba listo para navegar, así que Thorgrim le llevó consigo.
Esto es lo que ocurrió.
1
«Quien ha viajadosabe qué espíritu gobiernaa los hombres con los que se encuentra».Hávamál (antiguo poema nórdico)
La tormenta era feroz e iba ganando fuerza. La espuma, fría como la muerte, soplaba desde el costado, las olas grises y colosales rompían contra el langskip que se bamboleaba.
Ornolf el Incansable estaba borracho perdido.
Estaba de pie a la proa del langskip, de su langskip, al que había llamado Dragón rojo. Uno de sus enormes brazos rodeaba el cuello sinuoso de madera que sobresalía de las aguas describiendo un elegante arco coronado, quince pies más arriba, por la cabeza de un dragón que sonreía y enseñaba los dientes. La cabeza de dragón era terrorífica, aunque, en aquellos momentos, no resultaba ni la mitad de aterradora que Ornolf el Incansable.
Tenía el cabello, rojo y gris, pegado a la cabeza y a la espalda. La barba, calada y enmarañada, parecía compuesta de algas. La túnica acolchada, que llevaba atada a la gruesa cintura con un ancho cinturón de cuero, estaba completamente empapada. Ornolf se encontraba sumido en un duelo de orines con el dios Thor.
—Dios de los truenos y de los relámpagos, ¿eh? —aulló hacia la manta de nubes que pendían bajas y oscuras sobre las aguas—. ¿Esto es todo lo que puedes hacer? ¡Hace falta mucho más para matar a Ornolf!
La proa del langskip subió sobre una ola, como la mano de Odín, elevando a Ornolf hacia los cielos. Este ululó eufórico. Luego la nave se deslizó por la ola, bajó y bajó retorciéndose hasta alcanzar el valle. Se inclinó a babor y, cual si fuera una cuchara, recibió una tonelada de agua que recorrió el centro del barco convertida en marea, rompió contra el mástil, contra las docenas de arcones que estaban asegurados a la cubierta, contra los sesenta y tres empapados y agotados guerreros que no estaban disfrutando de la tormenta ni la mitad que Ornolf.
—¡Ja! —rugió Ornolf a los cielos—. ¿Eso es todo? ¡Hasta yo puedo mear más!
Y para demostrarle a Thor que no bromeaba, Ornolf se soltó del cuello del dragón y metió la mano en las calzas para sacarse el miembro, medio orinó por la borda y medio orinó sobre la cubierta, mientras intentaba mantener el equilibro en una proa que se balanceaba enloquecida.
A sesenta pies de distancia, a popa, Thorgrim Ulfsson aferraba la caña del timón y conducía el langskip a través de ese mar crecido. Giró la cabeza en dirección opuesta a la espuma del mar y escupió el agua que le recorría la cara y se le metía en la boca. Apenas podía oír la ebria retahíla de Ornolf por encima del aullar del viento, pero oyó lo suficiente como para desear que el viejo se callara.
«Hará que la mala suerte caiga sobre nosotros, solo para demostrarle a Thor que ni siquiera tiene miedo a los dioses…». Thorgrim era un devoto del culto a Odín, pero seguía sin creer que fuera una buena idea tentar a Thor de esa manera.
En cubierta, en la sección central de la nave, la mayoría de los sesenta guerreros que habían acompañado a Ornolf en aquel viaje se arracimaban bajo mantas y pieles, soportaban el frío y el agua. Otros achicaban agua frenéticamente por estribor con cubos o con sus yelmos de cuero. El langskip medía sesenta pies de longitud, pero no dejaba de ser una nave abierta a los elementos. Las filas de escudos redondos y de madera que estaban sujetos a los costados ofrecían cierta protección contra el viento, aunque no mucha.
—¡Vamos, Thor, lamentable criatura! —gritó Ornolf—. ¡Si tienes un rayo para mí, aquí estoy, dispuesto a cogerlo! ¡Justo aquí!
Enseñó el culo a los cielos como pudo. A Ornolf le costaba un poco doblarse por la mitad.
Los hombres que había en la sección central de la nave se miraron entre ellos, negaron con la cabeza y observaron a su jarl enfurecidos. Thorgrim no era el único en desear que Ornolf se callara.
El hijo de Thorgrim, Harald Thorgrimson, fue a su puesto entre los hombres. Harald tenía quince años, aunque su tamaño le hacía parecer mayor, y lo que le faltaba en entendederas lo suplía con su fuerza y pasión. Era más bajo que los demás, pero casi tan ancho. No tenía barba, por supuesto, pero, salvo por eso, se parecía mucho al resto de los guerreros. Estaba achicando agua y utilizaba su yelmo de hierro a modo de cubo.
La vela a rayas rojas y blancas del langskip estaba bien sujeta a la verga, y esta se bamboleaba hacia delante y hacia atrás, izada unos cinco pies para permitir que la nave fuera más fácil de gobernar. A su alrededor no había más que olas grises, descoloridas, con las crestas desgarradas de blanco, que surgían monótonas una tras otra alrededor del langskip hasta que no se veían más que montañas de agua a derecha e izquierda. Y luego los mares levantaban el barco, arriba, arriba, y a través de la espuma y de las nubes quebradas podía verse parte de las verdes costas de Irlanda, a unas cuantas millas en la dirección en la que soplaba el viento.
A proa, Ornolf seguía con su diatriba, sin importarle las miradas asesinas, que volaban como la espuma. Un giro de timón, pensó Thorgrim, y podría hundir la proa en el mar y dejar que las olas barrieran a Ornolf como si fuera una mosca. Pero, por supuesto, jamás haría tal cosa. Él era el hombre de Ornolf. Ornolf era su suegro.
—¡Harald! —le gritó Thorgrim a su hijo, y luego más alto, para que le oyera a pesar del viento—: ¡Harald!
El joven Harald alzó la mirada y entrecerró los ojos merced a la espuma. Tenía las mejillas de un rojo brillante y sonreía, pero Thorgrim podía ver el miedo detrás de aquella sonrisa. No le preocupaba que su hijo tuviera miedo. Harald aún era joven, y Thorgrim recordaba haber tenido miedo cuando tenía su edad. Podía recordar el sabor del miedo, como se recuerda algún tipo de comida que comiera hace tiempo, hace mucho tiempo, y que ahora apenas lograba evocar. Ahora no había nada a lo que Thorgrim temiera. Nada del mundo físico, del mundo de los hombres y las tormentas.
—¡Ven a popa! —gritó Thorgrim, y Harald posó su yelmo y fue caminando hacia la popa, sorteando hombres y saltando por encima de los cofres. Era ágil, como solo lo puede ser un muchacho de quince años.
—Sí, padre.
—¡Tu abuelo ya ha probado bastante su suerte! ¡Coge esa cuerda y átalo a la roda!
Harald sonrió al pensarlo. Era el único a bordo que quizá pudiera atar a Ornolf a algún sitio. Si cualquier otro hombre osara hacerlo, Ornolf le lanzaría al mar, pero nunca haría nada que fuese a dañar a su nieto.
Harald cogió la cuerda, hecha de piel de morsa trenzada, y fue hacia la proa con soltura, como si estuviera caminando por el sendero de su granja en Aust-Agder y no sobre la cubierta resbaladiza y medio inundada de una nave que se bamboleaba violentamente.
Thorgrim le observó, maravillado al contemplar su elegancia, y recordó el tiempo en el que él también era capaz de moverse así. Thorgrim tenía treinta y ocho años. Dos décadas y media de luchar, beber, trabajar y embarcarse en duros viajes empezaban a pesar. A veces se preguntaba cómo podía ser que Ornolf, dieciséis años mayor que él, siguiera adelante; pero la resistencia de Ornolf era legendaria.
A proa, Harald sorteó al jarl tambaleante y echó la cuerda alrededor de la roda. Thorgrim podía ver que sus bocas se movían, que hacían aspavientos, pero no podía oír lo que decían. Entonces Harald rodeó la tripa de Ornolf con la cuerda a toda velocidad sin que Ornolf hiciera nada por resistirse.
Harald sabía cómo tratar con su abuelo. El abuelo y el nieto se parecían mucho, y Thorgrim pensaba que eso no siempre era bueno.
Ahora Harald volvía a popa, caminaba firme, pero Thorgrim solo podía dirigirle la mirada de vez en cuando, concentrado como estaba en mantener la proa del barco en línea con las aguas para evitar que este virase a babor, hacia las olas, y se hundiese. Sobre la túnica vestía una capa de piel de oso, bien atada, que había logrado mantenerle seco y abrigado durante un tiempo, pero ahora estaba empapada y pesaba tanto como una cota de malla. Empezaban a dolerle los brazos de luchar contra la caña del timón, pero se había hecho ya con la embarcación y no se atrevía a dejar la navegación en manos de nadie. Y tampoco era que hubiera nadie a bordo con su habilidad y experiencia en tales lides.
—¡Padre!
Harald llegaba a popa. Le gritó a unos pasos de distancia:
—¡¿Qué?!
—¡Dice el abuelo que ha visto un barco! ¡Allí! —Harald señaló a estribor, aunque en aquel momento no se veía nada salvo por una muralla de agua que se enrollaba y alejaba al antojo del viento.
—¿Y?
—¡Pues dice que deberíamos ir a ver de qué se trata!
Thorgrim asintió. Botín. Era lo que más le importaba a todo el mundo, y ningún inconveniente, como pudiera ser una tormenta que amenazara con matarlos a todos, iba a sofocar ese apetito.
Hacía un mes que habían salido de Vik, en Noruega. En ese tiempo habían saqueado una aldea en el noreste de Inglaterra, que les había dado bien poco, y luego habían tomado un mercante danés después de un breve enfrentamiento. El danés, descubrieron, estaba repleto de valiosa mercancía: pieles, cabezas de hacha de hierro, ámbar, fardos de tela, marfil de morsa y piedras de afilar. Ahora Ornolf había ordenado que pusieran rumbo a Dubh-Linn, el puerto noruego de Irlanda, en el que tenían intención de vender todo lo que habían obtenido. Siempre se agradecía tener un poco.
La siguiente ola en medio de la infinita sucesión de ellas se coló por debajo del langskip y lo empujó hacia los cielos; Thorgrim barrió con la mirada el horizonte, hacia el sur, en busca del barco que Ornolf había visto, pero no pudo ver nada. La otra nave, probablemente, se habría hundido en un valle justo cuando ellos ascendían.
—¿Has visto tú el barco? —preguntó Thorgrim.
—¡No! ¡Quizá ahora sí pueda!
Harald pasó junto a Thorgrim, puso un pie en la regala y luego se aupó al tiempo que el langskip caía bajo sus pies. Se agarró al alto codaste con el abrazo de un oso, apretó los pies y empezó a trepar cada vez más arriba.
Un instante después gritaba:
—¡Sí! ¡Sí! ¡Allí está! ¡Hacia donde sopla el viento! —Harald se deslizó por la madera resbaladiza y aterrizó en cubierta—. No es muy grande —dijo casi en tono de disculpa, como si fuera culpa suya—, pero está en la dirección en la que sopla el viento.
Thorgrim asintió mientras digería la información. Era una absoluta locura aproximarse a una nave en esas aguas revueltas, más aún abordarla, pero jamás se le pasó por la mente no intentarlo siquiera; lo que era más: ninguno de los tripulantes se lo habría planteado.
—¡Ve a decirles a los hombres que vamos a virar y que vamos a ir a por ese barco! ¡Diles que tendremos que preparar la verga para virar!
Harald sonrió y avanzó tambaleante. Thorgrim mantenía la mirada puesta en los elementos y la dirigía de vez en cuando hacia la sección central de la nave mientras Harald iba dando razón de las noticias. Los dragones rojos, hombres que momentos antes habían estado enfurruñados y taciturnos, ahora se deshacían de sus mantas y pieles empapadas y se ponían en pie, sonriendo, expectantes. Era como si los cielos se hubieran abierto y acabaran de derramar sol e hidromiel sobre sus cabezas.
«Pido a Odín que valga la pena…», pensó Thorgrim. Existían muchas probabilidades de que la nave no fuese más que una triste embarcación de pescadores, que no mereciese el riesgo de asaltarla en medio de esa mar revuelta.
A proa, Ornolf manoseó el nudo que Harald había hecho en la cuerda de piel de morsa, luego sacó la daga y lo cortó. Se dirigió al centro de la nave tambaleándose y empezó a gritar órdenes. Los hombres se acuclillaron para preparar la verga y desengancharon las abrazaderas de los tacos.
—¿Te das cuenta, Thorgrim? —aulló Ornolf al unirse a su lugarteniente en popa—. ¡Le enseñas a Thor que tienes las pelotas así de grandes y hace que te caiga un regalo en el regazo!
—Podría haber apuntado un poco mejor,
—¡Ah! ¡Los jóvenes sois unos blandos! ¡Sois como mujeres! ¡Ni siquiera sabes lo que es una pelea de verdad! —Thorgrim sonrió ante la mofa de Ornolf. No se sentía ni blando ni joven—. Ya me encargaré yo de que mi nieto no se convierta en una débil mujerzuela como lo sois el resto de vosotros. ¡Puedes contar con ello!
Thorgrim solo podía dedicarle medio oído a Ornolf: estaba demasiado concentrado en las olas sobre las que cabalgaban. Volvió a aferrar con fuerza la caña, esperó, esperó a llegar al valle, al fugaz respiro que daba el mar encrespado, para virar.
Y ahí estaba; no era perfecto, pero era lo mejor que podía esperar. Se apoyó con fuerza en la caña y vio cómo el alto dragón de proa cambiaba de dirección, a favor del viento, y cómo los hombres tiraban de la verga para dejarla en posición.
Otra ola surgió de debajo del langskip y lo zarandeó. Thorgrim luchó con el timón para evitar que la nave virase demasiado. Ahora tenían detrás el viento y el mar, y el barco, hasta ahora bamboleante, empezó a surcar las olas a toda velocidad, alzando la proa y deslizándose hacia delante por las colinas de agua hasta que otra ola le pasaba por debajo y volvía a elevar la proa. De pronto el viento no parecía tan violento, y solo pensar en la presa pareció animar a los hombres por completo.
—¡Allí! ¡Allí! —Ornolf tenía la espada desenvainada y la usaba para apuntar hacia delante. El otro barco estaba superando la cresta de una ola, a media milla a favor del viento.
«Irlandés…», pensó Thorgrim. Era un curragh, un curragh grande que navegaba con el viento a favor, se veía parte de la vela. Podía tratarse de un barco de pesca o de un mercante costero. Era poco probable que transportara nada de valor.
A los hombres del norte no les importaba, estaban listos para entrar en combate. En cubierta, los hombres desenvainaban espadas y sopesaban hachas y lanzas. Cogieron los escudos redondos de la regala. Kotkel el Fiero balanceaba su hacha describiendo un arco de modo que los demás tenían que agacharse para evitarle. Algunos creían que Kotkel era un berserker, aunque, si no lo era, estaba bastante cerca de serlo.
Olaf Barba Amarilla y su hermano gemelo, Olvir, estaban apoyando sus escudos en los brazos. Vefrod Vesteinsson, conocido como Vefrod el Rápido, se quitó la pesada capa de pieles y la dejó caer en cubierta. Harald se puso el yelmo en la cabeza y se lo ajustó hasta tenerlo bien calado. Thorgrim se preguntaba si el barco de pesca ofrecería la suficiente resistencia como para saciar a todos esos hombres ansiosos.
Cuando volvieron a elevarse sobre las aguas comprobaron que habían recorrido la mitad de la distancia que los separaba de su presa; el tambaleante curragh no podía compararse en velocidad con el langskip. Thorgrim pudo sentir cómo la sed de sangre se apoderaba de él, y respiró profundamente porque no quería sucumbir a esa sensación.
De nuevo en un valle entre las olas, otra vez arriba, cada vez más cerca de la nave irlandesa que ahora huía tan rápido como le era posible, con la vela desplegada al máximo. Habían avistado al lobo que los acechaba.
«Ese velamen no durará mucho con este viento», pensó Thorgrim, y como si su mente pudiera controlar tales cosas, el mástil del curragh crujió y cayó. La vela cubrió la parte delantera de la embarcación, y el curragh osciló a babor, hacia el agua, y recibió una brutal sacudida.
El langskip ya estaba sobre ellos; los hombres del norte vitorearon y se agolparon en la regala mientras Thorgrim intentaba dirigir la nave como si estuviera conduciendo un trineo desbocado que apenas lograba controlar. Había más probabilidades de que pereciesen intentando aproximarse al barco, borda con borda, que luchando contra aquellos pescadores irlandeses.
Thorgrim tiró del timón y se inclinó hacia atrás para maniobrar el langskip. A bordo del curragh estaban dando hachazos a la vela caída y a los aparejos, intentando abrir espacio para la lucha que se avecinaba; espadas y hachas se alzaban y caían. Hombres embutidos en cotas de malla, de pie sobre la cubierta diáfana, se preparaban para recibir a los hombres del norte.
Thorgrim esperó a que llegaran las olas apropiadas y tiró con fuerza para girar el langskip de modo que la borda de este quedara alineada con la del curragh. De pronto se le pasó por la mente que para ser un barco de pesca llevaba una buena cantidad de hombres fuertemente armados.
2
«Quien duerme de mañanadeja mucho por hacer;es el rápido quien se hace con el botín».Hávamál
Los barcos chocaron entre sí. El costado de babor del langskip contra el de estribor del curragh. Chocaron con más fuerza de la que Thorgrim hubiera querido, pero no tenía todo el control en aquellas aguas enloquecidas. Si el curragh hubiera estado hecho de algo más robusto, quizá ambos habrían acabado en el fondo, pero la nave, recubierta de cuero, no causó mayor quebranto en los tablones de roble del langskip.
Thorgrim soltó la caña del timón y corrió al tiempo que los hombres del norte se preparaban para saltar por la borda del curragh. Vefrod Vesteinsson era el que estaba más adelantado. Con el hacha en la mano y el pie en la regala, aulló y se abalanzo, superando el estrecho hueco que había entre las embarcaciones, sobre la veintena de hombres armados que había a bordo del curragh. Kotktel el Fiero fue el siguiente, por delante de Ornolf, que estaba demasiado empapado y gordo como para moverse con soltura.
Kotktel saltó al aire;, el joven Harald estaba detrás de él. Thorgrim sintió que el langskip caía y alargó la mano, cogió a Harald de las ropas y tiró de él justo en el momento en que el langskip caía en el valle de una ola y el curragh se alzaba sobre sus cabezas con Kotkel colgando del costado.
La ola pasó bajo la quilla haciendo que el curragh descendiese y, por un instante, se encontraron al mismo nivel. No quedaba mucho de Vefrod el Rápido. Se había quedado solo entre los irlandeses y lo habían despedazado en los breves instantes en que ambas naves habían permanecido separadas. Los irlandeses aún estaban golpeándole.
—¡Coged los ganchos! —rugió Thorgrim—. Trabadlos.
No podían luchar así… La siguiente ola ya estaba impulsando al langskip hacia el aire, así que ahora veían el curragh desde lo alto, el amasijo que había sido Vefrod Vesteinsson, y Kotkel el Fiero, al que no podían ver, pero que permanecía aferrado al costado del barco.
Y volvieron a bajar, y media docena de ganchos surcaron los aires, desgarraron el cuero y ambos barcos quedaron unidos.
Uno de los defensores del curragh alzó la espada con las dos manos y empezó a golpear a Kotkel, que no podía hacer más que mirar. Olaf Barba Amarilla dobló el brazo, arrojó su lanza y alcanzó al irlandés en el pecho. Este cayó de espaldas y Kotkel se impulsó a bordo del curragh, en cabeza del empuje de los hombres del norte, que se desparramaron por la borda profiriendo alaridos.
Thorgrim vio un hueco en la cubierta del curragh y saltó, pero la embarcación irlandesa medía la mitad que el langskip y apenas había espacio para luchar. Desenvainó la espada, que se llamaba Diente de Hierro, y puso el escudo en posición de combate, justo a tiempo para detener un hacha que caía sobre su cabeza. Había olvidado el yelmo.
El hacha golpeó el escudo de madera y se incrustó con tal fuerza que sintió vibrar el golpe por todo el cuerpo. Thorgrim apartó el escudo. El hombre que blandía el hacha fue lo bastante necio como para seguir aferrado al mango quedando expuesto, y Thorgrim se abalanzó sobre él.
La espada alcanzó las ropas de su adversario, rasgó la tela y rebotó en la cota de malla que había debajo. «Estos malditos no son pescadores», pensó Thorgrim. Los pescadores no llevaban cota de malla. La armadura era para hombres acaudalados.
Thorgrim Lobo Nocturno sintió que la locura roja, pues así la llamaba, empezaba a envolverle los ojos desde el extremo. Procuró sofocarla, permanecer en el mundo real. Empezaba a respirar rápida y profundamente.
Su adversario soltó el hacha incrustada en el escudo de Thorgrim y fue a desenvainar la espada. Demasiado tarde. Thorgrim atravesó la garganta del hombre con su hoja y una lluvia de sangre roja se mezcló con la espuma que escupía el mar.
Ahora se oían gritos y chillidos por todas partes, y Thorgrim buscó a su siguiente contrincante, pero apenas lograba moverse entre tantos cuerpos.
Casi estaba en el extremo de popa. Miró a su izquierda. Ahí había uno de esos irlandeses, pero no estaba luchando; de hecho, estaba de rodillas y de espaldas a la lucha. Thorgrim pensó que estaría rezando, o vomitando… De otro modo, era una locura que estuviera dando la espalda a los asaltantes. Pero entonces vio que el hombre alargaba la mano y buscaba algo en el hueco que había bajo los tablones de cubierta.
El irlandés se puso en pie y se volvió. Era un hombre joven, quizá de veinte años, y no había nada de campesino o de pobre pescador en su aspecto. Vestía cota de malla, espada y daga, y se comportaba como quien está acostumbrado a mandar. Llevaba un bulto en la mano, envuelto en tela, del tamaño aproximado de una hogaza de pan. Su mirada se topó con la de Thorgrim y por un instante se miraron el uno al otro; luego el joven irlandés se dio la vuelta para arrojar el bulto al mar.
—¡No! —gritó Thorgrim, y se abalanzó sobre él.
No sabía lo que era el bulto, pero si el irlandés estaba dispuesto a arriesgar la vida para evitar que cayera en manos de los hombres del norte, entonces Thorgrim lo quería.
El bulto pendía sobre las aguas cuando la espada de Thorgrim hizo un barrido, golpeando el brazo envuelto en cota de malla y provocando que el irlandés se volviera y dejara caer el paquete sobre la cubierta del curragh.
Volvían a estar cara a cara. El irlandés no tenía un arma en la mano, pero Thorgrim no pudo ver señales de terror en su rostro. Thorgrim esperó a que desenvainara, sabía que podría derribarle en cuanto intentase sacar su arma larga. Pero el irlandés se decantó por la daga, desenvainó y le apuntó con ella con la confianza y destreza que da la experiencia.
Thorgrim se detuvo. Espada pesada y escudo contra daga ligera y rápida en un espacio reducido. Un problema táctico interesante, pero la sangre del hombre del norte le hervía y obvió tales sutilezas. Dio un paso al frente, empujó con el escudo y lanzó una estocada directa al cuello del irlandés.
Falló. Su contrincante se agachó y la espada de Thorgrim no encontró más que aire. El irlandés aferró el borde de su escudo y tiró con fuerza, lo que hizo que Thorgrim perdiera el equilibrio. Ahora las armas pesadas del noruego suponían un lastre.
Thorgrim vio la daga dirigiéndose hacia él, una estocada ascendente dirigida a la parte baja de su cota de malla. La hoja parecía moverse lentamente, Thorgrim sentía que la niebla roja se apoderaba de sus ojos. Vio cómo su propia mano dejaba caer a Diente de Hierro y agarraba la mano del irlandés con la que blandía la daga, envolviéndola de tal modo que el joven no hubiera podido soltarla aunque hubiera querido.
Así permanecieron, con todos los músculos en tensión, la fuerza del uno contrarrestando la del otro en un perfecto equilibrio de fuerza y resistencia. Sus caras estaban a pulgadas de distancia, y a través de la niebla Thorgrim pudo ver el odio en el rostro del joven noble.
Entonces el irlandés habló. Thorgrim no podía comprender las palabras en gaélico, pero la ira resultaba inconfundible.
Thorgrim mantuvo la mirada en los ojos del joven y empujó con la mano, los esfuerzos de ambos concentrados en ese particular enfrentamiento, hasta tal punto que el irlandés no vio surgir el pie de Thorgrim que le impactó en la rodilla. El irlandés aulló, se tambaleó, y Thorgrim le retorció la mano y le clavó su propio cuchillo en el pecho, hundiendo la diabólica punta de alfiler a través de la cota de malla. A un palmo de distancia los ojos del irlandés se abrieron al máximo, tosió, volvió a toser y entonces la sangre empezó a manar de su boca y toda resistencia cesó. Thorgrim dejó que cayera desplomado sobre la cubierta.
Por un instante Thorgrim se limitó a quedarse ahí, de pie, hasta que su respiración se fue asentando y la locura le abandonó, como el agua que se retira después una ola. El mundo volvió al lugar en el que debía estar y Thorgrim se percató del silencio.
Se volvió. La lucha había concluido. Veinte irlandeses yacían muertos. Ni uno solo de ellos se había rendido, todos habían luchado hasta el final a pesar de ser superados ampliamente en número. Thorgrim jamás había visto nada parecido, ni siquiera cuando los hombres del norte luchaban contra hombres del norte.
Entonces recordó el bulto. Se arrodilló y lanzó una mirada furtiva por encima del hombro, porque tenía la corazonada de que, fuera lo que fuese, no era algo que todos pudieran ver.
Dejó el escudo y levantó el objeto. Era más pesado de lo que hubiera podido imaginar, y estaba bien atado con tiras de cuero. Thorgrim liberó la daga del pecho del joven noble caído, cortó las tiras y desenvolvió el bulto lentamente.
Supo que era oro antes de saber de qué se trataba. Vio parte del metal amarillo, luminoso incluso a la luz tenue de la tormenta. Fue desenvolviendo las capas de tela.
Era una corona. Thorgrim había visto coronas con anterioridad; había los suficientes reyezuelos en Noruega, pero jamás había visto nada como aquello. Una corona de oro puro, de una pulgada de grosor y de dos pulgadas de alto, dotada de unos adornos a modo de almenas en la parte superior. Cada una de las almenas tenía piedras preciosas incrustadas y trozos de ámbar pulido. Era maravillosa, aunque no ostentosa, como solía ocurrir con un objeto como pudiera ser una corona. Toda la superficie estaba decorada con delicados motivos entrelazados, no muy diferentes a las bestias que recreaban los artesanos nórdicos.
Thorgrim observó la corona y le dio vueltas con la mano. Su belleza le cautivó como si irradiara magia. No sabía cuánto tiempo había pasado ahí arrodillado, examinando el objeto que tenía entre los dedos. Luego oyó gritar a Kotkel y se sobresaltó sonrojado, avergonzado. Volvió a meter la corona entre las telas, recogió el escudo y la ocultó tras este. Se puso en pie y se volvió hacia sus compañeros.
Harald no había sufrido daño alguno, salvo por un rasguño en la mejilla que le dejó la pálida piel manchada de sangre. Sonreía, reía más alto de lo que solía hacerlo. Thorgrim reconoció el destello de euforia que viene con el fin del combate. Aunque él ya era demasiado viejo y había luchado demasiado como para sentir ese destello, lo había experimentado muchas veces a lo largo de su juventud. Todo era más intenso cuando se era joven: luchar, comer, yacer con una mujer. Las cosas se volvían anodinas con la edad.
Harald estaba ayudando a Sigurd el Cerdo a quitarle la cota de malla a un irlandés abatido.
—¡Thorgrim! —Ornolf parecía avanzar rodando por la cubierta del curragh—. ¡Tanto trabajo para nada!
—Vaya. —Thorgrim apretó la corona con la mano. Podía saborear la culpabilidad en la boca.
—Estos cabrones… —Ornolf le dio una patada a uno de los cuerpos sin vida para castigar aún más al muerto por su decepción—. Llevan algo de plata encima, y buenas cotas de malla. Unas cuantas espadas que merecen la pena. No imaginaba que un puñado de pescadores pudiera tener armas de tal calidad. Pero, salvo por eso, no hay nada.
—No creo que fueran pescadores.
—¿No? ¿Entonces qué? ¿Comerciantes?
—No lo sé.
La corona, por lo visto, era lo único que llevaban, y los veinte nobles bien armados constituían la única tripulación. Ahí había una historia, aunque no quedaba un hombre vivo que pudiera contarla.
3
«Solo los necioscreen que pueden vivir para siemprehuyendo de sus enemigos».Hávamál
El enclave de Dubh-Linn, cochambroso y feo, se amontonaba junto al río Liffey. No era gran cosa. Una pequeña fortificación de empalizadas, de unos cien pies de largo por cada lado, se alzaba a un cuarto de milla de distancia de las orillas cenagosas del cauce. La muralla de tierra y estacas del fuerte que daba al resto del territorio corría de este a oeste y se curvaba ligeramente hacia el río, formando una gran media luna con forma de escudo que envolvía el asentamiento y que lo mantenía separado del resto de Irlanda.
Un camino de tablones, oscurecido en gran parte por la eterna presencia del barro, llevaba desde el fuerte hasta una hilera de embarcaderos que se proyectaban sobre la orilla y hacia las aguas algo más profundas.
Amontonados en torno al camino de tablones, había una treintena de edificios, la mayoría pequeños, de una sola planta, de zarzo y barro con techos de paja. Aquellos edificios servían a un doble propósito: como casas y como carpinterías, herrerías, orfebrerías o tiendas de peines. Solo había dos de los que pudiera decirse que eran grandes y de cierta importancia, hechos de tablones: un templo a Thor al sur y, cerca de los embarcaderos, una casa comunal.
Dubh-Linn ni siquiera era un lugar llamativo cuando hacía bueno, pero ese día, con las nubes bajas sumiéndolo todo en tonalidades grises, marrones y de un verde apagado, con la fría lluvia cayendo casi de lado, resultaba aún menos apacible.
A Orm Ulfsson no le importaba.
Estaba delante de las puertas del fuerte y observaba la pendiente que llevaba al río. Sabía que el aspecto enlodado no hacía justicia a la creciente importancia del enclave.
Era evidente que Dubh-Linn no era comparable a los grandes emporios comerciales de Kaupang, en la región de Vestfold en Noruega, o de Hedeby en Dinamarca. Aún no. Pero Dubh-Linn acabaría por convertirse en uno de los mayores puertos del mundo. Orm estaba seguro de ello. Era por eso que, después de una sangrienta purga, había expulsado a los noruegos que habían fundado la ciudad y había reclamado el enclave como suyo.
La importancia de Dubh-Linn empezaba a ser una realidad. Multitud de hombres recorrían el camino embarrado, arrebujados en sus pieles, con las cabezas inclinadas contra la lluvia. Ellos también sabían, como Orm, cómo sería el futuro de Dubh-Linn. Eran artesanos y mercaderes y guerreros que habían llegado a Dubh-Linn para quedarse. Y se habían traído a sus mujeres, mujeres irlandesas y nórdicas que acompañaban a sus maridos como esposas o como esclavas.
Ahora, mirando más allá del camino atestado y de las callejuelas repletas de gente a pesar de la tormenta, más allá de los embarcaderos donde atracaban langskips, curraghs, knarrs y otros mercantes tanto escandinavos como de climas más templados que acudían aprovechando la marea, Orm bien podría haberse sentido satisfecho. Pero no lo estaba.
Tenía la mirada fija en un langskip que llegaba vapuleado por la tormenta y que luchaba contra la corriente. Pudo comprobar que la verga estaba quebrada y sobresalía un tanto por estribor, colgando del mástil como si fuera un ala rota. El alto codaste también estaba roto, y la mayoría de los escudos que había lucido alineados a los costados habían desaparecido. Algunos de los tablones de estribor, junto a la proa, estaban hundidos.
Asbjorn Gudrodarson, conocido, y con razón, como Asbjorn el Gordo, permanecía de pie detrás de Orm. Dejó escapar un silbido.
—A Magnus le ha atizado bien la tormenta, o eso parece —dijo.
Orm gruñó. Le traían sin cuidado las dificultades de Magnus, solo le importaba que hubiera tenido éxito. Si Magnus no había tenido éxito, entonces Magnus desearía que la tormenta se le hubiera llevado. Orm se aseguraría de ello.
El langskip se arrastraba hacia el embarcadero a un paso demasiado agonizante como para quedarse a contemplarlo. Orm dio media vuelta sobre sus talones.
—Mándame a Magnus cuando desembarque. Si es que llega a desembarcar —le dijo a Asbjorn.
Se subió un poco más la pesada capa de pieles que llevaba sobre los hombros y se pasó una mano por la barba para escurrirse el agua. Caminó contra el viento y la lluvia de vuelta a sus dependencias.
Pasó otra hora antes de que Orm oyese que llamaban a la puerta. Estaba en su imponente silla de madera, con una pierna sobre un brazo del asiento y una jarra de sidra caliente en la mano. La casa disponía de una chimenea a ras del suelo, más bien un hoyo para el fuego, en el centro de la estancia, al estilo nórdico. El fuego era intenso, y desprendía un fulgor amarillo sobre el suelo sucio y sobre el lúgubre interior de la pequeña casa, que estaba construida contra el lado norte de la empalizada interior del fuerte. El humo que no lograba escapar por las ventanas se acumulaba bajo la techumbre de paja.
La impaciencia de Orm se había convertido en rabia incandescente, pero cuando oyó llamar a la puerta pegó un buen trago y esperó a que Magnus llamara una segunda vez.
—¡Adelante!
La puerta chirrió al abrirse. Magnus Magnusson estaba ahí. El viento soplaba en torno a él, pero se le veía incapaz de mover la empapada capa de pieles y de mover su melena apelmazada, merced a la lluvia y a la espuma del mar. Asbjorn pululaba por detrás de Magnus y parecía estar saltando sobre un pie y sobre el otro; Orm no tenía forma de saber si era de impaciencia o porque tuviera ganas de orinar.
Magnus dio un paso, entró en la casa y Asbjorn le siguió cerrando la puerta. Magnus hizo una leve reverencia. Era apuesto, estaba bien afeitado y se había labrado una merecida reputación. Era ambicioso. No llevaba bien eso de ser un subordinado.
—¿Y? —dijo Orm. Magnus negó con la cabeza—. ¿Has fracasado?
—Son ellos los que han fracasado. O no se atrevieron a hacerse a la mar o se hundieron durante la tormenta. Sea como sea, ni siquiera entraron en el río Boyne.
Orm apretó los labios y miró hacia el fondo en penumbra de la vivienda. «Maldito cabrón impertinente…», pensó. Magnus no solía fallar, y cuando fracasaba tenía un particular talento para hacer que pareciera que en realidad no había sido un fracaso, o que el fallo había sido de otro.
Volvió a mirar a Magnus, que permanecía de pie, inexpresivo y estoico. Orm tenía la sensación de que aquel era el aspecto exacto que Magnus luciría si se enfrentase a su propia ejecución. «Puede que no tardemos en averiguarlo», pensó.
—¿Cómo sabes que no remontaron el río? ¿Cómo sabes que no están haciéndolo ahora, mientras estás ahí de pie, mojándome el suelo?
—Estuvimos en la desembocadura todo el tiempo que pudimos, hasta que mi barco ya no pudo soportarlo más. Estuvimos a punto de zozobrar media docena de veces. Si mi langskip apenas ha sobrevivido, entonces no hay una nave construida por irlandeses que haya logrado hacerlo.
Orm gruñó. Era probable que Magnus tuviera razón. A Orm le había sorprendido un poco ver el barco de Magnus avanzar renqueante; llegó a pensar que, con toda seguridad, se habría hundido. De haber sido otro el que hubiera sobrevivido a la tormenta en el mar, entonces puede que se hubiera ganado el reticente respeto de Orm. Pero Orm suponía que Magnus ya era lo bastante respetado en todas partes, y no necesitaba más.
—Supongo —dijo Orm al fin—. No lo sabremos con certeza hasta que esos irlandeses hijos de puta empiecen a clavar nuestras cabezas en estacas como ofrenda a su Jesús. Muy bien. Puedes irte.
Magnus hizo otra rápida reverencia, dio media vuelta y se fue. Asbjorn se quedó allí, ansioso por intrigar un poco, pero Orm ya había tenido suficiente de su adulador y orondo consejero.
—Tú también puedes irte —espetó, y Asbjorn no dijo nada, tan solo esbozó una mueca de fastidio antes de apresurarse a salir por la puerta.
«Maldito sea…», pensó Orm, aunque ni siquiera estuviera muy seguro de a quién estaba maldiciendo. A todos.
Magnus no había conseguido nada. No había descubierto nada; no había resuelto nada y solo había dejado atrás más incertidumbre. Ni siquiera se había dignado a morir ahogado.
Los irlandeses no eran más que una chusma desorganizada que tenían tantos reyes como ovejas, y, al ser así, no suponían ningún peligro. Pero si lograban unirse en contra de los hombres del norte, la cosa podía cambiar.
Orm bebió lo que le quedaba de un trago.
—¡Maldición! —dijo en alto.
Morrigan, la esclava irlandesa que había capturado cuando tomó Dubh-Linn, le miró con cautela desde la habitación de al lado y Orm le lanzó la jarra.
Por lo visto, no era suficiente conquistar la ciudad, conservarla y hacerla prosperar de un modo que aquellos noruegos ineptos nunca hubieran podido soñar. Ahora tenía a los irlandeses poniéndole las cosas difíciles, así como la amenaza de una venganza noruega que pudiera llegar desde el mar. A veces se preguntaba si todo aquello merecía la pena.
4
«Despierta tempranosi lo que deseas es la vidao la tierra de otro hombre».Hávamál
Thorgrim Ulfsson solía soñar con lobos.
Soñaba con lobos a menudo. En sus sueños no podía verse a sí mismo, pero veía al resto de los lobos; sus ojos estaban a la misma altura que los de aquellos, y corría con ellos, ágil e incansable.
Despertó exhausto de esos sueños. En ocasiones había sangre, pero no sabía de dónde provenía.
Ahora se veía a sí mismo corriendo con los lobos. Los ojos ardientes, como los ojos rojos del resto de bestias de la manada. Corrían a través de la espesura del bosque, los árboles parecían gigantes que apenas podían verse en la oscuridad. Thorgrim podía oler al resto de la manada, estaban cerca, podía oír los gruñidos de las gargantas caninas, el sordo pisar de las pezuñas sobre el suelo del bosque.
Llevaba algo en la boca. Era cálido, sanguinolento; la sensación le excitaba. Era algo que había matado recientemente, y solo él lo tenía.
Entonces, de pronto, dejó de correr. Se había detenido y había otros lobos a su alrededor, no era su manada, eran lobos a los que no conocía, y se estaban volviendo contra él. Podía ver los colmillos brillar a la luz de la luna y oír furiosos gruñidos. La manada empezó a acercársele, cauta pero firme, y Thorgrim dio unos pasos atrás. Necesitaba sus dientes para luchar, pero no quería soltar lo que llevaba en la boca. Intentó hacer un sonido, pero fue incapaz.
De pronto cayeron sobre él, y sintió el cálido aliento, los pelajes apelmazados, los colmillos amenazándole con dentelladas, una docena de bocas iracundas que se acercaban cada vez más. Pateó, se revolvió e intentó luchar, pero seguía sin soltar la cosa sanguinolenta que llevaba en las fauces.
Entonces Thorgrim despertó. De repente, como quien atraviesa una puerta. En un momento estaba luchando contra la manada y al siguiente estaba tumbado bajo sus pieles en la proa del langskip. La noche era fría, la lluvia caía en gotas diminutas, pero Thorgrim estaba empapado en sudor. Respiraba rápida y pesadamente, como si hubiera estado corriendo.
Permaneció tumbado un rato, con los ojos bien abiertos y el cuerpo inmóvil. Los sueños del lobo le dejaban débil y exhausto, como si se recuperara de una larga enfermedad.
A través de la oscuridad y de la niebla, apenas podía distinguir la viga del mástil que se cernía sobre su cabeza y los aparejos que colgaban describiendo grandes arcos. Habían varado el langskip en una pequeña bahía cuando la noche había empezado a caer sobre ellos, dejando descansar la proa en una playa de guijarros y asegurándolo con cuerda a tierra. Comieron y bebieron hasta casi acabar inconscientes y se sumieron en un profundo sueño en cubierta.
Thorgrim escuchó los ruidos de la noche. La proa de la nave hacía un ruido característico sobre los guijarros cuando el casco subía y bajaba a merced de las olas. El viento seguía siendo recio y jugueteaba con los arreos y con la vela enrollada. El agua golpeaba el casco.
Pensó en los lobos.
Después de un rato decidió incorporarse y sentarse. Harald dormía a su lado, de espaldas, con la boca abierta. El corte en la mejilla había dado lugar a una línea negra que le cruzaba la tez blanca. No era un muchacho guapo, pero era bien parecido a su manera, y ancho y fuerte. Thorgrim le amaba profundamente. Se preocupaba por Harald mucho más de lo que jamás fuera a dejarle saber.
Por unos instantes Thorgrim se limitó a permanecer sentado y a observar cómo dormía su hijo; luego se quitó de golpe las pesadas pieles y salió de debajo. Solo llevaba puesta la túnica y las medias. Tembló ante el aire húmedo y gélido. Los ronquidos y gruñidos de aquellos sesenta hombres dormidos los hacía parecer una manada de bestias, pero Thorgrim apenas los oía: esos ruidos eran parte de la noche. Se movió con cuidado por entre los bultos de pieles, extendidos por cubierta como si se tratasen de pequeños túmulos mortuorios que formaban los guerreros dormidos. Al fin llegó hasta el más grande de los túmulos, no podía ser otro que el jarl, Ornolf el Incansable.
Thorgrim sacudió a Ornolf y, a pesar del esfuerzo, solo logró que emitiera un leve gruñido. No se hacía ilusiones, sabía lo difícil que iba a resultar despertar a su suegro. Como siempre, Ornolf había sido el que más había bebido y comido. Algunos de aquellos que habían intentado igualarle trago por trago aún yacían tendidos en la playa. Pudiera ser que alguno incluso estuviera muerto.
Thorgrim le sacudió de nuevo.
—Ornolf… —dijo en voz baja; luego le sacudió de nuevo. Cinco minutos de sacudidas y susurros lograron al fin que los ojos de Ornolf se abrieran. Un momento después estaba sentado.
—Thorgrim… ¿qué?
—Ven conmigo.
Con una buena cantidad de gruñidos, resoplidos y juramentos, Ornolf se liberó de sus pieles y siguió a Thorgrim a popa. A babor, junto a la caña del timón, estaba el arcón de Thorgrim, asegurado a cubierta. Se detuvo ante él y se arrodilló. Ornolf hizo lo propio. Thorgrim esperó hasta cerciorarse de que ninguno de los demás estaba despierto. Esperó a que Ornolf recuperara el aliento.
—Había algo en el curragh —dijo Thorgrim hablando en leves susurros—. Algo que no creía que debieran ver los demás.
Abrió el arcón lentamente, metió la mano entre las capas de lana y las túnicas hasta que topó con la áspera tela. Sacó el bulto con cuidado. Tenía intención de desenvolverlo para enseñárselo a Ornolf, pero Ornolf se lo arrebató de las manos y lo desenvolvió. Aquello molestó a Thorgrim, aunque no hubiera podido decir por qué.
No había mucha luz, ya que las nubes aún cubrían la luna y las estrellas, pero sí la suficiente como para que Ornolf apreciara lo que tenía en las manos. El jarl permaneció en silencio mientras le daba vueltas a la corona con las manos y pasaba los dedos sobre los delicados grabados.
—Nunca he visto nada parecido —dijo al fin.
—Yo tampoco.
—Solo esto ya hará que el viaje salga rentable. La cortaremos en trozos y sacaremos las piedras preciosas.
Thorgrim negó con la cabeza.
—No sería sensato despedazarla.
Ornolf alzó la mirada de la corona por primera vez desde que la tuviera en las manos.
—¿Por qué no?
—Creo que es más que la simple baratija de un rey. Esconde algún significado. Había veinte nobles irlandeses en ese curragh y dieron la vida por proteger esta corona. Era lo único de valor que llevaban.
—Bah. Irlandeses. ¿Quién sabe por qué hacen las cosas que hacen?
Thorgrim frunció el ceño. Había esperado no tener que decir lo que estaba a punto de decir.
—He visto en un sueño… que hay quienes querrían arrebatarnos esto. Nos matarán para conseguirlo.
En la oscuridad Thorgrim pudo ver que los ojos de Ornolf se abrían al máximo.
—¿Viste la corona… en tu sueño?
—No. Pero estaba ahí, podía sentirlo.
—¿Lobos?
Thorgrim asintió.
—Muy bien —dijo Ornolf. No necesitaba más para convencerse—. ¿Qué quieres que hagamos?
—Enterrémosla en la playa. Tú y yo. Ahora. No se lo diremos a nadie más. Ahí estará a salvo mientras desvelamos su secreto.
Ornolf asintió pensativo.
—Muy bien —dijo.
Thorgrim volvió al lugar donde dormía y cogió sus armas. Como cualquier buen hombre del norte, había crecido con el dicho «Nunca salgas de casa sin la espada y el hacha». Nunca iría a ningún lugar sin sus armas, del mismo modo que no andaba por ahí sin ropa.
En la bodega del langskip encontró una pala y la cogió lentamente, para no hacer ruido. Lo que estaban haciendo era lo correcto. No sabía exactamente por qué, pero era lo correcto.
5
«Por intercesión del príncipe el buen tiempo llegaen la estación adecuada…».Testamento de Murand (antigua fábula irlandesa).
Encorvado contra el frío, con la capa cubriéndole el yelmo y la cota de malla, Máel Sechnaill mac Ruanaid, del clan Uí Néill, estaba de pie en la oscuridad, bajo la lluvia incesante. A su alrededor estaban sus guardaespaldas, ese pequeño grupo de hombres de armas, el núcleo de los soldados profesionales del reino. Detrás de los guardaespaldas estaba la guardia doméstica. En total eran una veintena de hombres armados.
Máel Sechnaill era el rí ruirech, el rey supremo de Tara, en el corazón del reino irlandés de Brega, y era capaz de convocar un ejército que sumase centenares de hombres, quizá más de mil si los necesitaba. Pero veinte eran suficientes para lo que tenían entre manos.
Los soldados se movieron un poco, incómodos con los elementos, pero no hicieron ruido alguno que pudiera oírse por encima de la lluvia constante.
Los guardaespaldas tenían la mitad de años que Máel Sechnaill, y Máel se cuidaba de no mostrar debilidad alguna ante ellos. Si los demás empezaban a flaquear en una marcha, Máel Sechnaill apretaba el paso. Si un hombre se adormilaba cuando le tocaba hacer guardia, Máel Sechnaill la hacía con él. En cuanto un rey irlandés se mostraba débil o aquejado por la edad, los aspirantes al trono, o los gobernantes de los reinos vecinos, caían sobre él como una manada de lobos.
Máel oyó movimiento entre la maleza que tenían delante. Los guardaespaldas, tensos, proyectaron sus lanzas. Los que estaban en primera línea dieron un paso para flanquear al rey, pues ese era su puesto. Se oyó una voz; aún era imposible ver al mensajero entre la oscuridad y la lluvia.
—Flann mac Conaing vuelve, mi señor.
—Ven —repuso uno de los guardias.
Flann mac Conaing, consejero jefe y líder de la guardia, emergió de la oscuridad, una silueta negra que portaba espada y escudo. Él también llevaba cota de malla, un lujo reservado al rey y a la élite de entre sus súbditos. Dos hombres de la guardia seguían a Flann.
—Mi señor —dijo Flann haciendo una rápida reverencia—. Aún están esperando, pero hay indicios de que puedan estar preparándose para partir. Son diez hombres en total.
Máel Sechnaill asintió.
—¿Cómo van armados?
—Espadas, hachas, lanzas y escudos. Dos de ellos tienen cota de malla.
—Muy bien. —Máel se volvió a su guardia—. Abandonan su puesto, pero puede que aún nos den alguna respuesta. Seguiremos a Flann mac Conaing. Sed rápidos. Están mejor armados que nosotros. Dejad con vida a los que llevan cota de malla.
Máel Sechnaill desenvainó la espada; al igual que la cota de malla, esa arma estaba reservada a las élites. Siguieron a Flann. Hacía más de un año que no blandía la espada en combate. Hacía muchos años que no participaba en una escaramuza sin nombre como aquella, pero ese enfrentamiento sería diferente. Los hombres a los que estaban dando caza no pertenecían a una patética partida de ladrones que anduviesen robando ganado. Eran una amenaza para Tara y para el mismísimo reino de Brega, y Máel Sechnaill no podía permitirse fracasar.
Los irlandeses se movieron en silencio entre las sombras, el lodo se les pegaba a las suaves botas de cuero. La lluvia goteaba por el borde del yelmo de Máel, que parpadeó y se secó la cara. A su izquierda Máel podía ver la elevación por la que pasaba el camino que llevaba del reino de Leinster, al sur del río Liffey, a Tara. Era por ese camino por el que tendría que viajar cualquier delegación de Leinster.
Flann mac Conaing alzó el brazo, se acuclilló y fue hacia la derecha, indicando al resto de la guardia que fueran a la izquierda. Máel Sechnaill siguió a sus hombres, agachado como Flann, sus articulaciones protestaban ante la humedad y la extraña postura. Pero a pesar de la incomodidad, estaba encantado con lo sigiloso del ataque. Eso era algo que los irlandeses sabían hacer bien, moverse sin ser vistos en la oscuridad. Sus enemigos eran osos, poderosos y torpes, pero ellos eran zorros, sigilosos y astutos.
Pasaron por el camino, casi arrastrándose, el lodo les saltaba a la cara. Se dejaron caer, casi rodando, por el otro lado. Matorrales de áspera maleza crecían a ambos lados del camino, un buen escondrijo. Por eso el enemigo había elegido ese lugar.
La guardia abrió camino y un instante después Máel Sechnaill pudo verlos, los centinelas enemigos agazapados junto al sendero, a cuarenta pasos de distancia, con la mirada fijada en el sur. Máel se adelantó. Ahora podía liderarlos. A base de gestos hizo que la guardia se desperdigara hasta que formaron una línea, con las lanzas a la altura de la cintura.
—Estad preparados —dijo en voz baja.
Máel se volvió para estar de cara al enemigo y ajustó la mano a la empuñadura de la espada. Podía sentir el latido de su corazón, la sangre fluyéndole por las venas. Los dolores y el malestar habían desaparecido, ya no era un rey de cincuenta años, sino un joven príncipe, lleno de fuerza y vitalidad, valiente, temerario.
Alzó la espada, dio un paso al frente, luego otro, y sus hombres se movieron con él al unísono. El barro le ralentizaba, aunque no demasiado. Sintió que el grito de guerra empezaba a acudirle a la garganta. Estaba a veinte pasos del enemigo cuando se percató de que algo no iba bien. Unas sombras oscuras se dieron la vuelta. Les vieron las caras. A la tenue luz Máel pudo identificar expresiones de sorpresa y conmoción. Dejó volar el grito de guerra, un aullido largo y profundo, y, a su lado, sus hombres también aullaron.
Los irlandeses cayeron sobre el enemigo con una inercia imposible de detener. A su izquierda, Máel vio a uno de los centinelas ponerse en pie; era un hombre inmenso, levantaba un hacha al tiempo que gritaba en su lengua del norte, aunque antes de descargar el golpe fue ensartado por una lanza irlandesa.
Se le acercó otro. Máel Sechnaill pudo ver una espesa barba amarilla, casco y cota de malla. Detuvo la estocada de una espada, atacó y sintió que la punta de su hoja rascaba aros de hierro.
El hombre del norte apartó la espada de Máel con su escudo y le dirigió un tajo que Máel desvió con su propio escudo. De entre todos los irlandeses Máel era el único cuyas armas podían compararse con las de los fin gall, aunque no importaba, porque los irlandeses contaban con la sorpresa y con la superioridad numérica.
Máel atacó al nórdico y sus espadas chocaron emitiendo un tintineo, un impacto discordante que resultó ser doloroso. Máel vio que cargaba otro de sus hombres, con la lanza apuntando al cuello del noruego, y se interpuso apartando a su propio hombre a un lado.
—¡Vivo! ¡A este lo quiero vivo! —gritó el rey irlandés.
Entonces aparecieron más de sus hombres tanto detrás del fin gall como a sus flancos, con las lanzas en posición amenazante. El hombre miró a su alrededor. Su rostro se había convertido en la viva imagen de la furia. Rugió, pero Máel Sechnaill no podía discernir si solo estaba haciendo ruido o si estaba diciendo algo en su lengua.
El fin gall giró la espada describiendo un enorme arco y un hombre de la guardia saltó y se agarró al brazo envuelto en aros de hierro inmovilizándolo. Otro se colgó del escudo y, a pesar de su ira y esfuerzos, el noruego fue derribado mientras gritaba y golpeaba. Los irlandeses apenas lograban contenerle.
Máel Sechnaill dio un paso al frente y observó a los hombres que luchaban. Alargó la espada y le hizo un corte superficial al noruego en el cuello, lo bastante profundo como para que le doliese. Aquello pareció producir un efecto calmante en el hombre. Dejo de revolverse, miró a Máel Sechnaill con los ojos abiertos al máximo y la boca abierta. Escupió algunas palabras, pero para el rey irlandés aquello no era más que un balbuceo.
Flann mac Conaing apareció en el camino; se oía el crujir metálico de su cota de malla mientras se acercaba. Trepó, se deslizó por el terraplén y llegó junto a Máel Sechnaill.
—Tenemos un muerto y dos heridos leves, mi señor —informó Flann—. Los fin gall han muerto todos. Te ruego que me disculpes: al que llevaba la cota de malla lo han matado por error.
—No pasa nada —dijo Máel—. Tenemos a este.
Señaló al ahora inmóvil nórdico que yacía tendido a sus pies. Los hombres que le habían derribado estaban ahora de pie, cada uno a un lado con las plantas de los pies sujetando los brazos y las piernas del caído.
—Quítale el yelmo —ordenó Máel, y así lo hicieron, aunque Máel aún podía ver que los ojos del hombre brillaban desafiantes. Por un instante el rey irlandés guardó silencio y se quedó mirando el rostro del extranjero. Eran como una peste en aquella tierra, esos fin gall, esos extraños pálidos. Se dirigió a Flann—: ¿Habéis encontrado algo?
—No, mi señor. Algo de comida, armas, eso es todo.
Máel asintió.
—Pregúntale de dónde es.
Flann, que había viajado mucho y había pasado el suficiente tiempo en los países nórdicos como para dominar con cierta soltura su lengua, se volvió y le habló al hombre que estaba tendido en el suelo. Por un momento el sujeto se limitó a mirarle con odio. Luego escupió una única palabra.
—Dice que Jelling, mi señor, que está en el país de los daneses.