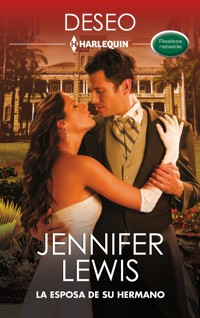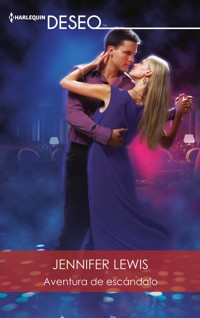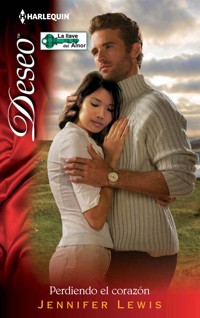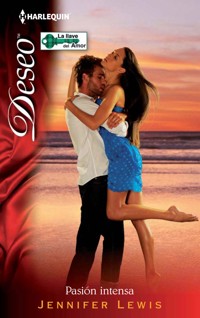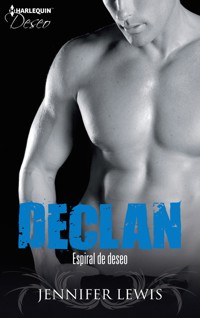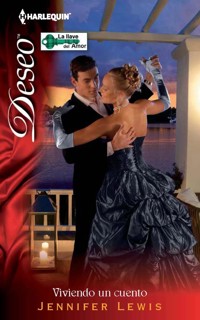
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
¿Se rompería el hechizo? Nada le despertaba más el romanticismo a Annie Sullivan que la búsqueda de una reliquia perdida en la mansión de Sinclair Drummond, su jefe, de quien estaba secretamente enamorada. Mientras registraban el viejo desván, las pasiones contenidas se apoderaron de ambos y acabaron haciendo el amor desenfrenadamente. Tras dos matrimonios fallidos a sus espaldas, Sinclair estaba decidido a no volver a comprometerse con nadie. Y menos con su ama de llaves. Pero cuando llevó a Annie a un baile de gala, la música y la magia del ambiente le hicieron pensar que todo era posible. Incluso acabar con la maldición que parecía arrastrar en sus relaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Jennifer Lewis. Todos los derechos reservados.
VIVIENDO UN CUENTO, N.º 1893 - Enero 2013
Título original: The Cinderella Act
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2603-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
CapítuloUno
–¿Estás seguro de que no hay ningún peligro?
Anna intentó apartar la mirada del apetitoso trasero de Sinclair Drummond, encaramado en la desvencijada escalera de madera que subía al desván.
–No –le dedicó una sonrisa que la hizo estremecerse–. Y menos con la maldición cerniéndose sobre nuestras cabezas.
–Habrá que arriesgarse –al ser su empleada no le quedaba más remedio que acompañarlo al desván del olvidado granero. Los antepasados de la familia Drummond habían levantado la estructura junto a la casa para protegerse de los fríos vientos procedentes de Long Island mientras se ocupaban de los animales. En la actualidad solo albergaba una vasta colección de arreos y telarañas.
Se subió al primer peldaño de la vieja escalera de mano y la madera crujió de manera alarmante.
–¿Has subido alguna vez ahí arriba?
Sinclair llegó a lo alto de la escalera y empujó una trampilla.
–Claro. De niño me escondía aquí cuando mis padres discutían.
Annie frunció el ceño. Le costaba imaginarse a la tranquila y elegante señora Drummond alzando la voz. Al padre de Sinclair, en cambio, no llegó a conocerlo. Había muerto en un accidente años atrás.
–No creo que nadie haya subido desde entonces –añadió él. Desapareció por el agujero y ella ascendió tras él, invadida por una creciente mezcla de nerviosismo y emoción. Una luz se encendió arriba.
–Menos mal que aún funciona. No me apetecía nada ponerme a buscar velas.
La lluvia golpeaba el techo de madera y la voz de Drummond sonaba lejana y apagada. Annie se apresuró y asomó la cabeza por el hueco de la trampilla. El desván carecía de ventanas, pero una hilera de bombillas desnudas colgaba de la viga central. Cajas y embalajes de diversos tamaños se apilaban a los lados, entre mesas, sillas y otras piezas de mobiliario menos reconocibles. La pared del fondo estaba oculta tras un montón de grandes baúles etiquetados. A pesar del tamaño del desván, apenas podía verse el suelo de madera.
–Así que aquí se han almacenado los cachivaches de los últimos trescientos años... –pasó los dedos por las reliquias de la familia Drummond. Su trabajo diario era examinarlas, pero desempolvar y sacarle brillo a los objetos de plata no era ni mucho menos tan emocionante como abrir un viejo baúl lleno de misterios y bolas de naftalina–. ¿Por dónde empezamos?
Sinclair levantó la tapa de un cofre que resultó estar lleno de mantas y colchas.
–Ni idea. Será cuestión de ir mirando y confiar en tener suerte –se arremangó la camisa para dejar al descubierto sus musculosos antebrazos–. El fragmento de la copa está hecho de metal, probablemente plata o peltre. No tiene ningún valor.
La camisa se estrió sobre los fuertes músculos de su espalda al hurgar en el fondo del cofre. A Annie se le aceleraron los latidos. ¿Por qué tenía que ser su jefe tan guapo y sexi? No era justo. Llevaba seis años trabajando para él y cada vez le parecía más atractivo. Tenía treinta y dos años y aún no le había salido ni una sola cana en su espeso cabello negro, a pesar de sus dos carísimos divorcios.
–¿Y se supone que está maldita? –Annie sofocó un escalofrío mientras miraba a su alrededor. Sus antepasados irlandeses se santiguarían si la oyeran.
–Es la familia la que está maldita, no la copa –Sinclair levantó la cabeza y le lanzó una mirada arrebatadora–. Trescientos años de desgracia. Para acabar con la maldición hay que reunir los tres fragmentos de esta copa –soltó un bufido desdeñoso–. Para mí no son más que cuentos de viejas, pero mi madre está convencida de que cambiará nuestras vidas.
–Me alegra saber que está mejor. ¿Descubrieron los médicos qué le pasaba?
–Una enfermedad tropical, muy poco frecuente, similar al cólera. Tiene suerte de seguir con vida, pero aún está muy débil y le he aconsejado que se venga aquí a descansar.
–Pues claro. Me encantaría cuidar de ella.
–Espero que venga a buscar la copa ella misma. Así no tendrás que hacer tú sola todo el trabajo.
Annie se desanimó un poco. Había albergado la secreta esperanza de pasarse el verano con su jefe en el desván, los dos a solas, registrando las cajas y baúles. Después de seis años trabajando allí seguían siendo prácticamente unos desconocidos el uno para el otro, y la única forma de ver al verdadero Sinclair, más relajado y natural, era tenerlo para ella sola cuando no recibían visitas. La búsqueda de la copa era una oportunidad extraordinaria para conocerlo mejor, pero en vez de eso tendría que soportar ella sola, o con la madre de él, el sofocante calor del desván.
Se acercó a una cesta de mimbre y retiró la tapa. Dentro había un rollo de cuerda. Tiró del extremo y se imaginó las manos que tejieron aquella cuerda en un tiempo sin máquinas. Todo el desván rezumaba historia.
–¿Por qué cree ella que la familia está maldita? Todos habéis prosperado mucho.
Su propia familia mataría por una mínima fracción de la fortuna Drummond.
–Los Drummond se las han arreglado bien a lo largo de los años. Pero una vieja leyenda convenció a mi madre de que todos estamos condenados, y por eso se puso tan enferma –levantó un montón de ropa y a Annie se le hizo la boca agua cuando se inclinó para alcanzar el fondo del baúl y sus poderosos muslos se adivinaron a través de los pantalones caquis–. Por eso y porque ninguno de nosotros haya podido tener un matrimonio estable –sus ojos, de un bonito azul grisáceo, destellaron con una mezcla de humor y remordimiento–. Está empeñada en encontrar y reunir los tres fragmentos de la copa para que cambie la suerte de los Drummond –volvió a meter la ropa en el baúl y cerró la tapa–. Yo no me creo esas patrañas, pero haría cualquier cosa para ayudarla a recuperarse.
–Qué bueno eres...
–No tanto –se pasó una mano por el pelo mientras examinaba los montones de trastos viejos–. Si se mantiene ocupada con algo dejará de darme la lata para que vuelva a casarme.
Annie había asistido al cortejo y conquista de Sinclair de la mujer falsa e hipócrita que acabó convirtiéndose en su segunda esposa, y por nada del mundo podría volver a soportarlo.
–Supongo que estará desesperada por tener nietos.
–Sí, aunque no tiene sentido. ¿Por qué transmitir la maldición familiar a otra generación?
Esbozó una sonrisa torcida y Annie también sonrió. Su madre quería tener nietos a los que poder mimar y malcriar, pero el gusto femenino de Sinclair frustraba toda esperanza de llegar a ser abuela. Annie no llegó a conocer a su primera esposa, pero Diana Lakeland no era el tipo de mujer que quisiera sacrificar su figura por un embarazo. Se casó con Sinclair por la fortuna y el prestigio que lo habían convertido en uno de los solteros más codiciados de Nueva York, y luego se cansó de él cuando dejó de llevarla a una fiesta tras otra por los ambientes más selectos del mundo.
Por desgracia, Annie no podía decirle que estaba perdiendo el tiempo con aquellas mujeres materialistas y superficiales. Parte de su trabajo era ser amable y cordial, incluso podía intimar un poco, pero sabía muy bien dónde trazar la línea entre lo profesional y lo personal. Y jamás la cruzaba.
Se apartó de la cesta y agarró una pequeña caja de madera de un estante. La abrió y encontró un alijo de lo que parecían horquillas para el pelo, talladas en hueso y carey. ¿Qué damisela las habría utilizado para sujetarse las trenzas?
–Es como buscar una aguja en un pajar, aunque hay que admitir que es un pajar muy interesante. ¿A quién perteneció la copa?
–Los Drummond son originarios de las Tierras Altas de Escocia. Gaylord Drummond era un jugador y bebedor que en 1712 perdió la hacienda de la familia en una apuesta. Sus tres hijos se quedaron sin tierras y sin dinero y se marcharon a América en busca de fortuna. Nada más llegar cada uno tomó un camino diferente, y parece ser que rompieron un cáliz metálico para llevarse cada uno de ellos un trozo. El propósito era reunirlos cuando se hubieran hecho ricos. Uno de ellos se instaló aquí, en Long Island, y levantó una granja donde estamos ahora.
–Supongo que eso explica por qué tienes una finca tan grande en la costa –la granja original se había expandido a lo largo de los años hasta convertirse en una enorme y suntuosa mansión. Los campos de patatas habían dejado paso a vastas extensiones de césped y exuberantes huertos de manzanos, perales y melocotoneros, y la primitiva y adormecida aldea de Dog Harbor acabó siendo engullida por un suburbio de Nueva York. Un antepasado de la familia vendió un campo a un empresario para que levantara un complejo de viviendas. El padre de Sinclair se encargó de recuperar el terreno, comprando además las casas construidas a un precio desorbitado, y volvió a transformarlo en una alfombra verde esmeralda. Las frías aguas del estrecho de Long Island lamían la playa de guijarros, a cien metros de la casa.
–Sí –dijo Sinclair, riendo–. La vieja granja resultó ser una inversión excelente.
–Lo que no entiendo es... ¿cómo se puede romper una copa en tres trozos idénticos?
–Mi madre dice que la copa se modeló para que pudiera dividirse y recomponerse. Cree que se trata de un viejo cáliz de comunión que fue diseñado de esa manera para que pudiera ser fácilmente escondido. La historia del cáliz ha pasado de generación en generación, pero nadie sabe qué fue de las piezas. Mi madre dice que siguió el rastro de los descendientes de los tres hermanos y que ha hablado con todos ellos sobre la búsqueda.
–Me parece muy emocionante. Y una bonita oportunidad para reunir a la familia.
Sinclair se encogió de hombros.
–No se oyen muchas cosas buenas sobre los Drummond. Todos somos unos brutos ariscos e intratables...
–Tú no eres un bruto intratable –protestó ella, y enseguida lamentó haberlo dicho. Lo último que quería era demostrarle que estaba enamorada de él–. No siempre, al menos –las mejillas le ardían de vergüenza y se movió rápidamente hasta el rincón más oscuro del desván para abrir un cajón–. ¿Dónde viven los otros?
–Uno de los tres hermanos se convirtió en corsario y se dedicó a saquear la Costa Este y el Caribe.
–¿Un pirata?
Sinclair asintió.
–Eso cuenta la leyenda. Sus antepasados, o al menos uno de ellos, aún viven en una isla junto a la costa de Florida. Jack Drummond es un buscador de tesoros profesional y no creo que nos ayude a encontrar el cáliz.
–¿Ni siquiera como un asunto de familia?
–Lo dudo mucho. El tercero de los hermanos se hizo rico en Canadá, volvió a Escocia y recuperó las tierras de la familia. Su descendiente vive allí, James Drummond, pero mi madre no ha conseguido ni que le responda a sus emails. No obstante, no desiste en su empeño y seguro que conseguirá llegar hasta él cuando recupere las fuerzas –levantó una caja de lo alto de un viejo armario–. No se puede decir que haya muchos descendientes. Los Drummond nunca fueron dados a tener muchos hijos y muchos de ellos murieron muy jóvenes. Quizá la maldición sea cierta, después de todo...
¿Estaría Sinclair maldito? Nadie lo pensaría viendo la vida que llevaba. Alternaba su tiempo entre su ático de Manhattan y sus otras casas, a cada cual más lujosa. Annie solo lo veía unos pocos fines de semana al año, y quizá un par de semanas en verano. El tiempo suficiente para comérselo con los ojos, pero no para conocer sus secretos.
¿Tendría secretos? ¿Albergaría pasiones y anhelos ocultos?
No, no podía pensar en ello. La vida privada de su jefe no era asunto suyo.
–Muchas de estas cosas no deberían estar aquí llenándose de polvo –levantó una bandeja de porcelana–. Esto podría salir en ese programa de la tele, Antiques Roadshow.
Sinclair se rio.
–Y que alguien te diga que lo compró en Woolworth’s en los años cincuenta –abrió otro baúl de madera, más grande y viejo que el resto, lleno de prendas dobladas.
–Vaya, mira esto –Annie se colocó a su lado, intentando ignorar su fragancia varonil, y acarició el algodón blanco–. Parece que no lo hayan usado nunca –levantó la prenda para desdoblarla con cuidado. Era un camisón o una combinación, exquisitamente confeccionado–. ¿De quién sería?
–Ni idea. Admito que solo me interesan las cajas que contengan armas de fuego u otras cosas de hombres –su pícara sonrisa volvió a acelerarle los latidos a Annie–. Jamás toco las cosas de chicas.
–¿Y esto? –Annie dejó el camisón y observó de cerca un corpiño de verde satén con ribetes rojos y dorados. La tela brillaba tanto que parecía haber sido tejida el día anterior–. Nunca he visto nada igual...
Sinclair sacó la prenda del baúl y la sostuvo en alto. Era un vestido de gala, escotado y con la cintura entallada.
–Es impresionante. Y ese otro también es espectacular –sacó un vestido de seda azul pavo real–. Debería estar en un museo –era un crimen dejar aquellos vestidos en un desván lleno de polvo–. Vamos a llevarlos abajo para colgarlos debidamente en una percha.
Sinclair no parecía muy conforme, pues seguramente solo le interesaba encontrar el cáliz, pero de todos modos accedió a la demanda y bajó rápidamente por la estrecha escalera. Annie lo siguió con cuidado. Los pesados vestidos le dificultaban los movimientos y temía dar un paso en falso.
–Podemos dejarlos en los armarios de la habitación amarilla –sugirió–. Están vacíos desde que tu madre sacó los abrigos de piel.
Se dirigieron hacia la mencionada habitación y dejaron los vestidos sobre la amplia cama de matrimonio.
–Este vestido es realmente bonito –comentó, admirando la fina seda gris–. ¿Cómo pudieron entretejer los hilos azules y plateados?
–Seguramente les llevó mucho tiempo. Antes las cosas se hacían de otro modo... Cada objeto era una obra de arte hecha a mano.
–Fuera del alcance de la mayoría de los mortales –pasó delicadamente los dedos por los bordados–. A no ser que ayudaran a la señora a ponerse el corsé –suspiró mientras seguía acariciando los pliegues de la cintura–. Es una maravilla. Nunca había visto nada parecido.
–¿Por qué no te lo pruebas? –la profunda voz de Sinclair la sorprendió. Casi se había olvidado de que estaba allí.
–¿Yo? De ningún modo. Son piezas de museo, y mi cintura no es tan estrecha.
–No estoy de acuerdo. Con lo de tu cintura, quiero decir –la mirada de Sinclair se posó en su cintura y a Annie le dio un vuelco el estómago.
–Bueno... –agarró con cuidado el vestido de gala azul–. Sigo pensando que no me quedará bien, pero...
–Te quedará perfectamente. Me daré la vuelta hasta que necesites que te ayude a cerrarlo –se alejó hacia el extremo de la habitación y se puso a mirar por una ventana alta y arqueada.
El corazón de Annie latía desbocadamente. Tenía la sensación de que estaban a punto de cruzar una línea trascendental. Sinclair quería que se probara el vestido. ¿Qué podría significar aquello?
–Estos vestidos se hicieron para combinarlos con una corsetería adecuada. No creo que...
–¿Prefieres volver al desván a seguir buscando la copa? –le preguntó él, volviéndose hacia ella con una ceja arqueada.
Annie dudó un momento con los dedos presionados a la tela y se atrevió a sonreír.
–Está bien, pero solo un vestido.
Sinclair asintió con un brillo de regocijo en los ojos y volvió a girarse hacia la ventana.
Qué amable por su parte dejar que se probara una reliquia familiar. Sin dudarlo, eligió el vestido azul pavo real y se lo pegó al cuerpo. De largo estaba bien, y la cintura no era tan estrecha como le había parecido en un principio.
Resistió el impulso de comprobar si Sinclair la estaba mirando mientras se desabotonaba la camisa. Lo conocía demasiado bien para saber que no sentía el menor interés por ella. Tenía a una legión de admiradoras cayendo perdidamente a sus pies y apenas les prestaba atención.
Se bajó el pantalón y metió las piernas en el vestido azul. Estaba arrugado por las dobladuras y despedía un ligero olor a alcanfor, pero por lo demás parecía limpio. Los pequeños abalorios perlados le hicieron cosquillas en los brazos al introducirlos en las mangas, cortas y abullonadas. El escote dejaba a la vista una amplia franja de su sujetador blanco, por lo que se lo quitó rápidamente y se lo sacó por una manga. Se había abrochado la mitad de los botones forrados de tela cuando Sinclair le preguntó si necesitaba ayuda.
–Solo me quedan cien botones más –dijo ella con una sonrisa. Ya empezaba a sentirse como una princesa de cuento con aquel vestido de gala. Solo le hacían falta los tacones.
–Vaya –murmuró Sinclair al darse la vuelta–. Estás espectacular, Annie –la observó lentamente de arriba abajo–. Pareces otra persona... –se acercó a ella y le abrochó los últimos botones–. Tal y como imaginaba, te sienta perfectamente.
–Qué extraño, ¿no? –intentó sofocar la risita de niña tonta que estuviera jugando a disfrazarse, pero no era fácil con los dedos de Sinclair tan cerca de su piel–. Aunque no sé por qué pensamos que los cuerpos eran tan distintos hace doscientos años. La gente era igual que ahora.
–No, no lo era –la voz de Sinclair era más grave que de costumbre. Acabó con los botones y se colocó ante ella para alzar la mirada por su cuello y sus mejillas. Un rizo se le había soltado del recogido–. Estás muy guapa con el pelo recogido.
–Siempre lo llevo así –dijo ella, tocándose instintivamente el pelo.
–¿Sí? ¿Y cómo es que no me he dado cuenta hasta ahora?
Su mirada le abrasaba la piel.
–Será por el vestido.
–Tal vez. Te empeñas en vestir de una manera que oculta tu hermosa figura.
–No creo haber lucido nunca un escote como este –el comentario fue tan involuntariamente descarado que trató de disimular su horror con la risa.
–Te queda muy bien –observó él–. Deberías llevarlo más a menudo.
–No se me presentan muchas ocasiones para ello –se miró al espejo de un gran armario y tuvo que admitir que ofrecía un aspecto imponente. El intenso azul realzaba los reflejos rojizos y dorados de sus cabellos. Ante ella estaba Sinclair, ocultando con sus anchos hombros el escote que tanto le gustaba. Desde aquella perspectiva parecían una pareja.
Annie intentó reírse para aliviar la tensión, pero la tímida carcajada se desvaneció en el aire cargado y sofocante. Sinclair frunció el ceño y ella se estremeció ante la intensidad de sus ojos. Se quedó sin palabras mientras sus miradas se mantenían.
Sinclair la besó en los labios al tiempo que la rodeaba con los brazos, y el cuerpo de Annie respondió con la pasión contenida de seis largos años. Se entregó sin reservas a un beso embriagador. Le temblaron las piernas y se agarró a él mientras sus lenguas se entrelazaban y los pezones pugnaban por atravesar la tela.
Su olor era enloquecedoramente varonil. Nunca había estado tan cerca de él. Su piel parecía suave, pero al rozarle le mejilla descubrió su aspereza. Él subió las manos hasta su pelo, le soltó el recogido y se le escapó un gemido de la garganta.
Subió los dedos por el espeso pelo negro de Sinclair, suave y sedoso. Sintió sus manos bajando hasta agarrarle las nalgas y se apretó contra él. La respiración de Sinclair se hizo más trabajosa, lo que insufló a sus besos un aire de ferviente desesperación.
«Lo estoy besando... Estoy besando a Sinclair», ¿Cuántas noches se había pasado en vela, imaginando aquel momento?
Los besos de Sinclair eran mucho más intensos y agresivos que en sus fantasías, y estaban avivados por un deseo mucho más poderoso de lo que nunca se había atrevido a soñar. Le agarró el vestido para tirar de ella y Annie ahogó un grito al sentir su gruesa erección. Pronunció su nombre en un susurro áspero y le sacó la camisa de los pantalones para tocarle la cálida piel de la espalda. Sus músculos, fuertes y definidos, se movieron bajo las manos. Lo había visto sin camisa en más de una ocasión, pero nunca se había imaginado la sensación de su poderosa musculatura bajo los dedos.
Él empezó a desabrocharle los botones que acababa de abrochar en la espalda del vestido, y un delicioso hormigueo le recorrió la piel a Annie al pensar en que iba a desnudarla.
¿De verdad iba a permitírselo? Desde luego que sí. Por increíble que pareciera, todo indicaba que Sinclair la había estado deseando en secreto. Igual que ella.