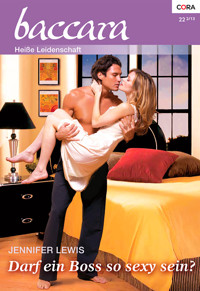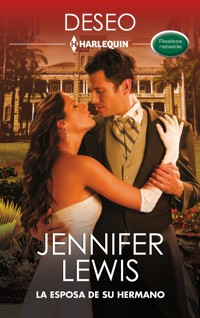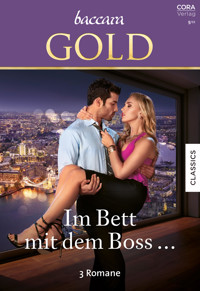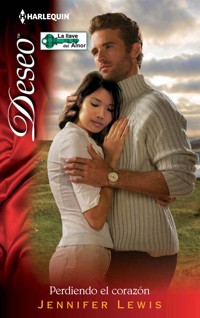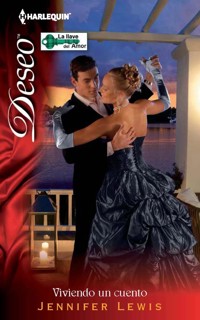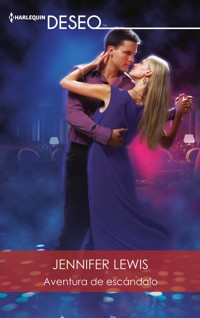
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
La joven viuda Samantha Hardcastle estaba intentando encontrar a un hijo de su difunto marido para presentarlo a la familia. Sin embargo, Louis DuLac no respondía a sus llamadas ni a sus cartas ni estaba en casa cuando fue a buscarlo a Nueva Orleans. Completamente sola, Samantha sucumbió a los encantos de un guapísimo joven que… resultó ser el mismísimo Louis. Él nunca supo quién fue su padre y ahora una atractiva mujer quería que se hiciera las pruebas de ADN para ver si era hijo de Tarrant Hardcastle. Por él, no había ningún problema… siempre y cuando Samantha accediera a pasar otra noche con él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2009 Jennifer Lewis
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Aventura de escándalo, n.º 1716 - agosto 2022
Título original: The Heir’s Scandalous Affair
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-300-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Uno
Samantha Hardcastle estaba en Bourbon Street, que estaba atestada de gente. Se había comprado unas sandalias rojas de Christian Louboutin que le tendrían que haber puesto de muy buen humor, pero que, sin embargo, amenazaban con hacerla caer de bruces al suelo.
Como pudo, se abrió camino entre la gente hasta una calle menos concurrida. Una vez allí, tomó aire profundamente varias veces. Estaba oscuro y olía a cerveza. Veía farolas y carteles de neón de diferentes colores por todas partes. Las columnas de las casas que sujetaban los balcones se le antojaban árboles amenazantes en mitad de un bosque encantado.
Estaba mareada y se le iba la cabeza. Probablemente, porque se le había olvidado comer desde… ¿había desayunado antes de montarse en el avión?
Le dolía el tobillo, así que se apoyó en una pared. Al salir de la zapatería, se había perdido y no era capaz de encontrar el hotel. Había anochecido y no conocía aquella ciudad. Estaba perdida.
Tenía la sensación de que, desde que había muerto su marido, ya no era capaz de hacer las cosas bien. Tenía la sensación de que cada día que llegaba le quitaba un poco más de energía.
–¿Está usted bien? –le preguntó una voz grave.
–Sí, gracias –contestó Sam sin dejar de apoyarse en la pared.
–No, no está usted bien –insistió el desconocido–. Por favor, pase dentro.
–No, de verdad, yo… –insistió Sam algo temerosa.
Al sentir que un brazo la agarraba de la cintura, intentó zafarse, pero no lo consiguió.
–Puede sentarse en el bar y descansar –le dijo el desconocido llevándola hacia una estancia donde, gracias a Dios, no olía a cerveza y en la que se oía una música muy agradable–. Hay una butaca muy cómoda ahí –le indicó la voz en tono autoritario pero amable.
El bar estaba decorado estilo principios del siglo XX, con techos pintados, suelos de madera encerada y colores suaves.
Sam dejó que el desconocido la llevara hacia una butaca de cuero que había en una esquina en penumbra.
–Gracias –murmuró–. No sé qué me ha pasado.
–Descanse mientras le traigo algo de comer.
–No se moleste…
–No es ninguna molestia.
Una vez a solas, Sam se dio cuenta de que, efectivamente, necesitaba comer algo. Era cierto que últimamente apenas se acordaba de la comida. Había perdido el apetito.
Había unas cuantas personas sentadas en las mesas, pero, a diferencia de los que estaban fuera, gritando y riéndose a carcajadas, los de allí dentro hablaban en voz baja y se reían con mesura.
Dos camareros montaron una mesa delante de la butaca en la que estaba sentada y le pusieron un mantel de hilo blanco impecable y cubertería de plata.
–Aquí tiene –anunció el desconocido dejando un plato ante ella–. Cigalas con arroz. Recomendación del médico.
–Gracias –contestó Sam elevando la mirada–. Es usted muy amable.
–No, esto no lo hago por amabilidad –contestó el desconocido de ojos color caramelo–. Es que queda muy mal que una mujer se desmaye en la puerta de mi restaurante. Me ahuyenta a la clientela.
–Ya, supongo que es mucho mejor que pase dentro. Eso seguro que atrae a la clientela en lugar de ahuyentarla –contestó Sam sonriendo tímidamente.
El desconocido sonrió con una calidez que la sorprendió. Tenía rasgos cincelados y el pelo oscuro peinado hacia atrás. Lo cierto era que era tan guapo que parecía de mentira.
–¿Por qué me mira así? –le preguntó.
–Estoy esperando a que pruebe la comida.
–Ah –contestó Sam agarrando el tenedor y probando el arroz–. Está realmente delicioso –añadió sinceramente.
El desconocido sonrió satisfecho.
–¿Qué quiere beber?
No se lo había preguntado como si fuera un camarero sino, más bien, con el tono que emplean los hombres cuando ligan en los bares.
Al instante, Sam sintió un escalofrío por la espalda. Qué miedo le daba volver a ser soltera de nuevo.
–Un vaso de agua, por favor –contestó con el tono propio de las señoras ricas de Park Avenue.
El desconocido se esfumó, Sam suspiró aliviada y se dedicó a dar buena cuenta del marisco guisado. Llevaba todo el día andando, intentando localizar al hombre que creía que era el hijo perdido de su marido.
Había encontrado la casa de Louis DuLac en Royal Street, pero no lo había encontrado a él. Había ido a buscarlo dos veces y la segunda el ama de llaves le había cerrado la puerta en las narices.
La ciudad estaba llena de turistas porque era no sé qué fiesta. Sam no lo había tenido en cuenta cuando había planeado el viaje. Como disponía del avión privado de su marido, no había tenido necesidad de acudir a una agencia de viajes y nadie se lo había advertido.
Sabía que no era Mardi Gras porque eso era en febrero o en marzo y estaban en octubre, pero en cualquier caso se alegró de disponer todavía de las habitaciones de diez mil dólares la noche porque suponía que los hoteles estarían ocupados.
Al oír descorchar una botella, elevó la mirada. Por lo visto, el señor encantador había decidido que Sam podía permitirse una botella de champán de setecientos dólares.
Eso le pasaba por llevar zapatos de Louboutin.
–No… –protestó.
–Invita la casa –murmuró el desconocido sirviéndole una copa.
Sam se quedó perpleja. Ni los someliers predilectos de Tarrant invitaban a una botella de Krug así como así.
–¿Y eso?
–Me parece usted demasiado hermosa para estar tan triste.
–¿Y no se le ha ocurrido pensar que, tal vez, tenga buenos motivos para estar triste?
–Sí –contestó el desconocido entregándole la copa y sentándose a su lado–. ¿Tiene usted una enfermedad terminal y se va a morir? –le preguntó muy serio.
–No –contestó Sam.
–Menos mal –suspiró el desconocido–. Brindemos por ello –añadió sirviéndose una copa para él y levantándola.
Sam brindó y probó el champán. Las carísimas burbujas juguetearon en su lengua.
–¿Qué me habría dicho si hubiera contestado que me estaba muriendo?
–Le hubiera aconsejado que viviera cada día como si fuera el último –contestó el desconocido, que tenía unos ojos color caramelo de lo más atractivos–, que me parece un buen consejo en cualquier caso.
–Cuánta razón tiene usted –suspiró Sam.
Tarrant, su marido, había sentido tal pasión por la vida que había vivido más de lo que sus médicos esperaban. Sam se había jurado a sí misma seguir su ejemplo, pero, de momento, no le estaba yendo muy bien.
Se dijo que beber champán era un buen comienzo.
–Brindo por el primer día del resto de nuestras vidas –propuso elevando la copa con una sonrisa.
–Que cada día sea una celebración –añadió el desconocido mirándola intensamente.
Sam sintió una sensación extraña y agradable y la achacó al champán.
–¿Ve al guitarrista? –le preguntó el desconocido señalando a un hombre que había en una esquina–. Tiene ciento un años.
Sam lo miró con los ojos muy abiertos. Se trataba de un hombre de pelo blanco que contrastaba con su piel como el ébano. Era increíble que tuviera pelo a aquella edad y lo más increíble era que estuviera tocando la guitarra con tanta energía.
–Ha sobrevivido a las dos guerras mundiales, a la depresión del 29, a la digitalización de casi todo y al huracán Katrina, toca la guitarra todos los días y dice que cada vez que lo hace su fuego interior vuelve a encenderse con fuerza.
–Qué envidia tener una pasión en la vida.
–¿Usted no tiene ninguna?
–No.
No le iba a contar a aquel desconocido que estaba embarcada en la misión de encontrar a los hijos perdidos de su marido. Incluso sus amigas más íntimas creían que estaba loca.
–A veces, comprar zapatos me alegra la vida –contestó sonriendo y mirando sus Louboutin nuevos.
Por una parte, le habría gustado que el desconocido hubiera puesto cara de asco. Así la sensación extraña se hubiera esfumado, pero no lo hizo sino que sonrió.
–Christian es un artista –comentó– y el arte siempre nos alegra la vida.
–¿Lo conoce?
–Sí, he vivido varios años en París y me gusta ir mucho por allí.
–La verdad es que me sorprende que haya sabido usted quién ha diseñado mis zapatos. A la mayoría de los hombres no les interesan estas cosas.
–A mí siempre me han gustado las cosas bellas –contestó el desconocido mirándola a los ojos.
No había sido una mirada ni sexual ni sugerente, pero a Sam le pareció que le estaba diciendo «como tú».
En lugar de sentirse incómoda, se sintió deseable, algo que hacía mucho tiempo que no sentía.
–¿Nueva Orleans siempre es así? –preguntó apartando aquel pensamiento de su mente.
–Sí –contestó el desconocido sonriendo–. Hay gente que viene y se lo pasa tan bien que se olvida hasta de comer –añadió mirando el plato de Sam, que estaba casi vacío.
Sam sonrió. Era mejor que pensara que estaba allí de vacaciones, pasándolo bien. Podría haber sido así porque a Tarrant le encantaba el jazz y habían hablado en unas cuantas ocasiones de ir a Nueva Orleans para el festival de primavera.
–Se ha vuelto a poner triste –la acusó el desconocido–. Necesita bailar.
Sam miró hacia la pista de baile, donde unas cuantas parejas muy elegantes estaban bailando. Al instante, sintió que la adrenalina corría por su torrente sanguíneo.
–Oh, no, no. Me es imposible con los zapatos nuevos –contestó dando un sorbito al champán.
Era viuda y estaba de duelo aunque le había prometido a Tarrant que jamás vestiría de negro. Ni siquiera para el entierro.
–A Christian le horrorizaría saber que una mujer ha puesto de excusa sus zapatos para no bailar.
–Entonces, no se lo diga.
–Puede dar por hecho que se lo diré… a menos que acceda a bailar conmigo. Me parece que es lo mínimo que puede hacer en pago por haberla rescatado de las calles y haberla alimentado –bromeó.
Sam chasqueó la lengua.
–Así dicho, cualquiera diría que soy una vagabunda.
–Una vagabunda con zapatos de Christian Louboutin –contestó el desconocido poniéndose en pie y tendiéndole la mano.
Sam la aceptó y se puso en pie. Era una mujer educada en la alta sociedad y sabía cómo comportarse. Además, ¿qué tenía de malo un baile? Seguro que Tarrant preferiría verla bailar que llorando por las esquinas.
El desconocido le hizo un gesto al guitarrista, que le guiñó el ojo y comenzó a interpretar otra canción. Sam sintió que la emoción la embargaba al pisar la pista de baile. Hacía mucho tiempo que no bailaba.
La música los envolvió y creó un ambiente de lo más sensual. Sam se fijó en que su compañero de baile era alto y tenía los hombros anchos, además de una mandíbula sólida y autoritaria, como el resto de él.
El hombre en cuestión la tomó de la mano y entrelazó sus fuertes dedos con los de Sam.
–¿Qué música es ésta? –preguntó Sam sin atreverse a levantar la mirada porque lo tenía demasiado cerca.
–A mí me parece que es un mambo –contestó el desconocido.
Sam dejó que sus pies se acomodaran al ritmo del mambo, recordando las lecciones que años atrás había tomado en la escuela de baile. Intentó concentrarse en los pasos, en moverse de manera elegante y en mantener las distancias con su compañero, que olía a especias, como la comida que había degustado, y a algodón.
–Me gusta su camisa –comentó elevando la mirada hasta su rostro.
–No hace falta que se muestre educada. Ya me he dado cuenta de que es buena persona –contestó el desconocido con un brillo travieso en los ojos.
–¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabe?
–Se me da bien saber cómo son las personas a primera vista. Es un don que he heredado de mi abuela, que leía las hojas del té. Su gran secreto era mirar a las personas a la cara mientras ellas miraban las hojas.
–¿Y cómo se hace eso?
–Por la expresión facial podemos saber lo que es importante para una persona. Las arrugas y cómo está configurado el rostro nos dicen mucho de ella.
–Vaya –comentó Samantha, que sabía que a sus treinta y un años todavía le quedaba mucho para pasar por el quirófano, pero también era consciente de que su belleza iba en declive.
–El hoyuelo que tiene usted en la barbilla me indica que le gusta sonreír y que lo hace a menudo y la inclinación de sus ojos indica que le gusta hacer felices a los demás.
–Es cierto –contestó Sam riendo nerviosa–. Me gusta que los demás se encuentren a gusto. Voy por la vida con el sí por delante.
–Pero tiene usted un carácter fuerte. Eso lo sé por cómo anda. Le gusta hacer las cosas bien.
Sam frunció el ceño y pensó en aquellas palabras. ¿Sería cierto? A lo mejor andaba de aquella manera única y exclusivamente porque se había entrenado para los concursos de belleza.
Era cierto que se había esforzado por madurar, por aprender de los errores de sus matrimonios fallidos y se había esforzado para que los últimos años de vida de Tarrant fueran buenos.
–Y está usted muy triste –concluyó el desconocido, que se había ido acercando y ahora le hablaba al oído.
–Estoy bien –contestó Sam intentando convencerse a sí misma.
–Está usted bien, sí –contestó el desconocido acariciándole la espalda–. Está usted muy bien, pero mi abuela le hubiera aconsejado que respirara.
–Estoy respirando –protestó Sam.
–Respira de manera superficial –insistió su compañero de baile inclinándose sobre ella de manera que Sam sentía su aliento en el cuello–. Respira lo justo para mantenerse a flote, para superar el día. Lo que tiene que hacer es inhalar profundamente para oxigenarse de la cabeza a los pies –le aconsejó mirándola a los ojos.
–¿Ahora? –preguntó Sam tragando saliva.
–¿Por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy?
Lo había dicho sonriendo. Tenía una sonrisa agradable y amistosa. Sam no era una experta en leer las hojas de té, pero también se le daba bien saber de qué ánimo estaban las personas, un mecanismo de supervivencia que había aprendido de pequeña para mantenerse a flote en su volátil casa.
–Venga, respire –le indicó parándose y esperando a que Sam obedeciera.
Sam tomó aire para no atraer las miradas de los demás. Al hacerlo, el pecho se le hinchó bajo el fino vestido blanco, pero no aguantó mucho y lo soltó apresuradamente, sonrojándose.
–Buen intento. Otra vez –le indicó el desconocido–. Tome aire profundamente de manera que yo lo sienta en la yema de los dedos –añadió tocándole la espalda entre los omoplatos.
Sam miró a su alrededor algo incómoda.
–Respirar no es ningún delito –la tranquilizó el desconocido–. Venga, los dos a la vez. Una, dos y tres… –añadió tomando aire e hinchando el pecho.
Sam volvió a tomar aire e intentó retenerlo como él. Cuando exhaló, se sentía algo angustiada.
–Qué vergüenza –comentó.
–No, lo ha hecho muy bien. Hay mucha gente que no respira profundamente jamás, que va por la vida reteniendo el aliento sin darse cuenta. Y no es bueno hacerlo –comentó volviendo a tomarla entre sus brazos y dándole unas cuantas vueltas al ritmo de la música de manera tan apresurada que Sam no tuvo más remedio que inhalar varias veces seguidas–. Hay que respirar la vida, lo bueno y lo malo.
–¿También lo malo?
–Claro. Si intentamos evitar lo malo, terminamos perdiéndonos también lo bueno –contestó el desconocido dedicándole una mirada felina que Sam intentó ignorar.
No tenía muy claro qué había sucedido, tal vez hubiera sido aquello de respirar profundamente, pero algo había cambiado.
El baile se fue haciendo cada vez más intenso, el desconocido la atraía hacia su cuerpo para luego soltarla dando vueltas y volverla a reclamar a su lado. Al guitarrista se había unido un percusionista en el escenario y el ritmo hipnótico de los bongos se fue apoderando de Sam hasta que sus pies cobraron vida propia.
Entonces, se encontró moviéndose cada vez más rápido, bailando como si le fuera la vida en ello, inhalando y exhalando profundamente mientras daba vueltas por la pista con la sensación de que iba por encima del suelo, de que no le estaba costando ningún esfuerzo moverse así.
Sam se rió encantada y continuó bailando hasta que la canción terminó, momento en el que se dejó caer entre los brazos de su compañero de baile.
–Ha sido fantástico.
–Baila usted muy bien.
–Hacía mucho tiempo que no bailaba, pero eso de la respiración me ha ayudado mucho.
–Es sólo inhalar y exhalar.
–Es curioso con qué facilidad olvidamos las cosas más sencillas, que suelen ser las más importantes.
El desconocido le hizo una señal de nuevo al guitarrista, que se decantó por una balada lenta.
Sam comenzó a moverse instintivamente y de manera seductora al ritmo de los acordes. En el interior del local hacía calor y sabía que estaba sudando, pero le daba igual.
Su compañero de baile la estaba mirando y Sam se sentía bien, así que tomó aire y exhaló y disfrutó de la sonrisa que él le dedicó.
«No sé cómo se llama».
Qué raro se le hacía estar bailando con un hombre al que no conocía de nada. Lo único que sabía era que era el dueño del local.
¿Y si le preguntaba cómo se llamaba? No, no le apetecía hacerlo. Prefería que su relación se mantuviera en el anonimato. A lo mejor en Nueva Orleans el nombre de Samantha Hardcastle no decía nada, pero en Nueva York llevaba meses en las portadas de los periódicos.
La llamaban la viuda rica porque, ahora que su marido había muerto, podía disponer de sus millones. Lo decían como si le hubiera tocado la lotería. Al pensar en ello, sintió que la bilis se le subía a la garganta. No, definitivamente, no quería que aquel desconocido supiera nada de aquello, no quería que pudiera pensar que era una cazafortunas que se había casado con un viejo multimillonario.
–¿Está bien? –le preguntó el desconocido.
Sam se dio cuenta entonces de que su respiración había vuelto a hacerse superficial y entrecortada.
–Sí, claro que sí –le aseguró tomando aire profundamente de nuevo.
Ambos se rieron mientras lo exhalaba.
Al guitarrista y al percusionista se había unido un saxofonista que tocaba con los ojos cerrados, completamente embrujado por la melodía.
Sam se dejó arrastrar también por ella y bailó de manera desenfadada. Su cuerpo y el del desconocido no se tocaban, pero se movían al unísono. Le parecía que su compañero de baile lo hacía muy bien, pues se movía de manera sensual y elegante.
A lo mejor era por el champán, pero Sam sentía una extraña ligereza, como si todas sus preocupaciones se hubieran evaporado y fuera libre y ligera.
–¿Es bailarina profesional? –le preguntó el desconocido inclinándose sobre su cuello.
Sam se ruborizó.
–He competido unas cuantas veces. ¿Por qué? ¿Le parece que bailo de manera artificial?
–No hay nada artificial en su manera de bailar, pero me ha parecido refinada, como todo en usted –contestó el desconocido sonriéndole para que se tranquilizara.