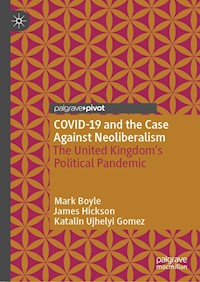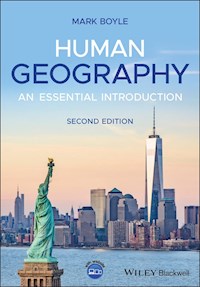Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Colección Especiales
- Sprache: Spanisch
Imagine un año sin gastar dinero, la asombrosa realidad de vivir sin nuestro recurso más importante.Esto fue lo que quiso experimentar el exempresario irlandés Mark Boyle, que lleva desde hace ocho años una vida sin dinero, pero la disfruta al máximo. Siguiendo sus propias reglas estrictas, Boyle aprendió formas ingeniosas de suprimir las facturas y vivir de forma gratuita. Destacando el enorme desperdicio inherente a la vida moderna occidental, se dio cuenta de la importancia de aprovechar cada recurso disponible: "Usaba madera que cortaba o recogía para calentar mi humilde morada en un viejo bidón de gasolina y hacía compost humano a partir de mis desechos". Para transportarse utilizaba su bicicleta, para alumbrarse, velas hechas con cera de abeja. Pero la historia de Mark Boyle no es la de un anticapitalista redomado, sino la de alguien que, con espíritu científico y aventurero, decide cuestionar radicalmente la forma en que vivimos actualmente. "Irónicamente, he encontrado que este año ha sido el más feliz de mi vida. Tengo más amigos que nunca, no me he enfermado desde que empecé y nunca he estado más en forma. He encontrado que la amistad, no el dinero, es la verdadera seguridad. Que la mayoría de la pobreza de Occidente es espiritual y que la independencia es realmente interdependencia".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Traducido por Ricardo García Pérez
Título original: The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living (2010)
© Del libro: Mark Boyle
© De la traducción: Ricardo García Pérez
Edición en ebook: febrero de 2017
© De esta edición:
Capitán Swing Libros, S.L.
Rafael Finat 58, 2º4 - 28044 Madrid
Tlf: 630 022 531
www.capitanswinglibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-946737-9-5
© Diseño gráfico: Filo Estudio www.filoestudio.com
Corrección ortotipográfica: Victoria Parra Ortiz
Maquetación ebook: [email protected]
Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Mark Boyle
Activista y escritor irlandés conocido por haber fundado la Comunidad Freeconomy y, sobre todo, por vivir sin dinero desde noviembre de 2008. Escribe regularmente en el blog Freeconomy y en el periódico británico The Guardian. Durante sus primeros seis años en el Reino Unido, Boyle vivió en Bristol, donde creó dos compañías de alimentos orgánicos. En 2007, tras una conversación con un amigo, decidió que el dinero crea una cierta desconexión entre nosotros y nuestras acciones. Unos meses después, inspirado por la Marcha de la Sal de Gandhi en 1930, organizó una marcha desde Bristol hasta Porbandar (India), el lugar de nacimiento del pensador.
Un año después, desarrolló un ambicioso plan: vivir totalmente sin dinero. Después de algunas compras de preparación, como un panel solar y una estufa de leña, comenzó su primer año de vida sin dinero en el Día sin compras de 2008. Boyle ha recibido considerable publicidad por sus apariciones en la televisión, la radio y otros medios de comunicación del Reino Unido, Irlanda, Australia, África del Sur, Estados Unidos y Rusia, que se han interesado en su día a día, en especial por temas como la alimentación, la higiene y aspectos tradicionalmente caros de la vida, como la celebración de la Navidad.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Agradecimientos
Prólogo
01 ¿Por qué sin dinero?
02 El compromiso y sus reglas
03 Poner los cimientos
04 La víspera del Día sin Compras
05 El primer día
06 Las rutinas de la vida sin dinero
07 Una estrategia arriesgada
08 Navidad sin dinero
09 La brecha del hambre
10 Una primavera en la puerta de casa
11 Visitas no deseadas y camaradas remotos
12 Verano
13 La tempestad que precede a la calma
14 ¿El final?
15 Las enseñanzas extraídas de un año sin dinero
Epílogo
Páginas web de interés
Cita
Agradecimientos
En la cubierta de este libro aparece mi nombre, lo cual hace pensar que todas las palabras que contiene son mías. Pero esa es una verdad a medias. No reivindico ninguna autoría. ¿Cómo podría hacerlo? Estas palabras son una mera acumulación de todo lo que las ha precedido: las personas que he conocido, los libros que he leído, las canciones con las que crecí, los ríos en los que me bañé, las chicas a las que he besado, las películas que he visto, las tradiciones que he interiorizado, los filósofos que he estudiado, los errores que he cometido, la violencia que he visto y el amor del que he sido testigo.
Hay unas cuantas personas realmente cercanas a quienes de verdad me gustaría expresar mi gratitud (descargo de responsabilidades: si tu nombre no aparece, no significa que no te quiera). A mis padres, Marian y Josie, por darme todo lo que podían darme y por su incansable apoyo. A personas como Chris y Suzie Adams (y el pequeño Oak), Dawn, Markus y Olivia (por citar solo unos pocos), que me han ayudado a abrir este camino y estuvieron a mi lado para ayudarme la primera vez que lo recorrí, a trompicones... y que continúan ayudándome hoy. A Mari, por tu amor y por el inquebrantable lazo que tengo contigo. A Fergus, por ser un faro en medio de la oscuridad y por recordarme por qué lo hago. A aquellos, como Marty, Stephen o Gerard, quienes han transitado sendas muy distintas pero que constituyen, para mí, la definición de la palabra «amigo». A mi comunidad y mi entorno, el próximo y el no tan próximo, cuya abundancia de conocimientos, habilidades y amistad han tenido durante el último año un valor muy superior al dinero. A Mike, mi fantástico editor de Oneworld, a quien hay que dar las gracias si, por alguna extraña razón, acaba gustándote este libro. Y a Sallyanne, por ser la agente literaria más comprensiva del mundo.
Por último, a los muchos miles de personas que se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme su apoyo a lo largo de ese año y a quienes me han criticado, pues me recuerda que mi opinión no es más que una entre muchas y que todavía tengo mucho que aprender.
Para MKG
Prólogo
La víspera del Día sin Compras,
28 de noviembre de 2008
El momento, simplemente, no podía ser más oportuno. Eran las seis y cinco de la tarde de mi último día en el reino del dinero y, por lo que a mí respectaba, las tiendas habían cerrado para todo un año. Fue un día inesperadamente largo; los medios de comunicación quisieron husmear en mis planes de vivir sin dinero y, en lugar de estar dedicándome a hacer los últimos preparativos para el inminente experimento social que iba a llevar a cabo y, lo que es mucho más importante, tomar una última pinta de cerveza negra en la localidad en que vivía, acabé haciendo, una tras otra, infinidad de entrevistas. El sonido de mi voz respondiendo una y otra vez a las mismas preguntas me dejó un poco asqueado.
Cuando iba en bicicleta desde el lugar donde realicé la última entrevista, para la BBC, por un atajo que atraviesa un barrio de Bristol particularmente proclive al consumo de alcohol, invadido por luces de neón y lleno de cristales rotos, sentí que la parte trasera iba dando bandazos. No era nada importante, solo un pinchazo, pero era un ejemplo simbólico de los retos a los que tendría que enfrentarme a diario durante los doce meses siguientes. Estaba a treinta kilómetros de mi caravana, donde me había olvidado absurdamente la bolsa de herramientas, pero podía detenerme en casa de Claire, mi novia, para reparar el pinchazo con un parche. Mi única preocupación era que tenía que tirar de una bicicleta ligeramente averiada y con dos pesadas alforjas en la parte trasera nada menos que unos cinco kilómetros. Dado que, además, por cinco minutos era ya demasiado tarde para comprar una rueda nueva, no podía permitirme abollar la que tenía.
Cuando iba de camino hacia allí, di una voz a mi amigo Fergus Drennan para invitarlo a venir. Fergus es un afamado buscador de comida pero, por desgracia, un penoso mecánico de bicicletas. Sin embargo, es un entusiasta incontenible y era exactamente lo que necesitaba. La presión del tiempo, unida a cierta aprensión por el año que me quedaba por delante, estaban empezando a imponer su precio. Cuando, por fin, llegamos a casa de Claire, empecé a desmontar incautamente lo que creía que era la rueda trasera mientras él iba explicándome cómo podía fabricar papel y tinta a base de setas. Agotado pero intrigado por sus divagaciones, voy sintiendo cada vez más frustración ante las dificultades para desmontar la rueda. En el preciso instante en que pensaba que debería meterme algo de comida en el cuerpo antes de desfallecer, o bien meterle a Fergus en el gaznate una Amanita phalloides... ¡se oye un chasquido metálico! y algo que parece bastante importante sale volando por la habitación. Como consecuencia del agotamiento, en lugar de aflojar la rueda he soltado el cambio trasero. No era una buena noticia, desde luego. Con la excepción de mi cuerpo, la bicicleta era seguramente la posesión más valiosa de que disponía para el inminente experimento que iba a realizar. En realidad, no solo era importante, sino absolutamente esencial. Suponía tener que hacer a pie viajes de unos sesenta kilómetros para llegar a muchas de mis fuentes de alimento y leña potenciales, y de unos treinta para ver a la mayoría de mis amigos; sin la bici, sería imposible acudir a reuniones y no tendría la menor esperanza de poder revolver en la basura para buscar los alimentos desechados que inevitablemente necesitaría a lo largo del año.
Sé un poco de bicicletas, pero algo tan intrincado como el cambio excede mis posibilidades. En mi existencia anterior, cuando usaba dinero, si le pasaba algo grave a la bicicleta, la llevaba a la tienda, compraba algún recambio o pagaba al amable dependiente para que la arreglara. Sin embargo, eso había dejado de ser una opción. Me había pasado todo el día hablando con periodistas sobre el proyecto de vivir sin dinero durante un año y ahí estaba yo, cuatro horas antes de haberle dado comienzo oficial, tumbado, absolutamente agotado física y mentalmente, junto a la bicicleta recién destrozada que constituía el núcleo de mis planes. Dado el hecho de que también me había comprometido a preparar el día siguiente una comida gratis de tres platos para ciento cincuenta personas, hecha a base de alimentos recolectados, tanto en el campo como entre los desechos arrojados a los contenedores, que todavía no había reunido, estaba empezando a acusar la tensión.
No era solo la bicicleta lo que me preocupaba. Ese era un pequeño ejemplo del millar de problemas con que me topé a lo largo de un año corriente. La diferencia era que antes podía arrojar dinero a mis problemas cada vez que surgieran y dondequiera que surgieran. Me di cuenta de la precariedad de la situación en la que me encontraba, a punto de ingresar en un mundo del cual tenía muy poca experiencia. Por primera vez, me sentí vulnerable. Las tareas más sencillas, cuya ejecución había dado por hecha hasta ese momento, se volverían extremadamente complicadas, cuando no imposibles. ¿Estaba este experimento condenado al fracaso desde el principio? Decidí no darle más vueltas: no había vuelta atrás y, en todo caso, millones de personas me habían oído hablar de todo ello, lo que significaba un aumento considerable de la presión que ya sentía.
Y así, mientras estaba allí tumbado, manchado de grasa, invadido por la aprensión, agotado, irritado y mirando al techo, se me pasaron por la cabeza infinidad de pensamientos. ¿Cómo demonios me las había arreglado para llegar a este punto en mi vida y por qué demonios acabé embarcándome tan públicamente en esta misión, en apariencia imposible?
01
¿Por qué sin dinero?
El dinero es un poco como el amor. Nos pasamos la vida persiguiéndolo, pero pocos comprendemos lo que realmente es. En muchos aspectos, fue una buena idea cuando empezó.
Había una vez una época en la que la gente utilizaba el trueque en lugar del dinero para llevar a cabo muchas de sus transacciones. En los días de mercado, las personas se pasaban por allí con lo que quiera que produjeran; los panaderos llevaban su pan, los alfareros sus vasijas, los cerveceros arrastraban sus barriles de cerveza y los carpinteros llevaban cucharas y sillas de madera. Esperaban negociar con las personas que tuvieran algo de valor para ellos. Era un mecanismo verdaderamente fantástico para que la gente se reuniera, pero no era tan eficiente como podría haber sido.
Si el señor Panadero necesitaba cerveza, acudía a ver a la señora Cervecera. Después de hablar de los niños, el señor Panadero ofrecía un poco de pan a cambio de la deliciosa cerveza de la señora Cervecera. Muchas veces, todo resultaba perfectamente aceptable y ambas partes llegaban a un afortunado acuerdo. Pero —y aquí es cuando empezó el problema— a veces la señora Cervecera no necesitaba pan, o no pensaba que su vecino le estuviera ofreciendo suficiente a cambio de su cerveza. Pero el señor Panadero no tenía otra cosa que ofrecerle. Este problema ha acabado por conocerse como «la doble coincidencia de necesidades»: en una transacción, cada una de las personas tiene que tener algo que la otra necesite. Tal vez la señora Cervecera descubriera que su esposo era intolerante al gluten y, por tanto, que el señor Panadero había contribuido a agravar el síndrome de intestino irritable de su media naranja. O que, en lugar de pan, en realidad necesitaba una cuchara de la señora Carpintera y algunos productos frescos de la señora Agricultora. Todo aquello resultaba demasiado complejo para la pobre señora Cervecera.
Un día llegó a la ciudad un hombre con una chistera exquisita y un traje de raya diplomática hecho a medida. Nadie le había visto nunca. Este nuevo tipo —se presentó diciendo que era el señor Bancos— acudió al mercado y se rio al ver el barullo que se producía cuando todo el mundo se mezclaba en medio del caos para tratar de obtener lo que necesitaba para la semana. Al ver a la señora Agricultora intentar intercambiar sin éxito sus hortalizas por algunas manzanas, el señor Bancos la llevó a un lado y le pidió que reuniera esa misma noche en el ayuntamiento a todos los vecinos, pues él conocía un mecanismo que podría facilitarles mucho la vida a todos.
Esa noche acudió toda la comunidad, atropellándose los unos a los otros, presas de la emoción e intrigados por averiguar qué iba a decirles ese carismático forastero con chistera y hermoso traje. El señor Bancos les mostró diez mil conchas de cauri, cada una de las cuales llevaba impresa su propia firma, y entregó un centenar a cada uno de los cien aldeanos. Les dijo que, en lugar de cargar con los voluminosos barriles de cerveza, las hogazas, vasijas y banquetas, la gente podía utilizar esas conchas para intercambiar sus bienes. Lo único que tendría que hacer todo el mundo era decidir cuántas conchas valían sus artículos y mercancías y utilizar esas pequeñas piezas para hacer los intercambios. «Esto parece muy sensato —dijo la gente—. ¡Se han resuelto nuestros problemas!».
El señor Bancos dijo que regresaría transcurrido un año y que, cuando lo hiciera, quería que cada una de las personas le entregara 110 conchas. Según les dijo, las diez conchas adicionales serían una señal del aprecio que mostraban por el tiempo que les había ahorrado y lo mucho que les había facilitado la vida. «Parece bastante justo, pero ¿de dónde sacaremos las diez conchas adicionales?», dijo la muy sagaz señora Cocinera mientras él descendía de la tarima. Ella sabía que no era posible que todos los aldeanos devolvieran las diez conchas adicionales. «No se preocupe, en última instancia, lo solucionará», dijo el señor Bancos mientras partía rumbo a otra ciudad.
Y así, con esta sencilla alegoría, fue como vio la luz el dinero. En lo que el dinero se ha convertido dista mucho de estos humildes comienzos. El sistema financiero se ha vuelto tan complicado que casi excede toda posible explicación. El dinero no son solo los billetes y monedas que llevamos en el bolsillo; las cifras de nuestras cuentas bancarias son solo el principio. Hay futuros y derivados financieros, bonos del Estado y municipales, acciones, reservas de bancos centrales y los depósitos o garantías respaldados por hipotecas que tan célebremente produjeron el colapso mundial de las instituciones financieras en la quiebra crediticia de 2008. Hay tantos instrumentos, índices y mercados que ni siquiera los expertos mundiales pueden logran comprender plenamente cómo interactúan.
El dinero ya no trabaja a nuestro servicio. Nosotros trabajamos para él. El dinero se ha apoderado del mundo. Como sociedad, adoramos y veneramos a costa de todas las demás una mercancía que no tiene ningún valor intrínseco. Es más, nuestro concepto del dinero en su conjunto se basa en un sistema que promueve la desigualdad, la destrucción del medio ambiente y la falta de respeto por la humanidad.
Grados de separación
Antes de 2007 yo llevaba casi diez años envuelto en negocios de uno u otro tipo. Había estudiado en Irlanda Economía de la Empresa durante cuatro años, a los que siguieron seis más dirigiendo empresas de alimentos orgánicos en el Reino Unido. Me había metido en el mundo de los alimentos orgánicos leyendo un libro sobre Mahatma Gandhi en el último semestre de la licenciatura. La forma en que vivió su vida aquel hombre me convenció de que quería tratar de dedicar los conocimientos y habilidades que yo pudiera tener a algún uso social positivo, en lugar de ingresar en el mundo empresarial para ganar la mayor cantidad de dinero posible con la mayor rapidez posible, que era el plan original. Uno de los pensamientos de Gandhi que me tocó una fibra sensible fue la idea de «sé el cambio que quieres ver en el mundo», tanto si eres «una minoría de uno como una mayoría de millones». El problema era que yo no tenía la menor idea de cuál era ese cambio. El de los alimentos orgánicos me parecía (y, en muchos aspectos, me sigue pareciendo) un sector industrial ético, de modo que parecía un buen punto de partida.
Después de haber estado seis años profundamente implicado en el sector de los alimentos orgánicos, empecé a considerarlo un excelente trampolín para dar el salto a una vida más sensata desde el punto de vista ecológico, y no tanto el Santo Grial de la sostenibilidad que antes creía que era. Presentaba muchos de los problemas que asolan a la industria alimentaria convencional: transporte de alimentos por todo lo largo y ancho del mundo, artículos envasados con demasiadas capas de plástico y grandes empresas que adquieren pequeños negocios independientes. Acabé desilusionado y empecé a explorar otras maneras de unirme al incipiente movimiento de personas de todo el mundo a las que les preocupaban cuestiones como el cambio climático y el agotamiento de recursos... y quería hacer algo al respecto.
Una noche, charlando con mi buena amiga Dawn, discutíamos sobre algunas de las cuestiones fundamentales que afectan al mundo: los talleres clandestinos de confección de ropa, la destrucción del medio ambiente, las granjas industriales, las guerras de recursos y otras cuestiones similares. Nos preguntábamos cuál de ellas nos dedicaríamos a combatir. No es que pensáramos que nosotros pudiéramos hacer gran cosa, solo éramos dos pececitos en un océano inmensamente contaminado. Esa noche, me di cuenta de que estos síntomas de enfermedad global no tenían entre sí la poca relación que yo pensaba que guardaban y que eran el hilo común de una causa fundamental que las atravesaba: nuestra desconexión con lo que consumimos. Si todos tuviéramos que cultivar nuestra propia comida, no derrocharíamos una tercera parte de ella (como hacemos ahora en el Reino Unido). Si tuviéramos que fabricarnos nuestras propias mesas y sillas, no las tiraríamos en el momento en que cambiáramos la decoración de nuestra casa. Si pudiéramos ver la cara del niño que, bajo la mirada de un soldado armado, corta los patrones de la ropa que nos planteamos comprar en las grandes avenidas comerciales, seguramente evitaríamos adquirirlos. Si viéramos las condiciones en que se mata a los cerdos, se nos caería de las manos el bocadillo de beicon. Si tuviéramos que potabilizar el agua que bebemos, seguro que en modo alguno cagaríamos en ella.
Los seres humanos no somos esencialmente destructivos. Conozco a muy pocas personas que quieran causar sufrimiento. Pero la mayoría de nosotros no tenemos la menor idea de que nuestros hábitos de consumo diario sean tan destructivos. El problema es que la mayoría de nosotros jamás veremos estos horrendos procesos, ni conoceremos a las personas que fabrican los artículos que utilizamos, y menos aún los produciremos nosotros mismos. Podemos ver alguna muestra en los medios de comunicación o en Internet, pero surte poco efecto; su impacto se ve reducido drásticamente por los filtros emocionales que impone el cable de fibra óptica.
Cuando llegué a esta conclusión, quise averiguar qué era lo que hacía posible esta desconexión extrema de lo que consumimos. La respuesta, en última instancia, era bastante sencilla. En el instante en que nació el instrumento que llamamos «dinero», todo cambió. Parecía una idea fantástica en el momento de su concepción, y el 99,9 por ciento de la población mundial todavía cree que lo es. El problema es aquello en lo que el dinero se ha convertido y lo que nos ha hecho capaces de hacer. Nos permite vivir absolutamente desconectados de lo que consumimos y de las personas que fabrican los artículos que utilizamos. Los grados de separación entre el consumidor y lo consumido han aumentado de forma descomunal desde la aparición del dinero y, con la complejidad de los sistemas financieros actuales, son mayores que nunca. Las campañas de marketing están diseñadas expresamente para ocultarnos esta realidad y, como vienen respaldadas por miles de millones de dólares, lo consiguen con total facilidad.
El dinero como deuda
En nuestro sistema financiero moderno, la mayor parte del dinero es una creación de la banca privada en forma de deuda. Imaginemos que solo hubiera un banco. El señor Smith, que hasta ahora guardaba el dinero debajo del colchón, decide depositar sus ahorros, 100 conchas, en este banco. Como es natural, el banco quiere obtener beneficio, de modo que decide prestar una parte de las conchas del señor Smith, por ejemplo, digamos 90 de ellas, y guarda diez en sus arcas por si se da el caso de que el señor Smith quiere realizar un pequeño reintegro. Otro caballero, el señor Jones, necesita un préstamo. Va al banco y está encantado de que le entreguen 90 conchas del señor Smith, que en última instancia tendrá que devolver con intereses. El señor Jones se lleva las conchas y decide gastarlas en pan, que compra a la señora Panadera. Al final del día, la señora Panadera lleva al banco sus recién obtenidas 90 conchas. ¿Ve lo que ha sucedido? En un principio, el señor Smith depositó en el banco 100 conchas. Ahora, además de las 100 conchas del señor Smith, el banco tiene 90 conchas de la señora Panadera. Cien conchas se han convertido en 190. Se ha creado dinero. Es más, ¡ahora el banco puede prestar una parte del depósito de la señora Panadera! El proceso puede volver a ponerse en marcha.
Por supuesto, la cifra física de conchas no ha cambiado. Si el señor Smith y la señora Panadera quisieran recuperar sus conchas al mismo tiempo, el banco estaría en apuros. Sin embargo, esto raras veces sucede y, si ocurriera, el banco utilizaría las conchas de otros depositarios. Los problemas empiezan cuando el banco presta el 90 por ciento de las conchas de todos sus depositantes. El resultado es que de todas las conchas que hay en las cuentas corrientes de este mundo ficticio... ¡solo existe el 10 por ciento! Si todos los depositantes quisieran recuperar al mismo tiempo más del 10 por ciento de su suma total de conchas, el banco sufriría un colapso (una bancarrota) y la gente se daría cuenta de que el banco estaba creando dinero imaginario.
El sistema puede parecer ridículo, pero es lo que sucede en la actualidad, todos los días, en todos los países del mundo. En lugar de un banco, hay millares. En lugar de conchas, tenemos en el mundo infinidad de monedas. Pero el principio es el mismo: la mayor parte del dinero se crea mediante el préstamo de los bancos privados. Nuestra mercancía más preciada no representa nada de valor y las cifras de nuestras cuentas bancarias representan, en su mayoría, las deudas de otros, que a su vez se financian indirectamente mediante la deuda de un tercero, y así sucesivamente. Las bancarrotas tampoco son ficticias. Las recientes crisis bancarias, desde la del banco Northern Rock en el Reino Unido hasta la de Fannie Mae en Estados Unidos, nos muestran la inestabilidad intrínseca derivada de basar nuestro sistema financiero en un recurso imaginario. El edificio está construido sobre un fingimiento y, como demuestran los rescates bancarios de 2009 en todo el mundo, los contribuyentes tienen siempre que aportar miles de millones para mantener vivo el fingimiento cuando el sistema estalla.
La deuda impone la competitividad,
no la cooperación
En el actual sistema financiero, si los depósitos permanecen en los bancos, los bancos no obtienen ningún interés y, por tanto, tampoco dinero. Por consiguiente, los bancos tienen un inmenso incentivo para encontrar prestatarios por todos los medios posibles. Ya sea mediante publicidad, ofreciendo tipos de interés artificialmente bajos o fomentando el consumismo rampante, los bancos tienen interés en prestar casi todos sus depósitos. El crédito que todo este sistema genera es, en mi opinión, el responsable de gran parte de la destrucción medioambiental del planeta, pues nos permite vivir muy por encima de nuestras posibilidades. Cada vez que un banco concede un crédito a un ser humano, la Tierra y sus generaciones futuras reciben la correspondiente nota de débito.
Parece que nunca tenemos suficiente. Según un informe de Credit Action publicado en 2010, en la actualidad hay en el Reino Unido setenta millones de tarjetas de crédito; el Reino Unido tiene más «amigos de plástico» que población. La deuda de un hogar medio (sin incluir hipotecas) supera las 18.000 libras esterlinas y, para agravar más la situación, en el momento de escribir estas páginas la deuda nacional del Reino Unido crece a razón de la asombrosa cifra de 4.385 libras esterlinas por segundo. Tanto en términos económicos como ecológicos, tarde o temprano llegará el momento de tener que devolverlo. Mientras que toda esta creación de dinero es fantástica para la economía, no es tan buena para las personas a las que originalmente se pretendía que esa economía sirviera. La institución benéfica Citizens’ Advice ayuda en el Reino Unido cada día a más de 9.300 personas que necesitan apoyo profesional para hacer frente a sus deudas, una persona se declara en quiebra o insolvente cada cuatro minutos y se embarga una casa cada once minutos y medio.
En última instancia, el proceso de creación de dinero supone inevitablemente que los ricos se enriquezcan más y que los pobres se empobrezcan más. Los bancos prestan un dinero que en primera instancia bajo ningún criterio objetivo tenían, acumulan intereses en todas las fases del proceso y se reservan el derecho de embargar activos reales si los préstamos no se devuelven. ¿Puede extrañarle a alguien que exista en el mundo una desigualdad inmensa?
Volvamos a nuestra pequeña ciudad. Antes, en épocas como las de la cosecha, era práctica habitual que las personas se ayudaran mutuamente con frecuencia de manera informal y al margen de intercambios y que cooperaran mucho más de lo que lo hacen en la actualidad. La cooperación les proporcionaba su principal sensación de seguridad; de hecho, en algunas regiones del mundo donde el dinero se considera menos importante pervive todavía la cultura de la cooperación. Sin embargo, el afán por obtener dinero y el insaciable deseo que los seres humanos tienen de él ha fomentado que compitamos unos contra otros en una especie de puja por obtener cada vez más. En nuestra pequeña ciudad, la competitividad sustituyó a la cooperación, otrora predominante. Ya nadie ayudaba nunca desinteresadamente a sus vecinos a recoger la cosecha. Este nuevo espíritu competitivo fue el responsable parcial de muchos de los problemas de la ciudad, desde los sentimientos de soledad hasta el aumento de los suicidios, las enfermedades mentales y las conductas antisociales. También ha contribuido a producir los problemas medioambientales, como el agotamiento de los recursos y el caos climático, que en la actualidad van de la mano del incesante crecimiento económico.
El dinero reemplaza a la comunidad
como garantía de seguridad
Para la mayoría de nosotros, el dinero representa seguridad. Mientras tengamos dinero en el banco estaremos a salvo. Esta es una posición muy precaria de sostener, como atestiguan países como Argentina o Indonesia, que han padecido recientemente hiperinflación. El periodo de expansión experimentado por el mundo a comienzos del siglo xxi —una burbuja inflada por ejecutivos bancarios que viven bajo presiones enormes— se ha pinchado. Muchos políticos, economistas y analistas todavía no están seguros de que solo haya sido una espina.
Aunque no tengo ninguna duda de que superaremos esta desaceleración y, tal vez, incluso unas cuantas más, las crisis económicas futuras no serán tan fáciles de gestionar y resultará mucho más difícil estimular la recuperación, pues los retos se verán afectados por problemas del mundo real. El sector bancario es intrínsecamente inestable y dos de los pilares de nuestra economía, los seguros y la industria petrolera, recibirán al final un golpe definitivo de dos problemas generalizados y en vías de desarrollo: el cambio climático y el «pico del petróleo».
El cambio climático
Con independencia de las que uno crea que son las razones por las que el clima está cambiando, es innegable que así es. También es seguro que los daños que causará van a costar a alguien una suma de dinero incalculable. En 2006, Rolf Tolle, un alto directivo de la londinense Lloyd’s, advirtió que las compañías de seguros podían llegar a desaparecer a menos que abordasen muy en serio las amenazas que el cambio climático plantea para su negocio. En última instancia, hay dos escenarios posibles: o las compañías de seguros pasan a cubrir loS «actos de Dios» (o, dicho con más precisión, los «actos de la humanidad») e incrementan drásticamente las primas con las que nos protegemos (pese a lo cual, sin embargo, siguen corriendo el riesgo de extinguirse), o dejan de cubrir esos riesgos y las personas cuyos hogares y propiedades sean barridos pagan la cuenta, lo cual arruinará las economías locales y producirá una crisis humanitaria tras otra.
El pico del petróleo
El «pico del petróleo» —un tema amplísimo— se reduce a un simple dato: toda nuestra civilización se basa en el petróleo. Si no me creen, echen un vistazo a dondequiera que se encuentren ahora y traten de encontrar algo que no esté hecho a partir del petróleo (recuerden que los plásticos son derivados del petróleo) o no haya sido transportado utilizándolo. El petróleo es un recurso finito: cuándo vaya a agotarse es un asunto sujeto a discusión, pero el hecho de que se va a agotar no lo es. Es más, antes incluso de que los pozos se agoten, la especulación elevará los precios, de modo que alcanzará un precio cada vez más prohibitivo para cada vez más personas. Según Rob Hopkins, fundador de Transition Network, utilizamos cuatro barriles de petróleo por cada uno que extraemos, lo que significa que ya avanzamos rápidamente hacia ese escenario. Para subrayar la fundamental importancia que el petróleo reviste en nuestra vida, Hopkins añade que el petróleo que utilizamos en la actualidad es el equivalente a disponer de 22.000 millones de esclavos trabajando a marchas forzadas o, lo que es lo mismo, a que cada habitante del planeta dispusiera de más de tres. El petróleo es la única razón por la que nosotros, en Occidente, podemos llevar la vida que llevamos; una vida que es insostenible en todos los sentidos de la palabra.
Quizá los gobiernos sean capaces de rescatar bancos durante épocas como la de la quiebra crediticia de 2008; por desgracia, también nos aproximamos a lo que George Monbiot llama la «quiebra de la naturaleza». Como acertadamente señala, la naturaleza no admite rescates. Pavan Sukhdev, un economista del Deutsche Bank que dirigió un estudio de los ecosistemas, indicaba que «únicamente como consecuencia de la deforestación [estamos] perdiendo cada año capital natural por un valor aproximado de entre dos y cinco billones de dólares». Las pérdidas de la quiebra crediticia sufridas por el sector financiero ascienden a entre 1 y 1,5 billones de dólares; esto no es nada en comparación con la cantidad total que perdemos cada año en capital natural. Cuando avancemos a trompicones hacia la catástrofe medioambiental y la economía se contraiga, ¿se seguirá considerando al dinero una garantía de seguridad? ¿U ocupará su lugar el hecho de vivir en una comunidad donde haya lazos estrechos y donde se haya aprendido de nuevo la capacidad de cooperar y compartir en aras del bien común?
Esto me quedó claro cuando regresé a Irlanda para visitar a mis padres en 2008. En los seis años que había estado lejos de mi tierra natal, trabajando en el Reino Unido, el país había cambiado hasta volverse irreconocible. El crecimiento que la población irlandesa experimentó durante el periodo económico conocido como «los años del Tigre Celta» había afectado a su cultura de forma radical. Veinte años antes, cuando a finales de la década de 1980 yo estaba todavía creciendo, parecía otra cosa muy distinta. Mis recuerdos han quedado simbolizados en la calle donde siguen viviendo mis padres. Cuando yo vivía allí, todo el mundo se conocía; se tardaba quince minutos en llegar a la otra punta de la calle cuando uno se dirigía a la ciudad. En aquel entonces, de las ochenta viviendas que había solo una tenía teléfono. Cuando alguien tenía que hacer una llamada telefónica, acudía a esa casa (que, como cualquier otra, siempre tenía la puerta abierta), dejaba un par de monedas en la mesa y hacía lo que solía ser una llamada bastante importante. No recuerdo más de cinco coches en la calle; si uno veía un Mercedes, sabía que alguien había recibido visita de algún pariente venido de fuera.
Ahora, la mayoría de las personas solo tiene interés en erigir sus propiedades individuales y en escalar posiciones en su carrera. No importa demasiado contra qué muro esté apoyada esa escalera, siempre que no dejen de ascender. La calle que yo recuerdo ya no existe; las puertas que antes estaban abiertas están todas cerradas.
Planeta Tierra, S.A.
El dinero nos permite almacenar la riqueza con mucha facilidad y durante mucho tiempo. Si nos despojaran de este mecanismo de almacenamiento, ¿seguiríamos encontrando incentivos para explotar los recursos del planeta y todas las especies que lo habitan? Si no dispusiéramos de ningún mecanismo de «almacenamiento» fácil del beneficio a largo plazo que se deriva de tomar más de lo que necesitamos, lo más probable es que solo consumiéramos los recursos cuando los necesitáramos. Una persona ya no sería capaz de convertir los árboles de un bosque tropical en cifras de una cuenta bancaria, de modo que no tendríamos ninguna razón real para talar una hectárea de bosque tropical cada segundo. Tendría más sentido conservar los árboles arraigados en la tierra hasta que los necesitáramos.
Imaginemos que el planeta fuera un comercio minorista, cuyos gestores de almacén son los dirigentes mundiales. Estos dirigentes de Tierra S.A. están contratados por breves periodos de cuatro años, de modo que escogen obtener mucho beneficio con la mayor rapidez posible para concederse a sí mismos mayores oportunidades de que se les renueve el contrato. Deciden vender parte de las cajas registradoras y las estanterías para incrementar un poco el balance anual y dar a la cuenta de resultados una apariencia más saludable. Funciona: los accionistas —nosotros— no nos molestamos en examinar la cuenta de resultados y los gestores consiguen que les renovemos el contrato. El año siguiente, su capacidad para ganar dinero se ve mermada debido a que han reducido mobiliario y equipamientos importantes, conque tienen que volver a hacer lo mismo hasta que agotan todos los activos de que disponen. Mientras tanto, los accionistas han votado a favor de reinvertir una parte muy pequeña del beneficio y prefieren así escoger comprar bienes con una vida muy corta y de escasa utilidad práctica.
A nuestro planeta le sucede exactamente lo mismo. En este momento, estamos liquidando nuestros activos y gastando los beneficios en productos con obsolescencia programada. Es una estrategia empresarial a largo plazo que ningún empresario responsable recomendaría. En 2009, Kalle Lasn, fundador de la influyente revista Adbusters, decía:
[...] nos enriquecemos quebrantando uno de los principios centrales de la economía: no venderás tu capital y lo llamarás ingreso. Y, sin embargo, en los últimos cuarenta años hemos talado los bosques, llevado las pesquerías fluviales y marinas al borde de la extinción y extraído el petróleo de la Tierra como si esta dispusiera de suministro infinito. Hemos vendido el capital natural de nuestro planeta y lo hemos llamado ingreso. Y ahora la Tierra, como la economía, está hecha jirones.
La diferencia entre vender y dar
No me considero una persona con un sentido de la espiritualidad desmesurado en el sentido tradicional. Trato de practicar lo que yo mismo llamo «espiritualidad aplicada», según la cual aplico mis creencias en el mundo físico, en lugar de que sean algo abstracto de lo que hablo pero raras veces practico. Cuanto menor es la discrepancia entre la cabeza, el corazón y las manos, más cerca se está, a mi juicio, de llevar una vida honesta. Para mí, lo espiritual y lo físico son dos caras de una misma moneda.
Encuentro un beneficio no físico en vivir sin dinero. Cuando trabajamos para las personas, más allá de lo que hacemos por la familia y los amigos, lo que hacemos es casi siempre un intercambio: hacemos algo porque recibimos algo a cambio. Creo que la prostitución es al sexo lo que comprar y vender es a dar y recibir: el espíritu con el que se lleva a cabo uno y otro acto es significativamente distinto. Cuando uno da algo desinteresadamente, sin más razón que el hecho de que puedes hacer más gozosa la vida de alguien, esto crea lazos, amistades y, en última instancia, comunidades de resiliencia. Cuando se hace algo meramente para obtener otra cosa a cambio, no se crea ese vínculo.
Hay otra motivación fundamental mucho más sencilla y emocional: estoy cansado. Estoy cansado de presenciar la destrucción del medio ambiente que se produce a diario, así como de desempeñar un papel en ella, por pequeño que sea. Estoy cansado de entregar mi dinero a un banco, que, por ético que afirme ser, persigue en todo caso el crecimiento económico infinito en un planeta finito. Estoy cansado de ver familias y tierras destruidas en Oriente Próximo para que nosotros, en Occidente, podamos alimentar nuestras vidas con energía barata. Y quiero hacer algo al respecto. Quiero comunidad, no conflicto; quiero amistad, no pelea. Quiero ver a la gente hacer la paz con el planeta y con nosotros mismos y todas las demás especies que lo habitan.
Cómo pasar a vivir sin dinero
Una cosa es intelectualizar las razones por las que deberíamos abandonar el dinero, pero tratar de hacerlo y conseguirlo representa todo un reto. En 2007 decidí intentarlo. Vendí mi querida casa flotante amarrada en el puerto de Bristol y utilicé el dinero para fundar un proyecto llamado «Freeconomy Community» [Comunidad Freeconomy]. Como es natural, hubo quien me llamó hipócrita por utilizar el dinero para tratar de acelerar su desaparición. Sin embargo, en cierto modo entiendo el dinero igual que el petróleo: deberíamos estar utilizando el que tenemos para construir infraestructuras sostenibles para el futuro.
Tenía cierta experiencia con proyectos de trueque locales, como LETS o Timebanks, donde las personas intercambiaban destrezas y tiempo, en lugar de dinero. Aunque pensé que estos proyectos eran una alternativa auténticamente positiva al sistema monetario global, seguían centrados en el intercambio, en lugar de en la entrega desinteresada. Mi teoría era que si uno formaba parte de una comunidad lo bastante grande, en la que hubiera un abanico de habilidades lo bastante diverso, cualquiera podría ayudar a alguien sin preocuparse de qué podía hacer a cambio ese alguien por uno. La seguridad residía en el hecho de que la comunidad estaría allí para ayudar a cualquier miembro cada vez que lo necesitara. La persona a quien uno ayuda tal vez no le ayude a uno nunca, y tal vez le ayude a uno una persona a la que uno nunca le haya prestado ayuda. La diferencia entre esto y el sistema monetario normal es que para calcular nuestro nivel de seguridad se utilizan cifras en una pantalla de ordenador, mientras que el otro considera que la seguridad viene determinada por los lazos que sin querer forjamos con las personas cuando hacemos algo simplemente por el gusto de hacerlo. Un sistema construye comunidades más fuertes, el otro levanta vallas más altas.
Utilicé los beneficios obtenidos con la venta del barco para pagar a un diseñador de páginas web que me ayudara a construir en la red una infraestructura a través de la cual las personas pudieran ayudarse mutuamente, pero no por el beneficio que fueran a obtener, sino simplemente por el gusto de hacerlo. El objetivo general era que la página web sirviera para facilitar que las personas pudieran ayudarse unas a otras gratuitamente, pero la mejor forma de hacerlo requería cierto debate. Al final, concluí que su núcleo lo constituía el acto de compartir; compartir no solo significaba que se utilizaran menos recursos del planeta, sino que también sería un modo indirecto de reunir a las personas. ¿Te ha gustado alguna vez alguien menos porque comparta algo contigo? Exactamente. Compartir crea lazos, reduce el miedo y hace que la gente se sienta mejor con el mundo en que vive. Solo se alcanzará la paz cuando todas las pequeñas interacciones que se producen a diario en todo el mundo se vuelvan más armoniosas. El conjunto está hecho de detalles.
La Comunidad Freeconomy se convirtió en una habilidad, una herramienta y una página web donde se compartía un espacio concebido para reunir a personas y permitir que unos enseñaran a otros nuevas habilidades, pusieran en común recursos y, en última instancia, se capacitaran para llevar una vida en la que el dinero no fuera el factor fundamental de todo lo que hicieran. Bauticé a esa página web «justfortheloveofit.org» [porelgustodehacerlo.org], que me parecía que resumía el espíritu del proyecto. El éxito acelerado de la página me dejó estupefacto. El concepto subyacente era tan viejo como las montañas, pero supongo que su presencia en Internet le confería otra dimensión. En menos de un año, los periodistas estaban utilizando el término «Freeconomy» para referirse a la totalidad del movimiento sin dinero.
«Sé el cambio»
A principios de 2008, me parecía que me acercaba a comprender qué cambio quería realmente que se produjera. Una vez fundado un proyecto que conseguía permitir a las personas que empezaran a realizar la transición hacia el acto de compartir sus habilidades, mejor que venderlas, concluí que si quería que el mundo hiciera menos hincapié en el dinero, una forma honesta de comenzar sería que yo tratara de vivir sin él, de ver si era siquiera posible.
En junio de 2008 decidí que iba a abandonar el dinero durante, al menos, un año, y decidí comenzar a finales del mes de noviembre, el Día Internacional «sin Compras». Cuando se lo conté a mis amigos, pensaron que me había vuelto loco. ¿Por qué —me preguntaban— iba a hacer algo tan extremo (una palabra que se utiliza con frecuencia para hablar de mi forma de vida)? Pero ¿qué es «extremo»? A mi juicio, comprar un televisor con pantalla de plasma por un par de billetes grandes resulta extremo. Y dado que es muy probable que parte de los problemas que tendremos que afrontar en el futuro, como el cambio climático y el «pico del petróleo», son, según muchos científicos destacados, extremos, ¿cómo podemos esperar que las soluciones sean moderadas?