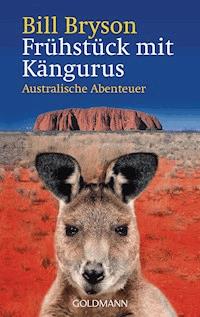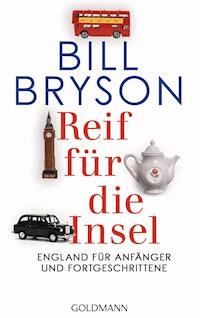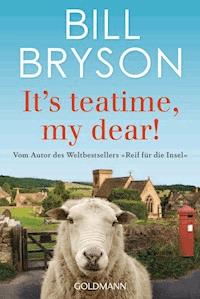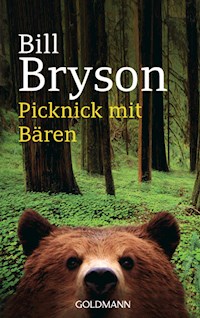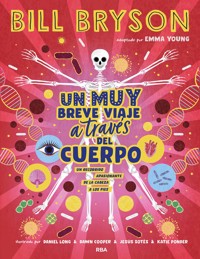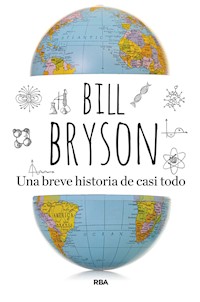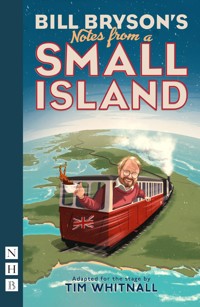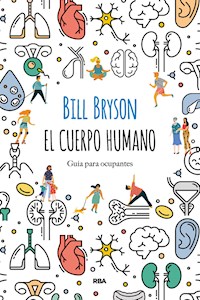Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
El verano de 1927 estuvo lleno de hazañas legendarias, villanos, inventos revolucionarios, catástrofes y decisiones trascendentales: Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en avión por primera vez, Al Capone llegó al momento álgido de su poder, nacieron la televisión y el cine sonoro, el Misisipi causó la mayor inundación de la historia estadounidense y la Reserva Federal cometió el error que precipitaría la Gran Depresión. En esos pocos meses, Estados Unidos y el mundo cambiarían para siempre. Con su ingenioso talento narrativo, Bill Bryson recoge estas y otras muchas historias para recrear un periodo memorable de la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1007
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: One Summer: America-1927
© Bill Bryson, 2015.
© de la traducción: Ana Mata Buil, 2015.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO462
ISBN: 9788490069356
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Prólogo
1927: UN VERANO QUE CAMBIÓ EL MUNDO
Mayo: el chaval
Junio: el crío
Julio: el presidente
Agosto: los anarquistas
Septiembre: el final del verano
Epílogo
Bibliografía
Notas sobre las fuentes e información adicional
Agradecimientos
Créditos de las fotografías
Fotografías
Notas
PARA ANNIE, BILLY Y GRACIE,
Y EN RECUERDO DE JULIA RICHARDSON
PRÓLOGO
Una cálida tarde de primavera, poco antes de la Semana Santa de 1927, las personas que vivían en los edificios más altos de Nueva York se quedaron de piedra cuando se incendió el andamio de madera que rodeaba la torre del apartotel SherryNetherland y quedó patente que los bomberos de la ciudad carecían de medios para lograr que el agua de las mangueras llegara a semejante altura.
La muchedumbre se arracimó en la Quinta Avenida para contemplar las llamaradas del incendio, el más grave que había visto la ciudad desde hacía años. Con sus treinta y ocho plantas, el Sherry-Netherland era el edificio residencial más alto construido hasta entonces, y el andamio (colocado para facilitar las últimas fases de la construcción) cubría las quince plantas superiores. Era tanta la cantidad de madera de la estructura que se formó una hoguera gigante en la cima del edificio. A lo lejos, el hotel parecía una inmensa cerilla ardiendo. Las llamas se veían a más de treinta kilómetros a la redonda. De cerca, la estampa era mucho más dramática. Maderos del andamio en llamas de hasta quince metros de longitud se precipitaban desde una altura de 150 metros y se desmembraban con una lluvia de chispas y cascotes en las calles que rodeaban el edificio, lo que provocaba gritos de júbilo entre los espectadores y ponía en peligro a los bomberos que intentaban apagar el fuego. Las ascuas encendidas cayeron en los tejados de los edificios adyacentes e incendiaron cuatro de ellos. Los bomberos regaban con las mangueras el edificio SherryNetherland, pero no era más que un gesto simbólico, pues los chorros de agua apenas llegaban a la tercera o cuarta planta. Por suerte, no habían terminado de construirlo y, por lo tanto, estaba vacío.
Los estadounidenses de la década de 1920 sentían una curiosa atracción por el espectáculo, hasta el punto de que se calcula que a las diez de la mañana se habían congregado cerca de cien mil personas: una cifra astronómica para una reunión inesperada. Fue precisa la acción de setecientos policías para mantener el orden. Algunos observadores acaudalados, privados de sus habituales deleites vespertinos, alquilaron habitaciones en el hotel Plaza, que estaba enfrente, e improvisaron «fiestas con vistas al incendio», según informó el New York Times. El alcalde, Jimmy Walker, se acercó a echar un vistazo y acabó calado hasta los huesos porque se interpuso entre una de las mangueras y el edificio. Un instante después, una plancha de madera en llamas de tres metros de longitud se estrelló contra la acera muy cerca de él, así que el alcalde aceptó el consejo de salir de allí cuanto antes. El incendio dañó considerablemente las plantas altas del edificio, pero por suerte no se extendió hacia las plantas inferiores y se extinguió por sí solo alrededor de medianoche.
Las llamas y el humo proporcionaron una distracción fabulosa a dos hombres, Clarence Chamberlin y Bert Acosta, que llevaban desde las nueve y media de la mañana sobrevolando en círculos en una avioneta el aeródromo Roosevelt, en Long Island. Lo hacían con el propósito de batir el récord de resistencia en el aire marcado dos años antes por dos aviadores franceses. En parte era una cuestión de orgullo nacional (Estados Unidos, la cuna de la aviación, había quedado relegada sin remedio por detrás de muchas naciones europeas, incluidas las más pequeñas) y en parte, pretendían confirmar que los aviones podían mantenerse en el aire el tiempo suficiente para emprender vuelos de larga distancia.
El truco del ejercicio, según contó Chamberlin después de la gesta, era apurar al máximo la resistencia del avión ajustando el regulador de la mezcla de combustible hasta dejarlo en un punto casi muerto, en el que el vehículo apenas consiguiera mantener el vuelo: «racionarle el alimento hasta el límite de supervivencia», como dijo el propio Chamberlin. Cuando Acosta y él aterrizaron por fin, poco antes de la una del mediodía de su tercer día a bordo del avión, podía decirse que casi volaban con vapor. Habían volado de manera ininterrumpida durante 51 horas, 11 minutos y 25 segundos, un aumento de casi seis horas respecto al récord anterior.
Salieron sonrientes del avión y los recibió la ovación emocionada de una gran multitud. (Sin duda, la gente se reunía en grandes cantidades ante casi cualquier acontecimiento en los años veinte del siglo pasado.) Los dos victoriosos pilotos estaban cansados y entumecidos. Además, se morían de sed. Resultó que uno de los miembros de la tripulación de tierra, en un momento de exaltada distracción, se había olvidado de tirar el agua con jabón con la que había limpiado las cantimploras, así que los aviadores no pudieron beber nada en dos días. Aparte de eso, el vuelo fue un gran éxito: lo bastante sonado para ser portada del New York Times el 15 de abril de 1927, día de Viernes Santo. El titular ocupaba tres columnas y decía:
DOS AVIADORES CONSIGUEN EL RÉCORD DE 51 HORAS EN EL AIRE; DÍA Y NOCHE SIN COMIDA NI AGUA; ESTÁN AGOTADOS, PERO IMPACIENTES POR VOLAR A PARÍS
Habían recorrido 4.100 millas aéreas (500 millas más de las que separan Nueva York de París). También es digno de mención que consiguieran despegar con 1.420 litros de combustible, una carga impresionante para la época, y que emplearan una pista de despegue de solo 365 metros para lograrlo. Su proeza resultó muy esperanzadora para quienes deseaban sobrevolar el Atlántico, y en la primavera de 1927 eran muchos los que, igual que Chamberlin y Acosta, tenían ese sueño.
En un irónico ejemplo de la cara y la cruz que tienen las cosas, el acontecimiento que dejó rezagado a Estados Unidos con respecto al resto del mundo fue el mismo que le proporcionó su dominio en otras muchas esferas: la Primera Guerra Mundial.
Antes de 1914, los aeroplanos casi no entraban en la mente de los estrategas militares. Las fuerzas aéreas francesas, con tres docenas de aviones, estaban mejor dotadas que todas las demás fuerzas aéreas del mundo juntas. Alemania, Gran Bretaña, Italia, Rusia, Japón y Austria no tenían más de cuatro aviones de combate en cada una de sus flotas; Estados Unidos solo contaba con dos. Pero con el estallido de la guerra, los altos mandos militares no tardaron en percatarse de lo útiles que podían ser los aviones: para controlar los movimientos de las tropas enemigas, para dirigir el fuego de artillería y, sobre todo, para proporcionar un método nuevo de matar gente, con una envergadura de un calibre desconocido hasta entonces.
Al principio de la contienda, las bombas eran poco más que botellas de vino llenas de gasolina o queroseno, con un sencillo detonador pegado, aunque es cierto que algunos pilotos lanzaban granadas de mano y que, durante unos meses, hubo quien arrojaba unos dardos especiales llamados flechettes preparados ex profeso, que eran capaces de perforar un casco militar o provocar dolor y consternación a los soldados agazapados en las trincheras que los recibían. Como siempre que se trata de matar, los progresos tecnológicos se produjeron en un abrir y cerrar de ojos, y en 1918 ya se lanzaban bombas aéreas de hasta mil kilos de peso. Por ejemplo, Alemania agotó un millón de bombas de mano, unas 27.000 toneladas de explosivos, en el transcurso de la guerra. Los bombardeos no eran muy precisos (una bomba lanzada desde tres mil metros de altura casi nunca alcanzaba su objetivo, y a menudo se desviaban casi un kilómetro), pero el efecto psicológico de ver caer una bomba de grandes dimensiones era considerable.
Los cargamentos de bombas pesadas obligaron a fabricar aviones de tamaño y potencia mayores que los que tenían hasta entonces, lo que a su vez impulsó el desarrollo de una flota de aviones caza más ágiles y ligeros para defenderse de esos bombarderos o atacarlos, cosa que a su vez propició las célebres batallas aéreas que avivaron la imaginación de los colegiales y marcaron la dinámica de la aviación durante la siguiente generación. La guerra aérea generó una necesidad insaciable de aviones. A lo largo de cuatro años, las cuatro principales naciones combatientes se gastaron mil millones de dólares (una cantidad astronómica, en su mayor parte prestada por Estados Unidos) en la flota de aviones de combate. Casi de la nada, en cuatro años Francia construyó una industria aeronáutica que dio empleo a casi 200.000 personas y fabricó unos 70.000 aviones. Gran Bretaña construyó 55.000 aeroplanos; Alemania, 48.000, e Italia, 20.000: un buen avance, teniendo en cuenta que apenas una década antes, toda la industria aeronáutica del mundo entero se limitaba a dos hermanos con una tienda de bicicletas en Ohio.
Hasta 1914, el número absoluto de personas en todo el mundo que habían muerto en accidentes de aviación rondaba el centenar. Durante la guerra, los hombres murieron a millares. Y en primavera de 1917, la esperanza de vida de un piloto británico era de unos ocho días. En total, durante la Primera Guerra Mundial, entre 30.000 y 40.000 aviadores murieron o quedaron discapacitados por culpa de las lesiones. Las prácticas eran casi igual de peligrosas que el combate. Por lo menos 15.000 hombres murieron o quedaron lisiados en accidentes ocurridos en las escuelas de aviación. Los pilotos de Estados Unidos sufrían la mayor desventaja. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, en abril de 1917, no había ni un solo oficial militar norteamericano que hubiera visto siquiera un avión de combate, y mucho menos que lo hubiera pilotado. Cuando el explorador Hiram Bingham, descubridor del Machu Picchu, que para entonces ya era un catedrático de mediana edad en Yale, se ofreció como instructor de vuelo, el Ejército lo nombró ipso facto teniente-coronel y lo puso al mando de todo el programa de formación para pilotos, no porque tuviera experiencia útil para la guerra (no la tenía), sino únicamente porque sabía pilotar. A muchos de los pilotos los formaban instructores que habían sido autodidactas.
Estados Unidos realizó en esas fechas un esfuerzo, que resultó ser en vano, para igualar al resto de países en materia de aviación: el Congreso dedicó 600 millones de dólares a la construcción de una fuerza aérea. Tal como escribió Bingham en sus memorias: «Cuando entramos en la guerra, el Servicio Aéreo contaba con 2 pistas de despegue pequeñas, 48 oficiales, 1.330 hombres y 225 aviones, ninguno de los cuales era apto para sobrevolar las líneas de fuego. A lo largo del año y medio siguiente, ese Servicio Aéreo se amplió a 50 pistas de despegue, 20.500 oficiales, 175.000 hombres y 17.000 aviones». Por desgracia, casi ninguno de esos 17.000 aviones llegó a combatir en Europa, porque casi todos los aeroplanos se necesitaban para transportar a las tropas. Así pues, cuando los pilotos estadounidenses llegaron al frente, en su mayoría tuvieron que pilotar aviones prestados y plagados de parches que les habían proporcionado los aliados, de modo que se vieron inmersos en una de las formas de combate más peligrosas del mundo moderno con apenas formación y en aviones de repuesto, casi siempre de segunda categoría, para luchar contra unos enemigos muchísimo más experimentados. Y a pesar de todo, nunca faltaron pilotos voluntarios en ninguno de los dos bandos. Ser capaces de ascender cuatro mil metros, volar a 130 millas por hora, hacer piruetas y lanzarse como torpedos por el cielo en un combate mortal era para muchos aviadores una aventura tan emocionante que casi se convirtió en una adicción. Ahora cuesta mucho imaginarse el carácter romántico y glamuroso que tenía la aviación, pero los pilotos eran las figuras más heroicas de su tiempo.
Entonces terminó la guerra y, de pronto, se produjo un excedente tanto de aviones como de pilotos. Estados Unidos pasó en un abrir y cerrar de ojos de realizar pedidos de aeroplanos por valor de cien millones de dólares a no encargar ninguno; en pocas palabras, perdió todo interés nacional en la aeronáutica. Otras naciones redujeron su inversión en el sector de forma igual de drástica. Para los aviadores que deseaban seguir dedicándose a volar, las opciones eran escasas y malas. Muchos, a falta de otra cosa mejor que hacer, se dedicaron a los concursos de acrobacias. En París, los grandes almacenes Galeries Lafayette, en un momento de locura inconsciente, ofrecieron un premio de 25.000 francos a todo aquel que fuese capaz de aterrizar con un avión en la azotea del centro comercial. Es difícil imaginar un reto más osado y peligroso: la azotea apenas medía 27 metros de largo y estaba rodeada de una balaustrada de 90 centímetros de alto, que añadía un peligro extra al obligar al avión a caer casi en picado en el momento de aterrizar. A pesar de todo, un antiguo piloto de guerra llamado Jules Védrines decidió probarlo. Védrines pidió a varios hombres que se colocaran en la azotea para sujetar las alas de la avioneta cuando aterrizara. Los ayudantes lograron que el avión no se precipitara por la azotea y cayera encima de la alegre multitud congregada en la Place de l’Ópera que había abajo, aunque tuvieron que redirigirlo hacia una pequeña estructura anexa de ladrillo que albergaba el mecanismo del ascensor de los grandes almacenes. La avioneta quedó hecha añicos, pero Védrines salió ileso de entre el amasijo de hierros, igual que un mago tras un asombroso truco. No obstante, tanta suerte no podía durar mucho. Tres meses más tarde murió en un accidente mientras intentaba volar, de forma más convencional, entre París y Roma.
La muerte de Védrines en un campo francés ilustraba dos características contrapuestas de los aviones de la época: a pesar de todos los avances en velocidad y capacidad de maniobra, seguían siendo artilugios peligrosos muy poco adecuados para las distancias largas. Apenas un mes después del accidente de este aviador, la Marina de Estados Unidos reflejó sin querer dicha inseguridad cuando envió tres hidroaviones Curtiss, en un periplo mal planificado y tan peligroso que ponía los pelos de punta, en una misión entre Terranova y Portugal a través de las Azores. Como medida de precaución, la Marina colocó sesenta y seis barcos a lo largo de la ruta listos para salir al rescate de los aviones si había algún problema, gesto que sugiere que la confianza de la propia organización en el éxito de la misión distaba de ser absoluta. E hicieron bien en tomar precauciones. Uno de los hidroaviones se hundió en el mar y tuvo que ser rescatado antes de llegar siquiera a la isla canadiense de Terranova. Los otros dos hidroaviones descendieron antes de tiempo durante el trayecto y tuvieron que ser transportados a las Azores en barco; uno de los dos se hundió en la travesía. Así pues, de los tres aviones que partieron, solo uno llegó a Portugal, y tardó once días. Si el propósito de la aventura era demostrar que los aviones no estaban nada preparados para los vuelos transoceánicos, no podría haber salido mejor.
Cruzar el océano sin parar a repostar parecía una ambición absolutamente inalcanzable. Por eso, cuando dos aviadores británicos lo consiguieron en el verano de 1919, fue una sorpresa para todo el mundo, incluidos, al parecer, los propios aviadores. Se trataba de Jack Alcock y Arthur Whitten (Teddy) Brown, y merecerían ser mucho más famosos de lo que son. El vuelo que realizaron fue uno de los más intrépidos de la historia, pero, por desgracia, ahora ha caído en el olvido. Y en su momento tampoco recibió demasiada atención.
Alcock, de veintiséis años, fue el piloto en ese vuelo, y Brown, de veintitrés, ocupó el lugar del navegante. Ambos se habían criado en Manchester, aunque Brown era hijo de padres estadounidenses. Habían destinado a su padre a Gran Bretaña a principios del siglo XX para que construyera una fábrica en Westinghouse, y la familia se había establecido allí. A pesar de que Brown no había vivido nunca en Estados Unidos, hablaba con acento norteamericano y hacía poco que había renunciado a la nacionalidad estadounidense. Alcock y él apenas se conocían, y solo habían volado juntos tres veces, cuando se apretujaron en la cabina abierta de un frágil e incómodo avión Vickers Vimy en junio de 1919 en St John’s (Terranova) y se precipitaron al inhóspito vacío gris del Atlántico.1
Es probable que unos aguerridos aviadores nunca hayan tenido que enfrentarse a peligros mayores en un artefacto más enclenque. El Vickers Vimy era poco más que una cometa cúbica con motor. Durante horas, Alcock y Brown volaron en unas condiciones climáticas atroces: con lluvia, viento y nieve. Los relámpagos resplandecían en las nubes que los rodeaban y los vientos los azotaban con violencia y les hacían dar bandazos. Un tubo requemado se desprendió y las llamas lamieron el tejido que recubría la cabina, con la comprensible alarma de los aviadores. Brown tuvo que salir a las alas nada menos que seis veces para, con las manos desnudas, quitar el hielo que bloqueaba les respiraderos. La mayor parte del resto del tiempo se lo pasó limpiándole las gafas de aviador a Alcock, pues este no podía despegar ni un momento las manos de los controles. Al volar entre nubes y niebla, perdieron la orientación. Y en un momento dado, cuando emergieron en una zona de cielo despejado, se asombraron al descubrir que estaban a apenas veinte metros del nivel del mar y volaban ¡de lado!, formando un ángulo de noventa grados con la superficie. En una de las pocas rachas en las que Brown fue capaz de dominar la trayectoria, descubrió que, sin saber cómo, se habían dado la vuelta y se dirigían de nuevo a Canadá. Desde luego, nunca ha habido un vuelo más espeluznante y sobresaltado.
Tras dieciséis horas de caos y saltos descontrolados, Irlanda apareció de forma milagrosa a sus pies, y Alcock realizó un aterrizaje forzoso en un prado cenagoso. Habían volado 1.890 millas, un poco más de la mitad de la distancia entre Nueva York y París, pero aun así, era un logro sorprendente. Salieron ilesos del maltrecho avión, pero les costó Dios y ayuda conseguir que alguien más captara la proeza que habían conseguido. La noticia de su partida de Terranova había llegado con retraso, de modo que en Irlanda nadie esperaba su llegada, cosa que privó de toda emoción y anticipación a la gesta. La telegrafista de Clifden, la ciudad más próxima, al parecer no era muy mañosa y lo único que supo transmitir fueron mensajes cortos y deslavazados, con lo que aumentó la confusión.
Cuando Alcock y Brown consiguieron regresar a Inglaterra, los recibieron como a héroes (les otorgaron medallas, el rey los nombró caballeros), pero no tardaron en recuperar sus tranquilas vidas previas, y el mundo se olvidó por completo de ellos. Seis meses más tarde, Alcock murió en un accidente de aviación en Francia, al chocarse contra un árbol por culpa de la niebla. Brown no volvió a volar. En 1927, cuando sobrevolar el océano Atlántico se convirtió en un sueño plausible, casi nadie se acordaba de sus nombres.
Por pura casualidad, casi en las mismas fechas en las que Alcock y Brown emprendían su emblemático viaje, un empresario de Nueva York sin relación alguna con la aviación (le gustaban los aviones, nada más) hizo una oferta que transformó el mundo de la aeronáutica y creó lo que pasó a conocerse como el Gran Derby Aéreo del Atlántico. Se trataba de Raymond Orteig. Aunque había nacido en Francia, en ese momento era un exitoso hotelero de Nueva York. Inspirado por las hazañas de los aviadores de la Primera Guerra Mundial, Orteig ofreció un premio de 25.000 dólares a la primera persona o al primer grupo de personas que lograra volar sin escalas desde Nueva York hasta París, o viceversa, en los siguientes cinco años. Hizo una oferta generosa, aunque segura para él, puesto que quedaba totalmente fuera de las posibilidades de cualquier aeroplano de la época cubrir semejante distancia en un vuelo sin escalas. Tal como habían demostrado Alcock y Brown, el mero hecho de volar la mitad de distancia ya desafiaba los límites de la tecnología y la buena suerte.
Nadie aceptó el reto de Orteig, pero en 1924 el empresario renovó la oferta, y entonces ya empezaba a parecer posible cumplir el reto. El desarrollo de los motores refrigerados por aire (una de las contribuciones más punteras de Estados Unidos a la ingeniería aeronáutica de la época) proporcionó a los aviones una resistencia y una fiabilidad mucho mayores. El mundo también contaba con abundantes ingenieros aeronáuticos y diseñadores industriales, inteligentes y con mucho talento (que en su mayor parte trabajaban en puestos para los que se necesitaba menos preparación), que estaban ansiosos por demostrar su valía. Para muchos, ganar el Premio Orteig no era el mejor reto al que podían aspirar, sino el único.
El primero en intentarlo fue el gran aviador francés René Fonck, asociado con el diseñador ruso emigrado Igor Sikorsky. Nadie necesitaba tanto el éxito como Sikorsky. Había sido uno de los mejores diseñadores de aeroplanos de Europa, pero en 1917 lo había perdido todo durante la Revolución rusa y había huido a Estados Unidos. En ese momento, en 1926, a los treinta y siete años de edad, se ganaba el sustento dando clases de física y química a otros emigrantes de su país y construyendo aviones cuando podía.
A Sikorsky le encantaban los aviones con comodidades (una de sus maquetas previas a la guerra presentaba cuarto de baño y una «cubierta para pasear», una descripción bastante generosa, hay que decir) y el avión que construyó en 1926 para el vuelo transatlántico era el mejor acabado de todos. Contaba con fundas de piel, sofá y sillas, cocina, incluso una cama... Todo lo que pudiera desear cualquier tripulación de cuatro personas en materia de comodidad y elegancia. La idea era demostrar que no solo era posible cruzar el Atlántico, sino que era posible cruzarlo con estilo. Sikorsky contaba con la financiación de un complejo de inversores que se hacían llamar los Argonautas.
Como piloto eligieron a René Fonck, el mejor piloto de guerra de Francia. Fonck había dejado fuera de combate a 75 aviones alemanes (él aseguraba que a más de 120), un logro todavía más destacado si se tiene en cuenta que solo había pilotado los últimos dos años de la contienda. Se pasó los dos primeros años de la guerra cavando trincheras antes de convencer a la unidad de aviación francesa de que le diera la oportunidad de formarse en la escuela de aeronáutica. Fonck era un crack a la hora de derribar aviones enemigos, pero sus verdaderas dotes se desplegaban a la hora de evitar daños. De todas las batallas en las que participó, el avión de Fonck solo recibió el impacto de una bala enemiga en una ocasión. Por desgracia, las habilidades y el temperamento que se necesitan en el campo de batalla no tienen por qué coincidir con las necesarias para volar con éxito por encima de un inmenso mar vacío.
Por ejemplo, Fonck carecía de sentido común cuando se trataba de realizar los preparativos. En primer lugar, insistió en emprender el viaje antes de que el avión hubiera pasado todas las pruebas de seguridad, para desesperación de Sikorsky. En segundo lugar, algo casi peor: lo sobrecargó muchísimo. Cargó combustible extra, un exceso de equipos de emergencia, dos tipos de radios, ropa de recambio, regalos para amigos y aficionados, y gran cantidad de comida y bebida (entre otras cosas, vino y champán). Incluso llevó los ingredientes para una cena a base de tortuga acuática, pavo y pato, con la intención de prepararla al llegar a París para celebrar el éxito, como si no confiara en que en Francia pudieran alimentarse bien. En total, con la carga, el avión pesaba 12.700 kilos, mucho más de lo que estaba previsto cuando se diseñó y, probablemente, más de lo que era capaz de soportar.
El 20 de septiembre llegó la noticia de que dos franceses, el comandante Pierre Weiss y el teniente Challé, habían volado sin escalas de París a Bandar Abbas, en Persia (ahora Irán), una distancia de 3.230 millas, casi equiparable a la que separaba Nueva York y París. Alborozado por esa demostración de la superioridad innata de los aviadores franceses, Fonck insistió en que se prepararan de inmediato para partir.
A la mañana siguiente, ante una gran multitud, el avión Sikorsky (al que, con tantas prisas, ni siquiera habían puesto nombre) se colocó en posición y encendió sus tres potentes motores plateados. Casi desde el momento en que empezó a avanzar por la pista de despegue quedó claro que las cosas no marchaban bien. Los campos de aviación de la década de 1920 eran en esencia eso, campos, y el aeródromo Roosevelt no era mejor que la mayoría. Como el avión necesitaba una pista exageradamente larga, tuvo que cruzar dos pistas de servicio de tierra, ninguna de ellas allanadas de antemano, un doloroso recordatorio de lo imprudente y apresurada que era toda la operación. Cuando el Sikorsky ganó velocidad a trompicones mientras recorría la segunda pista, se le desprendió una parte del mecanismo de aterrizaje, lo cual dañó el timón izquierdo, y una rueda se soltó y se perdió rebotando en el olvido. Fonck siguió pisando el acelerador a pesar de todo, abrió la válvula reguladora y ganó velocidad hasta que casi llegó a la requerida para despegar. Por desgracia, se quedó en el «casi». Miles de espectadores se llevaron la mano a la boca al ver que el avión llegaba al final de la pista de despegue, sin haberse separado del suelo ni una sola vez, y continuaba dando tumbos hasta precipitarse por un dique de seis metros y desaparecer de la vista de todos.
La multitud que lo presenció permaneció unos segundos en silencio, un silencio sobrecogedor y espeluznante. Se oía el canto de los pájaros, cosa que daba una sensación de paz que a todas luces contrastaba con la catástrofe que acababan de presenciar. Y entonces una enorme explosión gaseosa volvió a instaurar la normalidad: los casi 10.800 litros de combustible del avión estallaron, creando una bola de fuego que ascendió como un cohete hasta quince metros de altura. Sin saber cómo, Fonck y su navegante, Lawrence Curtin, lograron salir arrastrándose del amasijo de hierros, pero los otros dos miembros de la tripulación quedaron calcinados en los asientos. El incidente horrorizó a toda la comunidad de aviadores. El resto del mundo también quedó horrorizado, pero al mismo tiempo sintió unas morbosas ganas de experimentar más.
Para Sikorsky el golpe no solo fue emocional, sino también económico. La construcción del avión le había costado más de 100.000 dólares, pero hasta el momento los patrocinadores solo habían pagado una fracción de esa cantidad y, con el avión volatilizado, se negaban a pagar el resto. Al final, Sikorsky acabó forjándose un futuro construyendo helicópteros, pero en esos momentos, tanto Fonck como él, su avión y sus sueños estaban hechos añicos.
Y tal como estaban las cosas, también era demasiado tarde para otros aviadores que quisieran cruzar el océano. Las condiciones atmosféricas solo permitían realizar vuelos de forma segura sobre el Atlántico Norte durante unos cuantos meses al año. Así pues, todo el mundo tendría que esperar hasta la siguiente primavera.
Llegó la primavera. Estados Unidos puso en circulación tres equipos, todos ellos con aviones excelentes y con una tripulación experimentada. Basta ver los nombres de los aviones (Columbia, America y American Legion) para darse cuenta de hasta qué punto el tema se convirtió en un asunto de orgullo patriótico. Al principio, el favorito era el Columbia, el monoplano con el que Chamberlin y Acosta habían batido el récord de resistencia justo antes de Semana Santa. Sin embargo, dos días después de ese vuelo legendario, un avión todavía más impresionante, y desde luego mucho más caro, salió de la fábrica aeronáutica de Hasbrouck Heights, en Nueva Jersey. Se trataba del America, que contaba con tres potentes motores atronadores y tenía espacio para una tripulación de cuatro personas. El capitán del America era el comandante naval de treinta y siete años Richard Evelyn Byrd, un hombre que parecía nacido para ser un héroe.
Afable y apuesto, Byrd pertenecía a una de las familias más antiguas y distinguidas de Estados Unidos. Los Byrd habían sido influyentes en Virginia desde la época de George Washington. Harry, el hermano de Byrd, era gobernador del estado. El propio Richard Byrd ya era un aventurero de renombre en 1927. La primavera anterior, junto con el piloto Floyd Bennett, había realizado el primer vuelo sobre el Polo Norte (aunque en realidad, como veremos en estas páginas, hace tiempo que se albergan dudas acerca de si lo hizo o no).
Además, la expedición de Byrd también era la mejor financiada y la más claramente patriótica, gracias a la contribución de Rodman Wanamaker, propietario de unos grandes almacenes en Filadelfia y Nueva York, que había puesto 500.000 dólares de su bolsillo y había reunido el resto de la financiación, de cuantía indeterminada, de otros empresarios destacados. A través de Wanamaker, Byrd controlaba entonces el alquiler del aeródromo Roosevelt, el único de Nueva York con una pista de despegue lo bastante larga para permitir las maniobras de cualquier avión con envergadura suficiente para cruzar el Atlántico. Sin el permiso de Byrd, nadie más podía plantearse siquiera optar al Premio Orteig.
Wanamaker insistió en que la operación se llevara a cabo únicamente por estadounidenses. Era irónico, porque el diseñador del avión, un tipo de voluntad de hierro y trato difícil llamado Anthony Fokker, era holandés, y una parte del propio avión se había fabricado en Holanda. Y lo que es peor, aunque casi nunca se mencione, durante la Primera Guerra Mundial Fokker se había instalado en Alemania y había construido aviones de combate para los alemanes. Incluso había adoptado la nacionalidad alemana. Como parte de su contribución a la superioridad aeronaval germánica, había inventado la ametralladora sincronizada, que permitía que las balas pasaran por entre las aspas en movimiento de una hélice. Antes de ese invento, lo único que podían hacer los fabricantes de aviones era blindar las hélices y confiar en que las balas que se atascaban en ellas no fueran proyectadas hacia atrás. La única alternativa era montar las ametralladoras lejos de las hélices, pero eso implicaba que los pilotos no podían recargarlas ni desencallarlas si se atascaban, algo que ocurría a menudo. La ametralladora sincronizada de Fokker proporcionó a los alemanes una ventaja primordial durante una buena temporada, y probablemente hizo que el ingeniero fuese responsable de más muertes de aliados que ninguna otra persona. En 1927, sin embargo, afirmaba que él nunca había apoyado a Alemania. «Mi propio país permaneció neutral durante el transcurso de la gran guerra y en sentido estricto, yo también», escribió en su autobiografía, escrita después de la guerra: Flying Dutchman. No llegó a aclarar a qué se refería con ese «sentido estricto», sin duda porque no lo había sido en ningún «sentido».
A Byrd nunca le había caído bien Fokker, y ese año su enemistad se acrecentó. Poco antes de las seis de la tarde, Fokker y tres miembros del equipo de Byrd —el copiloto Floyd Bennett, el navegante George Noville y el propio Byrd— se apretujaron impacientes en la cabina de mando. Fokker tomó los controles para ese vuelo inaugural. El avión despegó con suavidad y voló sin tacha en el cielo, pero cuando el America tuvo que aterrizar, se vio impulsado por la fuerza de la gravedad y se inclinó hacia delante, cayendo de morros. El problema era que todo el peso se había acumulado en la parte delantera y no había manera de que alguno de los cuatro hombres a bordo se desplazase hacia atrás para redistribuir la carga, porque un inmenso tanque de combustible llenaba por completo la parte central del fuselaje.
Fokker dio vueltas alrededor del aeródromo mientras barajaba sus opciones (o mejor dicho, mientras asimilaba que no tenía opciones) y aterrizó lo más dignamente que pudo. Lo que ocurrió justo a continuación se convirtió de inmediato en tema de acaloradas disputas. Byrd aseguró que Fokker había abandonado los controles y se había esforzado únicamente en salvar el pellejo, dejando a los demás a su libre albedrío. Fokker lo negó con vehemencia. No era posible saltar de un avión a punto de estrellarse. «A lo mejor la exaltación llevó a Byrd a imaginárselo», escribió Fokker con incómodo sarcasmo en su autobiografía. La grabación del accidente que se conserva, una cinta breve y granulada, muestra al avión en un aterrizaje forzoso, que cae de morros y luego se da la vuelta, todo en un movimiento continuo, como un niño cuando da volteretas. Fokker, igual que el resto de los ocupantes, no podía hacer nada salvo frenar y aguantar el tipo.
En la grabación, los daños parecen leves, pero dentro del vehículo se produjo un violento caos. Una parte de la hélice atravesó la cabina de mandos y le perforó el pecho a Bennett. Sangró profusamente y quedó malherido. Noville, que tenía grabado en la memoria el incendio que había matado a dos de los hombres de Fonck, se abrió camino entre el tejido que recubría las paredes del avión y salió a la superficie. Byrd lo siguió y estaba tan furioso con Fokker que, tal como contaron en la época, no advirtió que llevaba el brazo izquierdo colgando en un ángulo muy extraño, como una rama rota. Fokker, ileso, se levantó y gritó a Byrd, echándole las culpas por haber sobrecargado el avión en el primer vuelo.
El episodio despertó un amargo rencor en el equipo y retrasó los planes de despegue durante varias semanas. Bennett fue trasladado a toda prisa a Hackensack, donde permaneció inconsciente durante diez días. No volvió a incorporarse al equipo. Hubo que reconstruir el avión casi por completo; y es más, hubo que invertir una gran cantidad de dinero en rediseñarlo para permitir que el peso se redistribuyera de manera más sensata. De momento, el equipo de Byrd estaba fuera de combate.
Eso dejó listos para la competición a los otros dos aviones de Estados Unidos, pero, ¡ay!, el destino tampoco estaba de su parte. El 24 de abril, ocho días después del accidente de Byrd, convencieron a Clarence Chamberlin para que llevase a la hija de nueve años del propietario del Columbia, Charles A. Levine, y a la hija de un funcionario de la Cámara de Comercio de Brooklyn a dar una vuelta corta en el avión sobre Long Island. Las jóvenes pasajeras de Chamberlin vivieron una experiencia más trepidante de lo esperado, porque el mecanismo de aterrizaje se desmembró durante el despegue, dejando atrás una rueda, lo que supuso que solo les quedara una rueda para aterrizar. Chamberlin consiguió realizar un aterrizaje perfecto sin herir a las chicas ni a sí mismo, pero el ala golpeó la pista y el daño que sufrió el avión bastó para retrasar considerablemente los planes del Columbia.
Las esperanzas se depositaron entonces en dos famosos oficiales navales de la Base Aeronaval Hampton Roads, en Virginia: Noel Davis y Stanton H. Wooster. Davis y Wooster eran dos aviadores inteligentes y capacitados, y su avión, un Kestone Pathfinder fabricado en Bristol, Pensilvania, era nuevo y flamante y estaba propulsado por tres motores Wright Whirlwind. Lo que el mundo no sabía era que cuando lo entregaron terminado, el aeroplano pesaba 520 kilos más de lo conveniente. Davis y Wooster realizaron unos cuantos vuelos de prueba con él, aumentando con sumo cuidado la carga de combustible poco a poco, y en principio no experimentaron problema alguno. El 26 de abril, dos días después del aterrizaje de emergencia de Chamberlin, programaron el último vuelo de prueba. Esa vez pensaban despegar con una carga completa de 7.700 kilos, casi una cuarta parte más de lo que el avión había transportado en los vuelos anteriores.
Entre las personas que fueron a vitorearlos estaban la joven esposa de Davis, con su hijo recién nacido en brazos, y la novia de Wooster. En esa ocasión, al aeroplano le costó despegar. Al final logró sostenerse en el aire, pero no se elevó lo suficiente para esquivar una fila de árboles que había en el linde de un campo vecino. Wooster giró de manera brusca, el avión se desestabilizó y cayó al suelo con un choque espectacular. Davis y Wooster murieron al instante. Estados Unidos, por lo menos de momento, se había quedado sin participantes en el reto.
Para colmo, parecía que las cosas pintaban bastante bien para los extranjeros. Mientras los aviadores estadounidenses invertían todas sus energías en aviones terrestres, los italianos vieron en los hidroaviones el vehículo del futuro. Los hidroaviones tenían varias ventajas. No requerían pistas de aterrizaje porque podían descender sobre cualquier base estable de agua. Además, los hidroaviones podían avanzar de isla en isla mientras surcaban el océano, seguir los ríos que se adentraban en continentes selváticos, detenerse en comunidades costeras carentes de superficies despejadas que sirvieran de pistas para aterrizar y, en general, meterse por lugares en los que no cabrían los aviones convencionales.
Nadie demostró la versatilidad y utilidad de los hidroaviones mejor que el aviador italiano Francesco de Pinedo. Hijo de un abogado de Nápoles, Pinedo era un hombre culto a punto de forjarse una carrera como profesional liberal cuando descubrió la aviación. Se convirtió en la pasión de su vida. En 1925, acompañado del mecánico Ernesto Campanelli, Pinedo voló desde Italia hasta Australia, ida y vuelta, vía Japón. Lo consiguieron haciendo escalas relativamente cortas, siempre próximos a la costa, y el periplo duró siete meses, pero aun con todo, era un viaje de 34.000 millas aéreas, épico para los estándares de la época. Pinedo se convirtió en un héroe nacional. Benito Mussolini, que había ascendido al poder en 1922, lo recibió con honores. A Mussolini le apasionaba la aviación: la velocidad, el atrevimiento y la promesa de una superioridad tecnológica. A sus ojos, todas esas cualidades se veían personificadas, como por arte de magia, en el corpulento napolitano, que pasó a ser su emisario del aire.
La revista Time, con cuatro años de trayectoria y muy aficionada a los estereotipos, describió a Pinedo en la primavera de 1927 como «moreno héroe fascista». (Casi todas las personas que vivían al sur de los Alpes eran calificadas de «morenas» en el Time.) En realidad, Pinedo no era especialmente moreno, ni en absoluto un héroe (se había pasado buena parte de la guerra en misiones de reconocimiento del terreno), pero sin duda sí era un fascista leal a la causa. Con su camisa negra, el pelo engominado, la mandíbula prominente y la costumbre de quedarse plantado con los puños hincados en las caderas, Pinedo era, hasta un punto casi cómico, el epítome de fascista arrogante y pagado de sí mismo. A ningún estadounidense le molestaba esa actitud, mientras se quedara en Europa, pero en la primavera de 1927 Pinedo llegó a Estados Unidos. Y peor aún: lo hizo de la forma más heroica posible.
Mientras los aspirantes norteamericanos a cruzar el Atlántico se las veían y se las deseaban para poner a punto sus aviones, Pinedo logró llegar a Estados Unidos a través de la zona costera de África, las islas de Cabo Verde, América del Sur y el Caribe. Era la primera travesía en avión cruzando el océano Atlántico desde el este, una odisea en sí misma, aunque no lo hiciera sin escala. Pinedo llegó a Nueva Orleans a finales de marzo y emprendió un largo viaje por todo el país, a pesar de que no siempre fue bien recibido en los lugares en los que recaló.
No sabían muy bien qué hacer con él. Por una parte, no cabía duda de que era un aviador muy capaz y se merecía un desfile o dos. Por otra parte, era el representante de una repulsiva forma de gobierno que admiraban muchos emigrantes italianos, quienes en esa época eran considerados una amenaza para el «estilo de vida americano». En un momento en el que los esfuerzos aeronavales de Estados Unidos sufrían un revés tras otro, el prolongado viaje victorioso de Pinedo por el país empezó a parecer una falta de delicadeza.
Después de aterrizar en Nueva Orleans, Pinedo se dirigió al oeste rumbo a California, e hizo parada en Galveston, San Antonio, Hot Springs y otras comunidades próximas a su ruta en las que reponía combustible y recibía las ovaciones de algunos grupillos de admiradores y un número considerablemente mayor de personas a las que movía solo la curiosidad. En 6 de abril, de camino a una recepción municipal en San Diego, aterrizó en una reserva llamada Roosevelt Lake, en la zona desértica al este de Phoenix. Incluso en ese punto tan recóndito se reunió un grupo de gente. Mientras los espectadores observaban con respeto cómo revisaban el avión y llenaban el depósito, un joven llamado John Thomason encendió un cigarrillo y, sin pensarlo, tiró la cerilla al agua. El agua, cubierta con una capa de aceite de motor y combustible del avión, prendió fuego con un poderoso ¡bum! que hizo temblar a todos. En cuestión de segundos, el amado avión de Pinedo se vio envuelto en llamas y los mecánicos empezaron a nadar para salvar la vida.
Pinedo, que estaba comiendo en un hotel a orillas del lago, levantó la cabeza del plato y vio una columna de humo donde debería haber estado el avión. Todo el vehículo, salvo el motor, quedó completamente destrozado. El motor se hundió en el fondo del lago, a dieciocho metros de profundidad. La prensa italiana, ya hipersensibilizada por el sentimiento antifascista que imperaba en Estados Unidos, llegó a la conclusión de que se trataba de un acto de sabotaje hecho a traición. «Vil crimen contra el fascismo», rezaba uno de los titulares. «Acto odioso de los antifascistas», se hacía eco otro periódico. El embajador de Estados Unidos en Italia, Henry P. Fletcher, empeoró aún más las cosas al escribir a toda prisa una carta de disculpa dirigida a Mussolini en la que describía el incendio como «acto de locura criminal» y prometía que «se descubrirá al culpable y se le castigará con severidad». Durante varios días, según retransmitió un corresponsal del Time desde Roma, los habitantes de Italia no hablaban más que de ese catastrófico revés de «su héroe, su superhombre, su semidiós, Pinedo». Al final, ambas partes se tranquilizaron y aceptaron que había sido un accidente, pero las sospechas quedaron en el aire y, a partir de entonces, tanto Pinedo como su tripulación y sus pertenencias fueron protegidos por unos amenazadores voluntarios fascisti armados con navajas y porras.
Pinedo dejó que sus tenientes se encargaran de rescatar del lago el motor empapado y lo secaran mientras él se dirigía rumbo al este, a Nueva York, para esperar la entrega de un avión de repuesto que le enviaron de Italia. Mussolini había prometido que lo mandaría al instante.
Por supuesto, era imposible que lo supiera, pero lo cierto era que sus problemas, tanto en la vida como en el aire, no habían hecho más que empezar.
La atención mundial se dirigió a París, donde al amanecer del 8 de mayo, dos hombres ya entrados en años, con voluminosos trajes de aviador, emergieron de un edificio de administración en el aeródromo de Le Bourget. Los recibió el respetuoso aplauso de las personas que les deseaban buena suerte. Los dos hombres, el capitán Charles Nungesser y el capitán François Coli, caminaban con dificultad y cierta cautela. Sorprendentemente, el pesado equipo, imprescindible porque se disponían a volar 3.600 millas en una cabina abierta, hacía que parecieran un par de niños con trajes para la nieve.
Muchas de las personas que los animaron habían pasado la noche de juerga y todavía iban vestidos de gala. El New York Times comparó la estampa con una fiesta en el jardín. Entre quienes habían ido a verlos despegar estaba el boxeador Geroge Carpentier, amigo de Nungesser, y el cantante Maurice Chevalier con su amante, una célebre cantante y actriz de cine que respondía al seductor nombre de Mistinguett.
Nungesser y Coli eran héroes de guerra, y solían desenvolverse con el aire desenfadado y atrevido de los hombres acostumbrados al peligro, pero ese día era algo diferente. Coli, a sus cuarenta y seis años, era una persona venerable: no muchos aviadores seguían vivos y aún en activo como pilotos a su edad. Lucía un descarado monóculo negro sobre el ojo derecho, que le faltaba, una de las cinco heridas sufridas en combate. Sin embargo, eso no era nada comparado con la estrambótica afinidad de Nungesser por los accidentes. No había nadie que hubiera sufrido tantas heridas de guerra, por lo menos nadie que aún viviera para contarlo. Nungesser se había recuperado de tantísimas lesiones que después de la guerra decidió enumerarlas en su tarjeta de visita. Entre ellas constaban: seis fracturas de mandíbula (cuatro de la mandíbula superior, dos de la inferior); rotura del cráneo y el paladar; heridas de bala en la boca y la oreja; dislocación de muñeca, clavícula, tobillo y rodilla; pérdida de varios dientes; heridas de metralla en el torso; diversas conmociones cerebrales; múltiples fracturas en la pierna, y una cantidad de contusiones «tan abundante que era imposible de enumerar». También resultó gravemente herido en un accidente de coche en el que su acompañante murió. A menudo estaba tan maltrecho que los miembros de su equipo tenían que llevarlo a cuestas hasta el avión e introducirlo con delicadeza en la cabina. A pesar de todas las lesiones y heridas, Nungesser logró derribar cuarenta y cuatro aviones (él aseguraba que muchos más), una cifra que solo superó uno de los aviadores franceses: René Fonck. Y recibió tantas medallas que casi tintineaba al andar. También las mencionaba en su tarjeta de visita.
Igual que les ocurrió a otros muchos aviadores, el armisticio dejó una especie de vacío en Nungesser. Trabajó durante un tiempo de gaucho en Argentina, participó en muestras de aviación acrobática en Estados Unidos con su amigo, el marqués de Charette, y actuó en una película titulada The Sky-Raiders, rodada en el aeródromo Roosevelt de Nueva York, donde a esas alturas se habían congregado los competidores por el Premio Orteig.
Con su encanto galo y su pechera llena de medallas, Nungesser era irresistible para las mujeres, y en la primavera de 1923, tras una apasionada aventura, se comprometió con una joven de la alta sociedad neoyorquina con el nombre nada glorioso de Consuelo Hatmaker. La señorita Hatmaker, que solo tenía diecinueve años, provenía de una larga estirpe de mujeres alegres. Su madre, de soltera Nellie Sand, era famosa por su belleza, y demostró que era demasiada mujer para sus tres maridos, entre ellos el epónimo señor Hatmaker, de quien se divorció en 1921. El desconcertado pero bondadoso caballero se oponía al matrimonio de su hija, alegando (con cierta razón, tal como se vio más adelante) que Nungesser era un indigente, tullido y sinvergüenza que solo sabía trabajar en la guerra, y para colmo, era francés. No obstante, su exmujer no apoyó la censura del señor Hatmaker. Más bien al contrario. La madre de la novia no solo aprobó el matrimonio, sino que anunció que al mismo tiempo ella se casaría con su última conquista, el capitán William Waters, un estadounidense amable y anodino que al parecer solo despertó el interés pasajero del mundo dos veces en su vida: cuando se casó con la señora Hatmaker y cuando se divorciaron unos años más tarde. Así pues, madre e hija se casaron en una ceremonia conjunta en Dinard (la Bretaña francesa), cerca de donde Charles Nungesser vería por última vez su tierra natal en la primavera de 1927.
El matrimonio de Consuelo y Charles no fue fructífero. Desde el principio, ella manifestó que no pensaba vivir en Francia, mientras que él desdeñaba vivir en cualquier otro sitio. No tardaron en separarse y se divorciaron formalmente en 1926. De todas formas, después dio la impresión de que Nungesser se lo había pensado mejor, porque al año siguiente comentaba entre amigos que un gesto heroico podría servir para acercarlo a la voluptuosa Consuelo y su no menos voluptuosa fortuna. Nungesser sacó provecho de las desgracias de Fonck, cuyo accidente de aviación el otoño anterior había servido para que Nungesser convenciera a Pierre Levasseur, un fabricante de aviones, de que le proporcionara un aeroplano con el que restaurar el prestigio francés. Un premio otorgado por un francés y obtenido por unos aviadores franceses en una nave francesa sin duda daría alas nuevas al prestigio francés. Coli se unió encantado a la aventura en calidad de navegante. Llamaron al avión L’Oiseau Blanc («El Pájaro Blanco») y lo pintaron de blanco para que fuera más fácil de localizar si caía al mar.
Emprender el vuelo desde París fue un gesto de vanidad patriótica que, a ojos de muchos, sería la prueba de su falta de previsión. Implicaba volar en contra de unos vientos fuertes que frenarían la velocidad y reducirían drásticamente la eficiencia energética. El motor era un Lorraine-Dietrich refrigerado, de la misma marca que el que había empleado Pinedo para volar a Australia, de modo que tenía pedigrí, pero no era un motor fabricado para las largas travesías transatlánticas. Además, no podían transportar más que el combustible suficiente para cuarenta horas de vuelo, lo que los dejaba con un margen de error ínfimo. Parecía que Nungesser era consciente de que lo que esperaban lograr era casi imposible. Mientras daba vueltas alrededor del avión el 8 de mayo, sonreía con timidez a las personas que le deseaban suerte y parecía distraído. Para aumentar la capacidad de alerta, aceptó una inyección intravenosa de cafeína, algo que sin duda no le hizo ningún favor a sus nervios.
En contraste, Coli daba la impresión de estar absolutamente relajado, pero coincidía con Nungesser en que el avión estaba sobrecargado y había que aligerarlo. Decidieron prescindir de la mayor parte de las raciones de comida, así como de los chalecos salvavidas y de la pasarela hinchable. Si se veían obligados a realizar un aterrizaje de emergencia, no contarían con nada para garantizar su supervivencia salvo un artilugio para potabilizar el agua del mar, una caña de pescar y un anzuelo, y una curiosa variedad de alimentos: tres latas de atún y una de sardinas, una docena de plátanos, un kilo de azúcar, un termo de café caliente y brandy. Aun después de descargar las provisiones, el avión pesaba casi cinco mil kilos. Nunca había despegado con tanto peso a cuestas.
Una vez terminados los preparativos, Coli y su esposa se abrazaron, luego este y Nungesser saludaron con la mano a sus partidarios y montaron a bordo. Eran las cinco y cuarto de la mañana cuando se colocaron en posición de despegue. La pista de Le Bourget medía 3.200 metros e iban a necesitarla casi entera. Al principio el avión recorrió la expansión de hierba con temerosa lentitud, pero después fue ganando velocidad. Al cabo de un rato, tomó cierta altura, pero volvió a caer y recorrió a trompicones 270 metros más antes de despegar por fin de forma tímida y agónica. El ingeniero jefe, que había recorrido corriendo la mayor parte del trayecto por la pista junto al avión, se postró de rodillas y se echó a llorar. Conseguir que despegara ya era un triunfo sin igual. Hasta ese momento, ningún otro avión de la carrera del Atlántico había llegado a tanto. La multitud bramó encantada. L’Oiseau Blanc ascendió con una angustiosa lentitud por la blanca neblina del cielo occidental y puso rumbo al canal de la Mancha. Una hora y veintisiete minutos después, a las 6.48 horas, Nungesser y Coli llegaron a los acantilados blanquecinos de Normandía, en Étretat. Un escuadrón de cuatro aviones escolta movieron las alas a modo de saludo y se apartaron, y L’Oiseau Blanc voló en solitario en dirección a las islas británicas, con el frío Atlántico a sus pies.
Toda Francia esperaba con el corazón en un puño.
Al día siguiente llegó la fabulosa noticia de que los dos aviadores lo habían conseguido. «Nungesser est arrivê», anunciaba el periódico parisino L’Intransigeant con suma emoción (con tanta emoción que sin querer puso un circunflejo en lugar de un acento agudo en arrivé). Una publicación rival, el Paris Presse, citó las primeras palabras de Nungesser al pueblo estadounidense al llegar a tierra. Según su noticia, Nungesser había realizado un aterrizaje suave y estiloso en el puerto de Nueva York y había detenido el avión justo delante de la Estatua de la Libertad (también procedente de Francia, como apostilló con orgullo el periódico). Una vez en tierra, una ciudad jubilosa e increíblemente impresionada había dado la bienvenida a los dos aviadores y los había bañado en confeti mientras desfilaban por la Quinta Avenida.
En París, la noticia revolucionó por completo la ciudad. Las campanas se echaron al vuelo. La gente se abrazaba entre sollozos aunque no se conociera. Se formaban corros alrededor de todo el que llevara un periódico. Levasseur mandó un telegrama de felicitación. En casa de la madre de Coli, en Marsella, abrieron botellas de champán. «Sabía que mi niño lo conseguiría porque me dijo que lo haría», dijo la madre de Coli con lágrimas de júbilo y alivio en las mejillas.
No obstante, al poco se supo que las dos supuestas noticias no solo eran erróneas, sino tristemente imaginarias. Nungesser y Coli no habían llegado a Nueva York ni por asomo. En realidad, se habían extraviado y se temía que se hubieran perdido para siempre.
De inmediato se puso en marcha un inmenso equipo de rescate marítimo. Zarparon varios barcos navales y a algunos barcos mercantiles se les pidió que vigilaran con atención durante sus travesías. El avión dirigible de la marina USS Los Angeles recibió la orden de buscarlos desde el aire. El barco de pasajeros France, rumbo a Nueva York desde Le Havre, recibió instrucciones del Gobierno francés de tomar una ruta más septentrional de la habitual, pese al riesgo de toparse con icebergs, con la esperanza de que viera flotando al L’Oiseau Blanc. En el aeródromo Roosevelt, Rodman Wanamaker ofreció 25.000 dólares a quien fuera capaz de encontrar a los aviadores, vivos o muertos.
Durante un par de días, todos se aferraron a la esperanza de que Nungesser y Coli aparecieran triunfantes de repente, pero cada hora que pasaba corría en su contra, y entonces las condiciones atmosféricas, ya desfavorables, se volvieron nefastas. Una densa niebla se instaló sobre el Atlántico oriental y cubrió la zona costera de América del Norte desde Labrador hasta los estados del Atlántico medio. En Ambrose Light, un faro flotante próximo a la boca del puerto de Nueva York, el farero advirtió que miles de aves, desorientadas durante su migración anual al norte, se habían refugiado en todas las superficies que tenían a su alcance. En Sandy Hook, Nueva Jersey, cuatro focos reflectores peinaron en vano los cielos, pues sus haces de luz eran incapaces de penetrar la capa de niebla que lo oscurecía todo. En la isla de Terranova las temperaturas bajaron y empezó a nevar en copos finos.
Sin saber que los aviadores habían disminuido las reservas alimenticias en el último momento, los comentaristas apuntaban que Nungesser y Coli llevaban consigo comida suficiente para abastecerse durante semanas, y aseguraban que el avión estaba diseñado para mantenerse a flote de forma indefinida. (No era cierto.) Muchas personas conservaban la esperanza, pues pensaban que dos años antes, un aviador estadounidense, el comandante John Rodgers, y tres miembros de su tripulación habían pasado nueve días flotando en el Pacífico y ya se les había dado por muertos cuando un submarino los rescató. Su propósito fallido era volar de California a Hawái.
Los rumores empezaron a ubicar a Nungesser y a Coli en todas partes: en Islandia, en Labrador, rescatados del mar por alguno de los numerosos barcos de pasajeros... Tres personas aseguraron haberlos visto en Irlanda, un dato que dio ánimos a algunos, mientras que otros decían que tres avistamientos en un país de tres millones de personas no era mucho. Dieciséis personas de Terranova, en su mayoría de la zona próxima a la ciudad de Harbour Grace, dijeron haber visto u oído un avión, aunque nadie fue capaz de identificar a ciencia cierta la procedencia, y otras noticias semejantes llegaron desde Nueva Escocia, Maine, New Hampshire y lugares tan meridionales como Port Washington, Long Island.
Un trampero canadiense se presentó con un mensaje firmado por Nungesser, pero al examinar el mensaje se demostró que estaba lleno de sospechosas faltas de ortografía y que la grafía no parecía la de Nungesser, sino más bien la del propio trampero. También se encontraron diversos mensajes en botellas, que siguieron apareciendo nada menos que hasta 1934. Lo único que no se encontró fue el rastro de L’Oiseau Blanc ni de sus ocupantes.
En Francia corrió el rumor de que el Instituto Meteorológico de Estados Unidos había ocultado información crucial a los franceses con el fin de evitar que estos tuvieran ventaja respecto a los aviadores estadounidenses. Myron Herrick, el embajador de Estados Unidos, mandó un telegrama a Washington diciendo que emprender un vuelo en esas condiciones no sería sensato por parte de Estados Unidos.
Fue una semana nefasta para la aviación francesa. Al mismo tiempo que Nungesser y Coli despegaban de Le Bourget, otro ambicioso vuelo organizado desde Francia (ahora olvidado por todo el mundo e incluso poco conocido en su época) quedó truncado cuando tres aviadores —Pierre de Saint-Roman, Hervé Mouneyres y Louis Petit— partieron de Senegal, en la costa oeste de África, y se dirigieron a Brasil. Cuando se hallaban a doscientos kilómetros escasos de la costa brasileña, se comunicaron por radio y dieron la buena nueva de que llegarían en poco más de una hora, o así informó el corresponsal de la revista Time. Eso fue lo último que se supo de ellos. Nunca se encontraron los restos del naufragio.
A lo largo de nueve meses, habían muerto once personas en el intento de sobrevolar el Atlántico. Fue justo en ese momento, en el que todos parecían gafados, cuando un joven larguirucho apodado «el Flaco» apareció por el oeste y anunció que tenía intención de surcar el océano en solitario. Se llamaba Charles Lindbergh.
Un verano de lo más extraordinario estaba a punto de comenzar.
1927: UN VERANO QUE
CAMBIÓ EL MUNDO
MAYO
EL CHAVAL
En la primavera de 1927, algo brillante y extraño surcó el cielo como una centella.
F. SCOTT FITZGERALD,
Mi ciudad perdida
1