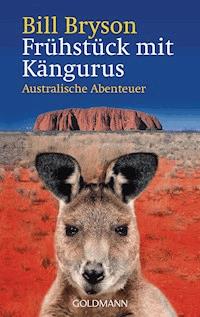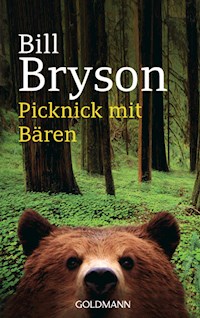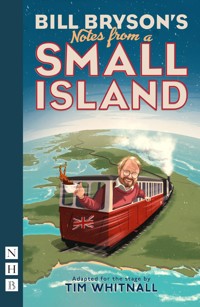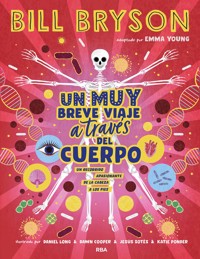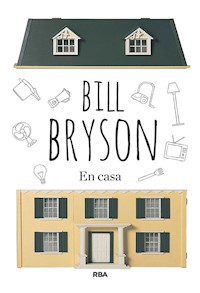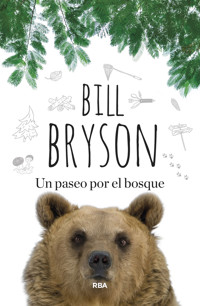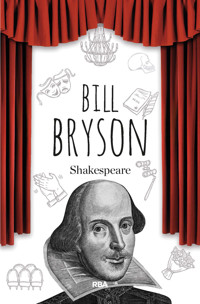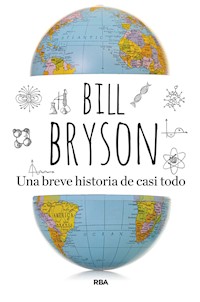
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Uno de los escritores más queridos y autor de varios bestsellers nos lleva hacia las preguntas más intrigantes e intratables que la ciencia busca responder. Con este título ganó el Premio Aventis de divulgación científica y fue finalista del Premio Samuel Johnson. ¿Puede un solo libro convertirse en la perfecta introducción para adentrarse en disciplinas tan dispares como la astronomía, la geología, la física, la química y la biología? ¿Puede un trabajo de divulgación científica ofrecer razonamientos y datos precisos, y al mismo tiempo ser tremendamente entretenido? ¿Puede una única obra narrar la historia de los grandes descubrimientos de la ciencia y contarnos también divertidas anécdotas relacionadas con estos extraordinarios logros y con los hombres que los alcanzaron? Una breve historia de casi todo es, sin lugar a dudas, ese libro y mucho más. Viajero empedernido y divulgador brillante y entusiasta, Bill Bryson nos propone un fascinante recorrido por la historia del universo que nos rodea y los conocimientos que nos han llevado a comprenderlo un poco mejor. Con una curiosidad innata, una prosa fluida y una admirable capacidad de síntesis, Bryson logra explicar en Una breve historia de casi todo los grandes acontecimientos y las razones fundamentales que han llevado al cosmos, a nuestro planeta y a todos los seres vivos a ser como son.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1028
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RBA DIVULGACIÓN
Serie Divulgación general
—
Título original: A Short History of Nearly Everything.
© Bill Bryson, 2003.
© de la traducción: José Manuel Álvarez Flórez, 2004.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2023
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Quinta edición: septiembre de 2013.
REF.: OBDO172
ISBN: 978-84-113-2368-0
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL: EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970 / 932720447).
Todos los derechos reservados.
Para Meghan y Chris. Bienvenidos
El físico Leo Szilard anunció una vez a su amigo, Hans Bethe, que estaba pensando en escribir un diario: «No me propongo publicarlo. Me limitaré a registrar los hechos para que Dios se informe». «¿Tú crees que Dios no conoce los hechos?», preguntó Bethe. «Sí —dijo Szilard—. Él conoce los hechos, pero no conoce esta versión de los hechos.»
HANS CHRISTIAN VON BAEYER, Taming the Atom [Controlando el átomo]
INTRODUCCIÓN
Bienvenido. Y felicidades. Estoy encantado de que pudieses conseguirlo. Llegar hasta aquí no fue fácil. Lo sé. Y hasta sospecho que fue algo más difícil de lo que tú crees.
En primer lugar, para que estés ahora aquí, tuvieron que agruparse de algún modo, de una forma compleja y extrañamente servicial, billones de átomos errantes. Es una disposición tan especializada y tan particular que nunca se ha intentado antes y que sólo existirá esta vez. Durante los próximos muchos años —tenemos esa esperanza—, estas pequeñas partículas participarán sin queja en todos los miles de millones de habilidosas tareas cooperativas necesarias para mantenerte intacto y permitir que experimentes ese estado tan agradable, pero tan a menudo infravalorado, que se llama existencia.
Por qué se tomaron esta molestia los átomos es todo un enigma. Ser tú no es una experiencia gratificante a nivel atómico. Pese a toda su devota atención, tus átomos no se preocupan en realidad por ti, de hecho ni siquiera saben que estás ahí. Ni siquiera saben que ellos están ahí. Son, después de todo, partículas ciegas, que además no están vivas. (Resulta un tanto fascinante pensar que si tú mismo te fueses deshaciendo con unas pinzas, átomo a átomo, lo que producirías sería un montón de fino polvo atómico, nada del cual habría estado nunca vivo pero todo él habría sido en otro tiempo tú.) Sin embargo, por la razón que sea, durante el periodo de tu existencia, tus átomos responderán a un único impulso riguroso: que tú sigas siendo tú.
La mala noticia es que los átomos son inconstantes y su tiempo de devota dedicación es fugaz, muy fugaz. Incluso una vida humana larga sólo suma unas 650.000 horas y, cuando se avista ese modesto límite, o en algún otro punto próximo, por razones desconocidas, tus átomos te dan por terminado. Entonces se dispersan silenciosamente y se van a ser otras cosas. Y se acabó todo para ti.
De todos modos, debes alegrarte de que suceda. Hablando en términos generales, no ocurre en el universo, por lo que sabemos. Se trata de algo decididamente raro porque, los átomos que tan generosa y amablemente se agrupan para formar cosas vivas en la Tierra, son exactamente los mismos átomos que se niegan a hacerlo en otras partes. Pese a lo que pueda pasar en otras esferas, en el mundo de la química la vida es fantásticamente prosaica: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, un poco de calcio, una pizca de azufre, un leve espolvoreo de otros elementos muy corrientes (nada que no pudieses encontrar en cualquier farmacia normal), y eso es todo lo que hace falta. Lo único especial de los átomos que te componen es que te componen. Ese es, por supuesto, el milagro de la vida.
Hagan o no los átomos vida en otros rincones del universo, hacen muchas otras cosas: nada menos que todo lo demás. Sin ellos, no habría agua ni aire ni rocas ni estrellas y planetas, ni nubes gaseosas lejanas ni nebulosas giratorias ni ninguna de todas las demás cosas que hacen el universo tan agradablemente material. Los átomos son tan numerosos y necesarios que pasamos con facilidad por alto el hecho de que, en realidad, no tienen por qué existir. No hay ninguna ley que exija que el universo se llene de pequeñas partículas de materia o que produzcan luz, gravedad y las otras propiedades de las que depende la existencia. En verdad, no necesita ser un universo. Durante mucho tiempo no lo fue. No había átomos ni universo para que flotaran en él. No había nada..., absolutamente nada en ningún sitio.
Así que demos gracias por los átomos. Pero el hecho de que tengas átomos y que se agrupen de esa manera servicial es sólo parte de lo que te trajo hasta aquí. Para que estés vivo aquí y ahora, en el siglo XXI, y seas tan listo como para saberlo, tuviste también que ser beneficiario de una secuencia excepcional de buena suerte biológica. La supervivencia en la Tierra es un asunto de asombrosa complejidad. De los miles y miles de millones de especies de cosas vivas que han existido desde el principio del tiempo, la mayoría (se ha llegado a decir que el 99$$$%) ya no anda por ahí. Y es que la vida en este planeta no sólo es breve sino de una endeblez deprimente. Constituye un curioso rasgo de nuestra existencia que procedamos de un planeta al que se le da muy bien fomentar la vida, pero al que se le da aún mejor extinguirla.
Una especie media sólo dura en la Tierra unos cuatro millones de años, por lo que, si quieres seguir andando por ahí miles de millones de años, tienes que ser tan inconstante como los átomos que te componen. Debes estar dispuesto a cambiarlo todo (forma, tamaño, color, especie, filiación, todo) y a hacerlo reiteradamente. Esto es mucho más fácil de decir que de hacer, porque el proceso de cambio es al azar. Pasar del «glóbulo atómico protoplasmático primordial» —como dicen Gilbert y Sullivan en su canción— al humano moderno que camina erguido y que razona te ha exigido adquirir por mutación nuevos rasgos una y otra vez, de la forma precisa y oportuna, durante un periodo sumamente largo. Así que, en los últimos 3.800 millones de años, has aborrecido a lo largo de varios periodos el oxígeno y luego lo has adorado, has desarrollado aletas y extremidades y unas garbosas alas, has puesto huevos, has chasqueado el aire con una lengua bífida, has sido peludo, has vivido bajo tierra, en los árboles, has sido tan grande como un ciervo y tan pequeño como un ratón y un millón de cosas más. Una desviación mínima de cualquiera de esos imperativos de la evolución y podrías estar ahora lamiendo algas en las paredes de una cueva, holgazaneando como una morsa en algún litoral pedregoso o regurgitando aire por un orificio nasal, situado en la parte superior de la cabeza, antes de sumergirte 18 metros a buscar un bocado de deliciosos gusanos de arena.
No sólo has sido tan afortunado como para estar vinculado desde tiempo inmemorial a una línea evolutiva selecta, sino que has sido también muy afortunado —digamos que milagrosamente— en cuanto a tus ancestros personales. Considera que, durante 3.800 millones de años, un periodo de tiempo que nos lleva más allá del nacimiento de las montañas, los ríos y los mares de la Tierra, cada uno de tus antepasados por ambas ramas ha sido lo suficientemente atractivo para hallar una pareja, ha estado lo suficientemente sano para reproducirse y le han bendecido el destino y las circunstancias lo suficiente como para vivir el tiempo necesario para hacerlo. Ninguno de tus respectivos antepasados pereció aplastado, devorado, ahogado, de hambre, atascado, ni fue herido prematuramente ni desviado de otro modo de su objetivo vital: entregar una pequeña carga de material genético a la pareja adecuada en el momento oportuno para perpetuar la única secuencia posible de combinaciones hereditarias, que pudiese desembocar casual, asombrosa y demasiado brevemente en ti.
Este libro trata de cómo sucedió eso... cómo pasamos, en concreto, de no ser nada en absoluto a ser algo, luego cómo un poco de ese algo se convirtió en nosotros y también algo de lo que pasó entretanto y desde entonces. Es, en realidad, abarcar muchísimo, ya lo sé, y por eso el libro se titula Una breve historia de casi todo, aunque en rigor no lo sea. No podría serlo. Pero, con suerte, cuando lo acabemos tal vez parezca como si lo fuese.
Mi punto de partida fue, por si sirve de algo, un libro de ciencias del colegio que tuve cuando estaba en cuarto o quinto curso. Era un libro de texto corriente de los años cincuenta, un libro maltratado, detestado, un mamotreto deprimente, pero tenía, casi al principio, una ilustración que sencillamente me cautivó: un diagrama de la Tierra, con un corte transversal, que permitía ver el interior tal como lo verías si cortases el planeta con un cuchillo grande y retirases con cuidado un trozo que representase aproximadamente un cuarto de su masa.
Resulta difícil creer que no hubiese visto antes esa ilustración, pero es indudable que no la había visto porque recuerdo, con toda claridad, que me quedé transfigurado. La verdad, sospecho que mi interés inicial se debió a una imagen personal de ríos de motoristas desprevenidos de los estados de las llanuras norteamericanas, que se dirigían hacia el Pacífico y que se precipitaban inesperadamente por el borde de un súbito acantilado, de unos 6.400 kilómetros de altura, que se extendía desde Centroamérica hasta el polo Norte; pero mi atención se desvió poco a poco, con un talante más académico, hacia la dimensión científica del dibujo, hacia la idea de que la Tierra estaba formada por capas diferenciadas y que terminaba en el centro con una esfera relumbrante de hierro y níquel, que estaba tan caliente como la superficie del Sol, según el pie de la ilustración. Recuerdo que pensé con verdadero asombro: «¿Y cómo saben eso?».
No dudé ni siquiera un instante de la veracidad de la información —aún suelo confiar en lo que dicen los científicos, lo mismo que confío en lo que dicen los médicos, los fontaneros y otros profesionales que poseen información privilegiada y arcana—, pero no podía imaginar de ninguna manera cómo había podido llegar a saber una mente humana qué aspecto tenía y cómo estaba hecho lo que hay a lo largo de miles de kilómetros por debajo de nosotros, algo que ningún ojo había visto nunca y que ningunos rayos X podían atravesar. Para mí, aquello era sencillamente un milagro. Esa ha sido mi posición ante la ciencia desde entonces.
Emocionado, me llevé el libro a casa aquella noche y lo abrí antes de cenar —un acto que yo esperaba que impulsase a mi madre a ponerme la mano en la frente y a preguntarme si me encontraba bien—. Lo abrí por la primera página y empecé a leer. Y ahí está el asunto. No tenía nada de emocionante. En realidad, era completamente incomprensible. Y sobre todo, no contestaba ninguno de los interrogantes que despertaba el dibujo en una inteligencia inquisitiva y normal: ¿cómo acabamos con un Sol en medio de nuestro planeta y cómo saben a qué temperatura está?; y si está ardiendo ahí abajo, ¿por qué no sentimos el calor de la tierra bajo nuestros pies?; ¿por qué no está fundiéndose el resto del interior?, ¿o lo está?; y cuando el núcleo acabe consumiéndose, ¿se hundirá una parte de la Tierra en el hueco que deje, formándose un gigantesco sumidero en la superficie?; ¿y cómo sabes eso?; ¿y cómo llegaste a saberlo?
Pero el autor se mantenía extrañamente silencioso respecto a esas cuestiones... De lo único que hablaba, en realidad, era de anticlinales, sinclinales, fallas axiales y demás. Era como si quisiese mantener en secreto lo bueno, haciendo que resultase todo sobriamente insondable. Con el paso de los años empecé a sospechar que no se trataba en absoluto de una cuestión personal. Parecía haber una conspiración mistificadora universal, entre los autores de libros de texto, para asegurar que el material con el que trabajaban nunca se acercase demasiado al reino de lo medianamente interesante y estuviese siempre a una conferencia de larga distancia, como mínimo, de lo francamente interesante.
Ahora sé que hay, por suerte, numerosos escritores de temas científicos que manejan una prosa lúcida y emocionante (Timothy Ferris, Richard Fortey y Tim Flannery son tres que surgen de una sola estación del alfabeto, y eso sin mencionar siquiera al difunto aunque divino Richard Feynman), pero lamentablemente ninguno de ellos escribió un libro de texto que haya estudiado yo. Los míos estaban escritos por hombres —siempre eran hombres— que sostenían la curiosa teoría de que todo quedaba claro cuando se expresaba como una fórmula, y la divertida e ilusa creencia de que los niños estadounidenses agradecerían poder disponer de capítulos que acabasen con una sección de preguntas sobre las que pudiesen cavilar en su tiempo libre. Así que me hice mayor convencido de que la ciencia era extraordinariamente aburrida, pero sospechaba que no tenía por qué serlo; de todos modos, intentaba no pensar en ella en la medida de lo posible. Esto se convirtió también en mi posición durante mucho tiempo.
Luego, mucho después (debe de hacer unos cuatro o cinco años), en un largo vuelo a través del Pacífico, cuando miraba distraído por la ventanilla el mar iluminado por la Luna, me di cuenta, con una cierta contundencia incómoda, de que no sabía absolutamente nada sobre el único planeta donde iba a vivir. No tenía ni idea, por ejemplo, de por qué los mares son salados, pero los grandes lagos no. No tenía ni la más remota idea. No sabía si los mares estaban haciéndose más salados con el tiempo o menos. Ni si los niveles de salinidad del mar eran algo por lo que debería interesarme o no. (Me complace mucho decirte que, hasta finales de la década de los setenta, tampoco los científicos conocían las respuestas a esas preguntas. Se limitaban a no hablar de ello en voz muy alta.)
Y la salinidad marina, por supuesto, sólo constituía una porción mínima de mi ignorancia. No sabía qué era un protón, o una proteína; no distinguía un quark de un cuásar; no entendía cómo podían mirar los geólogos un estrato rocoso, o la pared de un cañón, y decirte lo viejo que era...; no sabía nada, en realidad. Me sentí poseído por un ansia tranquila, insólita, pero insistente, de saber un poco de aquellas cuestiones y de entender sobre todo cómo llegaba la gente a saberlas. Eso era lo que más me asombraba: cómo descubrían las cosas los científicos. Cómo sabe alguien cuánto pesa la Tierra, lo viejas que son sus rocas o qué es lo que hay realmente allá abajo en el centro. Cómo pueden saber cómo y cuándo empezó a existir el universo y cómo era cuando lo hizo. Cómo saben lo que pasa dentro del átomo. Y, ya puestos a preguntar —o quizá sobre todo, a reflexionar—, cómo pueden los científicos parecer saber a menudo casi todo, pero no ser capaces aún de predecir un terremoto o incluso de decirnos si debemos llevar el paraguas a las carreras el próximo miércoles.
Así que decidí que dedicaría una parte de mi vida (tres años, al final) a leer libros y revistas y a buscar especialistas piadosos y pacientes, dispuestos a contestar a un montón de preguntas extraordinariamente tontas. La idea era ver si es o no posible entender y apreciar el prodigio y los logros de la ciencia (maravillarse, disfrutar incluso con ellos) a un nivel que no sea demasiado técnico o exigente, pero tampoco completamente superficial.
Esa fue mi idea y mi esperanza. Y eso es lo que se propone este libro. En fin, tenemos mucho camino que recorrer y mucho menos de 650.000 horas para hacerlo, de modo que empecemos de una vez.
I
PERDIDOS EN EL COSMOS
Están todos en el mismo plano. Giran todos en la misma dirección... Es perfecto, ¿sabes? Es portentoso. Es casi increíble.
GEOFFREY MARCY, astrónomo, describiendo el sistema solar
1
CÓMO CONSTRUIR UN UNIVERSO
Por mucho que te esfuerces, nunca serás capaz de hacerte cargo de qué pequeño, qué espacialmente insignificante es un protón: sencillamente demasiado pequeño.
Un protón es una parte infinitesimal de un átomo, que es en sí mismo, por supuesto, una cosa insustancial. Los protones son tan pequeños[1] que una pizquita de tinta, como el punto de esta «i», puede contener unos 500.000 millones de ellos, o bastante más del número de segundos necesarios para completar medio millón de años. Así que los protones son extraordinariamente microscópicos, por decir algo.
Ahora, imagínate, si puedes —y no puedes, claro—, que aprietas uno de esos protones hasta reducirlo a una milmillonésima parte de su tamaño normal en un espacio tan pequeño que un protón pareciese enorme a su lado. Introduce después, en ese minúsculo espacio,[2] 30 gramos de materia. Muy bien. Ya estás en condiciones de poner un universo en marcha.
Estoy dando por supuesto, obviamente, que lo que quieres construir es un universo inflacionario. Si en vez de eso prefirieses construir un universo clásico más anticuado, tipo Gran Explosión, necesitarías materiales suplementarios. Necesitarías, en realidad, agrupar todo lo que hay (hasta la última mota y partícula de materia desde aquí hasta el límite de la creación) y apretarlo hasta reducirlo a un punto tan infinitesimalmente compacto que no tuviese absolutamente ninguna dimensión. A eso es a lo que se llama una singularidad.
En cualquier caso, prepárate para una explosión grande de verdad. Querrás retirarte a un lugar seguro para observar el espectáculo, como es natural. Por desgracia, no hay ningún lugar al que retirarse, porque no hay ningún lugar fuera de la singularidad. Cuando el universo empiece a expandirse, no lo hará para llenar un vacío mayor que él. El único espacio que existe es el que va creando al expandirse.
Es natural, pero erróneo, visualizar la singularidad como una especie de punto preñado que cuelga en un vacío ilimitado y oscuro. Pero no hay ningún espacio, no hay ninguna oscuridad. La singularidad no tiene nada a su alrededor, no hay espacio que pueda ocupar ni lugar. Ni siquiera cabe preguntar cuánto tiempo ha estado allí, si acaba de brotar a la existencia, como una buena idea, o si ha estado allí siempre, esperando tranquilamente el momento adecuado. El tiempo no existe. No hay ningún pasado del que surja.
Y así, partiendo de la nada, se inicia nuestro universo.
En una sola palpitación cegadora, un momento de gloria demasiado rápido y expansivo para que pueda expresarse con palabras, la singularidad adquiere dimensiones celestiales, un espacio inconcebible. El primer animado segundo —un segundo al que muchos cosmólogos consagrarán carreras en que irán cortándolo en obleas cada vez más finas— produce la gravedad y las demás fuerzas que gobiernan la física. En menos de un minuto, el universo tiene un millón de miles de millones de kilómetros de anchura y sigue creciendo rápido. Hace ya mucho calor, 10.000 millones de grados, suficiente para que se inicien las reacciones nucleares que crean los elementos más ligeros, hidrógeno y helio principalmente, con un poquito de litio (un átomo de cada 100 millones). En tres minutos se ha producido el 98% de toda la materia que hay o que llegará a haber. Tenemos un universo. Es un lugar con las más asombrosas y gratificantes posibilidades, un lugar bello, además. Y se ha hecho todo en lo que se tarda en hacer un bocadillo.
En qué momento es motivo de cierto debate. Los cosmólogos llevan mucho tiempo discutiendo sobre si el momento de la creación fue hace 10.000 millones de años o el doble de esa cifra u otra cifra intermedia. La opinión más extendida parece apuntar hacia la cifra de unos 13.700 millones de años,[3] pero estas cosas son notoriamente difíciles de medir, como veremos más adelante. Lo único que puede decirse, en realidad, es que en cierto punto indeterminado del pasado muy lejano, por razones desconocidas, se produjo el momento que la ciencia denomina t=0.[4] Estábamos de camino.
Hay, por supuesto, muchísimo que no sabemos. Y mucho de lo que creemos saber no lo hemos sabido, o creemos que no lo hemos sabido, durante mucho tiempo. Hasta la idea de la Gran Explosión es una idea muy reciente. Lleva rodando por ahí desde que, en la década de los veinte, Georges Lemaitre, sacerdote e investigador belga, la propuso por primera vez de forma vacilante, pero no se convirtió en una noción activa en cosmología hasta mediados de los sesenta, en que dos jóvenes radioastrónomos hicieron un descubrimiento excepcional e involuntario.
Se llamaban Arno Penzias y Robert Wilson. En 1965, estaban intentando utilizar una gran antena de comunicaciones propiedad de Laboratorios Bell de Holmdel (Nueva Jersey), pero había un ruido de fondo persistente que no les dejaba en paz, un silbido constante y agobiante que hacía imposible el trabajo experimental. El ruido era continuo y difuso. Llegaba de todos los puntos del cielo, día y noche, en todas las estaciones. Los jóvenes astrónomos hicieron durante un año todo lo que se les ocurrió para localizar el origen del ruido y eliminarlo. Revisaron todo el sistema eléctrico. Desmontaron y volvieron a montar los instrumentos, comprobaron circuitos, menearon cables, limpiaron enchufes... Se subieron a la antena parabólica y pusieron cinta aislante en todas las juntas y en todos los remaches. Volvieron a subirse a la antena con escobillas y útiles de limpieza y la repasaron cuidadosamente para limpiarla[5] de lo que, en un artículo posterior, denominaron «material dieléctrico blanco», que es lo que más vulgarmente se conoce como mierda de pájaro. Todo fue en vano.
Aunque ellos no lo sabían, a sólo 50 kilómetros de distancia, en la Universidad de Princeton, había un equipo de científicos dirigidos por Robert Dicke que estaba intentando encontrar precisamente aquello de lo que ellos se afanaban tanto por librarse. Los investigadores de Princeton estaban trabajando en una idea propuesta por primera vez en los años cuarenta por el astrofísico de origen ruso George Gamow: si mirabas a suficiente profundidad en el espacio, encontrarías restos de la radiación cósmica de fondo dejada por la Gran Explosión. Gamow calculaba que la radiación, después de haber recorrido la inmensidad del cosmos, llegaría a la Tierra en forma de microondas. En un artículo más reciente, había sugerido incluso un instrumento que podría realizar la tarea: la antena de Bell de Holmdel.[6] Por desgracia, ni Penzias ni Wilson ni ninguno de los miembros del equipo de Princeton había leído el artículo de Gamow.
El ruido que Penzias y Wilson estaban oyendo era, por supuesto, el ruido que había postulado Gamow. Habían encontrado el borde del universo,[7] o al menos la parte visible de él, a unos 8.640 trillones de kilómetros de distancia. Estaban «viendo» los primeros fotones (la luz más antigua del universo), aunque el tiempo y la distancia los habían convertido en microondas, tal como había predicho Gamow. Alan Guth, en su libro El universo inflacionario, aporta una analogía que ayuda a situar en perspectiva este descubrimiento. Imagínate que atisbar las profundidades del universo fuese algo parecido a ponerte a mirar hacia abajo desde la planta 100 del Empire State (representando la planta 100 el momento actual y, el nivel de la calle, el instante de la Gran Explosión). Cuando Wilson y Penzias realizan su descubrimiento, las galaxias más lejanas que habían llegado a detectarse se hallaban aproximadamente en la planta 60 y los objetos más lejanos (quásares) estaban aproximadamente en la planta 20. El hallazgo de Penzias y Wilson situaba nuestro conocimiento del universo visible a poco más de un centímetro del suelo del vestíbulo.[8]
Wilson y Penzias, que aún seguían sin saber cuál era la causa de aquel ruido, telefonearon a Dicke a Princeton y le explicaron su problema con la esperanza de que pudiese darles alguna solución. Dicke se dio cuenta de qué era lo que habían encontrado los dos jóvenes. «Bueno, muchachos, se nos acaban de adelantar», explicó a sus colegas al colgar el teléfono. Poco después, la revista Astrophysical Journal publicó dos artículos: uno de Penzias y Wilson, en el que describían su experiencia con el silbido, el otro del equipo de Dicke, explicando la naturaleza del mismo. Aunque Penzias y Wilson no buscaban la radiación cósmica de fondo, no sabían lo que era cuando la encontraron y no habían descrito su naturaleza en ningún artículo, recibieron el Premio Nobel de Física en 1978. Los investigadores de Princeton sólo consiguieron simpatías. Según Dennis Overbye en Corazones solitarios en el cosmos, ni Penzias ni Wilson entendieron nada de lo que significaba su descubrimiento hasta que leyeron sobre el asunto en el The New York Times.
Por otra parte, la perturbación causada por la radiación cósmica de fondo es algo que todos hemos experimentado alguna vez. Si conectas la televisión a cualquier canal que tu aparato no capte, aproximadamente un 1% de los ruidos estáticos danzantes que veas se explican por ese viejo residuo de la Gran Explosión.[9]La próxima vez que te quejes de que no hay nada que ver, recuerda que siempre puedes echar un vistazo al nacimiento del universo.
Aunque todo el mundo la llama la Gran Explosión, muchos libros nos previenen de que no debemos concebirla como una explosión en el sentido convencional. Fue, más bien, una expansión vasta y súbita, a una escala descomunal. ¿Qué la provocó?
Hay quien piensa que quizá la singularidad fuese la reliquia de un universo anterior que se había colapsado, que el nuestro es sólo uno de los universos de un eterno ciclo de expansión y colapso, algo parecido a la bolsa de una máquina de oxígeno. Otros atribuyen la Gran Explosión a lo que denominan «falso vacío», «campo escalar» o «energía de vacío», cierta cualidad o cosa, en realidad, que introdujo una medida de inestabilidad en la nada que existía. Parece imposible que se pueda sacar algo de la nada, pero el hecho de que una vez no había nada y ahora hay un universo constituye una prueba evidente de que se puede. Es posible que nuestro universo sea simplemente parte de muchos universos mayores, algunos de diferentes dimensiones, y que estén produciéndose continuamente y en todos los lugares grandes explosiones. También es posible que el espacio y el tiempo tuviesen otras formas completamente distintas antes de la Gran Explosión — formas demasiado extrañas para que podamos concebirlas— y que la Gran Explosión represente una especie de fase de transición, en que el universo pasó de una forma que no podemos entender a una forma que casi comprendemos. «Estas cuestiones están muy próximas a las cuestiones religiosas»,[10] dijo, en el año 2001 a The The New York Times, el doctor Andrei Linde, un cosmólogo de Stanford.
La teoría de la Gran Explosión no trata de la explosión propiamente dicha, sino de lo que sucedió después de la explosión. No mucho después, por supuesto. Aplicando en gran medida las matemáticas y observando detenidamente lo que sucede en los aceleradores de partículas, los científicos creen que pueden retroceder hasta 10–43segundos después del momento de la creación, cuando el universo era aún tan pequeño que habría hecho falta un microscopio para localizarlo. No hay por qué desmayarse tras cada número extraordinario que aparece ante nosotros, pero quizá merezca la pena detenerse en alguno de ellos cada tanto, sólo para hacerse cargo de su amplitud asombrosa e inabarcable. Así, 10–43 es 0,0000000000000000000000000000000000000000001[11] o una diezmillonésima de billones de billones de billones de segundos.[*]
Casi todo lo que sabemos o creemos saber sobre los primeros instantes del universo se lo debemos a una idea llamada teoría de la inflación, que propuso por primera vez un joven físico de partículas llamado Alan Guth, quien estaba por entonces (1979) en Stanford y ahora está en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Tenía treinta y dos años[12] y, según confiesa él mismo, nunca había hecho gran cosa antes. Probablemente no se le habría ocurrido jamás su gran teoría si no hubiese asistido a una conferencia sobre la Gran Explosión que pronunció nada menos que Robert Dicke. La conferencia impulsó a Guth a interesarse[13] por la cosmología y, en particular, por el nacimiento del universo.
De ello resultó la teoría de la inflación, que sostiene que el universo experimentó una expansión súbita y espectacular una fracción de instante después del alba de la creación. Se hinchó, huyó en realidad consigo mismo, duplicando su tamaño cada 10–34 segundos.[14] El episodio completo tal vez no durase más de 10–30 segundos, es decir, una millonésima de millones de millones de millones de millones de millones de segundo, pero modificó el universo, haciéndolo pasar de algo que podías tener en la mano a algo como mínimo 10.000.000.000.000.000.000.000.000 veces mayor.[15] La teoría de la inflación explica las ondas y los remolinos que hacen posible nuestro universo. Sin ello, no habría aglutinaciones de materia y, por tanto, no existirían las estrellas, sólo gas a la deriva y oscuridad eterna.
Según la teoría de Guth, tras una diezmillonésima de billonésima de billonésima de billonésima de segundo, surgió la gravedad. Tras otro intervalo ridículamente breve se le unieron el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, es decir, la materia de la física. Un instante después se les unieron montones de partículas elementales, es decir, la materia de la materia. De no haber nada en absoluto, se pasó a que hubiera de pronto enjambres de fotones, protones, electrones, neutrones y mucho más..., entre 1079 y 1089 de cada, de acuerdo con la teoría clásica de la Gran Explosión. Tales cantidades son, por supuesto, inaprensibles. Basta con saber que, en un solo instante retumbante, pasamos a estar dotados de un universo que era enorme (un mínimo de 100.000 millones de años luz de amplitud, según la teoría, pero posiblemente cualquier tamaño a partir de ahí hasta el infinito) y estaba en perfectas condiciones para la creación de estrellas, galaxias y otros sistemas complejos.[16]
Lo extraordinario, desde nuestro punto de vista, es lo bien que resultó la cosa para nosotros. Si el universo se hubiese formado de un modo sólo un poquito diferente (si la gravedad fuese una fracción más fuerte o más débil, si la expansión hubiese sido sólo un poco más lenta o más rápida), nunca podría haber habido elementos estables para hacernos a ti, a mí y el suelo en que nos apoyamos. Si la gravedad hubiese sido una pizca más fuerte, el propio universo podría haber colapsado como una tienda de campaña mal montada al no tener con exactitud los valores adecuados para proporcionar las dimensiones, la densidad y los elementos necesarios. Y si hubiese sido más débil, no habría llegado a fusionarse en absoluto. El universo se habría mantenido eternamente vacío, inerte, desparramado.
Este es uno de los motivos de que algunos especialistas crean que puede haber habido muchas otras grandes explosiones, tal vez trillones y trillones de ellas, esparcidas a lo largo y ancho de la imponente extensión de la eternidad, y que la razón de que existamos en esta concreta es que es una en la que podíamos existir. Como dijo en cierta ocasión Edward P. Tryon, de la Universidad de Columbia: «Como respuesta a la pregunta de por qué sucedió, ofrezco la humilde propuesta de que nuestro universo es simplemente una de esas cosas que pasan de cuando en cuando». A lo que añadió Guth: «Aunque la creación de un universo pudiese ser muy improbable, Tryon resaltó que nadie había contado los intentos fallidos».[17]
Martin Rees, astrónomo real inglés, cree que hay muchos universos, quizás un número infinito, cada uno con atributos distintos, en combinaciones distintas, y que nosotros simplemente vivimos en uno que combina las cosas de manera tal que nos permite existir en él. Establece una analogía con una tienda de ropa muy grande: «Si hay grandes existencias de ropa, no te sorprende encontrar un traje que te valga. Si hay muchos universos, regidos cada uno de ellos por un conjunto de números distintos, habrá uno en el que exista un conjunto determinado de números apropiados para la vida. Nosotros estamos en ése».[18]
Rees sostiene que hay seis números en concreto que rigen nuestro universo y que, si cualquiera de esos valores se modificase, incluso muy levemente, las cosas no podrían ser como son ahora. Por ejemplo, para que el universo exista como existe, hace falta que el hidrógeno se convierta en helio de un modo preciso pero majestuoso (específicamente, convirtiendo siete milésimas de su masa en energía). Con un descenso muy leve de ese valor (de 0,007% a 0,006%, por ejemplo) no se produciría ninguna transformación. El universo consistiría en hidrógeno y nada más. Si se eleva el valor muy ligeramente (hasta un 0,008%), los enlaces serían tan desmedidamente prolíficos que haría ya mucho tiempo que se habría agotado el hidrógeno. En cualquiera de los dos casos, bastaría dar un pellizco insignificante a los números del universo[19] tal como lo conocemos y necesitamos y el universo no existiría.
Debería decir que todo es exactamente como debe ser hasta ahora. A la larga, la gravedad puede llegar a ser un poquito demasiado fuerte;[20] un día se puede detener la expansión del universo y éste puede colapsar sobre sí mismo, hasta reducirse a otra singularidad, posiblemente para iniciar de nuevo todo el proceso. Por otra parte, puede ser demasiado débil, en cuyo caso el universo seguirá alejándose eternamente, hasta que todo esté tan separado que no haya ninguna posibilidad de interacciones materiales, de forma que el universo se convierta en un lugar muy espacioso pero inerte y muerto. La tercera opción es que la gravedad se mantenga en su punto justo («densidad crítica» es el término que emplean los cosmólogos) y que mantenga unido el universo exactamente con las dimensiones adecuadas para permitir que todo siga así indefinidamente. Algunos cosmólogos llaman a este fenómeno el «efecto Ricitos de Oro», que significa que todo es exactamente como debe ser. (Diré, para que conste, que estos tres universos posibles se denominan, respectivamente, cerrado, abierto y plano.)
Ahora bien, lo que se nos ha ocurrido a todos en algún momento es lo siguiente: ¿qué pasaría si viajases hasta el borde del universo y asomases la cabeza, como si dijéramos, por entre las cortinas?, ¿dónde estarías si no estabas ya en el universo? y ¿qué verías más allá? La respuesta es decepcionante: nunca podremos llegar hasta el borde del universo. La razón no es que te llevaría demasiado tiempo alcanzarlo —aunque por supuesto así sería— sino que, aunque viajases y viajases hacia fuera en línea recta, indefinida y obstinadamente, nunca verías una frontera exterior. En vez de eso, volverías adonde empezaste —momento en que es de suponer perderías el ánimo y renunciarías a seguir—. El motivo de esto es que, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, a la que llegaremos a su debido tiempo, el universo se alabea de una forma que no somos capaces de concebir apropiadamente. Basta que sepamos, por el momento, que no vamos a la deriva en una burbuja grande y en perpetua expansión. El espacio se curva, en realidad, de un modo que le permite no tener límites pero ser al mismo tiempo finito. Ni siquiera podemos decir propiamente que se esté expandiendo, porque, como nos indica el físico y premio Nobel Steven Wenberg, «los sistemas solares y las galaxias no se están expandiendo, y el espacio no se está expandiendo». Lo que sucede es más bien que las galaxias se apartan unas de otras.[21] Todo eso es una especie de desafío a la intuición. O como dijo el biólogo J. B. S. Haldane en un comentario famoso: «El universo no sólo es más raro de lo que suponemos. Es más raro de lo que podemos suponer».
La analogía a la que se suele recurrir para explicar la curvatura del espacio es intentar imaginar que a alguien de un universo de superficies planas, que nunca hubiese visto una esfera, le trajesen a la Tierra. Por muy lejos que llegase a desplazarse por la superficie del planeta, jamás encontraría el borde. Podría acabar volviendo al punto del que hubiese partido y, por supuesto, no sabría explicarse cómo había sucedido tal cosa. Pues bien, nosotros en el espacio nos hallamos en la misma situación que nuestro desconcertado habitante de Planilandia, sólo que lo que nos despista es una dimensión superior.
Así como no hay ningún lugar en el que se pueda encontrar el borde del universo, tampoco hay ninguno en cuyo centro podamos plantarnos y decir: «Aquí es donde empezó todo. Este es el punto más central de todos». Estamos todos en el centro de todo. La verdad es que no lo sabemos con certeza; no podemos demostrarlo matemáticamente. Los científicos se limitan a suponer que no podemos ser en realidad el centro del universo[22] —piensa lo que eso entrañaría—, sino que el fenómeno debe ser el mismo para todos los observadores de todos los lugares. Sin embargo, lo cierto es que no lo sabemos.
Para nosotros, el universo sólo llega hasta donde ha viajado la luz en los miles de millones de años transcurridos desde que se formó. Este universo visible (el universo que conocemos y del que podemos hablar)[23] tiene 1.600.000.000.000.000.0000.000.000 de kilómetros de amplitud. Pero, de acuerdo con la mayor parte de las teorías, el universo en su conjunto (el metauniverso, como se le llama a veces) es enormemente más amplio. Según Rees, el número de años luz que hay hasta el borde de ese universo mayor y no visto[24] se escribiría no «con 10 ceros, ni siquiera con un centenar, sino con millones». En suma, hay más espacio del que se puede imaginar sin necesidad de plantearse el problema de intentar divisar un más allá suplementario.
La teoría de la Gran Explosión tuvo durante mucho tiempo una gran laguna que atribuló a mucha gente: me refiero a que no podía explicar cómo llegamos hasta aquí. Aunque el 98% de toda la materia que existe se creó durante la Gran Explosión, esa materia consistía exclusivamente en gases ligeros: el helio, el hidrógeno y el litio que antes mencionamos. Ni una sola partícula de la materia pesada tan vital para nuestro ser (carbono, nitrógeno, oxígeno y todo lo demás) surgió del brebaje gaseoso de la creación. Pero —y ahí está el punto problemático—, para que se formen esos elementos pesados se necesita el tipo de calor y de energía que desprende una gran explosión. Sin embargo, ha habido sólo una Gran Explosión y ella no los produjo, así que ¿de dónde vinieron? Curiosamente, el individuo que encontró la solución a estos problemas fue un cosmólogo que despreciaba cordialmente la Gran Explosión como teoría y que acuñó dicho término sarcásticamente para burlarse de ella.
Trataremos de este científico en breve, pero, antes de abordar la cuestión de cómo llegamos hasta aquí, tal vez merezca la pena dedicar unos minutos a considerar dónde es exactamente «aquí».
2
BIENVENIDO AL SISTEMA SOLAR
Hoy los astrónomos pueden hacer las cosas más asombrosas. Si alguien encendiese una cerilla en la Luna, podrían localizar la llama. De los latidos y temblequeos más leves de las estrellas remotas[1] pueden deducir el tamaño e incluso la habitabilidad potencial de planetas demasiado remotos para que se puedan ver siquiera, planetas tan lejanos que nos llevaría medio millón de años en una nave espacial llegar hasta allí. Pueden captar briznas de radiación tan ridículamente leves con sus radiotelescopios que, la cuantía total de energía recogida del exterior del sistema solar por todos ellos juntos, desde que iniciaron la recolección en 1951, es «menos que la energía de un solo copo de nieve al dar en el suelo», en palabras de Carl Sagan.[2]
En suma, de todas las cosas que pasan en el universo, pocas son las que no puedan descubrir los astrónomos si se lo proponen. Por eso resulta aún más notable que, hasta 1978, nadie hubiese reparado nunca en que Plutón tenía una luna. En el verano de ese año, un joven astrónomo llamado James Christy,[3] del Observatorio Naval de Estados Unidos de Flagstaff (Arizona), estaba haciendo un examen rutinario de imágenes fotográficas de Plutón cuando vio que había algo allí. Se trataba de una cosa borrosa e imprecisa, pero claramente diferenciada de Plutón. Consultó a un colega llamado Robert Harrington y llegó a la conclusión de que lo que se veía allí era una luna. Y no era una luna cualquiera. Era la luna más grande del sistema solar en relación con su planeta.
La verdad es que aquello fue un duro golpe para el estatus de Plutón como planeta, que en realidad había sido siempre bastante modesto. Como hasta entonces se había creído que el espacio que ocupaba aquella luna y el que ocupaba Plutón eran el mismo, el descubrimiento significó que Plutón resultaba mucho más pequeño de lo que nadie había sospechado...,[4] más pequeño incluso que Mercurio. De hecho, hay siete lunas en el sistema solar, incluida la suya, que son mayores que él.
Ahora bien, esto nos plantea el interrogante de por qué se tardó tanto tiempo en descubrir una luna en nuestro sistema solar. La respuesta es que se debe, por una parte, a que todo depende de adonde apunten los astrónomos con sus instrumentos y, por otra, a lo que sus instrumentos puedan llegar a ver. Por último, también se debe a Plutón. Lo más importante es hacia dónde dirijan sus instrumentos. En palabras del astrónomo Clark Chapman:[5] «La mayoría de la gente piensa que los astrónomos se van de noche a sus observatorios y escrutan el firmamento. Eso no es verdad. Casi todos los telescopios que tenemos en el mundo están diseñados para ver sectores pequeñísimos del cielo perdidos en la lejanía, para ver un quásar, para localizar agujeros negros o para contemplar una galaxia remota. La única red auténtica de telescopios que recorre el cielo ha sido diseñada y construida por los militares».
Estamos mal acostumbrados por las versiones de dibujantes y pintores a imaginar una claridad de resolución que no existe en la astronomía actual. Plutón en la fotografía de Christy es apagado y borroso (un trozo de borra cósmica) y su luna no es la órbita acompañante iluminada por detrás y limpiamente delineada que encontraríamos en un cuadro de National Geographic, sino una mota diminuta y en extremo imprecisa de vellosidad adicional. Tan imprecisa era la vellosidad que se tardó otros ocho años en volver a localizar la luna[6] y confirmar con ello su existencia de forma independiente.
Un detalle agradable del descubrimiento de Christy fue que se produjese en Flagstaff, pues había sido allí donde se había descubierto Plutón en 1920. Ese acontecimiento trascendental de la astronomía se debió principalmente al astrónomo Percival Lowell. Lowell procedía de una de las familias más antiguas y más ricas de Boston (la de ese famoso poemilla que dice que Boston es el hogar de las judías y el bacalao, donde los Lowell sólo hablan con los Cabot, mientras que los Cabot sólo hablan con Dios). Fue el patrocinador del famoso observatorio que lleva su nombre, pero se le recuerda sobre todo por su creencia de que Marte estaba cubierto de canales, construidos por laboriosos marcianos, con el propósito de transportar agua desde las regiones polares hasta las tierras secas pero fecundas próximas al ecuador.
La otra convicción persistente de Lowell era que, en un punto situado más allá de Neptuno, existía un noveno planeta aún por descubrir, denominado Planeta X. Lowell basaba esa creencia en las irregularidades que había observado en las órbitas de Urano y Neptuno, y dedicó los últimos años de su vida a intentar encontrar el gigante gaseoso que estaba seguro que había allí. Por desgracia murió de forma súbita en 1916, en parte agotado por esa búsqueda, que quedó en suspenso mientras los herederos se peleaban por su herencia. Sin embargo, en 1929, tal vez como un medio de desviar la atención de la saga de los canales de Marte —que se había convertido por entonces en un asunto bastante embarazoso—, los directores del Observatorio Lowell decidieron continuar la búsqueda y contrataron para ello a un joven de Kansas llamado Clyde Tombaugh.
Tombaugh no tenía formación oficial como astrónomo, pero era diligente y astuto. Tras un año de búsqueda[7] consiguió localizar Plutón, un punto desvaído de luz en un firmamento relumbrante. Fue un hallazgo milagroso y, lo más fascinante de todo fue que las observaciones en que Lowell se había basado para proclamar la existencia de un planeta más allá de Neptuno resultaron ser absolutamente erróneas. Tombaugh se dio cuenta enseguida de que el nuevo planeta no se parecía nada a la enorme bola gaseosa postulada por Lowell; de todos modos, cualquier reserva suya o de otros sobre las características del nuevo planeta no tardaría en esfumarse ante el delirio que provocaba casi cualquier gran noticia en un periodo como aquél, en que la gente se entusiasmaba enseguida. Era el primer planeta descubierto por un estadounidense, y nadie estaba dispuesto a dejarse distraer por la idea de que en realidad no era más que un remoto punto helado. Se le llamó Plutón, en parte, porque las dos primeras letras eran un monograma de las iniciales de Lowell, al que se proclamó a los cuatro vientos póstumamente un talento de primera magnitud, olvidándose en buena medida a Tombaugh, salvo entre los astrónomos planetarios, que suelen reverenciarle.
Unos cuantos astrónomos siguieron pensando que aún podía existir el Planeta X allá fuera...[8] Algo enorme, tal vez diez veces mayor que Júpiter, aunque hubiese permanecido invisible para nosotros hasta el momento (recibiría tan poca luz del Sol que no tendría casi ninguna que reflejar). Se consideraba que no sería un planeta convencional como Júpiter o Saturno —estaba demasiado alejado para eso; hablamos de unos 7,2 billones de kilómetros—, sino más bien como un sol que nunca hubiese conseguido llegar del todo a serlo. Casi todos los sistemas estelares del cosmos son binarios (de dos estrellas), lo que convierte un poco a nuestro solitario Sol en una rareza.
En cuanto al propio Plutón, nadie está seguro del todo de cuál es su tamaño, de qué está hecho, qué tipo de atmósfera tiene e incluso de lo que es realmente. Muchos astrónomos creen que no es en modo alguno un planeta, que sólo es el objeto de mayor tamaño que se ha localizado hasta ahora en una región de desechos galácticos denominada cinturón Kuiper. El cinturón Kuiper fue postulado, en realidad, por un astrónomo llamado F. C. Leonard en 1930,[9] pero el nombre honra a Gerard Kuiper, un holandés que trabajaba en Estados Unidos y que fue quien difundió la idea. El cinturón Kuiper es el origen de lo que llamamos cometas de periodo corto (los que pasan con bastante regularidad), el más famoso de los cuales es el cometa Halley. Los cometas de periodo largo, que son más retraídos —y entre los que figuran dos que nos han visitado recientemente, Hale-Bopp y Hyakutake— proceden de la nube Oort, mucho más alejada, y de la que hablaremos más en breve.
No cabe la menor duda de que Plutón no se parece demasiado a los otros planetas. No sólo es minúsculo y oscuro, sino que es tan variable en sus movimientos que nadie sabe con exactitud dónde estará dentro de unos días. Mientras los otros planetas orbitan más o menos en el mismo plano, la trayectoria orbital de Plutón se inclina —como si dijésemos— hacia fuera de la alineación en un ángulo de 17º, como el ala de un sombrero garbosamente inclinado en la cabeza de alguien. Su órbita es tan irregular que, durante periodos sustanciales de cada uno de sus solitarios circuitos alrededor del Sol, está más cerca de la Tierra que Neptuno. En la mayor parte de las décadas de los ochenta y los noventa, Neptuno fue el planeta más remoto del sistema solar. Hasta el 11 de febrero de 1999, no volvió Plutón al carril exterior,[10] para seguir allí los próximos 228 años.
Así que si Plutón es realmente un planeta se trata de un planeta bastante extraño. Es muy pequeño: un cuarto del 1% del tamaño de la Tierra. Si se colocara encima de Estados Unidos, no llegaría a cubrir la mitad de los 48 estados del interior. Esto es suficiente para que sea extraordinariamente anómalo. Significa que nuestro sistema planetario está formado por cuatro planetas internos rocosos, cuatro gigantes externos gaseosos y una pequeña y solitaria bola de hielo. Además, hay motivos sobrados para suponer que podemos empezar muy pronto a encontrar otras esferas de hielo, mayores incluso, en el mismo sector del espacio. Entonces tendremos problemas. Después de que Christy localizase la luna de Plutón, los astrónomos empezaron a observar más atentamente esa parte del cosmos y, a primeros de diciembre del año 2002, habían encontrado ya más de seiscientos Objetos Transneptunianos o Plutinos,[11] como se llaman indistintamente. Uno de ellos, denominado Varuna, es casi del mismo tamaño que la luna de Plutón. Los astrónomos creen ahora que puede haber miles de millones de esos objetos. El problema es que muchos de ellos son oscurísimos. Suelen tener un albedo (o reflectividad) característico de sólo el 4%, aproximadamente el mismo que un montón de carbón...[12] y, por supuesto, esos montones de carbón están a más de 6.000 millones de kilómetros de distancia.
¿Y cómo de lejos es eso exactamente? Resulta casi inimaginable. El espacio es sencillamente enorme... Sencillamente enorme. Imaginemos, sólo a efectos de edificación y entretenimiento, que estamos a punto de iniciar un viaje en una nave espacial. No vamos a ir muy lejos, sólo hasta el borde de nuestro sistema solar. Pero necesitamos hacernos una idea de lo grande que es el espacio y la pequeña parte del mismo que ocupamos.
La mala noticia es que mucho me temo que no podamos estar de vuelta en casa para la cena. Incluso en el caso de que viajásemos a la velocidad de la luz (300.000 kilómetros por segundo), tardaríamos siete horas en llegar a Plutón. Pero no podemos aproximarnos siquiera a esa velocidad. Tendremos que ir a la velocidad de una nave espacial, y las naves espaciales son bastante más lentas. La velocidad máxima que ha conseguido hasta el momento un artefacto humano es la de las naves espaciales Voyager 1 y 2, que están ahora alejándose de nosotros a unos 56.000 kilómetros por hora.[13]
La razón de que se lanzasen estas naves cuando se lanzaron (en agosto y septiembre de 1977) era que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estaban alineados de una forma que sólo se da una vez cada 175 años. Esto permitía a las dos naves utilizar una técnica de «aprovechamiento de la gravedad» por la que eran lanzadas sucesivamente de un gigante gaseoso al siguiente en una especie de versión cósmica de chasquido de látigo. Aun así, tardaron nueve años en llegar a Urano y doce en cruzar la órbita de Plutón. La buena noticia es que, si esperamos hasta enero del año 2006 —que es cuando la nave espacial New Horizons de la NASA partirá hacia Plutón, según el programa—, podremos aprovechar la posición favorable de Júpiter, amén de ciertos avances tecnológicos, y llegar en unos diez años...; aunque me temo que volver luego a casa llevaría bastante más. De una forma u otra, será un viaje largo.
Es probable que de lo primero que te hagas cargo sea de que el espacio tiene un nombre extraordinariamente apropiado y que es muy poco interesante, por desgracia. Posiblemente nuestro sistema solar sea lo más animado que hay en billones de kilómetros, pero todo el material visible que contiene (el Sol, los planetas y sus lunas, los 1.000 millones de rocas que giran en el cinturón de asteroides, los cometas y demás detritus a la deriva) ocupan menos de una billonésima parte del espacio disponible.[14] Te darás cuenta también enseguida de que ninguno de los mapas que hayas podido ver del sistema solar estaba dibujado ni siquiera remotamente a escala. La mayoría de los mapas que se ven en las clases muestra los planetas uno detrás de otro a intervalos de buena vecindad —los gigantes exteriores llegan incluso a proyectar sombras unos sobre otros en algunas ilustraciones)—, pero se trata de un engaño necesario para poder incluirlos a todos en la misma hoja. En verdad, Neptuno no está un poquito más lejos que Júpiter. Está mucho más allá de Júpiter, cinco veces más que la distancia que separa a Júpiter de la Tierra, tan lejos que recibe sólo un 3% de la luz que recibe Júpiter. Las distancias son tales, en realidad, que no es prácticamente posible dibujar a escala el sistema solar. Aunque añadieses montones de páginas plegadas a los libros de texto o utilizases una hoja de papel de cartel realmente muy grande, no podrías aproximarte siquiera. En un dibujo a escala del sistema solar, con la Tierra reducida al diámetro aproximado de un guisante, Júpiter estaría a 300 metros de distancia y, Plutón, a 2,5 kilómetros —y sería del tamaño similar al de una bacteria, así que de todos modos no podrías verlo—. A la misma escala, Próxima Centauri, que es la estrella que nos queda más cerca, estaría a 16.000 kilómetros de distancia. Aunque lo redujeses todo de tamaño hasta el punto en que Júpiter fuese tan pequeño como el punto final de esta frase y Plutón no mayor que una molécula, Plutón seguiría quedando a 10 metros de distancia.
Así que el sistema solar es realmente enorme. Cuando llegásemos a Plutón, nos habríamos alejado tanto del Sol —nuestro amado y cálido Sol, que nos broncea y nos da la vida—, que éste se habría quedado reducido al tamaño de una cabeza de alfiler. Sería poco más que una estrella brillante. En un vacío tan solitario se puede empezar a entender por qué han escapado a nuestra atención incluso los objetos más significativos (la luna de Plutón, por ejemplo). Y Plutón no ha sido ni mucho menos un caso único a ese respecto. Hasta las expediciones del Voyager, se creía que Neptuno tenía dos lunas. El Voyager descubrió otras seis. Cuando yo era un muchacho, se creía que había 30 lunas en el sistema solar. Hoy el total es de 90, como mínimo,[15] y aproximadamente un tercio de ellas se han descubierto en los últimos diez años. Lo que hay que tener en cuenta, claro, cuando se considera el universo en su conjunto, es que ni siquiera sabemos en realidad lo que hay en nuestro sistema solar.
Bueno, la otra cosa que notarás, cuando pasemos a toda velocidad Plutón, es que estamos dejando atrás Plutón. Si compruebas el itinerario, verás que se trata de un viaje hasta el borde de nuestro sistema solar, y me temo que aún no hemos llegado. Plutón puede ser el último objeto que muestran los mapas escolares, pero el sistema solar no termina ahí. Ni siquiera estamos cerca del final al pasar Plutón. No llegaremos hasta el borde del sistema solar hasta que hayamos cruzado la nube de Oort, un vasto reino celestial de cometas a la deriva, y no llegaremos hasta allí durante otros —lo siento muchísimo— 10.000 años.[16] Plutón, lejos de hallarse en el límite exterior del sistema solar, como tan displicentemente indicaban aquellos mapas escolares, se encuentra apenas a una cincuentamilésima parte del trayecto. No tenemos ninguna posibilidad de hacer semejante viaje, claro. Los 386.000 kilómetros del viaje hasta la Luna aún representan para nosotros una empresa de enorme envergadura. La misión tripulada a Marte, solicitada por el primer presidente Bush en un momento de atolondramiento pasajero, se desechó tajantemente cuando alguien averiguó que costaría 450.000 millones de dólares y que, con probabilidad, acabaría con la muerte de todos los tripulantes —su ADN se haría pedazos por la acción de las partículas solares de alta energía de las que no se los podría proteger.[17]
Basándonos en lo que sabemos ahora y en lo que podemos razonablemente imaginar, no existe absolutamente ninguna posibilidad de que un ser humano llegue nunca a visitar el borde de nuestro sistema solar... nunca. Queda demasiado lejos. Tal como están las cosas, ni siquiera con el telescopio Hubble podemos ver el interior de la nube Oort, así que no podemos saber en realidad lo que hay allí. Su existencia es probable, pero absolutamente hipotética.[*] Lo único que se puede decir con seguridad sobre la nube Oort es, más o menos, que empieza en algún punto situado más allá de Plutón y que se extiende por el cosmos a lo largo de unos dos años luz. La unidad básica de medición en el sistema solar es la unidad astronómica, UA, que representa la distancia del Sol a la Tierra. Plutón está a unas 40 UA de la Tierra y, el centro de la nube Oort, a unas 50.000 UA. En definitiva, muy lejos.
Pero finjamos de nuevo que hemos llegado a la nube Oort. Lo primero que advertirías es lo tranquilísimo que está todo allí. Nos encontramos ya lejos de todo... tan lejos de nuestro Sol que ni siquiera es la estrella más brillante del firmamento. Parece increíble que ese diminuto y lejano centelleo tenga gravedad suficiente para mantener en órbita a todos esos cometas. No es un vínculo muy fuerte, así que los cometas se desplazan de un modo mayestático, a una velocidad de unos 563 kilómetros por hora.[18] De cuando en cuando, alguna ligera perturbación gravitatoria (una estrella que pasa, por ejemplo) desplaza de su órbita normal a uno de esos cometas solitarios. A veces se precipitan en el vacío del espacio y nunca se los vuelve a ver, pero otras veces caen en una larga órbita alrededor del Sol. Unos tres o cuatro por año, conocidos como cometas de periodo largo, cruzan el sistema solar interior. Con poca frecuencia, esos visitantes errabundos se estrellan contra algo sólido, como la Tierra. Por eso hemos venido ahora hasta aquí, porque el cometa que hemos venido a ver acaba de iniciar una larga caída hacia el centro del sistema solar. Se dirige ni más ni menos que hacia Manson (Iowa). Va a tardar mucho tiempo en llegar (tres o cuatro millones de años como mínimo), así que le dejaremos de momento y volveremos a él más tarde durante esta historia.
Ése es, pues, nuestro sistema solar. ¿Y qué es lo que hay más allá, fuera del sistema solar? Bueno, nada y mucho. Depende de cómo se mire.
A corto plazo, no hay nada. El vacío más perfecto que hayan creado los seres humanos no llega a alcanzar la vacuidad del espacio interestelar.[19] Y hay mucha nada de este tipo antes de que puedas llegar al fragmento siguiente de algo. Nuestro vecino más cercano en el cosmos, Próxima Centauri,[20] que forma parte del grupo de tres estrellas llamado Alfa Centauri, queda a una distancia de 4,3 años luz, un saltito en términos galácticos. Pero aun así, cinco millones de veces más que un viaje a la Luna. El viaje en una nave espacial hasta allí duraría unos 25.000 años y, aunque hicieses el viaje y llegases hasta allí, no estarías más que en un puñado solitario de estrellas en medio de una nada inmensa. Para llegar al siguiente punto importante, Sirio, tendrías que viajar otros 4,3 años luz. Y así deberías seguir si intentases recorrer el cosmos saltando de estrella en estrella. Para llegar al centro de la galaxia, sería necesario mucho más tiempo del que llevamos existiendo como seres.
El espacio, dejadme que lo repita, es enorme. La distancia media entre estrellas[21] es ahí fuera de más de 30 millones de millones de kilómetros. Son distancias fantásticas y descomunales para cualquier viajero individual, incluso a velocidades próximas a la de la luz. Por supuesto, es posible que seres alienígenas viajen miles de millones de kilómetros para divertirse, trazando círculos en los campos de cultivo de Wildshire, o para aterrorizar a un pobre tipo que viaja en una furgoneta por una carretera solitaria de Arizona —deben de tener también adolescentes, después de todo—, pero parece improbable.