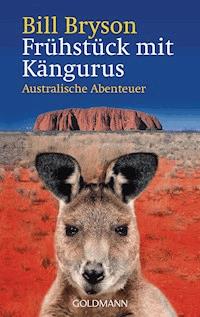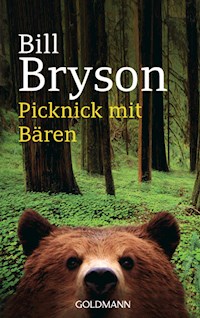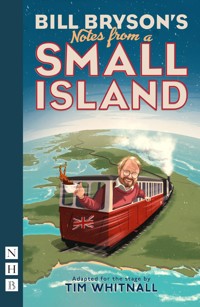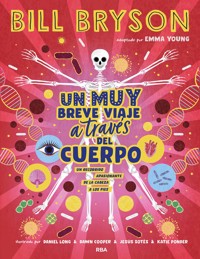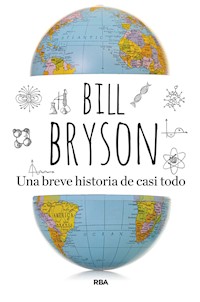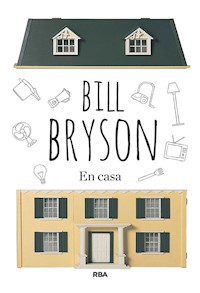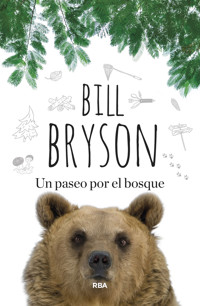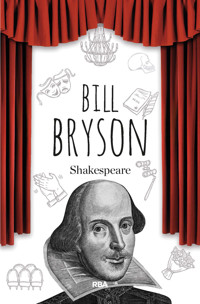Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1995, antes de dejar su amado hogar en North Yorkshire para regresar con su familia a los Estados Unidos durante unos años, Bill Bryson insistió en hacer un último viaje por Gran Bretaña, una especie de recorrido de despedida por la verde y amable isla que había sido su hogar durante mucho tiempo. Su objetivo era hacer un balance de la cara pública y las partes privadas (por así decirlo) de la nación, y analizar qué era exactamente lo que amaba tanto del Reino Unido a pesar de (o gracias a) sus muchas excentricidades. Crónicas de Gran Bretaña fue un gran éxito de ventas cuando se publicó por primera vez, es el libro más querido por los británicos y una guía extraordinaria para todos los que quieran conocer sus peculiaridades de la mano del humor inigualable de Bill Bryson.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Notes from a Small Island.
© del texto: Bill Bryson, 1993.
© del mapa: Neil Gower, 1993.
© de la traducción: Manuel Manzano Gómez, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: octubre de 2023.
REF.: OBDO224
ISBN:978-84-1132-481-6
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL • PREIMPRESIÓN
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
A CINTHIA
Me siento profundamente en deuda con las siguientes personas por su ayuda desinteresada durante la preparación de este libro: Peter y Joan Blacklock, Pam y Allen Kingsland, John y Nicky Price, David Cook y Alan Hume. A todas ellas, gracias.
PRÓLOGO
Mi primera vista de Inglaterra fue en una noche de niebla de marzo de 1973, cuando llegué en el ferry de medianoche desde Calais. Durante veinte minutos, el área de la terminal estuvo repleta de actividad mientras los automóviles y camiones bajaban, los aduaneros cumplían con sus deberes y todos se dirigían hacia la carretera de Londres. Entonces, de repente, todo quedó en silencio, deambulé por calles dormidas, con poca luz e invadidas por la bruma, como en una película de Bulldog Drummond. Fue maravilloso tener una ciudad inglesa entera para mí solo.
Lo único levemente desalentador era que todos los hoteles y casas de huéspedes parecían estar cerrados por la noche. Caminé hasta la estación, pensando que cogería un tren a Londres, pero la estación también estaba oscura y cerrada. Estaba ahí preguntándome qué hacer cuando noté que la luz gris de un televisor iluminaba la ventana del piso superior de una casa de huéspedes al otro lado de la calle. «¡Hurra!», pensé, alguien estaba despierto. Así que me apresuré a cruzar, planeando las humildes disculpas que le daría al amable propietario por mi retraso en la llegada e imaginando una conversación alegre que incluía la frase: «Oh, pero nunca le pediría que me diera de cenar a estas horas. No, sinceramente, si está completamente seguro de que no hay problema, entonces tal vez solo un sándwich de rosbif y un pepinillo con eneldo, tal vez un poco de ensalada de patata y una botella de cerveza». El camino de entrada estaba completamente oscuro y, en mi afán y falta de familiaridad con las puertas británicas, tropecé con un escalón, me estrellé de cara contra la puerta y tiré al suelo media docena de botellas de leche vacías. Casi de inmediato se abrió la ventana de arriba.
—¿Quién es? —preguntó una voz aguda.
Retrocedí mientras me frotaba la nariz, y vi una silueta con rulos.
—Hola, estoy buscando una habitación —le dije.
—Estamos cerrados.
—Oh. Pero ¿dónde podría cenar?
—Pruebe el Churchill. Enfrente.
—¿Enfrente de qué? —pregunté, pero la ventana ya se había cerrado de golpe.
El Churchill era suntuoso, estaba bien iluminado y parecía listo para recibir visitantes. A través de una ventana pude ver personas bien vestidas sentadas a una barra, elegantes y afables, como personajes de una obra de Noel Coward.[1] Vacilé en las sombras, sintiéndome como un pilluelo de la calle. Socialmente y en cuanto a vestuario no me adaptaba a un establecimiento así y, de todos modos, estaba claramente más allá de mi escaso presupuesto. Solo el día anterior, le había entregado un fajo excepcionalmente grande de coloridos francos a un hotelero de ojillos pícaros y maliciosos como pago por una noche en una cama llena de bultos y un plato de misterioso chasseur que contenía los huesos de una extensa variedad de animales pequeños, muchos de los cuales había ocultado bajo una gran servilleta para no parecer descortés, y había decidido en adelante ser más cauteloso con los gastos. Así que me alejé de mala gana de la calidez del Churchill y caminé hacia la oscuridad.
Más adelante, en Marine Parade había una pérgola, abierta a los elementos pero techada, y decidí que aquello era lo mejor que podía conseguir. Con mi mochila como almohada, me acosté y me arropé con la chaqueta. El banco estaba hecho de listones, era duro y estaba tachonado con grandes tornillos de cabeza redonda que hacían que reclinarse cómodamentefuera imposible; sin duda, su intención. Estuve acostado durante mucho tiempo, escuchando al mar bañando los guijarros de la orilla, y finalmente caí en una noche larga y fría de pesadillas en las que fui perseguido sobre témpanos de hielo del Ártico por un francés de ojos pequeños y brillantes con una catapulta, una bolsa de pernos y una puntería asombrosa, que me golpeó repetidamente en las nalgas y en las piernas por robar una servilleta de lino llena de comida sucia y dejarla en el fondo de un cajón de la cómoda de mi habitación del hotel. Me desperté con un grito ahogado alrededor de las tres, rígido y temblando de frío. La niebla se había disipado. El aire era ahora tranquilo y claro, y en el cielo brillaban las estrellas. La luz de un faro al otro extremo del rompeolas barría interminablemente la superficie del agua. Todo aquello era muy bonito, pero tenía demasiado frío para apreciarlo. Sin parar de temblar, rebusqué en la mochila y saqué todos los artículos potencialmente cálidos que pude encontrar: una camisa de franela, dos suéteres, un par de vaqueros extra. Utilicé unos calcetines de lana como guantes y me puse un par de calzoncillos de franela en la cabeza en un intento desesperado de calentarme, luego me tumbé pesadamente en el banco y esperé con paciencia el dulce beso de la muerte. Sin embargo, me quedé dormido.
Me despertó de nuevo el bramido de una sirena de niebla, que casi me hizo caer de aquella estrecha especie de catre, y me incorporé sintiéndome miserable pero un poco menos frío. El mundo estaba bañado por esa luz lechosa del amanecer que parece provenir de la nada. Las gaviotas revoloteaban y chillaban sobre el agua. Más allá de ellas, más allá del rompeolas de rocas, un transbordador, amplio y bien iluminado, se deslizaba con majestuosidad hacia el mar. Me quedé sentado allí durante algún tiempo, un joven completamente absorto en sus pensamientos. Otro gemido atronador de la sirena de niebla del buque se deslizó sobre el agua, excitando de nuevo a las molestas gaviotas. Me quité los calcetines de las manos y miré el reloj. Eran las 5:55. Miré el ferry que se alejaba y me pregunté adónde iría nadie a esas horas. Y... ¿adónde iría yo a esas horas? Recogí la mochila y arrastré los pies por el paseo marítimo, para que la circulación de la sangre se pusiera en marcha.
Cerca del Churchill, ahora mismo pacíficamente dormido, me encontré con un anciano que paseaba a un perrito. El can intentaba frenéticamente orinar en todas las superficies verticales y, en consecuencia, más que caminar, su dueño lo arrastraba mientras él se mantenía en precario equilibrio sobre tres de sus patitas.
El hombre asintió con un gesto de buenos días cuando llegué a su altura.
—Con un poco de suerte, hoy hará buen tiempo —anunció, mirando esperanzado un cielo que parecía un montón de toallas mojadas. Le pregunté si había algún restaurante en algún lugar que pudiera estar abierto.
Conocía un lugar no muy lejos de allí y me explicó cómo llegar.
—El mejor café camionero de Kent —dijo.
—¿Café camionero? —repetí con incertidumbre, y retrocedí un par de pasos cuando noté que su perro se esforzaba desesperadamente por humedecerme la pierna.
—Muy popular entre los camioneros. Se dice que conocen los mejores lugares, ¿no? —Sonrió amablemente, luego bajó un poco la voz y se inclinó hacia mí como si fuera a compartir una confidencia—: Quizá quiera quitarse los calzoncillos de la cabeza antes de entrar.
Me toqué la cabeza. «¡Oh!», y, no sin sonrojarme, me quité los calzoncillos allí olvidados. Traté de pensar en una explicación sucinta, pero el hombre estaba comprobando el cielo de nuevo.
—Definitivamente el tiempo se animará, sí —decidió, y arrastró a su perro en busca de nuevas superficies verticales. Los vi marcharse, luego me di la vuelta y caminé por el paseo marítimo justo empezaba a llover a cántaros.
La cafetería era excepcional: animada, calurosa y deliciosamente acogedora. Me comí un plato de huevos, alubias, pan frito, tocino y salchichas, con una guarnición de pan y margarina, y dos tazas de té, todo por 22 peniques. Después, sintiéndome un hombre nuevo, salí a la calle con un palillo y un eructo, y deambulé felizmente, viendo cómo Dover cobraba vida. Hay que decir que Dover no mejoró mucho con la luz del día, pero, aun así, me gustó. Me gustaba su pequeña escala y su aire acogedor, y la forma en que todos decían «Buenos días», «Hola» y «Hace un tiempo terrible, pero podría arreglarse» a todos los demás, y la sensación de que aquella era solo una más de una serie muy larga de días fundamentalmente alegres, bien ordenados y agradablemente tranquilos. Nadie en todo Dover tendría una razón particular para recordar el 21 de marzo de 1973, excepto yo y un puñado de niños nacidos ese día y posiblemente un anciano con un perro que se había encontrado con un joven con unos calzoncillos en la cabeza.
No sabía a qué hora se podía empezar decentemente a pedir una habitación en Inglaterra, así que pensé en dejarlo hasta media mañana. Con tiempo en mis manos, hice una búsqueda minuciosa de una casa de huéspedes que pareciera atractiva y tranquila, pero agradable y no demasiado cara, y al dar las diez en punto me presenté en el umbral de la que había elegido cuidadosamente, vigilando no tropezar con las botellas de leche. Era un pequeño hotel que en realidad era una casa de huéspedes... De hecho, en realidad, era una pensión.
No recuerdo su nombre, pero sí a la propietaria, una criatura formidable de mediana edad llamada señora Smegma, quien me mostró una habitación, luego me hizo un recorrido por las instalaciones y me explicó las muchas y complicadas reglas para residir allí: cuándo se servía el desayuno, cómo encender el calentador, a qué horas del día tendría que desalojar las instalaciones y durante qué breve período se permitía darse un baño (que, curiosamente, parecían coincidir), con cuánta anticipación debería comunicar si tenía la intención de recibir una llamada telefónica o llegar después de las diez de la noche, cómo tirar de la cadena del baño y usar la escobilla del váter, qué materiales estaban permitidos en la papelera del dormitorio y cuáles tenían que ser llevados con cuidado al cubo de basura exterior, cómo limpiarme los pies en cada puerta de entrada, cómo encender la estufa de tres quemadores de mi dormitorio y cuándo estaría permitido hacerlo (esencialmente, durante una Edad de Hielo). Todo eso era desconcertantemente nuevo para mí. En el lugar de donde vengo, pagas una habitación en un motel, pasas diez horas montando un lío lujoso y posiblemente irremediable, y a la mañana siguiente te vas temprano. Pero esto era como unirse al ejército.
—La estancia mínima —prosiguió la señora Smegma— es de cinco noches a una libra la noche, incluido el desayuno inglés completo.
—¿Cinco noches? —dije con un pequeño jadeo. Solo tenía la intención de pasar allí una. ¿Qué diablos iba a hacer conmigo mismo en Dover durante cinco días?
La señora Smegma arqueó una ceja.
—¿Esperaba quedarse más tiempo?
—No —dije—. No. De hecho, yo...
—Bien —me cortó—, porque tenemos un grupo de jubilados escoceses que vienen el fin de semana y habría sido incómodo. En realidad, bastante imposible. —Me examinó críticamente, como si fuera una mancha en una alfombra, y considerósi había algo más que pudiera hacer para arruinarme la vida. Lo había.
—Voy a salir en breve, así que ¿puedo pedirle que desaloje su habitación dentro de un cuarto de hora?
Estaba confundido de nuevo.
—Perdón, ¿quiere que me vaya? Pero si acabo de llegar.
—Son las reglas de la casa. Puede volver a las cuatro. —Hizo ademán de irse, pero luego se dio la vuelta—. Ah, y tenga la bondad, por favor, de quitar el cobertor todas las noches. Hemos tenido algunos sucesos desafortunados relacionados con manchas. Si daña el cobertor, tendré que cobrárselo. Lo entiende, ¿verdad?
Asentí como un tonto. Y ella se fue. Me quedé allí, sintiéndome perdido, cansado y lejos de casa. Había pasado una noche histéricamente incómoda al aire libre. Me dolían los músculos, estaba entumecido por haber dormido sobre cabezas de perno y tenía la piel ligeramente pegajosa por la suciedad y la arena de dos naciones. Había aguantado hasta ese punto con la idea de que pronto estaría disfrutando de un baño caliente y relajante, seguido de unas catorce horas de sueño profundo, tranquilo y hundido en mullidas almohadas bajo un edredón de plumas.
Mientras estaba allí percatándome de que mi pesadilla, lejos de llegar a su fin, apenas comenzaba, la puerta se abrió y la señora Smegma cruzó la habitación a grandes zancadas hacia el fluorescente que había encima del fregadero. Me había mostrado el método correcto para encenderlo: «No hay necesidad de tirar mucho. Un tironcito suave es suficiente»; y, evidentemente, recordó que lo había dejado encendido. Lo apagó ahora con lo que me pareció un tirón bastante brusco, luego nos echó a mí y a la habitación una última mirada sospechosa y se fue de nuevo.
Cuando estuve seguro de que se había ido, cerré la puerta en silencio, cerré las cortinas y oriné en el baño. Saqué un libro de mi mochila y luego me quedé de pie junto a la puerta durante un largo minuto examinando los contenidos ordenados y desconocidos de mi solitaria habitación.
—¿Y qué cojones es un cobertor? —me pregunté en voz baja, y me despedí en silencio.
Qué lugar tan diferente era Gran Bretaña en la primavera de 1973. La libra valía 2,46 dólares. El salario neto semanal medio era de 30,11 libras esterlinas. Un paquete de patatas fritas costaba 5 peniques, un refresco 8 peniques, un pintalabios 45 peniques, un paquete de galletas de chocolate 12 peniques, una plancha 4,50 libras, un hervidor eléctrico 7 libras, un televisor en blanco y negro 60 libras, un televisor en color 300 libras, una radio 16 libras, el menú sale a una libra y media. Un billete de avión regular de Nueva York a Londres cuesta 87,45 libras en invierno, 124,95 libras en verano. Podría pasar ocho días en Tenerife en un Cook’s Golden Wings Holiday por 65 libras o quince días desde 93 libras. Sé todo esto porque, antes de empezar el viaje, busqué la edición de The Times del 20 de marzo de 1973, el día que llegué a Dover, y contenía un anuncio del gobierno a página completa que describía cuánto costaba la mayoría de estas cosas y cómo se verían afectados los precios por un nuevo impuesto llamado IVA, que se introduciría una semana después. La esencia del anuncio era que mientras algunas cosas subirían de precio con el IVA, otras también bajarían. (¡Ja!) También recuerdo de mis propios recursos cerebrales menguantes que me costó 4 peniques enviar una postal a Estados Unidos por vía aérea, 13 peniques una pinta de cerveza y 30 peniques el primer libro de Penguin que compré (Billy Liar). La decimalización acababa de pasar su segundo aniversario, pero la gente todavía echaba cuentas en sus cabezas, «¡Dios mío, son casi seis chelines!», y tenías que saber que seis peniques valían realmente 21,2 peniques y que una guinea equivalía a 1,05 libras.
Un sorprendente número de titulares de esa semana podrían aparecer fácilmente hoy: «Huelga de controladores aéreos franceses», «El Libro Blanco pide que se comparta el poder en el Ulster», «Se cerrará el laboratorio de investigación nuclear», «Las tormentas interrumpen los servicios ferroviarios» y las habituales reseñas sobre críquet, «Fracaso de Inglaterra» (esta vez sobre Pakistán). Pero lo más llamativo de los titulares de esa semana vagamente recordada de 1973 era el malestar industrial que había: «Amenaza de huelga en British Gas Corporation», «Huelga de 2.000 funcionarios públicos», «No hay edición londinense del Daily Mirror», «10.000 despedidos después de que los hombres de Chrysler se marcharan», «Los sindicatos planean una acción paralizante para el Primero de Mayo», «12.000 alumnos tienen el día libre mientras los maestros hacen huelga», todo esto en una sola semana. Este sería el año de la crisis de la OPEP y el derrocamiento efectivo del Gobierno de Heath (aunque no habría elecciones generales hasta el siguiente febrero). Antes de que terminara el año, habría racionamiento de gasolina y largas colas en las gasolineras de todo el país. La inflación se dispararía hasta el 28 %. Habría una grave escasez de papel higiénico, azúcar, electricidad y carbón, entre muchas otras cosas. La mitad de la nación estaría en huelga y el resto tendría semanas de tres días. La gente compraría los regalos de Navidad en grandes almacenes iluminados por velas y miraría consternada cómo sus pantallas de televisión se quedaban en blanco después de News at Ten por orden del Gobierno. Sería el año del Acuerdo de Sunningdale, del desastre de Summerland en la Isla de Man, de la polémica sobre los sijs y los cascos de moto, del debut de Martina Navratilova en Wimbledon. Fue el año en que Gran Bretaña ingresó en el Mercado Común y ahora apenas parecería creíble que entrara en guerra con Islandia por el bacalao (aunque de una manera misericordiosamente débil, dudando entre menospreciar a esos peces blancos o simplemente dispararles).
Sería, en definitiva, uno de los años más extraordinarios de la historia británica moderna. Por supuesto, yo no lo sabía aquella lluviosa mañana de marzo en Dover. En realidad, no sabía nada, lo cual es una posición extrañamente maravillosa en la que estar. Todo lo que tenía ante mí era nuevo, misterioso y emocionante de una manera que no puedes imaginarte. Inglaterra estaba llena de cosas que nunca había visto antes: tocino veteado, cortes de pelo rapados y escalonados, balizas Belishas, serviettes, cucuruchos. No sabía cómo pronunciar scone o pasty o Towcester o slough. Nunca había oído hablar de Tesco’s, Perthshire o Denbighshire, de las viviendas sociales, de Morecambe y Wise, de los cortes en los ferrocarriles, de los crackers de Navidad, los días festivos, los dulces de los balnearios, los carros lecheros, las conferencias telefónicas nacionales, los huevos a la escocesa, los Morris Minors y el Día del Recuerdo o Poppy Day. Por lo que yo sabía, cuando un automóvil tenía una placa con una L en la parte trasera, indicaba que lo conducía un leproso. No tenía la menor idea de qué significaba GPO, LBW, GLC u OAP. Estaba radiante de ignorancia. Las transacciones más simples eran un misterio para mí. Vi a un hombre en un quiosco pedir «veinte del número seis» y recibir cigarrillos, y supuse durante mucho tiempo que todo en los quioscos estaba ordenado por números, como la comida china para llevar. Me senté durante media hora en un pub antes de darme cuenta de que tenías que ir a la barra a pedir y llevarte a la mesa tu propio pedido; luego intenté lo mismo en un salón de té y me dijeron que me sentara.
La señora del salón de té me llamó «amor». Todas las señoras de la tienda me llamaban «amor» y la mayoría de los hombres me llamaban «colega». Todavía no llevaba allí doce horas y ya me amaban. Y todos comían como yo. Eso fue realmente emocionante. Durante años, había sido la desesperación de mi madre porque, como zurdo, me negaba cortésmente a comer al estilo estadounidense. Agarraba el tenedor con la mano izquierda para sostener la comida mientras cortaba y luego lo pasaba a la mano derecha para llevarme la comida a la boca. Todo parecía ridículamente engorroso, y aquí de repente había todo un país que comía como yo. ¡Y conducían por la izquierda! Era el paraíso. Antes de que llegara el mediodía, supe que ahí era donde quería estar.
Pasé un largo día deambulando alegremente y sin rumbo por calles residenciales y calles comerciales, escuchando conversaciones en paradas de autobús y esquinas, mirando con interés los escaparates de fruterías, carnicerías y pescaderías, leyendo carteles publicitarios y licencias de urbanismo, absorbiendo en silencio. Subí al castillo para admirar la vista y ver los transbordadores en movimiento, eché una mirada respetuosa a los acantilados blancos y a la cárcel de Old Town, y al final de la tarde, en un impulso, fui a ver una película, atraído por la perspectiva de la calidez del cine y por un cartel que mostraba a una serie de jóvenes escasamente vestidas en actitud seductora.
—¿Palco o platea? —dijo la señora de los tiques.
—No, Intercambio de esposas en los suburbios —contesté con voz confusa y furtiva.
Dentro, otro mundo nuevo se abrió para mí. Vi mis primeros anuncios de cine, mis primeros tráilers presentados con acento británico, mi primer certificado de la Junta Británica de Censores de Cine («Esta película ha sido aprobada como apta para adultos por Lord Harlech, quien la disfrutó mucho»), y descubrí, para mi pequeño deleite, que se permitía fumar en los cines británicos y al diablo con los riesgos de incendio. La película en sí proporcionaba un rico fondo de información social y léxica, así como la oportunidad de descansar mis cansados pies y ver a un montón de atractivas jovencitas divirtiéndose al aire libre. Entre los muchos términos nuevos para mí estaban «fin de semana guarro», «julepe», «gilipollas», «au pair», «casa adosada», «dar por saco» y «polvo rápido contra la pared de la cocina», cuya utilidad ha quedado demostrada desde entonces. Durante el descanso —otra emocionante novedad— descubrí mi primer refresco Kia-Ora, comprado a una joven monumentalmente aburrida que tenía la notable habilidad de sacar artículos seleccionados de su bandeja iluminada y dar cambio sin apartar la mirada de un lugar imaginario a media distancia del fondo. Después cené en un pequeño restaurante italiano recomendado por Pearl & Dean y regresé satisfecho a la casa de huéspedes mientras la noche caía sobre Dover. En conjunto, fue un día muy satisfactorio e instructivo.
Tenía la intención de acostarme temprano, pero de camino a la habitación me fijé en el cartel de una puerta que decía SALA DE RESIDENTES y asomé la cabeza. Era un salón grande, con sillones y un sofá, todos con antimacasares almidonados, una librería con una modesta selección de rompecabezas y libros de bolsillo, una mesita con algunas revistas bien manoseadas, y una gran televisión a color. Encendí el televisor y ojeé las revistas mientras esperaba a que se calentara. Eran todas revistas para mujeres, pero no eran como las que leían mi madre y mi hermana. Los artículos en las revistas de mi madre y mi hermana siempre trataban sobre sexo y gratificación personal. Tenían títulos como «Recorre tu camino hacia los orgasmos múltiples», «Sexo en la oficina: cómo conseguirlo», «Tahití: el nuevo lugar de moda para el sexo» y «Esas selvas tropicales que se están extinguiendo, ¿son buenas para el sexo?». Las revistas británicas abordaban aspiraciones más modestas. Tenían títulos como «Teje tu propio conjunto de entretiempo», «Oferta de botones que te harán ahorrar dinero», «Haz este superjabonero de punto de cruz», «Llegó el verano, ¡es hora de preparar la mayonesa!».
El programa que emitían en la televisión se llamaba Jason King. Si tienes cierta edad y no tenías vida social los viernes por la noche a principios de los años setenta, tal vez recuerdes que se trataba de un libertino ridículo con un caftán acolchado que, inexplicablemente, las mujeres parecían encontrar atractivo. No podía decidir si sentirme esperanzado o deprimido. Lo más sorprendente del programa era que, aunque lo había visto solo una vez hace más de veinte años, nunca he perdido las ganas de darle una paliza con un bate de béisbol lleno de clavos.
Hacia el final del programa entró otro residente con un cuenco de agua hirviendo y una toalla, que exclamó un «¡Ay!» de sorpresa cuando me vio y se sentó junto a la ventana. Era delgado y tenía la cara roja y llenó la habitación de olor a linimento. Parecía alguien con avideces sexuales malsanas, el tipo de persona en la que tu profesor de educación física te advertía que te convertirías si te masturbabas demasiado extravagantemente (alguien, en resumen, como tu profesor de educación física). No podía estar seguro, pero casi hubiera jurado que lo había visto comprando un paquete de gominolas de frutas en Suburban Wife-Swap esa misma tarde. Me miró furtivamente, posiblemente pensando algo similar, luego se cubrió la cabeza con la toalla y bajó la cara hacia el cuenco, donde permaneció gran parte del resto de la noche.
Unos minutos más tarde, un tipo calvo de mediana edad, un vendedor de zapatos, que entró, me dijo «¡Hola!» y añadió «Buenas noches, Richard», en dirección a la cabeza con la toalla y se sentó a mi lado. Poco después se nos unió un hombre mayor con un bastón, una pierna torcida y modales bruscos. Nos miró a todos sombríamente, asintió con el más pequeño y preciso de los reconocimientos y se dejó caer pesadamente en su asiento, donde pasó los siguientes veinte minutos moviendo su pierna de un lado a otro, como si recolocara un mueble pesado. Deduje que aquellas personas eran todas residentes a largo plazo.
Empezó una comedia de situación llamada «Mi vecino es un negrata». Supongo que ese no era su título real, pero esa era la esencia, es decir, que había algo ricamente cómico en la noción de tener personas negras viviendo al lado. Abundaban frases como «¡Dios mío, abuela, hay un chico de color en tu armario!» y «Bueno, no podía verlo en la oscuridad, ¿verdad?». Era algo irremediablemente idiota. El calvo que estaba a mi lado se reía hasta las lágrimas, y de debajo de la toalla emergían ocasionales resoplidos de diversión, pero el coronel de la pierna torcida, me di cuenta, nunca se reía. Simplemente me miraba fijamente, como si tratara de recordar a qué evento oscuro de su pasado estaba asociado. Cada vez que yo volvía la cabeza, aquel hombre tenía los ojos fijos en mí. Era desconcertante. Una ráfaga de estrellas llenó brevemente la pantalla, indicando un intervalo de anuncios, que el hombre calvo aprovechó para interrogarme, de una manera amistosa pero confusamente inconexa, sobre quién era yo y cómo había caído en sus vidas. Estaba encantado de saber que yo era estadounidense.
—Siempre he querido ver Estados Unidos —dijo—. Y dígame —añadió—, ¿allí tienen Woolworth’s?
—Bueno, en realidad, Woolworth’s es americano.
—¡No me diga! —exclamó—. ¿Ha oído eso, coronel? Woolworth’s es americano. —El coronel se mostró impasible ante aquella información—. ¿Y qué hay de los copos de maíz?
—¿Disculpe?
—¿Tienen copos de maíz en América?
—Bueno, en realidad, también son americanos.
—¡Imposible!
Sonreí débilmente y le rogué a mis piernas que me levantaran y me sacaran de allí, pero la parte inferior de mi cuerpo parecía extrañamente inerte.
—¡Mira qué bien! Entonces, ¿qué le trae a Gran Bretaña si allí ya tienen copos de maíz?
Lo miré para ver si me lo estaba preguntando en serio, luego me embarqué, vacilante y de mala gana, en un breve resumen de mi vida hasta ese momento, pero después de unos minutos me di cuenta de que los anuncios se habían terminado y el programa se había reiniciado y aquel hombre ni siquiera fingía que me escuchaba, así que me callé, y en su lugar pasé la totalidad de la segunda parte absorbiendo el calor de la mirada del coronel.
Cuando terminó el programa, estaba a punto de levantarme de la silla y despedirme calurosamente de aquel feliz trío cuando se abrió la puerta y entró la señora Smegma con una bandeja con una tetera y tazas y un plato de galletas del tipo que creo que se llaman «variedad de la hora del té», y todos se animaron juguetonamente, frotándose las manos con intensidad y diciendo: «Oh, encantador». A día de hoy, sigo impresionado por la capacidad de los británicos de todas las edades y estratos sociales para emocionarse de verdad ante la perspectiva de una bebida caliente.
—¿Y qué tal El mundo de los pájaros de esta noche, coronel? —preguntó la señora Smegma mientras le entregaba al coronel una taza de té y una galleta.
—No sabría decirle —dijo el coronel maliciosamente—. La televisión —me dedicó una mirada significativa— estaba sintonizada en otro canal. —La señora Smegma también me dirigió una mirada aguda, empatizando con el coronel. Creo que se acostaban juntos.
—El mundo de los pájaros es el programa favorito del coronel —me dijo en un tono que iba más allá del odio, y me entregó una taza de té con una galleta blanquecina y dura.
Maullé una lamentable disculpa.
—Esta noche iba de frailecillos —soltó el tipo de cara roja, que parecía muy complacido consigo mismo.
La señora Smegma lo miró fijamente durante un instante, como si estuviera sorprendida de descubrir que tenía el poder del habla.
—¡Frailecillos! —dijo, y me mostró una expresión aún más fulminante que preguntaba cómo alguien podía estar tan falto de la fundamental decencia humana—. El coronel adora a los frailecillos. ¿No es así, Arthur? —Definitivamente se acostaba con él.
—Son mis preferidos —dijo el coronel, mordiendo tristemente un bombón de chocolate relleno de licor.
Avergonzado, tomé un sorbo de té y mordisqueé mi galleta. Nunca antes había tomado un té con leche ni una galleta tan dura como una roca. Sabía a algo que le darías a un periquito para fortalecerse el pico. Un minuto después, el tipo calvo se inclinó hacia mí y me susurró confiado:
—No debes preocuparte por el coronel. No ha sido el mismo desde que perdió la pierna.
—Bueno, espero por su bien que la encuentre pronto —contesté, arriesgando un poco de sarcasmo.
El tipo calvo soltó una risotada y por un momento aterrador pensé que iba a compartir mi pequeña broma con el coronel y la señora Smegma, pero en lugar de eso me tendió una mano carnosa y se presentó. No recuerdo su nombre ahora, pero era uno de esos nombres que solo los ingleses tienen: Colin Crapspray o Bertram Pantyshield o algo así de improbable. Le mostré una sonrisa torcida, pensando que estaba tomándome el pelo.
—¿Bromea? —le pregunté.
—No, en absoluto —respondió con frialdad—. ¿Por qué? ¿Encuentra divertido mi nombre?
—Es solo que me parece... inusual.
—Bueno, puede pensar que sí —dijo, y volvió su atención hacia el coronel y la señora Smegma, y me di cuenta de que ahora estaba, y sin duda sería así para siempre, sin amigos en Dover.
Durante los dos días siguientes, la señora Smegma me persiguió sin piedad, mientras que los demás, sospeché, buscaban pruebas para ella. Me reprochó que no apagara la luz de mi habitación cuando salía, que no bajara la tapa del retrete cuando terminaba, que le quitara el agua caliente al coronel —yo no sabía que tenía hasta que ella empezó a golpear la puerta y a hacer ruiditos de agravio en el pasillo—, que hubiera pedido el desayuno inglés completo dos días seguidos y me hubiera dejado el tomate frito en ambas ocasiones.
—Veo que se ha vuelto a dejar el tomate frito —dijo en la segunda ocasión.
No supe muy bien qué contestarle, ya que era indiscutiblemente cierto, así que simplemente fruncí el ceño y me uní a ella para mirar fijamente el plato en cuestión. De hecho, me había estado preguntando durante dos días qué era.
—¿Puedo solicitarle —dijo con una voz cargada de dolor y años de irritación— que en el futuro, si no necesita el tomate frito en su desayuno, tenga la amabilidad de decírmelo?
Avergonzado, la observé marcharse. «¡Pensé que era un coágulo de sangre!», quise gritarle, pero, por supuesto, no dije nada y simplemente me escabullí de la habitación hacia las miradas triunfantes de mis compañeros residentes.
Después de eso, permanecí fuera de la casa tanto como pude. Fui a la biblioteca y busqué «cobertor» en un diccionario para que al menos pudiera escapar a la censura sobre ese punto. (Me quedé asombrado al descubrir qué era; llevaba tres días trasteando con la contraventana). Dentro de la casa, trataba de permanecer en silencio y pasar desapercibido. Incluso me di la vuelta sin hacer ruido en mi chirriante cama. Pero no importaba lo mucho que lo intentara, parecía destinado a molestar. La tercera tarde, cuando entré sigilosamente, la señora Smegma se me encaró en el pasillo con un paquete de cigarrillos vacío y me preguntó si había sido yo quien lo había arrojado al seto de ligustro. Empecé a entender por qué personas inocentes firman confesiones extravagantes en las comisarías. Esa noche, olvidé apagar el calentador de agua después de un baño rápido y silencioso y agravé el error al dejar mechones de cabello en el desagüe. A la mañana siguiente llegó la humillación final. La señora Smegma me acompañó sin decir palabra al retrete y me mostró una pequeña porción de excremento que no se había ido por el desagüe. Acordamos que debería irme después del desayuno.
Me subí a un tren rápido en dirección a Londres y no he vuelto a Dover desde entonces.
1
Hay ciertas nociones idiosincrásicas que aceptas tranquilamente cuando vives mucho tiempo en Gran Bretaña. Una de ellas es que los veranos británicos solían ser más largos y soleados. Otra es que la selección de fútbol de Inglaterra no debería tener ningún problema con Noruega. Una tercera es la idea de que Gran Bretaña es un lugar grande. Esta última es fácilmente la más intratable.
Si mencionas en el pub que tienes la intención de conducir desde, digamos, Surrey hasta Cornualles, una distancia que la mayoría de los estadounidenses recorrerían sin problemas solo para comprar unos tacos, tus amigos inflarán las mejillas, se mirarán con complicidad y soltarán el aire como si dijeran «Bueno, ahora eso es un poco difícil», y luego se lanzarán a una animada y prolongada discusión sobre si es mejor tomar la A30 a Stockbridge y luego la A303 a Ilchester o la A361 a Glastonbury a través de Shepton Mallet. En cuestión de minutos, la conversación se sumergirá en un nivel de detalle que hará que tú, como extranjero, gires la cabeza en un silencioso asombro.
—¿Conoces esa área de estacionamiento fuera de Warminster, la que tiene la caja de arena con la manija rota? —dirá uno de ellos—. Ya sabes, justo después del desvío a Little Puking pero antes de la minirotonda B6029. La del sicómoro muerto.
En este punto, descubrirás que eres la única persona del grupo que no asiente vigorosamente.
—Bueno, aproximadamente medio kilómetro más allá, no en el primer giro a la izquierda, sino en el segundo, hay un camino entre dos setos que son en su mayoría espinos pero con unos pocos avellanos por ahí mezclados. Bien, si sigues ese camino más allá del embalse y debajo del puente del ferrocarril, y giras a la derecha en Buggered Ploughman...
—Agradable pub —suele intercalar alguien, por alguna razón, un tipo con una chaqueta de punto voluminosa—. Sirven una pinta decente de Old Toejam.
—... y sigues el camino de tierra a través del campo de tiro del ejército y rodeas la parte trasera de la fábrica de cemento y desciendes hasta el desvío B3689 de Ram’s Dropping, te ahorras unos buenos tres o cuatro minutos y eliminas el cruce ferroviario de Great Shagging.
—A menos, por supuesto, que vengas de Crewkerne —agregará alguien más con entusiasmo—. Porque si vienes de Crewkerne...
Dales a dos o más hombres en un pub los nombres de dos lugares cualesquiera de Gran Bretaña y muy probablemente generarás horas de conversación. Dondequiera que quieras ir, el consenso general es que es casi posible siempre que evites escrupulosamente Okehampton, el sistema giratorio Hanger Lane, el centro de Oxford y el Severn Bridge en dirección oeste entre las 15:00 h del viernes y las 10:00 h del lunes, excepto si es festivo, entonces no deberías ir a ningún lado. «Yo, ni siquiera voy a la tienda de la esquina en los días festivos», dirá orgullosamente algún tipo menudo en un rincón, como si al quedarse en su casa de Staines hubiera evitado astutamente durante años el famoso embotellamiento de Scotch Corner.
Con el tiempo, cuando ya se haya hablado a fondo de los entresijos de las carreteras B secundarias, los puntos negros de contraflujo y los buenos lugares para conseguir un sándwich de tocino, un miembro del grupo se volverá hacia ti y distraídamente te preguntará tras darle un sorbo a su cerveza cuándo estabas pensando en partir. Cuando esto suceda, nunca debes responder con la verdad y decir, de esa manera un poco tonta que tienes: «Oh, no sé, alrededor de las diez, supongo», porque todo el proceso comenzará de nuevo.
—¿A las diez? —exclamará uno de ellos mientras estira tanto el cuello que casi se sacará la cabeza de los hombros—. ¿A las diez de la mañana? —Hará una mueca como alguien que ha recibido una pelota de críquet en el escroto pero no quiere parecer cobarde porque su novia está mirando—. Bueno, tú decides, por supuesto, pero personalmente, si yo planeara estar en Cornualles mañana a las tres en punto, habría salido ayer.
—¿Ayer? —dirá alguien más, riéndose ligeramente ante ese optimismo fuera de lugar—. Creo que te olvidas, Colin, de que esta semana es medio trimestre en North Wiltshire y West Somerset. Será un horror entre Swindon y Warminster. No, querrías haber salido el martes de la semana pasada.
—Y celebran el Great West Steam Rally en Little Dribbling este fin de semana —agregará alguien desde el otro lado de la sala, y se acercará para unirse a ti porque siempre es agradable traer malas noticias automovilísticas—. Habrá 375.000 coches, todos convergiendo en la rotonda de Little Chef en Upton Dupton. Una vez pasamos once días en un atasco allí, y eso fue solo para salir del estacionamiento. No, querrías haber salido cuando todavía estabas en el vientre de tu madre, o preferiblemente cuando eras un espermatozoide, y aun así no encontrarías un lugar para estacionar más allá de Bodmin.
Una vez, cuando era más joven, me tomé en serio todas esas advertencias alarmantes. Me fui a casa, puse en hora el despertador, desperté a la familia a las cuatro, con protestas y consternación general, y a las cinco hice que todos subieran al coche y nos pusimos en camino. Como resultado, llegamos a Newquay a tiempo para el desayuno y tuvimos que esperar siete horas antes de que el centro de vacaciones nos permitiera entrar en uno de sus miserables chalets. Y lo peor de todo fue que solo había accedido a ir allí porque pensé que el pueblo se llamaba Nookie y quería abastecerme de postales.
El hecho es que los británicos tienen un sentido de la distancia totalmente privado. Esto es más evidente en la pretensión compartida de que Gran Bretaña es una isla solitaria en medio de un mar verde y vacío. Oh, sí, sé que todos saben, de una manera abstracta, que hay una masa de tierra importante llamada Europa cerca y que de vez en cuando es necesario ir allí para darle una paliza al viejo Jerry o pasar unas vacaciones en el Mediterráneo, pero no está cerca en ningún sentido significativo en la forma en que, digamos, lo está DisneyWorld. Si tu concepto de la geografía mundial estuviera moldeado completamente por lo que lees en los periódicos y ves en la televisión, no tendrías más remedio que concluir que Estados Unidos debe ser más o menos donde está Irlanda, que Francia y Alemania se encuentran aproximadamente junto a las Azores, que Australia ocupa una zona caliente en algún lugar de la región de Oriente Medio, y que casi todos los demás estados soberanos son míticos (a saber, Burundi, El Salvador, Mongolia y Bután) o solo se puede llegar a ellos mediante un vuelo espacial. Considera cuánto espacio de noticias en Gran Bretaña se dedica a figuras estadounidenses marginales como Oliver North, Lorena Bobbitt y O. J. Simpson, un hombre que practicó un deporte que la mayoría de los británicos no entienden y luego hizo anuncios publicitarios para alquiler de coches y eso fue todo, y compara eso con todas las noticias reportadas en cualquier año desde Escandinavia, Austria, Suiza, Grecia, Portugal y España. Es una verdadera locura. Si hay una crisis política en Italia o una fuga nuclear en Karlsruhe, ocupa unos veinte centímetros en una página interior. Pero si una mujer en Shitkicker, West Virginia, le corta el pene a su esposo y lo arroja por la ventana en un ataque de resentimiento, es la segunda entrada de las 9 O’Clock News y The Sunday Times ya está movilizando a su equipo de emergencias. Sé que puedes imaginártelo perfectamente.
Puedo recordar que, después de haber vivido alrededor de un año en Bournemouth y comprar mi primer automóvil, trasteando con la radio del coche me quedé asombrado de cuántas de las emisoras que captaba estaban en francés, y luego miré un mapa y me asombré aún más al darme cuenta de que estaba más cerca de Cherburgo que de Londres. Lo mencioné en el trabajo al día siguiente y la mayoría de mis colegas se negaron a creerlo. Incluso cuando se lo mostré en un mapa, fruncieron el ceño dubitativos y dijeron cosas como «Bueno, sí, quizá esté más cerca en un sentido estrictamente físico», puntillosos y seguros de que realmente se requiriera un concepto completamente nuevo de distancia una vez te metías en el Canal de la Mancha... y, por supuesto, en eso tenían razón. Incluso ahora, con frecuencia me quedo estupefacto al darme cuenta de que puedes subirte a un avión en Londres y en menos tiempo del que se tarda en quitar la tapa de aluminio del pequeño recipiente de leche UHT y que su contenido se distribuya encima de ti y del hombre que está a tu lado (y es increíble, verdad, cuánta leche cabe en una de esas tinas pequeñas), estás en París o Bruselas y todo el mundo se parece a Yves Montand o Jeanne Moreau.
Lo digo porque también experimenté el mismo tipo de sensación de asombro en una de esas playas sucias de Calais, una tarde de otoño inusualmente resplandeciente y despejada, al mirar un saliente en el horizonte que clara y soleadamente eran los Acantilados Blancos de Dover. Sabía, de una manera teórica, que Inglaterra estaba a solo unos treinta kilómetros de distancia, pero no podía creer que pudiera acercarme a la orilla de una playa extranjera y verlos realmente. Estaba tan asombrado, de hecho, que busqué la confirmación de un hombre que pasaba por allí en actitud reflexiva.
—Excusez-moi, monsieur —le pregunté en mi mejor francés—. ¿C’est Angleterre eso de allí?
Levantó la vista de sus pensamientos hacia donde yo estaba señalando, asintió profundamente sombrío como si dijera «Ay, sí», y siguió caminando.
—Vaya, imagínate —murmuré y fui a ver la ciudad.
Calais es un lugar interesante que existe únicamente con el propósito de brindar a los ingleses vestidos con chándales impermeables un lugar para pasar el día. Debido a que fue fuertemente bombardeado durante la guerra, cayó en manos de los urbanistas de la posguerra y, en consecuencia, parece un remanente de una Exposition du Cément de 1957. Un número alarmante de estructuras en el centro, particularmente alrededor de la triste Place d’Armes, parecen haber sido modeladas a partir del diseño de los paquetes de los supermercados, sobre todo paquetes de Jacob’s Cream Crackers. Incluso se construyeron algunas estructuras a lo largo de las carreteras, siempre una señal de que los planificadores de la década de 1950 estaban enamorados de las nuevas posibilidades del hormigón. Uno de los edificios principales del centro, casi se sobreentiende, es un Holiday Inn/caja de copos de maíz.
Pero no me importó. El sol brillaba como en un amable verano indio y aquello era Francia y yo estaba en ese estado de ánimo feliz que siempre viene con el comienzo de un largo viaje y la vertiginosa perspectiva de pasar semanas y semanas sin hacer gran cosa y llamarlo «trabajo». Mi esposa y yo habíamos tomado recientemente la decisión de regresar a Estados Unidos durante un tiempo, para darles a los niños la oportunidad de experimentar la vida en otro país y a mi esposa la oportunidad de comprar hasta las diez de la noche, siete noches a la semana. Recientemente había leído que 3,7 millones de estadounidenses, según una encuesta de Gallup, creían que habían sido abducidos por extraterrestres en algún momento de sus vidas, por lo que estaba claro que mi gente me necesitaba. Pero yo había insistido en echar un último vistazo a Gran Bretaña, una especie de recorrido de despedida por la verde y amable isla que durante tanto tiempo había sido mi hogar. Había venido a Calais porque quería volver a entrar en Inglaterra como la había visto por primera vez, desde el mar. Mañana tomaría un ferry temprano y comenzaría la seria tarea de investigar Gran Bretaña, examinando la cara pública y las partes privadas de la nación, por así decirlo, pero hoy estaba despreocupado y me sentía desapegado. No tenía nada que hacer más que complacerme a mí mismo.
Me decepcionó notar que nadie en las calles de Calais se parecía a Yves Montand o Jeanne Moreau, ni siquiera al encantador Philippe Noiret. Esto se debía a que todos eran británicos vestidos con ropa deportiva. Todos parecían tener silbatos alrededor del cuello y llevar balones de fútbol. Pero, en su lugar, cargaban pesadas bolsas de plástico con botellas tintineantes y quesos repugnantes y se preguntaban por qué habían comprado el queso y qué iban a hacer con ellos mismos hasta que llegara la hora de tomar el ferry de las cuatro a casa. Podías oírlos discutiendo en voz baja a medida que pasaban. ¿Sesenta francos por un paquete de maldito queso de cabra? Bueno, ella no te lo agradecerá. Todos parecían anhelar una buena taza de té y algo de comida de verdad. Se me ocurrió que allí podrías hacer una pequeña fortuna con un puesto de hamburguesas. Podrías llamarlo Hamburguesas de Calais.
Hay que decir que, aparte de ir de compras y discutir tranquilamente, no hay mucho que hacer en Calais. Está la famosa estatua de Rodin fuera del Hotel de Ville y un solo museo, el Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle («El Museo de Bellas Artes y de los Dientes», si mi francés no me ha abandonado), pero el museo estaba cerrado e ir hasta el Hotel de Ville era demasiado esfuerzo y, de todos modos, la estatua de Rodin está en todas las postales. Acabé, como todo el mundo, husmeando en las tiendas de recuerdos, de las que Calais tiene cierta abundancia.
Por razones que nunca he entendido, los franceses tienen un genio particular cuando se trata de recuerdos religiosos de mal gusto, y en una tienda lúgubre en una esquina de la Place d’Armes encontré uno que me gustó: un modelo plástico de la Virgen María de pie y con los brazos abiertos en una especie de gruta construida con conchas marinas, estrellas de mar en miniatura, ramitas de algas secas encajadas y una pinza de langosta pulida. Pegado a la parte posterior de la cabeza de la Virgen había un halo hecho con un aro de cortina de plástico, y en la pinza de la langosta el talentoso creador del modelo había pintado «¡Calais!» con una extraña y festiva caligrafía. Dudé porque costaba mucho dinero, pero cuando la señora de la tienda me mostró que también se enchufaba y se iluminaba como una atracción de feria de Margate, la única pregunta en mi mente era si una sería suficiente.
«C’est tres jolie», dijo en una especie de silencio atónito cuando se dio cuenta de que estaba dispuesto a pagar dinero de verdad por eso, y se apresuró a envolverlo y cobrármelo antes de que volviera en mí y gritara: «Dígame, ¿dónde estoy? ¿Y qué es, por favor, esta vulgar pieza de merde que tengo frente a mí?». «C’est tres jolie», repetía con dulzura, como si tuviera miedo de perturbar mi sueño despierto. Creo que hacía tiempo que no vendía una lámpara de la Virgen María con conchas marinas. En cualquier caso, cuando la puerta de la tienda se cerró detrás de mí, escuché claramente un grito de alegría.
Después, para celebrarlo, pedí un café en una cafetería popular de la rue de Gaston Papin et Autres Dignitaires Obscures. En el interior, Calais parecía mucho más agradablemente gala. La gente se saludaba con besos en las dos mejillas y se enroscaba en el humo azul de Gauloises y Gitanes. Una elegante mujer vestida de negro al otro lado de la sala se parecía extrañamente a Jeanne Moreau fumando un cigarrillo y dándole sorbos a un Pernod antes de interpretar una escena funeraria en una película titulada La Vie Dearieuse. Escribí una postal a casa y disfruté de mi café, luego pasé las horas antes del anochecer saludando con la mano de manera amistosa pero inútil al bullicioso camarero con la esperanza de convencerlo de que volviera a mi mesa a saldar mi modesta cuenta.
Cené barato y sorprendentemente bien en un pequeño lugar al otro lado de la calle. Hay algo que decir de los franceses: saben hacer patatas fritas. Me bebí dos botellas de Stella Artois en un café donde me sirvió un hombre parecido a Philippe Noiret con delantal de matadero, y me retiré temprano a mi modesta habitación de hotel, donde jugué un rato con mi Madonna de las Conchas Marinas, luego me metí en la cama y pasé la noche escuchando el ruido de los coches abajo en la calle.
Por la mañana, desayuné temprano, le pagué mi cuenta a Gerard Depardieu —eso sí era una sorpresa— y salí a otro día prometedor. Con el pequeño mapa que venía con el billete de ferry en la mano, salí en busca de la terminal. En el mapa parecía estar bastante cerca, prácticamente en el centro de la ciudad, pero en realidad estaba a unos buenos tres kilómetros de distancia en el otro extremo de un desconcertante páramo de lleno de refinerías de petróleo, fábricas abandonadas y hectáreas de terreno baldío sembradas de vigas viejas y montones irregulares de hormigón. Tuve que colarme a través de los agujeros que había en las cercas de tela metálica y abrirme paso entre vagones de tren oxidados con las ventanillas rotas. No sé cómo las demás personas llegan al ferry en Calais, pero yo tuve la clara sensación de que nadie antes lo había hecho de esa manera. Y, durante todo el trayecto, fui incómodamente consciente —en realidad en medio de un pánico quejumbroso— de que la hora de salida se acercaba y que la terminal del ferry, aunque siempre visible, en realidad nunca parecía estar más cerca.
Al final, después de cruzar una carretera de dos carriles y trepar por un terraplén, llegué tarde y sin aliento y con el aspecto de alguien que acababa de sobrevivir a un desastre minero, y una mujer entrometida con un caso grave de dismenorrea me empujó a bordo de una lanzadera. En el camino, hice un inventario de mis posesiones y descubrí con tranquila consternación que mi amada y costosa Madonna había perdido su halo y se le estaban cayendo conchas marinas. Abordé el barco sudando copiosamente y con cierta inquietud. No soy un buen marinero, lo admito libremente. Me pongo enfermo en un simple patín de playa. Tampoco me ayudó el hecho de que aquel fuera uno de esos transbordadores de cargamento rodado y de que confiara mi vida a una compañía que tenía un historial significativamente menos que impecable cuando se trataba de recordar cerrar las puertas de proa, el equivalente náutico de olvidarse de quitarse los zapatos antes de meterse en la bañera.
El barco estaba repleto de personas, todas ellas inglesas. Pasé el primer cuarto de hora deambulando y preguntándome cómo habían llegado allí sin ensuciarse. Me metí brevemente en el caos de chándales impermeables que era la tienda libre de impuestos y rápidamente encontré la salida. Paseé por la cafetería con una bandeja mirando la comida y luego volví a colocar la bandeja en su sitio (había una cola para eso). Busqué un asiento entre hordas de moviditos niños dementes y por fin encontré el camino hacia la cubierta ventosa donde 274 personas con labios azules y cabello revuelto trataban de convencerse a sí mismas de que, como el sol brillaba, no era posible que tuvieran frío. El viento azotaba nuestros anoraks con un sonido como de disparos, arrastraba a los niños pequeños por la cubierta y, para satisfacción privada de todos, volcó una taza de té de espuma de polietileno en el regazo de una señora gorda.
En poco tiempo, los Acantilados Blancos de Dover surgieron del mar y comenzaron a acercarse hacia nosotros y, al parecer, en un abrir y cerrar de ojos, navegábamos hacia el puerto de Dover y atracamos con evidente torpeza en el muelle. Mientras una voz incorpórea instruía a los pasajeros a pie para que se reunieran en el punto de salida de estribor en la cubierta ZX-2 junto al Sunshine Lounge, como si eso significara algo para alguien, todos nos embarcamos en largas, aturdidas y muy individuales exploraciones del barco: subimos y bajamos escaleras, cruzamos la cafetería y el salón de clase club, entramos y salimos de las tiendas, atravesamos una cocina llena de trabajadores lascares, volvimos a la cafetería por otra entrada y, finalmente, sin saber muy bien cómo, emergimos al acogedor y acuoso sol de Inglaterra.
Estaba ansioso por volver a ver Dover después de tantos años. Caminé hacia el centro a lo largo de Marine Parade y con un pequeño grito de placer divisé el refugio en el que había dormido hace tanto tiempo. Estaba cubierto con unas once capas más de pintura verde bilis, pero, por lo demás, no había cambiado. La vista hacia el mar también era la misma, aunque el agua era más azul y brillante que la última vez que la había visto. Sin embargo, todo lo demás parecía diferente. Donde recordaba que había una hilera de elegantes terrazas georgianas, ahora había un enorme e impropio bloque de apartamentos de ladrillo. Townwall Street, la calle principal hacia el oeste, era más ancha y con un tráfico mucho más amenazante de lo que recordaba, y ahora había un metro que comunicaba el centro de la ciudad, que en sí mismo era irreconocible.
La principal calle comercial se había convertido en peatonal y la plaza del mercado era ahora una especie de espacio abierto con un pavimento ostentoso y la habitual variedad de adornos de hierro fundido. Todo el centro de la ciudad parecía estar incómodamente apretado por calles anchas y concurridas que no recordaba, y ahora había un gran edificio turístico llamado «La experiencia de la tiza blanca», donde, deduzco por el nombre, puedes descubrir lo que se siente al ser una tiza de 800 millones de años. No reconocía nada. El problema con las ciudades inglesas es que son tan indistinguibles unas de otras... Todos tienen Boots y W. H. Smith y Marks & Spencer. Realmente podrías estar en cualquier parte.
Caminé distraídamente por las calles, infeliz de que un lugar tan importante para mis recuerdos me resultara tan desconocido. Luego, en mi tercera vuelta por el centro de la ciudad sin dejar de refunfuñar, en un carril por el que juraría que nunca había caminado antes, me encontré con el cine, todavía reconocible como el hogar de Suburban Wife-Swap a pesar de una pesada pátina de renovación artística, y todo se aclaró de repente. Ahora que tenía un punto de referencia fijo, sabía exactamente dónde estaba. Caminé resueltamente 500 metros hacia el norte y luego al oeste —ahora casi podría haberlo hecho con los ojos vendados— y me encontré frente al establecimiento de la señora Smegma. Todavía era un hotel y parecía no haber sufrido sustancialmente cambio alguno, por lo que podía recordar, excepto por la adición de algunos aparcamientos en el jardín delantero y un letrero de plástico que anunciaba televisores en color y baños en suite.
Pensé en llamar a la puerta, pero no parecía tener mucho sentido. La bruja de la señora Smegma debía de estar ya jubilada o habría muerto hace mucho tiempo o quizá residía en uno de los muchos hogares de ancianos que abarrotan la costa sur. Era más que probable que no hubiera podido hacer frente a la era moderna de las casas de huéspedes británicas, con sus baños en suite y sus instalaciones para preparar café y la gente a la que le entregaban pizzas en sus habitaciones.
Si estaba en un asilo de ancianos, que sin duda sería mi primera opción, esperé que el personal tuviera la compasión y el buen sentido de regañarla con frecuencia por babear en el asiento del inodoro, dejarse el desayuno sin terminar y, en general, sentirse indefensa y cansada. Eso haría que se sintiera como en casa.
Alegre por aquel pensamiento, di un paseo por Folkestone Road hasta la estación y compré un billete para el siguiente tren a Londres.
2
Dios mío, ¿Londres no es demasiado grande? Parece comenzar unos veinte minutos después de salir de Dover y sigue y sigue, kilómetro tras kilómetro de infinitos suburbios grises con sus filas errantes de casas adosadas y patios traseros que siempre parecen más o menos idénticos desde un tren, como si hubieran sido sacadas a presión de una versión muy grande de una de esas máquinas que utilizan para hacer salchichas. ¿Cómo, me pregunto siempre, todos esos millones de ocupantes encuentran el camino de regreso a los cubículos correctos cada noche en una expansión tan compleja y anónima?
Estoy seguro de que yo no podría. Londres sigue siendo un misterio enorme y estimulante para mí. Viví y trabajé allí o en sus alrededores durante ocho años, vi las noticias en la televisión, leí los periódicos vespertinos, caminé mucho por sus calles para asistir a bodas y fiestas de jubilación o ir en descabellada búsqueda de gangas en desguaces remotos, y todavía encuentro que hay grandes zonas que no solo he visitado nunca, sino de las que nunca he oído hablar. Me asombra constantemente leer el Evening Standard o charlar con un conocido y encontrarme con alguna referencia a un distrito que se las ha arreglado para eludir mi conocimiento durante veintiún años. «Acabamos de comprar una pequeña parcela en Fag End, cerca de Tungsten Heath», dirá alguien, y yo pensaré «Nunca he oído hablar de ese sitio». ¿Cómo puede ser posible?