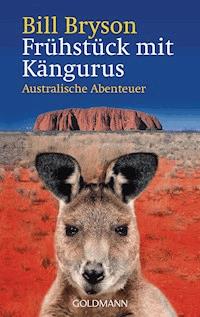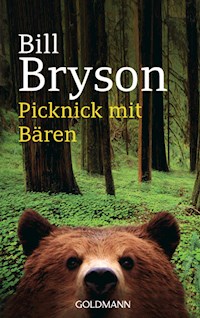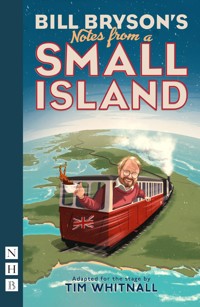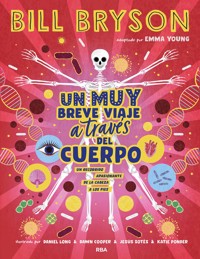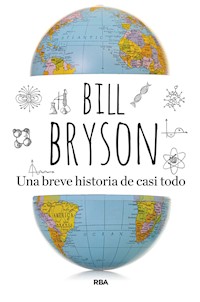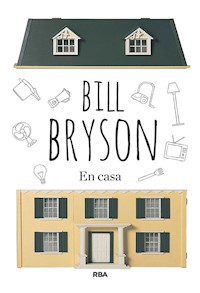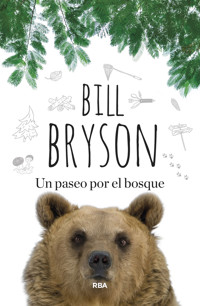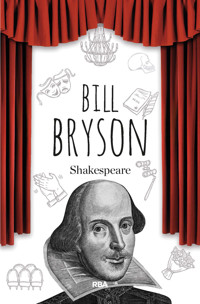Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bill Bryson tiene la rara habilidad de sentirse descolocado donde quiera que vaya, incluso (quizá especialmente) en su tierra natal. Este rasgo de su carácter se hizo muy evidente cuando, después de casi dos décadas en Inglaterra, el escritor de viajes más querido del mundo se enfrentó a la Sra. Bryson, al pequeño Jimmy et al. y todos juntos se trasladaron a vivir al país del que él se había marchado en su juventud. Por supuesto, había cosas que Bryson extrañaba de Gran Bretaña, pero cualquier sensación de pérdida se contrarrestaba con la alegría de redescubrir algunos de los tesoros olvidados de su infancia, como las glorias de un otoño de Nueva Inglaterra o la vista agradablemente cómica de uno mismo en pantalones cortos. Ya sea encarando el extraño atractivo de la pizza para desayunar o la terrorífica televisión estadounidense, que siempre te deja boquiabierto, Bill Bryson desarrolla su inimitable estilo de ingenio perplejo para soportar el más extraño de los fenómenos: el estilo de vida estadounidense.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Notes from a Big Country.
© del texto: Bill Bryson, 1998.
© de la traducción: Manuel Manzano Gómez, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2023.
REF.: OBDO176
ISBN: 978-84-113-2375-8
ELTALLERDELLLIBRE•REALIZACIÓNDELAVERSIÓNDIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN
A finales del verano de 1996, Simon Kelner, que es a la vez un viejo amigo y un tipo excepcionalmente amable, me llamó por teléfono a New Hampshire y me preguntó si podría escribir una columna semanal sobre Estados Unidos para el suplemento dominical de la revista Night & Day, de la que recientemente había sido nombrado editor.
En varias ocasiones a lo largo de los años, Simon me había persuadido para que hiciera todo tipo de trabajos para los que no tenía tiempo, pero eso estaba fuera de discusión.
—No —le dije—. No puedo. Lo siento. Simplemente no es posible.
—Entonces, ¿puedes empezar la próxima semana?
—Simon, parece que no lo entiendes. No puedo hacerlo.
—Hemos pensado titularla «Viaje al sueño americano».
—Simon, tendrás que llamarlo «Espacio en blanco al comienzo de la revista» porque no puedo hacerlo.
—Genial —dijo, aunque un poco distraídamente.
Tuve la impresión de que estaba haciendo otra cosa en ese momento: supongo que revisar modelos para un reportaje de trajes de baño. En cualquier caso, no dejaba de tapar el teléfono y de dar importantes instrucciones propias de editor a otras personas que había por allí.
—Vale, te enviaremos el contrato —continuó cuando volvió a mí.
—No, Simon, no lo hagas. No puedo escribir una columna semanal para ti. Es tan simple como eso. ¿Me has entendido? Simon, dime que me has entendido.
—Maravilloso. Estoy tan complacido... Bueno, tengo que dejarte.
—Simon, por favor, escúchame. No puedo escribir una columna semanal. Simplemente no es posible. Simon, ¿me estás escuchando? ¿Simon? ¿Hola? Simon, ¿estás ahí? ¿Hola? ¡Diablos!
Así que aquí hay setenta y ocho columnas de los primeros dieciocho meses de «Viaje al sueño americano». Y la cosa es que realmente no tenía tiempo para ello.
VIAJE AL SUEÑO AMERICANO
DE REGRESO A CASA
Una vez, en un libro, bromeé sobre que hay tres cosas que no puedes hacer en la vida. No puedes ganar a la compañía telefónica, no puedes hacer que un camarero te vea hasta que esté listo para verte, y no puedes volver a casa. Durante los últimos diecisiete meses he estado reevaluando en silencio, incluso con una cierta valentía, el punto número tres.
Hace un año, en mayo, después de casi dos décadas en Inglaterra, regresé a los Estados Unidos con mi esposa y mis hijos. Regresar a casa después de tal ausencia es un asunto sorprendentemente inquietante, un poco como despertar de un coma prolongado. Enseguida descubres que el tiempo ha producido cambios que hacen que te sientas un poco tonto y fuera de lugar. Ofreces sumas irremediablemente inadecuadas cuando haces pequeñas compras. Descubres las máquinas expendedoras y los teléfonos públicos, y te sorprendes al descubrir, cuando alguien te agarra por el brazo con fuerza, que los mapas de carreteras de las gasolineras ya no son gratuitos.
En mi caso, el problema se intensificó por el hecho de que me había ido de joven y había regresado siendo un hombre de mediana edad. Todas esas cosas que uno hace como adulto: contratar hipotecas, tener hijos, acumular planes de pensión, interesarse en el cableado doméstico, solo las había hecho en Inglaterra. Cosas como hornos y ventanas con mosquiteros eran, en un contexto estadounidense, dominio exclusivo de mi padre.
Así que encontrarme de repente a cargo de una antigua casa de Nueva Inglaterra, con sus misteriosas tuberías y termostatos, su temperamental triturador de basura y la puerta de garaje automática que amenazaba nuestras vidas fue tan desconcertante como estimulante.
Volver a casa después de muchos años es así en la mayoría de los aspectos: una extraña mezcla de lo reconfortantemente familiar y lo extrañamente desconocido. Es sorprendente encontrarte tan a la vez en tu elemento como fuera de él. Puedo enumerar todo tipo de minucias que me distinguen como estadounidense: cuál de los cincuenta estados tiene una legislatura unicameral, qué es una maniobra de apretón en el béisbol, quién interpretó al Capitán Canguro en la televisión. Incluso me sé alrededor de dos tercios de la letra de The Star-Spangled Banner, que es más de lo que saben algunas personas que la han cantado en público.
Pero envíame a la ferretería y estoy totalmente perdido. Durante meses tuve conversaciones con el empleado de ventas de nuestro True-Value local que decían algo así:
—Hola. Necesito un poco de eso con lo que se llenan los agujeros de las paredes. La familia de mi esposa lo llama Polyfilla.
—Oh, se refiere a la masilla.
—Muy posiblemente. Y necesito algunas de esas pequeñas cosas de plástico que se utilizan para sujetar los tornillos en la pared cuando colocas los estantes. Yo los conozco como Rawlplugs.
—Bueno, eso es una marca, aquí los llamamos «tacos».
—Tomaré nota mental de ello.
En realidad, difícilmente podría haberme sentido más extraño si hubiera estado allí vestido con pantalones de cuero. Todo aquello era una continua sorpresa para mí. Aunque siempre fui muy feliz en Gran Bretaña, nunca había dejado de pensar en Estados Unidos como en mi hogar, en el sentido fundamental del término. Era de donde venía, lo que realmente entendía, la base a partir de la cual se medía todo lo demás. De alguna manera, nada te hace sentir más nativo de tu propio país que vivir en donde casi nadie lo es. Durante veinte años, ser estadounidense fue mi cualidad definitoria. Así era como me identificaban, como me diferenciaban. Incluso conseguí un trabajo gracias a eso una vez cuando, en un momento de audacia juvenil, le aseguré a un editor sénior de The Times que sería la única persona del personal que pudiera deletrear Cincinnati de manera fiable. (Y así fue).
Afortunadamente, está la otra cara del asunto. Las muchas cosas buenas de Estados Unidos también adquirieron un cautivador aire de novedad. Estaba tan deslumbrado como cualquier extranjero por la famosa facilidad y conveniencia de la vida diaria, la vertiginosa abundancia de absolutamente todo, la maravillosa e inllenable inmensidad de un sótano estadounidense, el placer de encontrar camareras que parecían estar divirtiéndose, la idea curiosamente asombrosa de que el hielo no es un artículo de lujo.
Además, experimentaba la alegría constante e inesperada de reencontrarme con esas cosas con las que crecí, pero que en gran medida había olvidado: el béisbol en la radio, el peculiar sonido de una puerta mosquitera al cerrarse en verano, las repentinas carreras para salvar la vida cuando se desataban las tormentas eléctricas, las grandes nevadas, el Día de Acción de Gracias y el 4 de julio, los insectos que brillan, el aire acondicionado en días muy calurosos, la gelatina con trozos de fruta (que en realidad nadie se come, pero que es agradable tener allí tambaleándose en su plato), la agradable y cómica visión de uno mismo en pantalones cortos. Todo eso cuenta mucho, de una manera extraña.
Así que, en conjunto, estaba equivocado. Puedes volver a casa de nuevo. Solo debes llevar dinero extra para mapas de carreteras y recordar pedir masilla.
¡AYUDA!
El otro día llamé al teléfono de ayuda de mi ordenador, porque necesitaba que alguien mucho más joven que yo me hiciera sentir ignorante, y la persona que respondió, cuya voz sonaba casi infantil, me dijo que necesitaba el número de serie de mi ordenador antes de poder atenderme.
—¿Y dónde lo encuentro? —pregunté con cautela.
—Está en la parte inferior de la unidad de desequilibrio funcional de la CPU —dijo, o palabras de naturaleza igualmente confusa.
Verás, esta es la razón por la que no llamo al teléfono de ayuda de mi ordenador muy a menudo. Cuando aún no llevamos ni cuatro segundos de conversación, ya puedo sentir una corriente de ignorancia y vergüenza llevándome a las profundidades heladas de Bahía Humillación. En cualquier momento sé, con una evidente sensación de fatalidad, que me preguntará cuánta memoria RAM tengo.
—¿Eso está cerca de la cosa esa de la pantalla de televisión? —pregunto impotente.
—Depende. ¿Su modelo es el Z-40LX Multimedia HPii o el ZX46/2Y Chromium B-BOP?
Y así continúa la cosa. El resultado es que el número de serie de mi ordenador está grabado en una pequeña placa de metal en la parte inferior de la caja principal, la que tiene el cajón del CD que es divertido abrir y cerrar. Ahora llámame tonto idealista, pero si fuera a poner un número de identificación en cada computadora que vendiera y luego le pidiera a la gente que regurgitara ese número cada vez que quisieran comunicarse conmigo, no creo que lo pusiera en un lugar que requiriese que el usuario moviera muebles y contara con la ayuda de un vecino cada vez que deseara consultarlo. Sin embargo, esa no es la cuestión.
El número de mi modelo era algo así como CQ1247659000 3312-DiP/22/4. Así que he aquí la cuestión: ¿Por qué? ¿Por qué mi ordenador necesita un número de una complejidad tan impresionante? Si cada neutrino del universo, cada partícula de materia entre aquí y la más lejana voluta de gas del big bang en retroceso, de alguna manera adquiriera un ordenador de esta compañía, bajo tal sistema todavía sobrarían muchos números de repuesto.
Intrigado, comencé a mirar todos los números de mi vida, y casi todos ellos eran absurdamente excesivos. Mi número de la tarjeta de Barclay, por ejemplo, tiene trece dígitos. Eso es suficiente para casi dos billones de clientes potenciales. ¿A quién tratan de engañar? Mi tarjeta Budget Rent-a-Car tiene no menos de diecisiete dígitos. Incluso mi tienda de vídeos local parece tener 1.999 millones de clientes en sus listas (lo que puede explicar por qué L. A. Confidential siempre está alquilada).
La más impresionante, con diferencia, es mi tarjeta médica Blue Cross/Blue Shield —que es la tarjeta que todo estadounidense debe llevar si no quiere que lo abandonen en el lugar del accidente—, que no solo me identifica como n.º YGH475907018 00, sino también como miembro del Grupo 02368. Presumiblemente, entonces, cada grupo tiene una persona con el mismo número que el mío. Casi puedo imaginarnos teniendo reuniones. Todo esto es un largo camino para llegar a la cuestión principal de esta discusión, que es que una de las grandes mejoras en la vida estadounidense en los últimos veinte años es la llegada de números de teléfono que cualquier tonto puede recordar.
Déjame explicarlo mejor.
Por complicadas razones históricas, en los teléfonos americanos todos los botones, excepto el 1 y el 0, también vienen con tres de las letras del alfabeto. El botón 2 tiene ABC, el botón 3 tiene DEF, y así sucesivamente.
Hace mucho tiempo, la gente se dio cuenta de que podía recordar números más fácilmente si confiaba en las letras en lugar de los números. En mi ciudad natal de Des Moines, por ejemplo, si quería llamar para saber la hora —o llamar al reloj parlante, como lo llaman con tanto encanto—, el número oficial era 244-5646, que, por supuesto, nadie podía recordar. Pero si marcabas BIG JOHN, obtenías el mismo número, y todos podían recordarlo (excepto, curiosamente, mi madre, que estaba un poco confusa en la parte del nombre de pila y por lo general terminaba preguntando la hora a extraños a los que acababa de despertar con su llamada, pero esa es otra historia).
Luego, en algún momento de los últimos veinte años, las grandes empresas descubrieron que podían hacer la vida de todos más fácil y generar muchas llamadas lucrativas para ellos mismos, si basaban sus números en combinaciones de letras pegadizas. Así que ahora, cada vez que se hace casi cualquier llamada a una empresa comercial, se marca 1-800-VUELA, o 244-PIZZA, o lo que sea. En los últimos veinte años, pocos cambios han hecho que la vida sea mucho mejor para la gente sencilla como yo, pero este sin duda lo ha hecho.
Así que, mientras tú, pobrecito, escuchas una voz de maestra de escuela que te dice que el código de Chippenham ahora es 01724750, solo que con un número de cuatro cifras, cuando es de 9, yo estoy comiendo pizza, reservando billetes de avión, y sintiéndome considerablemente menos malhumorado con las telecomunicaciones modernas.
Esta es mi gran idea. Creo que todos deberíamos tener un número para todo. El mío, por supuesto, sería 1-800-BILL. Este número serviría para todo: haría sonar mi teléfono, aparecería en mis cheques, adornaría mi pasaporte, me conseguiría un vídeo...
Por supuesto, significaría reescribir muchos programas de ordenador, pero estoy seguro de que podría hacerse. Tengo la intención de planteárselo a mi propia compañía informática tan pronto como pueda volver a encontrar ese número de serie.
BUENO, DOCTOR, SOLO TRATABA DE ACOSTARME...
Aquí hay un dato. Según el último resumen estadístico de los Estados Unidos, cada año más de 400.000 estadounidenses sufren lesiones en camas, colchones o almohadas. Piensa en ello un instante. Eso es más gente de la que vive en el área de Coventry. Son casi 2.000 lesiones al día en camas, colchones o almohadas. En el tiempo que tardas en leer este artículo, cuatro estadounidenses lograrán de alguna manera resultar heridos por su ropa de cama.
Mi intención al plantear esto no es sugerir que los estadounidenses son de alguna manera más ineptos que el resto del mundo cuando se trata de acostarse por la noche (aunque claramente hay miles a los que les vendría bien un entrenamiento adicional), sino más bien observar que apenas hay una estadística sobre esta nación vasta y dispersa que de alguna manera no dé que pensar. Me di cuenta de ello el otro día, cuando estaba en nuestra biblioteca local buscando algo completamente diferente en el resumen antes mencionado y me encontré con la «Tabla n.º 206: Lesiones asociadas con productos de consumo». Pocas veces he pasado una media hora más entretenida.
Considera este hecho intrigante: casi 50.000 estadounidenses resultan lesionados cada año por lápices, bolígrafos y otros accesorios de escritorio. ¿Cómo lo hacen? He pasado largas horas sentado en escritorios y habría recibido casi cualquier tipo de lesión como una distracción bienvenida, pero nunca he estado cerca de sufrir un daño corporal real.
Así que vuelvo a preguntar: ¿cómo lo hacen? Tengamos en cuenta que se trata de lesiones lo suficientemente graves como para justificar una visita a urgencias. Clavarte una grapa en la punta de tu dedo índice (lo que he hecho muchas veces, en ocasiones solo semiaccidentalmente) no cuenta. Ahora mismo estoy observando detenidamente las cosas que hay en mi escritorio y, a menos que meta la cabeza en la impresora láser o me apuñale con las tijeras, no puedo ver una sola fuente potencial de daño en toda su superficie.
Pero eso es lo que pasa con las lesiones domésticas si la tabla n.º 206 es una guía: pueden atacarte desde casi cualquier lugar. Considera lo siguiente. En 1992 (el último año del que se dispone de cifras) más de 400.000 personas en los Estados Unidos resultaron heridas por sillas, sofás y sofás cama. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Nos dice algo mordaz sobre el diseño de los muebles modernos o simplemente que los estadounidenses son excepcionalmente descuidados? Lo cierto es que el problema se agrava. El número de lesiones en sillas, sofás y sofás cama mostró un aumento de 30.000 casos respecto al año anterior, lo que es una tendencia bastante preocupante incluso para aquellos de nosotros que solo somos francamente valientes frente a los muebles blandos. (Este puede ser, por supuesto, el meollo del problema: el exceso de confianza).
Como era de esperar, «escaleras, rampas y descansillos» era la categoría más animada, con casi dos millones de víctimas afectadas, pero, en otros aspectos, los objetos peligrosos eran mucho más benignos de lo que su reputación podría llevar a predecir. Resultaron heridas más personas por equipos de grabación de sonido (46.022) que por monopatines (44.068), camas elásticas (43.655) o incluso navajas y cuchillas de afeitar (43.365). Apenas 16.670 avezados carniceros resultaron heridos por cuchillos y hachas, e incluso las sierras y las motosierras se cobraron unas relativamente modestas 38.692 víctimas.
Los billetes y las monedas (30.274) se cobraron casi tantas víctimas como las tijeras (34.062). Casi puedo imaginar cómo podrías tragarte una moneda de diez centavos y luego desear no haberlo hecho («¿Queréis ver un buen truco?»), pero no puedo construir circunstancias hipotéticas que impliquen doblar billetes y un viaje posterior a la sala de urgencias. Sería interesante conocer a algunas de estas personas.
También agradecería una charla con casi cualquiera de las 263.000 personas lesionadas por techos, paredes y paneles interiores. No puedo imaginar que me lastime un techo y no tener una historia que valga la pena escuchar. Asimismo, podría encontrar tiempo para cualquiera de las 31.000 personas heridas por sus «útiles de aseo».
Pero las personas que realmente me gustaría conocer son las 142.000 almas desventuradas que recibieron tratamiento en la sala de urgencias por lesiones infligidas por su ropa. ¿De qué puede tratarse? ¿Fractura de pijama de dos piezas? ¿Hematoma en pantalones de chándal? Me resulta imposible especular al respecto.
Tengo un amigo que es cirujano ortopédico y el otro día me dijo que uno de los riesgos laborales de su trabajo es que te pones nervioso por casi cualquier cosa, ya que estás constantemente ocupándote de personas que han sido heridas de maneras poco probables e impredecibles. (Ese mismo día, sin ir más lejos, había atendido a un hombre al que un alce había atravesado el parabrisas de su coche, para consternación de ambos). De repente, gracias a la tabla 206, vislumbré a qué se refería.
Curiosamente, lo que me llevó al resumen estadístico en primer lugar fue el deseo de consultar las cifras de delincuencia en el estado de New Hampshire, donde vivo ahora. Había oído que es uno de los lugares más seguros de Estados Unidos y, de hecho, el resumen lo confirma. Solo hubo cuatro asesinatos en el estado en el último año de informe —en comparación con los más de 23.000 en el conjunto del país—, y muy pocos delitos graves.
Todo esto significa, por supuesto, que, según las estadísticas, en New Hampshire es mucho más probable que me hiera el techo o la ropa interior (para citar solo dos ejemplos potencialmente letales) que un extraño; francamente, no lo encuentro en absoluto reconfortante.
LLÉVAME AL ESTADIO
La gente a veces me pregunta: «¿Cuál es la diferencia entre el béisbol y el críquet?».
La respuesta es simple. Ambos son juegos de gran destreza que incluyen bolas y bates, pero con esta diferencia crucial: el béisbol es emocionante y, cuando llegas a casa al final del día, sabes quién ha ganado.
Estoy bromeando, por supuesto. El críquet es un juego maravilloso, lleno de micromomentos de acción real deliciosamente dispersos. Si alguna vez un médico me recomienda que descanse por completo y que no me sobreexcite, me convertiré inmediatamente en un fanático del críquet. Mientras tanto, sin embargo, espero que me entiendas cuando te digo que mi corazón pertenece al béisbol.
Es con lo que crecí, a lo que jugué cuando era niño y eso, por supuesto, es vital para cualquier apreciación significativa de un deporte.
Me di cuenta de esto hace muchos años, en Inglaterra, cuando salí a un campo de fútbol con un par de muchachos para darle a una pelota.
Había visto el fútbol en televisión y pensaba que tenía una idea clara de lo que se requería, así que, cuando uno de ellos lanzó una pelota en mi dirección, decidí rematarla casualmente a la red con la cabeza, como había visto hacer a Kevin Keegan. Pensé que sería como cabecear una pelota de playa, que se oiría un suave «ponk» y la pelota saldría con suavidad desde mi frente y se deslizaría en un agradable arco hacia la portería. Pero, por supuesto, fue como cabecear una bola de bolos. Nunca había sentido algo tan sorprendentemente diferente a lo que esperaba sentir. Caminé durante cuatro horas con las piernas tambaleantes, con un gran círculo rojo y la palabra MITRE impresa en la frente, y prometí no volver a hacer nada tan tonto y doloroso.
Traigo esto a colación porque acaban de empezar la Serie Mundial y quiero que sepas por qué estoy tan emocionado al respecto. La Serie Mundial, tal vez debería explicarlo, es la competición anual de béisbol entre el campeón de la Liga Americana y el campeón de la Liga Nacional.
En realidad, eso no es del todo cierto porque cambiaron el sistema hace algunos años. El problema con la antigua manera de hacer las cosas era que solo involucraba a dos equipos. Ahora bien, no es necesario ser neurocirujano para darse cuenta de que, si de alguna forma era posible ingeniárselas para incluir a más equipos, habría mucho más dinero en el asunto.
Así que cada liga se dividió en tres divisiones de cuatro o cinco equipos. Ahora, la Serie Mundial no es una competición entre los dos mejores equipos de béisbol, al menos no necesariamente, sino más bien entre los ganadores de una serie de partidos de semifinales que incluyen a los campeones de las divisiones Oeste, Este y Central de cada liga, además de (y esto fue de particular inspiración, diría) un par de equipos «comodines» que no ganaron nada en absoluto.
Todo es inmensamente complicado, pero en esencia significa que casi todos los equipos de béisbol, excepto los Chicago Cubs, tienen la oportunidad de ir a la Serie Mundial.
Los Chicago Cubs no pueden ir porque nunca logran calificarse, ni siquiera bajo un sistema tan magníficamente acomodaticio como este. A menudo están a punto y, a veces, demuestran un talante tan dominante que no puedes creer que no se clasifiquen, pero al final siempre se las arreglan obstinadamente para quedarse cortos. Cueste lo que cueste: perder diecisiete partidos seguidos, dejar que las bolas más fáciles pasen de largo, chocar cómicamente entre sí en el campo puedes estar seguro de que los Cubs lo lograrán.
Llevan más de medio siglo haciéndolo de forma fiable y eficaz. No han estado en una Serie Mundial desde, creo, 1938. Incluso los mejores años de Mussolini son más recientes. Este conmovedor fracaso anual de los Cubs es casi lo único del béisbol que no ha cambiado en mi vida, y lo aprecio mucho.
No es fácil ser aficionado al béisbol porque los fanáticos del béisbol son un grupo desesperadamente sentimental, y no hay lugar para el sentimiento en algo tan lucrativo como un deporte estadounidense. No tengo espacio aquí para dilucidar todas las cosas equivocadas que le han hecho a mi amado juego en los últimos cuarenta años, así que solo te diré lo peor: derribaron casi todos los grandes estadios antiguos y los reemplazaron con grandes campos polivalentes sin carácter.
Antes, todas las grandes ciudades estadounidenses tenían un venerable estadio de béisbol. En general, eran húmedos y estaban algo destartalados, pero tenían carácter. Te clavabas astillas al sentarte en los asientos, las suelas de tus zapatos quedaban pegadas al suelo a causa de todos los años de cosas pegajosas que se habían derramado durante los momentos emocionantes, e, inevitablemente, tu vista quedaba medio tapada por una de las columnas de hierro fundido que sostenía el techo; pero todo eso era parte de la gloria.
Solo quedan cuatro de estos viejos estadios. Uno es Fenway Park de Boston, hogar de los Red Socks. No diré que la proximidad del Fenway fue la consideración absolutamente decisiva en nuestro establecimiento en Nueva Inglaterra, pero fue un factor. Ahora los dueños quieren derribarlo y construir un nuevo estadio. Sigo diciendo que si arrasan el Fenway no iré al nuevo estadio, pero sé que miento porque soy un adicto desesperado al juego.
Todo lo cual aumenta mi respeto y admiración por los desventurados Chicago Cubs. Para su eterno crédito, los Cubs nunca amenazaron con irse de Chicago y continúan jugando en el Wrigley Field. Incluso todavía juegan principalmente partidos diurnos, la forma en que Dios quiso que se jugara al béisbol. Un partido de día en Wrigley Field es, créeme, una de las grandes experiencias americanas.
Y aquí está el problema. Nadie merece ir a la Serie Mundial más que los Chicago Cubs. Pero no pueden ir porque eso estropearía su tradición de no ir nunca. Es un conflicto irreconciliable. ¿Ves lo que quiero decir cuando digo que no es fácil ser aficionado al béisbol?
TONTO Y RETONTO
Hace unos años, una organización llamada National Endowment for the Humanities evaluó a 8.000 estudiantes estadounidenses de último curso de secundaria y descubrió que un gran número de ellos no sabía nada.
Dos tercios no tenían ni idea de cuándo tuvo lugar la Guerra Civil de Estados Unidos o qué presidente escribió el Discurso de Gettysburg. Aproximadamente la misma proporción no pudo identificar a Joseph Stalin, Winston Churchill o Charles de Gaulle. Un tercio creía que Franklin Roosevelt fue presidente durante la Guerra de Vietnam y que Colón navegó a América después de 1750. El 42%, este es mi favorito, no pudo nombrar un solo país de Asia.
Siempre dudo un poco acerca de estas encuestas porque sé lo fácil que sería pillarme. («El estudio encontró que Bryson no podía entender las instrucciones simples para montar una barbacoa doméstica y casi siempre conectaba los limpiaparabrisas delantero y trasero cuando trataba de poner los intermitentes»). Aun así, en general, en estos días hay una especie de vacío de pensamiento que es difícil pasar por alto. El fenómeno ahora es ampliamente conocido como el Descenso Intelectual de América.
Me fijé por primera vez hace unos meses, cuando estaba viendo algo llamado Weather Channel en la televisión y el meteorólogo dijo: «Y en Albany hoy tenían doce pulgadas de nieve», y luego agregó alegremente: «Eso es alrededor de un pie».
No, en realidad eso es un pie, pobre y triste imbécil.
Esa misma noche estaba viendo un documental en Discovery Channel (sin saber que podría ver ese mismo documental en Discovery Channel hasta seis veces al mes durante el resto de la eternidad) cuando el narrador entonó: «Debido al viento y la lluvia, la esfinge ha resultado erosionada en una profundidad de tres pies en solo trescientos años. —Luego hizo una pausa y añadió con solemnidad—: Eso es una media de un pie cada siglo».
¿Ves lo que quiero decir? A veces da la impresión de que casi toda la nación hubiera tomado Nytol y que los efectos no hubieran desaparecido del todo. Esto no es solo una aberración curiosa y ocasional. Pasa todo el tiempo.
Hace poco volé con Continental Airlines (eslogan sugerido: «No es la peor») y, Dios sabe por qué, estaba leyendo esa «Carta del presidente» que aparece en la portada de todas las revistas de las aerolíneas: la que explica cómo se esfuerzan constantemente por mejorar los servicios, evidentemente haciendo que todos hagan transbordo en Newark. Bueno, esta era sobre cómo acababan de realizar una encuesta a sus clientes para conocer sus necesidades.
Lo que querían los clientes, según la prosa incisiva del Sr. Gordon Bethune, presidente y director ejecutivo, era «una aerolínea limpia, segura y fiable que los llevara a donde querían ir, a tiempo y con su equipaje».
¡Dios mío! ¡Déjame buscar un bolígrafo y un cuaderno! ¿Ha dicho «con su equipaje»? ¡Guau!
Ahora no me malinterpretes. No creo ni por un momento que los estadounidenses sean inherentemente más estúpidos o que padezcan una mayor tasa de muerte cerebral que cualquier otra persona. Es solo que, de manera rutinaria, se les proporcionan condiciones que les ahorran la necesidad de pensar y por eso han perdido el hábito.
En parte se puede atribuir a lo que yo llamo el «síndrome de Londres, Inglaterra», por la práctica de los periódicos estadounidenses de especificar el país además de la ciudad. Si, por ejemplo, el New York Times informara sobre unas elecciones generales británicas, localizaría la historia en «Londres, Inglaterra», de modo que ningún lector de ningún lugar tuviera que pensar: «¿Londres? Veamos, ¿eso está en Nebraska?».
La vida estadounidense está llena de estas pequeñas muletas, a veces en un grado asombroso. Hace unos meses, un columnista del Boston Globe escribió un artículo sobre publicidad y anuncios inadvertidamente ridículos, como un cartel en la tienda de un optometrista que decía «Le examinamos los ojos mientras espera», y luego explicaba cuidadosamente lo que estaba mal en cada uno. («Por supuesto, sería difícil que te examinaran los ojos sin estar allí»).
Son vergonzosos, pero no inusuales. Hace solo un par de semanas, un escritor de la revista New York Times hizo casi exactamente lo mismo: escribir un artículo sobre divertidos malentendidos lingüísticos y luego explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, señaló que un amigo suyo siempre había pensado que la letra de los Beatles era «the girl with colitis goes by»,[1] y luego, entre risas, le explicó cuál era la letra. Pero tú no necesitas que te lo diga, ¿verdad? La idea es evitar que el público tenga que pensar. En absoluto. Nunca. Recientemente, una publicación estadounidense me pidió que eliminara una referencia a David Niven «porque está muerto y no creemos que sea familiar para algunos de nuestros lectores más jóvenes».
Ah, por supuesto.
En otra ocasión, cuando hice referencia a alguien en Gran Bretaña que asistía a una escuela estatal, un investigador estadounidense me dijo:
—No sabía que tuvieran Estados en Gran Bretaña.
—Me refiero a Estado en el sentido más amplio de Estado-nación.
—¿Así que te refieres a las escuelas públicas?
—Bueno, no, porque las escuelas públicas en Gran Bretaña son escuelas privadas.
Larga pausa.
—Estás bromeando.
—Es un hecho bien conocido.
—A ver si lo entiendo. ¿A las escuelas privadas las llaman escuelas públicas en Gran Bretaña?
—Correcto.
—Entonces, ¿cómo llaman a las escuelas públicas?
—Escuelas estatales.
Otra larga pausa.
—Pero no sabía que tuvieran Estados en Gran Bretaña.
No obstante, terminemos con mi estupidez favorita del momento. Es la respuesta que dio Bob Dole cuando se le pidió que definiera la esencia de su campaña.
«Se trata del futuro», respondió con mucha seriedad, «porque es hacia donde vamos».
Lo que da miedo es que tiene razón.
LA CULTURA DE LAS DROGAS
¿Sabes lo que realmente echo de menos ahora que vivo en Estados Unidos? Extraño llegar del pub alrededor de la medianoche con la mente nublada y ver la Universidad Abierta en la televisión. Sinceramente.
Si ahora llegara a esa hora, todo lo que encontraría en la televisión es una serie de actrices jovencitas divirtiéndose juntas, más el canal del tiempo, que a su manera también divierte, te lo aseguro, pero no puede compararse con la fascinación hipnótica de la Universidad Abierta después de seis pintas de cerveza. Hablo en serio.
No estoy del todo seguro de por qué, pero siempre me pareció extrañamente convincente encender el televisor a altas horas de la noche y encontrar a un tipo que parecía haber comprado en el C&A en 1977 toda la ropa que necesitaría el resto de su vida (para tener la libertad de pasar sus horas de vigilia alrededor de osciloscopios) diciendo con una voz extrañamente monótona: «Y así podemos ver que, sumando dos soluciones estables, obtenemos otra solución estable».
La mayor parte del tiempo no tenía ni idea de lo que hablaba aquel hombre —eso era en gran parte lo que lo hacía tan convincente—, pero muy ocasionalmente (bueno, una vez) el tema era algo que realmente podía seguir y disfrutar. Estoy pensando en un documental inesperadamente entretenido que encontré por casualidad hace tres o cuatro años mientras trataba de comparar la comercialización de productos patentados para el cuidado de la salud en Gran Bretaña y Estados Unidos.
La esencia del programa era que el mismo producto tenía que venderse de maneras completamente diferentes en los dos mercados. Un anuncio en Gran Bretaña de una pastilla para aliviar el resfriado, por ejemplo, no prometería más que hacerte sentir un poco mejor. Todavía tendrías la nariz roja y llevarías el batín puesto, pero sonreirías de nuevo, aunque fuera débilmente.
Un anuncio del mismo producto en Estados Unidos garantizaría un alivio total e instantáneo. Un estadounidense que tomara este compuesto milagroso no solo se desharía del batín y volvería al trabajo de inmediato, sino que se sentiría mucho mejor que durante años y terminaría el día divirtiéndose como nunca en una bolera.
La deriva de todo esto era que los británicos no esperan que los medicamentos de venta libre cambien sus vidas, mientras que los estadounidenses no se conformarán con menos. Puedo asegurar que el paso de los años no ha empañado la conmovedora fe de la nación en esta idea.
Basta con ver cualquier canal de televisión durante diez minutos, hojear una revista o pasear por los estantes de cualquier farmacia para darse cuenta de que los estadounidenses esperan sentirse más o menos perfectos todo el tiempo. Incluso nuestro champú doméstico, me doy cuenta, promete «cambiar la forma en que te sientes».
Hay algo extraño acerca de los estadounidenses. Dedican grandes esfuerzos a exhortarse a sí mismos a eso de «Di no a las drogas», y luego van a la farmacia y las compran a montones. Los estadounidenses gastan casi 75.000 millones de dólares al año en medicamentos de todo tipo, y los productos farmacéuticos se comercializan con una vehemencia y franqueza a las que cuesta un poco acostumbrarse.
En un anuncio que se emite actualmente en televisión, una señora de mediana edad de aspecto agradable se vuelve hacia la cámara y dice con un tono sincero: «Sabes, cuando tengo diarrea me gusta tener un poco de consuelo». (A lo que yo siempre digo: «¿Por qué esperar a la diarrea?»).
En otro, un hombre en una bolera (los hombres suelen estar en las boleras en estas cosas) hace una mueca después de un mal tiro y murmura a su compañero: «Son estas hemorroides otra vez». Y aquí está la cosa. ¡El amigo lleva en el bolsillo un poco de crema para las hemorroides! No en su bolsa de deporte, entiéndeme, no en la guantera del coche, sino en el bolsillo de la camisa, donde puede sacarla en cualquier momento y dársela a cualquiera de la pandilla. Extraordinario.
Pero el cambio realmente sorprendente en los últimos veinte años es que ahora incluso se anuncian los medicamentos con receta. Tengo ante mí una revista popular llamada Health que está repleta de anuncios con titulares en negrita que dicen cosas como «¿Por qué tomar dos pastillas cuando puedes tomar solo una? Prempro es la única pastilla recetada que combina Premarin y un progestágeno en una sola pastilla», o «Presentamos Allegra, el nuevo medicamento con receta para la alergia estacional que te permite salir a la calle».
Otro más desenfadado pregunta: «¿Alguna vez te has tratado una candidiasis vaginal en medio de la nada?». (¡No deliberadamente!). Un cuarto va al meollo económico del asunto y declara: «El médico me dijo que probablemente tomaría pastillas para la presión arterial durante el resto de mi vida. La buena noticia es cuánto puedo ahorrar desde que me cambió de Procardia XL (nifedipina) a Adalat CC (nifedipina)».
La idea es que leas el anuncio y luego presiones a tu médico (o «profesional de la salud») para que te lo recete. Me parece un concepto curioso, la idea de que los lectores de revistas decidan qué medicamentos son los mejores para ellos, pero los estadounidenses parecen saber mucho sobre medicamentos. Casi todos los anuncios asumen un nivel impresionantemente alto de familiaridad bioquímica. El anuncio de crema vaginal le asegura al lector con confianza que Diflucan es «comparable a siete días de Monistat 7, Gyne-Lotrimin o Mycelex-7», mientras que el anuncio de Prempro promete que es «tan efectivo como tomar Premarin y una progestina por separado».
Cuando te das cuenta de que son afirmaciones significativas para miles y miles de estadounidenses, la idea de que tu compañero de bolos lleve un tubo de ungüento para las hemorroides en el bolsillo de la camisa tal vez no parezca tan ridícula.
No sé si esta obsesión nacional por la salud realmente vale la pena. Lo que sí sé es que hay una manera mucho más agradable de lograr la perfecta armonía interior. Bebe seis pintas de cerveza y mira la Universidad Abierta durante noventa minutos antes de retirarte a la cama. A mí nunca me ha fallado.
CORREOS
Uno de los placeres de vivir en un pueblo pequeño y anticuado de Nueva Inglaterra es que por lo general tienes una oficina de correos pequeña y anticuada. La nuestra es particularmente agradable. Está en un atractivo edificio de ladrillo de estilo federal, grandioso pero no llamativo, que parece una oficina de correos. Incluso huele bien: una combinación de goma adhesiva y calefacción central vieja un poco demasiado alta.
El personal del mostrador siempre es muy eficiente y está encantado de darte cinta adhesiva adicional si te parece que la solapa de tu sobre se va a abrir. Además, las oficinas postales estadounidenses solo se ocupan de los asuntos postales: no se ocupan de las pensiones, los impuestos sobre automóviles, las asignaciones familiares, las licencias de televisión, los pasaportes, los boletos de lotería o cualquiera de las cien cosas más que son motivo de visita a cualquier oficina postal británica, como un evento popular que ocupa todo el día y que brinda una diversión satisfactoria y fiable para las personas conversadoras que disfrutan de una buena y larga búsqueda en sus carteras o bolsos para encontrar el cambio exacto. Aquí nunca hay colas y entras y sales en minutos.
Lo mejor de todo es que, una vez al año, todas las oficinas postales estadounidenses tienen un «Día de agradecimiento al cliente». El nuestro fue ayer. Nunca había oído hablar de esta maravillosa costumbre, pero me cautivó de inmediato. Los empleados colgaron pancartas, colocaron una mesa larga con un bonito mantel a cuadros y pusieron una generosa variedad de dónuts, pasteles y café caliente, todo gratis.
Parecía algo maravillosamente improbable la idea de una burocracia gubernamental sin rostro agradeciéndome a mí y a mis conciudadanos nuestro patrocinio, pero estaba impresionado y agradecido, y, debo decir, fue bueno recordar que los empleados postales no son meros autómatas descerebrados que pasan sus jornadas manipulando cartas y enviando caprichosamente mis cheques de derechos de autor a un tipo en Vermont llamado Bill Bubba, sino que son personas dedicadas y altamente capacitadas que pasan sus jornadas manipulando cartas y enviando mis cheques de derechos de autor a un tipo en Vermont llamado Bill Bubba.
En cualquier caso, me convencieron por completo. Ahora bien, odiaría que pensaras que mi lealtad hacia los sistemas de entrega postal puede comprarse a bajo precio con un dónut de chocolate y una taza de café de espuma de polietileno, pero en realidad es así. Por mucho que admire al Correo Real Británico, ni una sola vez me ha ofrecido un refrigerio matutino, así que tengo que decirles que, mientras caminaba a casa después de hacer mi recado, limpiándome las migas de la cara, mis pensamientos sobre la vida estadounidense en general y el servicio postal de Estados Unidos en particular fueron incomparablemente favorables.
Pero, como casi siempre ocurre con los servicios gubernamentales, no podía durar. Cuando llegué a casa, el correo del día estaba sobre el felpudo. Allí, entre las numerosas invitaciones habituales para adquirir nuevas tarjetas de crédito, salvar una selva tropical, convertirme en miembro vitalicio de la Fundación Nacional de Incontinencia, agregar mi nombre (por una pequeña tarifa) al Quién es Quién de las personas llamadas Bill de Nueva Inglaterra, examinar sin compromiso el Volumen uno de las grandes explosiones, ayudar a la Asociación Nacional del Rifle en su campaña «Armas para niños» y decenas de otros incentivos no buscados, ofertas especiales y solicitudes que implican pequeños rectángulos adhesivos con mi nombre y dirección impresos en ellos que llegan todos los días a todos los hogares estadounidenses —realmente no puedes creer el volumen de correo basura que recibes en este país hoy en día— bueno, entre todo ese desorden y basura había una triste y destrozada carta que había enviado cuarenta y un días antes a un amigo en California, a su lugar de trabajo, y que ahora me habían devuelto marcada como «Dirección insuficiente. Cíñase a la realidad e inténtelo de nuevo» o alguna frase con ese mismo significado.
Al verla, lancé un pequeño suspiro de desesperación, y no solo porque acababa de vender mi alma al servicio postal de los Estados Unidos por un dónut. Resulta que hacía poco había leído un artículo sobre juegos de palabras en la revista Smithsonian en el que el autor aseguraba que algún alma traviesa había enviado una vez una carta dirigida, con ambigüedad juguetona, a
HILL
JOHN
MASS
y había llegado después de que las autoridades postales estadounidenses determinaran que debía leerse como «John Underhill, Andover, Mass». (¿Lo pillas?).[2]
Es una bonita historia, y de verdad me gustaría creerla, pero el destino de mi carta a California, recién devuelta tras un viaje de aventura de cuarenta y un días por el oeste, parecía sugerir una necesaria cautela con respecto al servicio de correo postal y sus habilidades detectivescas.
El problema con mi carta era que la había dirigido a mi amigo escribiendo simplemente: «c/o Black Oak Books, Berkeley, California», sin el nombre ni el número de la calle porque tampoco los sabía. Comprendo que no es una dirección completa, pero es mucho más explícita que «Hill John Mass» y, de todos modos, Black Oak Books es una institución en Berkeley. Cualquiera que conozca la ciudad —y supuse, a mi manera extrañamente ingenua, que eso incluiría a las autoridades postales locales—, conocería Black Oak Books. Pero, oh no. (Dios sabe, dicho sea de paso, qué había hecho mi carta en California durante casi seis semanas, aunque volviera con un bonito bronceado y ganas de ponerse en contacto con sus sentimientos más profundos).
Ahora bien, solo para darle a esta historia quejumbrosa una pequeña perspectiva conmovedora, permíteme decirte que no mucho antes de partir de Inglaterra, el Royal Mail me trajo, cuarenta y ocho horas después de su envío a Londres, una carta dirigida a «Bill Bryson, Writer, Yorkshire Dales», que implica una investigación bastante impresionante. (Y no importa que el destinatario estuviera un poco loco).
Así que aquí estoy, con mis afectos divididos entre un servicio postal que nunca me da de comer, pero que puede afrontar un reto, y uno que me da cinta adhesiva gratis y un servicio rápido, pero que no me ayuda cuando no puedo recordar el nombre de una calle. La lección que hay que sacar de todo esto, por supuesto, es que, cuando te mudas de un país a otro, debes aceptar que hay algunas cosas que son mejores y otras que son peores, y que no hay nada que puedas hacer al respecto. Puede que no sea la más profunda de las reflexiones, pero también obtuve un dónut gratis, así que, en general, creo que estoy contento.
Ahora, si me disculpas, tengo que conducir hasta Vermont y recoger el correo de un tal Sr. Bubba.
CÓMO DIVERTIRSE EN CASA
Mi esposa piensa que casi todo sobre la vida estadounidense es maravilloso. Le encanta que le metan las compras en bolsas de papel. Adora el agua helada gratis y las cajas planas de cerillas. Piensa que la pizza a domicilio es un distintivo fundamental de la civilización. No tengo el corazón para decirle que en los Estados Unidos las camareras instan a todos a tener un buen día.
Personalmente, aunque amo a Estados Unidos y estoy agradecido por sus muchas comodidades, no soy tan servilmente acrítico. Por ejemplo, que te embolsen la compra. Agradezco el gesto, pero cuando lo analizas, ¿qué se consigue con ello, salvo la oportunidad de ver cómo te embolsan la compra? No es que te haga ganar tiempo. No quiero ponerme pesado, pero si me dan a elegir entre agua helada gratis en los restaurantes y, digamos, un servicio nacional de salud, tengo que decir que mi instinto me lleva a optar por lo último. Sin embargo, hay ciertas cosas que son tan maravillosas en la vida estadounidense que yo mismo apenas puedo soportar. La principal, sin duda, es el triturador de basura. Un triturador de basura debería ser un dispositivo que ahorra trabajo, y rara vez lo es. Sin embargo, es ruidoso, divertido, muy peligroso y tan deslumbrantemente bueno en lo que hace que no puedes imaginarte cómo te las arreglarías sin uno. Si me hubieras preguntado hace dieciocho meses cuáles eran las perspectivas de que al poco tiempo mi principal pasatiempo fuera colocar objetos variados en un agujero en el fregadero de la cocina, creo que me habría reído en tu cara, pero es así.
Nunca había tenido un triturador de basura, así que he aprendido sus posibilidades a través de un proceso de ensayo y error. Los palillos ofrecen quizá la respuesta más animada (no es recomendable, por supuesto, pero llega un momento en que simplemente quieres ver qué puede hacer la máquina), pero las cáscaras de melón producen un sonido más intenso y ronco y dan como resultado menos «tiempo muerto». Los posos de café en grandes cantidades son los que tienen más probabilidades de proporcionar un satisfactorio «efecto Vesubio», aunque por razones obvias es mejor no intentar esta difícil hazaña hasta que tu esposa haya salido a pasar el día y tengas una fregona y una escalera a mano. El evento más emocionante con un triturador de basura, por supuesto, es cuando se atasca y tienes que meter la mano y desatascarlo, sabiendo que en cualquier momento podría cobrar vida y convertir tu mano, una útil herramienta de agarre, en un muñón. No intentes hablarme de vivir la vida al límite.
Igualmente satisfactorio a su manera, y ciertamente no menos ingenioso, es el poco conocido cenicero de chimenea. Esto es simplemente una placa de metal, una especie de trampilla, construida en el suelo de la chimenea de la sala de estar sobre un pozo profundo revestido de ladrillo. Cuando limpias la chimenea, en lugar de barrer las cenizas y meterlas en un balde y luego llevarlo a la cocina mientras dejas restos por toda la casa, las barres hasta ese agujero y desaparecen para siempre. Brillante.
En teoría, el cenicero debe llenarse con el tiempo, pero el nuestro parece no tener fondo. Abajo, en el sótano, hay una pequeña puerta metálica en la pared que te permite ver cómo está el pozo, y de vez en cuando bajo a echar un vistazo. No es realmente necesario, pero me da una excusa para bajar al sótano y siempre lo agradezco, porque los sótanos son la tercera gran característica de la vida estadounidense. Por lo general son maravillosos porque son asombrosamente espaciosos, e inútiles.
Conozco los sótanos porque crecí con uno. Todos los sótanos estadounidenses son iguales. Todos tienen un tendedero que rara vez se usa, un hilo de agua de origen indeterminado que corre en diagonal por el suelo y un olor extraño: una combinación de revistas viejas, equipo de acampada que debería haberse sido aireado y no lo fue, y un conejillo de indias llamado Sr. Blandito que escapó por una rejilla de la calefacción central hace seis meses y no ha sido visto desde entonces (y que, presumiblemente, ahora sería mejor llamarlo Sr. Huesitos).
De hecho, los sótanos son tan monumentalmente inútiles que rara vez se baja a ellos, por lo que siempre es una sorpresa recordar que tienes uno. Todos los padres que bajan a un sótano se detienen en algún momento y piensan: «Caramba, realmente deberíamos hacer algo con todo este espacio. Podríamos tener un gabinete de cócteles y una mesa de billar y tal vez una máquina de discos y un jacuzzi y un par de máquinas de pinball...». Pero, por supuesto, es solo una de esas cosas que quieres hacer algún día, como aprender español o dedicarte a la peluquería en casa, y nunca haces.
De vez en cuando, especialmente en las casas nuevas, encontrarás que algún padre joven y entusiasta ha convertido el sótano en una sala de juegos para los niños, pero eso siempre es un error ya que ningún niño jugará en un sótano. Y es que, por muy cariñosos que sean tus padres, y por mucho que quieras confiar en ellos, siempre existe la posibilidad de que cierren con llave la puerta al final de la escalera y se marchen a Florida. No, los sótanos son profunda e ineludiblemente aterradores; por eso siempre aparecen en las películas de terror, por lo general con la sombra de Joan Crawford blandiendo un hacha en la pared del fondo. Esa puede ser la razón por la que ni siquiera los padres bajan muy a menudo.
Podría seguir catalogando otras pequeñas glorias olvidadas de la vida doméstica estadounidense —refrigeradores que dispensan agua helada y fabrican sus propios cubitos de hielo, vestidores, enchufes eléctricos en los cuartos de baño—, pero no lo haré. Me quedo sin espacio y, de todos modos, la Sra. B acaba de salir a hacer algunas compras y se me ha ocurrido que todavía no he visto lo que puede hacer el triturador con un cartón de zumo. Ya os contaré.
DEFECTOS DE DISEÑO
Tengo un hijo adolescente que es corredor. Tiene, según una estimación conservadora, 6.100 pares de zapatillas para correr, y cada una de ellas representa una mayor inversión de esfuerzo de diseño acumulativo que, digamos, Milton Keynes.[3]
Estas zapatillas son increíbles. Estaba leyendo una reseña en una de sus revistas de running sobre lo último en «zapatillas deportivas utilitarias», como las llaman aquí, y estaba llena de pasajes como este: «Una entresuela de EVA de doble densidad con unidades de aire delante y detrás proporciona estabilidad mientras que un inserto de gel en el talón absorbe los golpes, pero la zapatilla tiene una pisada estrecha, una característica que generalmente se adapta solo a los corredores biomecánicamente eficientes». Alan Shepard fue al espacio con menos ciencia a su disposición que eso.
Esta es mi pregunta. Si mi hijo puede elegir entre una gama aparentemente ilimitada de calzado biomecánicamente eficiente y escrupulosamente diseñado, ¿por qué el teclado de mi ordenador es una verdadera birria? Es una consulta seria.
El teclado de mi ordenador tiene 102 teclas, casi el doble de lo que tenía mi vieja máquina de escribir manual, lo que a primera vista parece muy generoso. Entre otros lujos tipográficos, puedo elegir entre tres estilos de corchetes y dos tipos de dos puntos. Puedo vestir mi texto con signos de intercalación (^) y cedillas (~). Puedo poner barras inclinadas a la izquierda o a la derecha, y Dios sabe qué más.
Tengo tantas teclas, de hecho, que en el lado derecho del teclado hay comunidades enteras de botones de cuya función no tengo la menor idea. De vez en cuando le doy a una por accidente y luego descubro que varios párrafos de mi tr4b4j0nu3v0 se ven así, o que he escrito la última página y media con una fuente interesante pero desafortunadamente no alfabética llamada «Wingdings», pero aparte de eso no tengo la menor idea de para qué sirven esos botones.
No importa que muchas de esas teclas dupliquen las funciones de otras, mientras que otras aparentemente no hacen nada en absoluto (mi favorita a este respecto es una marcada como «Pausa» que, cuando se presiona, no hace absolutamente nada, lo que plantea la interesante pregunta metafísica de si hace o no hace su trabajo), o que varias teclas están dispuestas en lugares ligeramente imbéciles. La tecla de borrar, por ejemplo, está justo al lado de la tecla de sobrescribir, de modo que a menudo descubro, con un trino de risa alegre, que mis pensamientos más recientes han estado devorando, como el Pacman, todo lo que había escrito anteriormente. Muy a menudo, de alguna manera presiono una combinación de teclas que invoca un cuadro que dice, en efecto, «Este cuadro no tiene sentido. ¿Lo quieres?», al que sigue otro que dice: «¿Estás seguro deque no quieres el cuadro sin sentido?». Todo eso no importa. Sé desde hace mucho tiempo que el ordenador no es mi amigo.
Pero ahí va lo que me mosquea. De las 102 teclas a mi disposición, no hay ninguna tecla para la fracción 1⁄2. Los teclados de las máquinas de escribir siempre solían tener una tecla para 1⁄2. Ahora, sin embargo, si deseo escribir 1⁄2, tengo que abrir el menú de fuentes y dirigirme a un directorio llamado «Caracteres WP», luego buscar a través de una serie de subdirectorios hasta que lo recuerde o, con más frecuencia, me equivoque en uno en particular, «Símbolos tipográficos», en el que se esconde el furtivo signo 1⁄2. Eso es muy molesto, no tiene sentido y no me parece correcto.
Pero la mayoría de las cosas de este mundo no me parecen bien. En el salpicadero de nuestro automóvil familiar hay una bandeja poco profunda del tamaño de un libro de bolsillo. Si buscas un lugar donde poner las gafas de sol o unas cuantas monedas sueltas, es el lugar obvio, y funciona extremadamente bien, debo decir, siempre que el automóvil no se esté moviendo. Sin embargo, en cuanto pones el coche en marcha, y sobre todo cuando pisas los frenos, vuelves una esquina o subes una pendiente suave, todo resbala. Verás, no hay borde alrededor de esa bandeja del tablero. Es solo un espacio plano, con un fondo con varios huecos. No puede contener nada que no haya sido clavado en su superficie.
Así que te pregunto: ¿para qué sirve, entonces? Alguien tuvo que diseñarlo. No apareció espontáneamente. Alguien, tal vez, por lo que sé, todo un comité de personas de la División de Almacenamiento del Tablero, tuvo que invertir tiempo y pensamiento para incorporar al diseño de este vehículo (es un Dodge Excreta, por si te lo preguntas) una bandeja de almacenamiento que en realidad no albergará nada. Eso es realmente todo un logro.
Pero no es nada, por supuesto, comparado con los múltiples logros de diseño de los responsables de la grabadora de vídeo moderna. Ahora no voy a seguir hablando de lo imposible que es programar el típico videograbador porque eso ya lo sabéis. Tampoco observaré lo irritante que es que tengas que cruzar la habitación y ponerte boca abajo para confirmar que realmente está grabando. Pero solo haré una pequeña observación de pasada. Hace poco compré una grabadora de vídeo y uno de los argumentos de venta, una de las cosas de las que se jactaba el fabricante, era que era capaz de grabar programas con hasta doce meses de anticipación. Ahora piensa en ello por un momento y cuéntame cualquier circunstancia, y me refiero a cualquier circunstancia, en la que puedas imaginar querer configurar una máquina de vídeo para grabar un programa que se emitirá dentro de un año.
No quiero sonar como un viejo que siempre está quejándose. Reconozco abiertamente que hay muchos productos excelentes y bien diseñados que no existían cuando yo era niño: la c