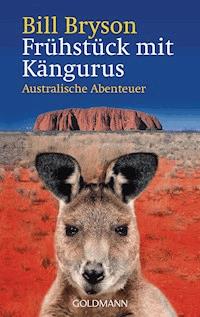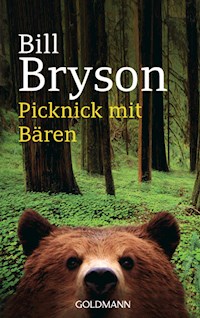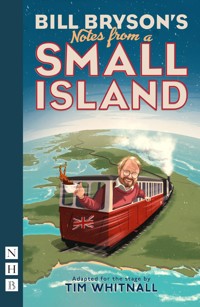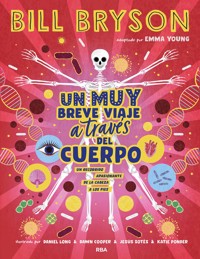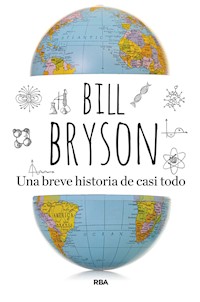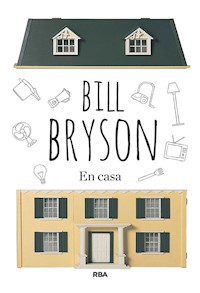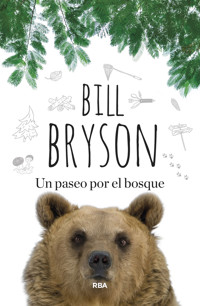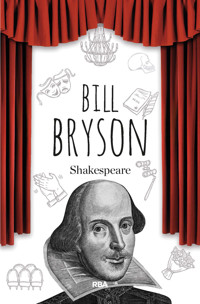Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
LA INFANCIA DE UN CHICO ESTADOUNIDENSE QUE CRECIÓ EN LA DÉCADA DE 1950.Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en una época de bonanza como no se había visto antes. El estilo de vida americano se desplegó envuelto en un aura de felicidad e ingenuidad: se podían comprar hasta cien marcas de helados, la mayoría de los hogares disponían de televisores para ver a Roy Rogers, el vaquero cantarín, y la gente creía que tomarse dos o tres cócteles antes de cenar era saludable. En una de esas prósperas ciudades estadounidenses nació Bill Bryson, que narra en estas fantásticas memorias sus primeros años llenos de entrañables e hilarantes estampas costumbristas, al mismo tiempo que disecciona la sociedad de todo un país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Life and Times of the Thunderbolt Kid
© Bill Bryson, 2006
© traducción de Pablo Álvarez Ellacuria, 2011
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
OEBO286
ISBN: 978-84-9006-737-6
Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PORTADA
CRÉDITOS
PREFACIO Y AGRADECIMIENTOS
CAPÍTULO 1. MI CIUDAD NATAL
CAPÍTULO 2. BIENVENIDOS A CHIQUILANDIA
CAPÍTULO 3. EL NACIMIENTO DE UN SUPERHÉROE
CAPÍTULO 4. A ERA DE LA ILUSIÓN
CAPÍTULO 5. A LA CAZA DEL PLACER
CAPÍTULO 6. EL SEXO Y OTRAS DISTRACCIONES
CAPÍTULO 7. ¡BOOM!
CAPÍTULO 8. EN CLASE
CAPÍTULO 9. EN HORAS DE TRABAJO
CAPÍTULO 10. EN LA GRANJA
CAPÍTULO 11. ¿PREOCUPADO YO?
CAPÍTULO 12. POR AHÍ
CAPÍTULO 13. LOS AÑOS PÚBICOS
CAPÍTULO 14. DESPEDIDA
BIBLIOGRAFÍA
NOTAS
PREFACIOYAGRADECIMIENTOS
En conjunto, los días de mi infancia fueron bastante agradables. Mis padres eran pacientes y amables, y hasta cierto punto normales. Nunca me encadenaron en el sótano. Nunca hablaron de mí como de «esa cosa». Nací niño y me permitieron seguir siéndolo. Mi madre, como se verá más adelante, me envió una vez a la escuela con pantaloncitos Capri, pero por lo demás no hubo apenas experiencias traumáticas en mi educación.
Crecer fue fácil. No requirió ningún esfuerzo mental o físico por mi parte. Era algo que iba a suceder de todas maneras. Por eso, me temo que lo que voy a contar en las páginas siguientes no es particularmente emocionante. Aun así, fue, con mucho, la época más aterradora, emocionante, interesante, instructiva, desconcertante, lasciva, dura, problemática, despreocupada, confusa, serena e inquietante de toda mi vida. Casualidades de la vida, lo mismo puede decirse de Estados Unidos durante aquellos años.
Todo lo que aquí se cuenta es cierto y sucedió en realidad, más o menos, pero casi todos los nombres y algunos detalles han sido cambiados con la intención de evitar avergonzar a nadie. Una breve porción de la historia fue publicada con anterioridad y en forma algo diferente en el New Yorker.
Una vez más, son muchas las personas que generosamente me han prestado su ayuda, y quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias con sinceridad y por orden alfabético a Deborah Adams, Aosaf Afzal, Matthew Angerer, Charles Elliott, Larry Finlay, Will Francis, Carol Heaton, Jay Horning, Patrick Janson-Smith, Tom y Nancy Jones, Sheila Lee, Fred Morris, Steve Rubin, Marianne Velmans, Daniel Wiles y el personal de la Universidad de Drake, el de la biblioteca de la Universidad de Des Moines en Iowa y el de la biblioteca de la Universidad de Durham en Inglaterra.
Le estoy especialmente agradecido a Gerry Howard, mi sagaz y siempre considerado editor estadounidense, por la pila de ejemplares de Boys’ Life,uno de los mejores y más útiles regalos que he recibido en años; y a Jack Peverill de Sarasota (Florida) por proporcionarme ingentes cantidades de material que me ha sido de mucha ayuda. Y por supuesto mantengo una deuda permanente de gratitud con mi familia, y en primer lugar con mi querida esposa, Cynthia, por más ayuda de la que soy capaz de enumerar siquiera; con mi hermano Michael por la cantidad de material de archivo que me ha facilitado, y con mi madre, la incomparablemente maravillosa e infinitamente paciente Mary McGuire Bryson, sin la cual, evidentemente, nada de lo que se relata a continuación habría sido posible.
CAPÍTULO 1 MICIUDADNATAL
SPRINGFIELD, ILLINOIS (AP) — El Senado Estatal de Illinois ha disuelto su Comisión de Eficiencia y Economía «por motivos de eficiencia y economía».
Des Moines Tribune, 6 de febrero de 1955
Hacia finales de la década de los cincuenta, las Fuerzas Aéreas canadienses pusieron en circulación un librito sobre el entrenamiento isométrico, una forma de ejercicio que despertó en mi padre un breve pero intenso entusiasmo. Los ejercicios isométricos consisten en utilizar un objeto inamovible cualquiera, como una pared o un árbol, para hacer toda la fuerza posible contra él en diversas posturas y tonificar y fortalecer así distintos grupos de músculos. Puesto que todo el mundo tiene a su disposición árboles o paredes, no hace falta un gran dispendio en material deportivo, y supongo que fue eso lo que atrajo a mi padre.
Lo que resultaba incómodo en el caso de mi padre era que hacía sus ejercicios isométricos en los aviones. Cada vez que volaba se acercaba, antes o después, a la zona de tripulación o al espacio que hay frente a la salida de emergencia y, adoptando la posición de alguien dispuesto a desplazar maquinaria pesada, empujaba la pared exterior del aparato con la espalda o los hombros, permitiéndose de vez en cuando alguna pausa antes de reanudar sus esfuerzos entre quedos y resueltos gruñidos.
Por fuerza, aquello tenía que llamar la atención: al fin y al cabo, y por muy inverosímil que pudiera resultar, daba toda la impresión de que intentaba abrir a empujones un boquete en el costado del avión. Los ejecutivos de los asientos cercanos le observaban por encima de la montura de sus gafas. Antes o después, una azafata asomaba la cabeza y se le quedaba mirando también, pero con cierta precaución, como si acabase de recordar un aspecto en concreto de su formación que hasta entonces no hubiese tenido oportunidad de poner en práctica.
Al comprobar que lo observaban, mi padre se incorporaba, sonreía amigablemente y empezaba a describir a grandes rasgos los principios subyacentes al ejercicio isométrico. A continuación, procedía a ofrecer una demostración a un público que no tardaba en ser inexistente. Curiosamente, era del todo incapaz de sentir vergüenza en tales ocasiones, pero tanto daba, porque mi vergüenza bastaba y sobraba para los dos; también para los restantes pasajeros, la aerolínea y sus empleados, y toda la población del estado que estuviésemos sobrevolando.
Había dos cosas que hacían que tales situaciones fuesen soportables. La primera era que, ya en tierra firme, mi padre no era ni mucho menos tan descerebrado. La segunda era que el propósito de aquellos viajes era siempre visitar las sedes de alguno de los equipos de las Grandes Ligas, por ejemplo Detroit o St. Louis, pernoctar en un gran hotel del centro y presenciar partidos de béisbol, y sólo por eso se le perdonaban muchas cosas; todas, en realidad. Mi padre trabajaba como redactor deportivo para el Des Moines Register, que en aquella época era uno de los mejores diarios del país, y a menudo me llevaba con él en sus viajes por el Medio Oeste. En ocasiones, se trataba de viajes en coche a lugares como Sioux City o Burlington, pero al menos una vez cada verano embarcábamos en un enorme avión plateado (todo un acontecimiento en aquella época) y surcábamos las algodonosas nubes del cielo estival para asistir a varios partidos de las Grandes Ligas, la cumbre del deporte.
El béisbol, como tantas otras cosas, era en aquel entonces mucho más sencillo, y a mí se me permitía entrar con él en los vestuarios y en los banquillos, e incluso saltar al campo antes del partido. Puedo decir que Stan Musial me ha alborotado el pelo, y que le he devuelto a Willie Mays una pelota que se le había escapado durante el calentamiento. Le he prestado mis prismáticos a Harvey Kuenn (aunque quizás fuese a Billy Hoeft) para que pudiese echar un vistazo a una rubia pechugona sentada en la grada superior. En una ocasión, pasé una calurosa tarde de julio en el Wrigley Field de Chicago, en un mal ventilado vestuario situado bajo la tribuna izquierda, sentado junto a Ernie Banks, el extraordinario parador en corto de los Cubs, mientras éste firmaba cajas enteras de pelotas nuevecitas de béisbol (las cuales, por cierto, desprenden uno de los olores más agradables que existen sobre el planeta; vale la pena tener una siempre cerca). Sin que nadie me lo pidiese, asumí la tarea de sentarme a su lado y pasarle cada pelota nueva. Aquello retrasaba considerablemente el proceso, pero Ernie sonreía cada vez que le pasaba una y me daba las gracias, como si le hubiese hecho un grandísimo favor. Es la persona más amable que he conocido nunca. Fue como ser amigo de Dios.
No puedo concebir que a lo largo de la historia haya habido un lugar o una época más agradables que Estados Unidos en la década de 1950. Ningún país había conocido hasta entonces tanta prosperidad. Al concluir la guerra, Estados Unidos había invertido 26.000 millones de dólares en fábricas que no existían antes de la guerra, y 140.000 millones de dólares en ahorros y bonos de guerra que pedían a gritos que los gastasen. No había sufrido bombardeos, y apenas tenía competidores. Lo único que debían hacer las empresas estadounidenses era dejar de construir tanques y acorazados y ponerse a fabricar automóviles Buick y frigoríficos Frigidaire... y vaya si lo hicieron. Hacia 1951, cuando me dio por venir al mundo, casi el 90 por ciento de los hogares del país disponía de frigoríficos, y casi tres cuartas partes tenía lavadoras, teléfono, aspiradora y cocinas de gas o eléctricas, cosas con las que el resto del mundo sólo podía soñar. Los estadounidenses poseían el 80 por ciento de los electrodomésticos mundiales, controlaban dos tercios de la capacidad productiva mundial y producían más del 40 por ciento de la electricidad, el 60 por ciento del petróleo y el 66 por ciento del acero del planeta. El 5 por ciento de la población mundial, es decir, Estados Unidos, disponía de mayores riquezas que el 95 por ciento restante.
No se me ocurre nada que refleje mejor la feliz bonanza de aquellos años que una fotografía publicada en la revista Life dos semanas antes de que yo naciera. En ella puede verse a la familia Czekalinski, de Cleveland (Ohio) —Steve, Stephanie y sus dos hijos, Stephen y Henry—, rodeada por las dos toneladas y media de comida que una familia media de clase obrera consumía en un año. Entre los productos que les rodeaban destacaban 225 kilos de harina, 37 kilos de manteca, 29 kilos de mantequilla, 31 pollos, 150 kilos de carne de ternera, 13 kilos de carpa, 75 kilos de jamón, 20 kilos de café, 350 kilos de patatas, 656 litros de leche, 131 docenas de huevos, 180 hogazas de pan y 32 litros de helado, todo ello adquirido con un presupuesto semanal de 25 dólares. (El señor Czekalinski ganaba 1,96 dólares por hora como mozo de almacén en la fábrica de Du Pont.) En 1951, el estadounidense medio comía un 50 por ciento más que el europeo medio.
No es de extrañar que la gente estuviese tan feliz. De repente fueron capaces de adquirir cosas que nunca en la vida habían soñado que pudieran poseer, y no podían creer que tuviesen tanta suerte. Sus deseos, además, eran maravillosamente simples. Nadie ha vuelto a estar tan contento por poseer una tostadora o una plancha de gofres. Cuando uno se compraba un gran electrodoméstico invitaba a los vecinos para que pudiesen echarle un vistazo. Yo tendría unos cuatro años cuando mis padres compraron un frigorífico Amana Stor-Mor, y durante al menos seis meses fue como un invitado de honor en nuestra cocina. Estoy seguro de que, de no haber sido tan pesado, lo habrían sentado todas las noches a la mesa para que cenara con nosotros. En ocasiones recibíamos una visita inesperada, y entonces mi padre decía:
—Por cierto, Mary, ¿queda algo de té helado en el Amana? —Y, para regocijo de los invitados, añadía—: Suele quedar. Es un Stor-Mor.—¡Oh!, ¿un Stor-Mor? —decía entonces el visitante, y alzaba las cejas con el gesto de quien sabe apreciar la refrigeración de calidad—. Nosotros nos planteamos comprar también un Stor-Mor, pero al final nos decidimos por un Philco Shur-Kool. A Alice le encantó el cajón EZ-Glide para verduras, y en el congelador cabe un litro entero de helado. Como podrás imaginar, ése fue el factor decisivo para Wendell júnior.
Y, encantados con aquella broma, se sentaban a beber té helado y hablar de electrodomésticos durante al menos una hora. Nunca antes había habido personas tan felices.
Además, la gente miraba al futuro con impaciencia, con una ilusión como no ha vuelto a repetirse. Pronto, y en eso coincidían todas las revistas, habría ciudades submarinas en cada costa, colonias espaciales protegidas por inmensas campanas de vidrio, trenes y aviones atómicos, retropropulsores portátiles, un autogiro en cada garaje, coches capaces de convertirse en barcas e incluso submarinos, aceras móviles que nos trasladarían sin esfuerzo hasta el trabajo o la escuela, automóviles de cabina vidriada que circularían solos por las superautopistas y permitirían a papá y mamá y a los dos niños (Chip y Bud, o Skip y Scooter) jugar a juegos de mesa o saludar al vecino cuando pasase a bordo de su autogiro o incluso recostarse, descansar y disfrutar pronunciando algunas de aquellas espléndidas palabras tan en boga en los años cincuenta y que hoy ya no se escuchan: ciclostil, asador, escenógrafo, heladera, ultramarinos, colinabo, Studebaker, calcetines calados, Sputnik, beatnik, canasta, Cinerama, gasógeno o corista.
Para quienes no eran capaces de esperar el advenimiento de las ciudades submarinas y los coches autotripulados, había otras recompensas menores y más inmediatas. De haber querido uno hacer uso de todo cuanto ofrecían los anunciantes de un único número de, pongamos, Popular Science de, pongamos, diciembre de 1956, uno habría podido, entre otras muchas cosas, aprender ventriloquia a solas, estudiar los cortes de carne (por correspondencia o en cursos presenciales de la Escuela Nacional de Corte de Carne de Toledo [Ohio]), embarcarse en una lucrativa carrera como afilador ambulante de patines de hielo, vender extintores desde la comodidad de su hogar, poner fin de una vez por todas a los problemas de la hernia, construir radios, reparar radios, actuar en la radio, hablar por radio con personas de otros países y posiblemente de otros planetas, mejorar su personalidad, adquirir una personalidad, adquirir un físico varonil, aprender a bailar, diseñar membretes personalizados de manera profesional o ganar «un dinerito» en su tiempo libre construyendo adornos de jardín y otras fruslerías.
Mi hermano, que por lo general era una persona bastante inteligente, se decidió en una ocasión a encargar un manual que prometía enseñarle a desplazar la voz. Lo que hacía era farfullar algo ininteligible con los labios tiesos y a continuación dar un paso al lado y decir: «Ha sonado como si viniese de allí, ¿a que sí?». También se fijó en un anuncio de Mechanics Illustrated que le instaba a disfrutar de la televisión en color por tan sólo65 centavos más gastos de envío; mi hermano envió el pedido y cuatro semanas más tarde recibió con el correo una hoja transparente de plástico multicolor, que debía pegar sobre la pantalla del televisor.
Después de tal inversión, mi hermano se negó a aceptar que el resultado quizá fuese algo decepcionante. Cada vez que un rostro humano entraba en la zona rosácea de la pantalla, o una porción de césped coincidía brevemente con el segmento verde, gritaba triunfante:
—¡Mirad! ¡Mirad! Así será la televisión en color —nos decía—. Todo esto es experimental, ¿sabéis?
En realidad, la televisión en color no llegó a nuestro vecindario hasta casi el final de la década, cuando el señor Kiessler de St. John’s Road adquirió por muchísimo dinero un enorme aparato RCA Victor Consolette, el televisor insignia de la RCA. Durante al menos dos años, el suyo fue el único televisor en color en manos privadas, lo que hacía de él una fantástica novedad. Los sábados por la tarde, los niños del vecindario nos colábamos en su jardín y nos plantábamos entre las flores para ver una serie titulada My Living Doll a través de la doble ventana que había tras su sofá. Estoy bastante seguro de que el señor Kiessler no supo nunca que dos docenas de niños de muy diversas edades seguían en silencio el programa junto a él; de lo contrario, no se habría tocado con tanto entusiasmo cada vez que la núbil Julie Newmar aparecía en pantalla. En aquel entonces supuse que sería otra forma de ejercicio isométrico.
Todos los años, durante casi cuatro décadas, desde 1945 hasta su jubilación, mi padre cubrió las Series Mundiales para el Register. Era, con muchísima diferencia, el punto álgido de su año laboral. No sólo podía pegarse la vida padre durante dos semanas por cuenta del periódico en algunas de las ciudades más cosmopolitas e interesantes de la nación (y vistas desde Des Moines, todas las ciudades son cosmopolitas e interesantes), sino que también fue testigo de algunos de los instantes más memorables de la historia del béisbol: la milagrosa captura a una mano de un tiro raso de Joe DiMaggio en 1947, el partido perfecto de Don Larsen en 1956, o el home run con el que Bill Mazeroski ganó las Series de 1960. Quizá para vosotros no tenga mayor importancia (supongo que para la mayoría de gente de hoy en día no significa nada), pero fueron instantes de puro éxtasis compartidos por toda una nación.
En aquella época, las Series Mundiales se jugaban de día, de manera que si uno quería ver un partido tenía que fugarse de clase o contraer una muy conveniente bronquitis («Jolín, mamá, la maestra ha dicho que ahora mismo hay mucha tuberculosis»). Allí donde sonase una radio o estuviese encendido un televisor se arremolinaban auténticas multitudes. Llegar a escuchar o ver parte de un partido de las Series Mundiales, incluso media entrada durante la hora del almuerzo, se convertía así en una aventura casi ilícita. Y si tenías la suerte de estar presente cuando sucedía algo monumental, lo recordabas durante el resto de tu vida. Mi padre tenía un asombroso don para estar presente en esos momentos, y nunca esa afirmación fue más cierta que durante la temporada de 1951, con la que comienza nuestra historia.
En la Liga Nacional (una de las dos componentes de las Grandes Ligas, junto con la Liga Americana), parecía que los Dodgers de Brooklyn se encaminaban hacia una fácil victoria en la División Este cuando, a mediados de agosto, los Giants, sus rivales al otro extremo de la ciudad, despertaron y comenzaron a remontar de manera inopinada. De repente a los Giants empezó a salirles todo. Ganaron treinta y siete de cuarenta y cuatro partidos en la segunda vuelta, y recortaron la ventaja de los Dodgers, que en su momento había parecido inalcanzable. A mediados de septiembre, apenas había otro tema de conversación: ¿serían capaces los Dodgers de aguantar el tirón? Algunos aficionados cayeron muertos por el calor y la emoción. Ambos equipos concluyeron la temporada empatados a todo, por lo que fue necesario organizar a toda prisa una eliminatoria al mejor de tres partidos para decidir quién se hacía con el título. El Register, como casi todos los diarios de ciudades lejanas, no envió un cronista a aquellos improvisados playoffs, sino que prefirió confiar en las noticias de agencia hasta que arrancase el primer partido de la verdadera final.
Los playoffs prolongaron durante tres días el exquisito tormento de la nación. Cada equipo consiguió ganar uno de los dos primeros partidos, con lo que el tercero debía ser el último y decisivo. Parecía que los Dodgers habían recuperado al fin su invencibilidad: a comienzos de la novena entrada, en el marcador campeaba un cómodo 4-1 y sólo necesitaban eliminar a tres jugadores para ganar, pero los Giants consiguieron una carrera hacia el final del partido, y tenían a dos jugadores en base cuando Bobby Thomson salió a batear. Lo que Thomson hizo a la mortecina luz de aquella tarde de otoño ha sido elegido en numerosas ocasiones como el mejor momento de la historia del béisbol.
Ralph Branca, el lanzador reserva de los Dodgers, lanzó hoy una bola histórica —escribió uno de los presentes—. Por desgracia, fue histórica para otra persona. Bobby Thomson, el «Escocés Errante», bateó el segundo lanzamiento de Branca por encima del muro izquierdo del estadio y ganó así el partido con un home run tan sorprendente y extraordinario que fue recibido en un primer momento con asombrado silencio.
Luego, a medida que la gente tomaba conciencia del milagro, temblaron los venerables cimientos de las gradas dobles del Polo Grounds. Los Giants habían ganado el campeonato tras completar una de las remontadas más increíbles que ha conocido este deporte.
El autor de aquellas líneas era mi padre, quien de modo abrupto e inesperado había conseguido presenciar aquel instante majestuoso de Thomson. Sólo el cielo sabe cómo consiguió convencer a la dirección del Register (conocida por su habitual frugalidad en el gasto) de que le enviase desde Des Moines a Nueva York (¡1.831 kilómetros!) para el último y crucial partido, un caso de gasto irreflexivo que rompía con décadas de juiciosos precedentes, o cómo se las arregló para conseguir que lo acreditaran y le dieran un puesto en el palco de prensa con tan poca antelación.
Pero es que tenía que estar allí. Era parte de su destino. No quiero decir exactamente que Bobby Thomson consiguiera aquel home run porque mi padre estaba en el estadio, ni insinuar que no lo habría conseguido de no haber estado allí mi padre. Lo único que digo es que mi padre estaba allí, y Bobby Thomson estaba allí, y que consiguió el home run, y que las cosas no podrían haber salido de otra manera.
Mi padre se quedó en la ciudad para las Series Mundiales, durante las cuales los Yankees vencieron sin excesivas dificultades a los Giants en seis partidos —supongo que hay un límite a la excitación que el mundo es capaz de generar o soportar en un mismo otoño— y regresó luego a la tranquilidad de su vida en Des Moines. Poco más de un mes después, en un día frío y nevado de primeros de diciembre, su mujer se puso de parto en el hospital Mercy y, sin grandes alharacas, dio a luz a un niño: su tercer hijo, el segundo varón, el primer superhéroe. Le pusieron por nombre William, como su padre. Le llamaron Billy hasta que tuvo edad suficiente para pedirles que dejaran de hacerlo.
Si exceptuamos el mejor home run de la historia del béisbol y el nacimiento del Chico Centella, 1951 no fue un año especialmente destacado para Estados Unidos. Harry Truman era todavía presidente, pero pronto cedería su puesto a Dwight D. Eisenhower. La guerra arreciaba en Corea y no iba nada bien. Julius y Ethel Rosenberg acababan de ser declarados culpables de espiar para la Unión Soviética, pero aún pasarían dos años en la cárcel antes de terminar en la silla eléctrica. En Topeka (Kansas), Oliver Brown, un comedido hombre negro, puso un pleito a las autoridades escolares locales por obligar a su hija a recorrer veintiuna manzanas para asistir a una escuela exclusivamente negra cuando a siete manzanas de su casa había una igual de buena para blancos. El caso, que ha pasado a la historia como Brown versus la Junta Escolar, se cuenta entre los más determinantes de la reciente historia estadounidense, pero no saltaría a la luz pública hasta tres años más tarde, cuando llegó al Tribunal Supremo.
En 1951, Estados Unidos tenía 150 millones de habitantes, algo más de la mitad de su población actual; no existían autopistas interestatales, y apenas sí había una cuarta parte de los coches que hay hoy. Los hombres iban casi siempre con sombrero y corbata. Las mujeres preparaban cada comida más o menos desde cero. La leche se vendía en botellas. El cartero llegaba a pie. El total del gasto estatal ascendía a 50.000 millones de dólares anuales, por comparación con los 2,5 billones actuales.
Te quiero, Lucy se estrenó en televisión el 15 de octubre, y en diciembre hizo su debut Roy Rogers, el vaquero cantarín. En Oak Ridge (Tennessee), la policía detuvo en otoño a un joven y le acusó de posesión de estupefacientes al encontrársele encima un sospechoso polvillo parduzco, pero lo pusieron en libertad cuando pudo demostrar que se trataba de un nuevo producto llamado café instantáneo. Más cosas nuevas en aquel momento, o todavía por inventar: bolígrafos, fast food, cenas de microondas, abrelatas eléctricos, megasuperficies comerciales, autovías, supermercados, la expansión urbana hacia la periferia, el aire acondicionado de las casas, la dirección asistida, el cambio de marchas automático, las lentes de contacto, las tarjetas de crédito, los magnetófonos, los trituradores de basuras, los lavavajillas, los discos de larga duración, los tocadiscos portátiles, los equipos de béisbol al oeste de St. Louis y la bomba de hidrógeno. Sí había hornos microondas, pero pesaban 350 kilos. Faltaban aún algunos años para la aparición de los vuelos a reacción, el velcro, los transistores y los ordenadores de un tamaño manejable (esto es, menores que un edificio).
La guerra nuclear era una constante en las mentes de la gente de la época. El miércoles 5 de diciembre, las calles de Nueva York permanecieron desiertas durante siete minutos cuando la ciudad llevó a cabo «el mayor ejercicio de prevención de ataques aéreos de la era atómica», según la revista Life, cuando un millar de sirenas dieron la alarma y la gente salió de estampía (bueno, en realidad con mucha calma y deteniéndose a posar para fotografías) hacia los refugios establecidos, que por lo general eran el interior de cualquier edificio medianamente sólido. Las fotografías de Life mostraban a Papá Noel conduciendo a un grupo de niños hacia la salida de Macy’s, a hombres a medio jabonar y sus barberos abandonando las peluquerías, y a varias muchachas curvilíneas sorprendidas durante una sesión de modelaje de trajes de baño, temblequeando y fingiendo bienhumorado disgusto al salir del estudio, conscientes de que salir en una fotografía en Life no haría ningún daño a sus carreras. Tan sólo se eximió de participar en el ejercicio a los clientes de los restaurantes, con el argumento de que difícilmente volvería a vérsele el pelo a un neoyorquino a quien se le permitiese abandonar un restaurante sin haber pagado.
Más cerca de mi casa, en el transcurso del mayor ejercicio de este tipo jamás llevado a cabo en Des Moines, la policía detuvo a nueve mujeres acusadas de prostitución en el viejo hotel Cargill del centro, en el cruce de las calles Séptima y Grand. ¡Vaya operación! Ochenta agentes tomaron el edificio al asalto poco después de la medianoche, pero les resultó imposible encontrar a las damas residentes en el establecimiento. Sólo después de haber efectuado minuciosas mediciones fue posible descubrir, tras seis horas de registro, una cavidad tras un muro del piso superior. En su interior aparecieron nueve mujeres temblorosas y en su mayoría desnudas. Todas fueron detenidas bajo el cargo de prostitución, y a todas se les impuso una multa de 1.000 dólares. No puedo sino preguntarme si la policía se habría mostrado tan perseverante de haber sido hombres desnudos lo que buscaban.
El 8 de diciembre de 1951 se conmemoró el décimo aniversario de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, así como el décimo aniversario y un día del ataque japonés sobre Pearl Harbor. En el centro de Iowa fue un día frío con ligeras nevadas, máximas diurnas de -2 ºC y la amenaza en el oeste de las gruesas nubes de una ventisca. Des Moines, ciudad de 200.000 habitantes, ganó diez nuevos ciudadanos aquel día —siete niños y tres niñas— y tuvo que lamentar sólo dos muertes.
Se acercaban las Navidades. Aquel año, la prosperidad era evidente en todos los anuncios navideños. Los cartones de cigarrillos engalanados con ramitas de acebo y otros adornos propios de las fechas fueron muy populares, al igual que los instrumentos eléctricos de todo tipo. Los juguetitos estaban muy de moda. Mi padre le compró a mi madre una picadora manual de hielo para cócteles, que tras veinte minutos de vigorosa operación de una manivela convertía cubitos de hielo perfectamente funcionales en un chorrito de agua fresca. Nunca llegó a usarse, más allá de la Nochevieja de 1951, pero adornó con su presencia la repisa de la cocina hasta bien entrada la década de 1970.
Aun así, agazapados entre los sonrientes anuncios y halagüeños artículos, podían verse indicios de mayores preocupaciones. Aquel otoño, Reader’s Digest preguntaba a sus lectores: «¿Quién controla la mente de su hijo?». (Al parecer, lo hacían maestros de tendencias comunistas.) La polio estaba tan extendida que incluso House Beautiful publicó un artículo en el que explicaba cómo reducir los riesgos para los propios hijos. He aquí algunos de sus consejos (inútiles casi todos ellos): mantener tapada la comida, evitar sentarse en agua fría o con bañadores mojados, descansar mucho y, sobre todo, tener cuidado con «admitir a nuevas personas en el círculo familiar».
El número de diciembre de la revista Harper’s incluía una sombría reflexión económica, un artículo de Nancy B. Mavity centrado en un inquietante nuevo fenómeno, las familias con dos fuentes de ingresos en las que tanto el marido como la mujer trabajaban para poder permitirse un estilo de vida más ambicioso. La principal preocupación de Mavity no residía en si las mujeres serían capaces de hacer frente a las exigencias de su trabajo y compaginarlas con el cuidado de la casa y de los niños, sino más bien en el efecto que ello tendría sobre el papel tradicional del hombre como sostén de la familia. «A mí me daría vergüenza dejar a mi mujer que trabajase», había sido el abrupto comentario de un hombre, y del tono de Mavity podía deducirse que esperaba que la mayoría de lectores estuviesen de acuerdo. Cabe señalar que, hasta que llegó la guerra, muchas estadounidenses no habrían podido trabajar, tanto si querían como si no. Antes de lo de Pearl Harbor, la mitad de los cuarenta y ocho estados contaba con leyes que prohibían el acceso al trabajo a las mujeres casadas.
A este respecto, mi padre hacía gala de un espíritu liberal muy saludable (yo diría incluso que entusiasta), puesto que se deleitaba en la capacidad de mi madre de ganar dinero. Ella también trabajaba para el Des Moines Register en calidad de redactora en la sección de hogar, y desde ese puesto se ocupó de dar cumplida respuesta a las preguntas de amas de casa ansiosas por saber si era el momento adecuado de decorar el dormitorio en cachemir, si los cojines del sofá debían ser cuadrados o redondos, o incluso si su casa estaba a la altura. «El chaletito con porche de una planta no pasará nunca de moda», aseguró a sus lectores (que seguramente respondieron con un suspiro colectivo de alivio en los barrios residenciales del oeste) en su último artículo antes de retirarse para darme a luz.
Como ambos trabajaban, vivíamos con algo más de holgura que la mayoría de personas con nuestro trasfondo socioeconómico (lo que en el Des Moines de la década de 1950 equivalía a la mayoría de la población). Nosotros —es decir, mis padres, mi hermano Michael, mi hermana Mary Elizabeth (o Betty) y yo— teníamos una casa más grande y un terreno más espacioso que la mayoría de colegas de mis padres. Era una casa de madera de listones blancos y postigos negros con un gran porche cubierto, situada en la cima de una colina en el mejor barrio de la ciudad.
Mi hermana y mi hermano eran considerablemente mayores que yo (mi hermana me llevaba cinco años, y mi hermano, nueve), con lo que bajo mi punto de vista eran adultos a todos los efectos. Tenían edad suficiente como para no haber estado demasiado en casa durante buena parte de mi infancia. Durante mis primeros años de vida, compartí un pequeño dormitorio con mi hermano. No nos llevábamos mal. Michael sufría de constantes resfriados y alergias, y tenía unos cuatrocientos pañuelos de algodón (tirando por lo bajo), que cuajaba cuidadosamente de mocos y remetía luego en cualquier espacio que se prestara a ello: bajo el colchón, entre los cojines del sofá, o detrás de las cortinas. Cuando cumplí nueve años se fue a la universidad, y más tarde a Nueva York, como periodista, y cuando regresaba era sólo temporalmente, con lo que a partir de entonces tuve la habitación para mí solo. Aun así, seguí encontrando pañuelos suyos hasta bien entrada mi adolescencia.
La única pega de que mi madre trabajase era la presión a la que se veía sometida para hacerse cargo de la casa, y en especial de la cena, la cual, todo hay que decirlo, nunca había sido su habilidad más destacada. Mi madre iba siempre tarde a todas partes, y para acabar de arreglarlo era de natural peligrosamente olvidadiza. En mi casa, uno pronto aprendía a echarse a un lado a eso de las seis menos diez de la tarde, porque era entonces cuando entraba corriendo por la puerta de atrás, tiraba algo al interior del horno y desaparecía en la casa para enfrascarse en la miríada de tareas domésticas que le esperaban cada tarde. La consecuencia de aquello era que casi siempre se le olvidaba la cena hasta un momento ligeramente posterior a «demasiado tarde». Por lo general, sabíamos que era hora de comer cuando oíamos explotar las patatas en el horno.
En mi casa no hablábamos de la cocina. Hablábamos de la unidad de quemados.
«Se ha chamuscado un poco», decía mi madre a modo de disculpa en cada comida mientras te servía en el plato un trozo de carne que más bien parecía algo (tal vez tu animal preferido de compañía) que hubieran rescatado de un trágico incendio. «Pero creo que he raspado casi todo lo quemado», añadía, sin mencionar que eso incluía todo lo que en algún momento había sido carne.
Por suerte, la situación le convenía a mi padre. Su paladar solo reconocía dos sabores, el quemado y los helados, de manera que todo le parecía bien, siempre y cuando estuviese lo suficientemente tostado y no resultase sorpresivamente sabroso. El suyo era un matrimonio bien avenido a la perfección, porque nadie podía quemar comida como mi madre ni comérsela como mi padre.
Como parte de su trabajo, mi madre compraba pilas enteras de revistas del hogar —House Beautiful, House and Garden, Better Homes and Gardens, Good Housekeeping— y yo las leía con cierta avidez, en parte porque andaban tiradas por todas partes y en mi casa todos los momentos de ocio se pasaban leyendo algo, y en parte porque describían vidas divergentes en todo punto de las nuestras. Las amas de casa de las revistas de mi madre eran personas juiciosas, organizadas y con una extraordinaria presencia de ánimo, y su comida (sus vidas) eran perfectas. ¡Se ponían elegantes para sacar la comida del horno! En el techo de sus cocinas no había cercos negros sobre los fogones, ni pringue mutante asomado al borde de las ollas todavía por fregar. A los niños de las revistas no les obligaban a apartarse siempre que se abrían las puertas del horno. Y aquellos platos: tarta Baked Alaska, langosta a la Newburg, pollo cacciatore... eran recetas que no podíamos ni imaginar, y mucho menos encontrar en Iowa.
Como la mayoría de habitantes de Iowa en los años cincuenta, en nuestra casa comíamos de manera mucho más prudente.[1] En aquellas escasas ocasiones en las que a nuestros platos llegaba comida a la que no estábamos acostumbrados —en aviones, o trenes, o si alguien que no hubiera nacido en Iowa nos invitaba a comer—, la tendencia era a levantarla cuidadosamente con el cuchillo y analizarla desde todos los ángulos posibles, como para determinar si era necesario desactivarla. Una vez, durante un viaje a San Francisco, unos amigos llevaron a mi padre a un restaurante chino; más tarde nos narró la experiencia con el tono sombrío de quien recuerda un encuentro con la muerte.
—Además, comen con palillos, ¿sabes? —añadió con aires de hombre de mundo.
—¡Qué me dices! —exclamó mi madre.
—Prefiero que me dé gangrena a volver a pasar por eso —añadió mi padre con sequedad.
En mi casa no se comía:
• pasta, arroz, queso crema, nata, ajo, mayonesa, cebollas, carne de lata, pastrami, salami o comida extranjera de cualquier tipo;
• pan que no fuese blanco y no tuviese al menos 65 por ciento de aire;
• especias, a excepción de sal, pimienta y jarabe de arce;
• pescado que no fuese de forma rectangular, naranja chillón ni empanado, y eso sólo los viernes, y sólo cuando mi madre recordaba que era viernes, lo que no sucedía a menudo;
• sopas que no contasen con la bendición de Campbell’s, e incluso entonces muy pocas de ellas;
• nada con sospechosos nombres regionales como «pone» o «gumbo», ni comidas que en cualquier época hubiesen sido alimento habitual de esclavos o campesinos.
Los demás tipos de comida —curry, enchiladas, tofu, bagels, sushi, cuscús, yogur, col rizada, berros, jamón de York, todo queso que no fuese amarillo brillante ni lo suficientemente reluciente como para verte reflejado en él— no se habían inventado todavía o no teníamos noticia de ellos. La nuestra era una esplendorosa falta de sofisticación. Recuerdo la sorpresa que sentí cuando, a una edad bastante avanzada, descubrí que el cóctel de gambas no era lo que siempre había imaginado: un aperitivo alcohólico previo a la cena adornado con una gamba.
Todas nuestras comidas consistían en sobras. Mi madre tenía reservas aparentemente inagotables de platos que en algún momento habían pasado por nuestra mesa, algunas incluso en repetidas ocasiones. A excepción de un par de productos lácteos, todo lo que había en la nevera era mayor que yo, y en algunos casos me sacaba varios años. (Su más anciana posesión comestible, no creo que haya ni que decirlo, era un pastel de frutas conservado en una lata metálica y que databa de la época colonial.) Lo único que se me ocurre es que mi madre se dedicó a cocinar todo aquello en la década de 1940 para poder sorprenderse durante el resto de su vida con lo que iba encontrando semioculto al fondo del congelador. Nunca la vi tirar comida a la basura. Al parecer, la regla de oro era que si al abrir la tapa los contenidos no te hacían dar un respingo ni retroceder asqueado, aquello se podía comer.
Tanto mi padre como mi madre se habían criado durante la Gran Depresión, y ninguno tiraba nunca nada a poco que pudiese evitarlo. Mi madre tenía por costumbre fregar y secar los platos de papel, y alisaba el papel de plata para poder reutilizarlo. Si te dejabas un guisante en el plato, acabaría convertido en parte de una comida futura. Todo nuestro azúcar procedía de los sobrecitos de los restaurantes, subrepticiamente distraídos en el fondo de los bolsillos de un abrigo; lo mismo podría decirse de nuestras mermeladas, compotas, galletitas (con y sin sal), salsas, parte del ketchup y la mantequilla, todas nuestras servilletas y, muy de vez en cuando, algún cenicero; todo lo que iba con una mesa del restaurante, en realidad. Uno de los momentos más felices en las vidas de mis padres fue cuando el jarabe de arce empezó a servirse en sobrecitos de usar y tirar y pudieron añadirlos al botín del hogar.
Bajo el fregadero, mi madre tenía una extraordinaria colección de tarros, incluido uno al que llamábamos «el tarro del titi». «Titi» era lo que decíamos en casa para referirnos al pis, y durante mis primeros años de vida el tarro del titi salía a la palestra siempre que el momento de salir de casa coincidía con la súbita necesidad de alguien (y cuando digo «alguien», por supuesto, me refiero al benjamín de la familia: a mí) de hacer pis.
—Vaya. Tendrás que hacerlo en el tarro del titi —decía en tales ocasiones mi madre un tanto exasperada, echando un rápido vistazo al reloj de la cocina.
Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que el tarro del titi no siempre —ni siquiera a menudo— era el mismo. Si en algún momento llegué a pensar en ello, supongo que imaginé que el tarro del titi se desechaba regularmente para sustituirlo por un tarro nuevo; al fin y al cabo, teníamos cientos de ellos.
Así pues, podéis imaginar cuál sería mi consternación, seguida de diversos grados de preocupación, cuando una tarde fui a la nevera a por una segunda ración de melocotones en almíbar y me di cuenta de que estábamos comiendo de un tarro que pocos días antes había contenido mi orina. Reconocí el tarro de inmediato porque tenía pegado un trozo de etiqueta que se parecía muchísimo a la marca del Zorro, un dato sobre el que había llamado alegremente la atención mientras llenaba el tarro con mis preciosos fluidos corporales; aunque nadie me escuchó, claro. Y ahí estaba ahora, con nuestro postre dentro. Si alguien me hubiese dado un fajo de fotografías que mostrasen a mi madre in fraganti con, digamos, el tipo de la gasolinera, no creo que la sorpresa hubiese sido mayor.
—Mamá —dije, al tiempo que aparecía por la puerta del comedor con mi descubrimiento entre manos—, éste es el tarro del titi.
—No, cariño —respondió ella, serena, sin alzar la vista—. El tarro del titi es un tarro especial.
—¿Qué es el tarro del titi? —preguntó mi padre divertido mientras se llevaba una cucharada de melocotón a la boca.
—Es el tarro en el que hago titi —expliqué—. Y es éste.
—¿Billy hace titi en un tarro? —preguntó mi padre, no sin cierta dificultad, ya que había dejado de comer el medio melocotón que acababa de meterse en la boca y lo tenía apoyado en la lengua a la espera de obtener información adicional sobre su pasado más reciente.
—Sólo de vez en cuando —dijo mi madre.
El apuro de mi padre era ahora casi absoluto, pero tenía la boca tan llena de almíbar que no era capaz de articular sus palabras. Creo que preguntó por qué no podía ir al baño de arriba como las personas normales. Una pregunta justa, dadas las circunstancias.
—Hombre, hay veces que vamos con prisa —continuó mi madre, ligeramente incómoda—. Y por eso tengo un tarro debajo del fregadero, un tarro especial.
Yo, entretanto, había regresado de la nevera cargando con todos los tarros que era capaz de llevar en brazos.
—Estoy bastante seguro de que también he usado estos —proclamé.
—Me extrañaría muchísimo —dijo mi madre, pero de sus palabras pendía un mínimo interrogante. Y continuó tirando piedras contra su tejado:
—Además, siempre los enjuago muy bien antes de volver a utilizarlos.
Mi padre se levantó y fue hacia la cocina, se inclinó sobre el cubo de la basura y dejó que el melocotón cayese de su boca junto con medio litro de almíbar.
—Quizá lo del tarro del titi no sea tan buena idea —comentó.
Aquello fue el fin del tarro del titi, aunque acabó siendo para bien, como suele ocurrir con este tipo de cosas. Después de aquello, a mi madre le bastaba mencionar que tenía algo bueno en un tarro en la nevera para que mi padre sintiese la súbita necesidad de llevarnos a Bishop’s, una cafetería del centro. Y era lo mejor que podía pasar, porque Bishop’s era el restaurante más espléndido que ha existido nunca.
Todo en él era divino: la comida, la modesta decoración, las maternales camareras con uniformes grises que te llevaban la bandeja a la mesa y te traían de buen gusto un tenedor si no te gustaba el que te había tocado. Cada mesa tenía una lamparita que podías encender si necesitabas que te atendieran, para evitarte así andar buscando y haciendo señas a las camareras que pasaban a tu lado. Bastaba con encender tu farito y en un instante tenías a una camarera junto a la mesa preguntando qué podía hacer por ti. ¿No es una idea fantástica?
Los servicios de Bishop’s contaban con los únicos retretes atómicos del mundo, o al menos los únicos que yo he visto. Cuando tirabas de la cadena, el asiento se levantaba automáticamente y desaparecía en un hueco en la pared con la forma del asiento, donde caía sobre él un baño de luz violeta, cálido, higiénico y científicamente avanzado; luego emergía de nuevo impecablemente higienizado, calentito y vibrando casi con termoluminiscencia atómica. No quiero ni saber cuánta gente de Iowa murió de cáncer de nalgas en las décadas de 1950 y 1960, pero valía la pena, cada nalga desinflada valía la pena. Era costumbre llevar a los visitantes de otras ciudades a los servicios de Bishop’s para enseñarles los retretes atómicos, y todos coincidían en que era lo mejor que habían visto nunca.
También es verdad que, en la década de 1950, la mayoría de cosas en Des Moines eran lo mejor de su clase. En Toddle House teníamos el más dulce y suculento pastel de nata y plátano, y, por lo que me cuentan, lo mismo podía decirse de la tarta de queso de Johnny and Kay’s, aunque la proverbial incomodidad de mi padre ante la calidad y el cuidado que ponía siempre al gastar su dinero impidieron que nos llevase nunca al bastión de la gastronomía de Fleur Drive. Teníamos los helados más deliciosos, de vivísimos colores fluorescentes, en Reed’s, un establecimiento de serena opulencia próximo a las piscinas de Ashworth (que a su vez era la piscina pública más hermosa y elegante de todo el mundo, y tenía las socorristas más esbeltas y bronceadas) en Greenwood Park (las mejores pistas de tenis, el lago más decoroso, las calles más cuidadas). La mayor sensación de bienestar que ha conocido el ser humano era volver a casa desde las piscinas de Ashworth atravesando Greenwood Park, cubierto por la marquesina flotante de las hojas de los árboles y bien adobado en cloro, y saber que en breve hundirías la cara en tres rebosantes bolas de helado de Reed’s.
En Barbara’s Bake Shoppe teníamos los mejores productos de repostería; las costillitas más carnosas y pringosas y el pollo frito más crujiente estaban en un restaurante llamado The Country Gentleman; la mejor comida rápida, en el drive-in de George, el Rey del Chile (y luego los mejores pedos; una hamburguesa con chile de George se acababa en cuestión de minutos, pero los pedos, según se contaba, duraban toda la vida). Teníamos grandes almacenes propios, restaurantes, tiendas de ropa, supermercados, droguerías, floristerías, ferreterías, cines, hamburgueserías y mil cosas más, todas nuestras, y cada una de ellas la mejor de su género.
Bueno, en realidad ¿quién podía saber si eran las mejores de su género? Para saberlo, habría que haber visitado miles de pueblos y ciudades por todo el país y haber probado todos los helados y pasteles de chocolate y demás, porque por aquel entonces cada población era diferente. Era la maravilla de vivir en un mundo en el que casi no existían las grandes cadenas. Cada comunidad era especial, y no encontrabas siempre lo mismo en todas partes. Incluso si los comercios de Des Moines no eran los mejores, al menos eran nuestros. Cuando menos, tenían cosas que los hacían interesantes y distintos (y, por encima de todo, eran los mejores).
En un arranque de genio, Dahl’s, el supermercado del barrio, había instituido un espacio llamado «el Corral de los Niños». Era un espacio cerrado, decorado como un cercado para el ganado y repleto de tebeos en el que las madres podían dejar a sus hijos mientras hacían la compra. En Estados Unidos, durante la década de 1950, se produjeron cifras desorbitadas de tebeos (mil millones de ejemplares sólo en 1953), y la mayoría terminaban en el Corral de los Niños. Estaba lleno de tebeos. Para poder entrar en el Corral de los Niños trepabas hasta el madero superior de la cerca, saltabas al interior y vadeabas hasta el centro. El tiempo que tardase tu madre en hacer la compra no importaba, porque tenías un surtido inagotable de lectura. Creo que había niños viviendo en aquel corral. A veces, mientras buscabas el último ejemplar del Hombre de Goma, encontrabas a un niño enterrado bajo palmo y medio de tebeos, profundamente dormido, o simplemente disfrutando del olor a papel. Ningún establecimiento ha hecho nunca algo tan considerado para los niños. Quienquiera que tuviese la idea del Corral de los Niños está ahora sin duda en el cielo; habría merecido también un premio Nobel.
Dahl’s tenía también otro servicio que despertaba mucha admiración. Una vez tus compras habían sido metidas en bolsas («ensacadas», en Iowa) y abonadas, no cargabas con ellas hasta el coche, como en otros supermercados más convencionales, sino que se las entregabas a un amable caballero de delantal blanco que te entregaba una tarjeta de plástico con un número y colocaba la compra en una cinta transportadora inclinada que las conducía a las entrañas de la tierra y las introducía en un túnel oscuro y misterioso. Mientras tanto, tú volvías a tu coche y te acercabas hasta un pequeño edificio de ladrillo situado en un extremo del aparcamiento, a unos treinta metros del establecimiento, donde tus compras, algo revueltas y evidentemente descansadas tras su aventura subterránea, reaparecían al cabo de uno o dos minutos y eran cargadas en tu coche por otro amable individuo de delantal blanco que recuperaba la tarjeta de plástico y te deseaba que pasases un buen día. No era un sistema particularmente eficiente, a decir verdad (a menudo se formaba una fila de coches frente a la caseta de ladrillos, y lo único que conseguía el traqueteo por el túnel era excitar peligrosamente las bebidas carbonatadas durante las dos horas siguientes), pero todo el mundo estaba encantadísimo y admiradísimo con él.
Y así era entonces en todo Des Moines, fueses adonde fueses. Todo negocio tenía algo especial que lo distinguía de los demás. En los grandes almacenes New Utica del centro había un tubo neumático ascendente junto a cada caja registradora. El efectivo de tu compra se depositaba en un cilindro, que se introducía en los tubos y salía disparado como un torpedo hacia la caja central; así de grande era la urgencia por contar el dinero y reinyectarlo en la economía. Una visita a New Utica era como una excursión a un siglo futuro.
Frankel’s, la tienda de ropa de caballero de Locust Street, en el centro, disponía de una escalinata bastante majestuosa que conducía hasta el entresuelo. Pasear por aquella planta resultaba de lo más gratificante: era como deambular por la cubierta de un barco, pero mucho más interesante, porque en lugar de asomarte a una extensión vacía de agua contemplabas la actividad comercial de una tienda para caballeros. Podías escuchar conversaciones y verle la coronilla a la gente. Ofrecía todas las satisfacciones del espionaje sin ninguno de los riesgos asociados. No importaba lo mucho que tardasen en tomarle las medidas a tu padre para una chaqueta, o que éste estuviese muy ocupado haciendo una demostración de ejercicios isométricos.
«No pasa nada» decías entonces generoso, desde lo alto de tu privilegiada posición. «Daré otra vuelta.»
En lo que a placeres en las alturas se refiere, el Shops Building de Walnut Street era incluso mejor. Era un precioso edificio de oficinas de unas siete u ocho plantas, de estilo vagamente morisco, que albergaba una cafetería muy popular en la planta baja, por encima de la cual se abría hasta el techo un atrio central a cuyo alrededor se situaban las escaleras y galerías del edificio. El sueño de todo niño era subir por aquellas escaleras hasta el piso superior.
Llegar hasta la escalera requería astucia y una carrera perfectamente coordinada, ya que había que burlar a la encargada de la cafetería, la pérfida y huesuda señora Musgrove, que tenía vista de lince y odiaba a los niños (y con razón, como se verá más adelante). Pero si encontrabas el momento exacto en el que estaba distraída, podías pegar una carrera hasta las escaleras y ascender a la oscuridad del piso superior, desde el que tenías la perspectiva de un francotirador sobre los comensales de la planta baja. Si además llevabas algún tipo de dulce consistente —los M&M de cacahuete eran los favoritos, debido a su forma aerodinámica—, disponías de una caída libre de siete u ocho plantas. Creedme si os digo que un M&M de cacahuete que cae veinte metros antes de zambullirse en un cuenco de sopa de tomate salpica mucho.
Sólo disponías de un intento, ya que si el proyectil fallaba el objetivo y caía contra la mesa —que era casi siempre—, explotaba en un millar de fragmentos recubiertos de chocolate y daba un susto morrocotudo a los comensales, pero también ponía sobre aviso a la señora Musgrove, quien trepaba entonces por las escaleras a aproximadamente la misma velocidad con la que había caído el M&M, con lo que disponías de menos de cinco segundos para escabullirte por una ventana y bajar por la escalera de incendios hacia la libertad.
El principal establecimiento comercial de Des Moines era Younker Brothers, que eran los grandes almacenes más importantes del centro de la ciudad. Younkers era inmenso. Ocupaba dos edificios, separados a la altura de la calle por una vía pública, lo que hacía de ellos los únicos almacenes que he visto, y posiblemente los únicos que han existido nunca, en los que podías morir atropellado yendo desde moda de caballero a cosméticos. Contaba con unas instalaciones adicionales en la acera opuesta, la Tienda del Hogar, que albergaban las tiendas de mobiliario y a la que podía accederse a través de un pasadizo subterráneo que cruzaba la calle Ocho y el departamento de electrodomésticos. No sabría decir por qué, pero resultaba enormemente satisfactorio entrar en Younkers por el lado este de la calle Ocho y salir poco después con tus compras en la mano por el lado oeste. La gente de otros estados venía expresamente para recorrer el pasadizo, salir al otro lado de la calle y decir «¡Hala! ¡Oye! ¡Caramba!».
Younkers era el espacio más elegante, moderno, eficiente y urbano de todo Iowa. Daba empleo a mil doscientas personas. Suyas fueron las primeras escaleras mecánicas del estado («escaleras eléctricas», se las llamaba entonces) y la primera instalación de aire acondicionado. Todo en el establecimiento —el sedoso funcionamiento de las puertas giratorias, el resplandor de las escaleras, y el susurro de los ascensores, cada uno con un ascensorista de guantes blancos— parecía diseñado para atraerte a su interior y ponerte a consumir con toda alegría. Younkers era tan enorme, y tan maravillosamente desorganizado, que muy pocas veces conseguías dar con alguien que verdaderamente lo conociese del todo. La librería estaba situada en una balconada medio oculta en la penumbra a la que se llegaba por una minúscula escalerita, lo que hacía de ella un lugar confortable, como un club; un espacio abierto sólo a los conocedores. Era una librería notable, pero es fácil encontrar a gente que creció en Des Moines en la década de 1950 y que no tenía ni idea de que Younkers tenía una librería.
Con todo, el sanctasanctórum era el Salón de Té, donde las madres llevaban a sus hijas en busca de un toque de elegancia durante sus compras. El Salón de Té no me interesó nunca lo más mínimo hasta que mi hermana mencionó de pasada un ritual del establecimiento. Al parecer, se invitaba a los jóvenes visitantes a meter la mano en una caja de madera repleta de pequeños obsequios, cada uno de ellos primorosamente envuelto en tela blanca y atado con una cinta, y escoger uno como recuerdo perdurable de la ocasión. Una vez, mi hermana me dio uno de los regalos que le habían tocado y que no le parecía ni fu ni fa: una caravana con caballos de hierro colado. Mediría unos seis centímetros, pero el grado de detalle era exquisito. Las puertas se abrían. Las ruedas giraban. Un cochero minúsculo sostenía las diminutas riendas metálicas. Era evidente que aquello había sido pintado a mano con todo esmero por un mal pagado miembro del bando perdedor de la guerra al otro lado del Pacífico. Yo nunca había visto, y mucho menos poseído, algo tan espléndido.