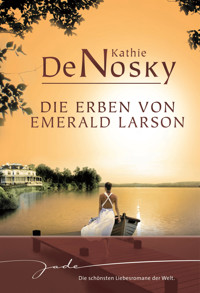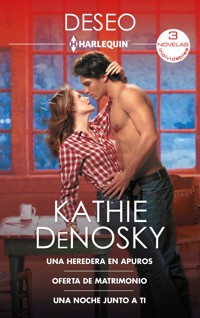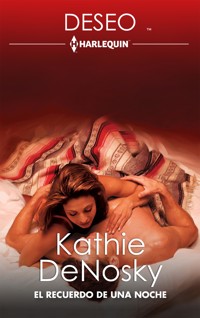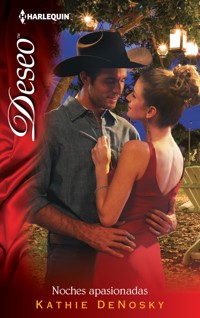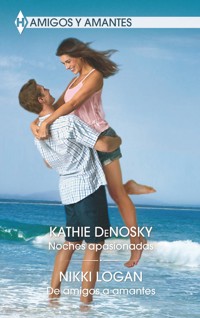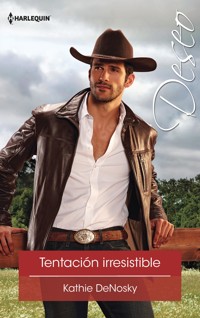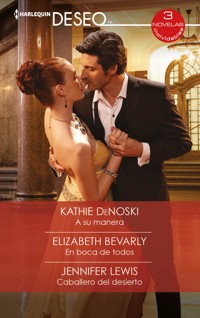
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
A su manera Kathie DeNoski El ranchero T. J. Malloy no se lo pensó dos veces a la hora de salvar de una riada a una mujer y a su hijo y llevárselos a su rancho, aunque esa mujer fuera Heather Wilson, la vecina con la que llevaba varios meses litigando. Heather no solo resultó ser irresistiblemente atractiva, sino que necesitaba con desesperación la ayuda que solo él podía darle. En boca de todos Elizabeth Bevarly Peyton estaba a punto de llegar a una fortuna de mil millones de dólares, y Ava vivía de una manera mucho más humilde. Él necesitaba que ella le enseñara a desenvolverse en la alta sociedad, si lograban dejar a un lado su vieja rivalidad que se remontaba a la época del instituto. Pero las cosas entre ellos llegaron mucho más lejos… Caballero del desierto Jennifer Lewis Daniyah Hassan pagó un alto precio por irse de su casa y desafiar a su padre. Ahora estaba divorciada y de regreso en Omán, lamiéndose las heridas y tratando de evitar un matrimonio concertado. A pesar de que Dani había jurado renunciar a los hombres, cuando el financiero rebelde Quasar Al Mansur hizo su aparición, se derritió.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 467 - abril 2021
© 2015 Kathie DeNosky
A su manera
Título original: The Cowboy’s Way
© 2014 Elizabeth Bevarly
En boca de todos
Título original: My Fair Billionaire
© 2014 Jennifer Lewis
Caballero del desierto
Título original: Her Desert Knight
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-405-5
Índice
Créditos
Índice
A su manera
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Epílogo
En boca de todos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Caballero del desierto
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Al sentarse en el comedor de Sam y Bria Rafferty tras la deliciosa cena de Navidad que habían preparado sus cuñadas, T. J. Malloy no pudo evitar una sonrisa. Escuchó con atención los planes de sus hermanos adoptivos para los próximos días y la fiesta familiar de Año Nuevo, que se celebraría en el rancho de T. J. Como siempre, no faltaban las bromas y las risas, ni las muecas y ruiditos que todo el mundo hacía para regocijo de los niños pequeños. La vida era maravillosa, y a sus treinta y dos años T. J. no podría considerarse más afortunado.
Gracias a su padre adoptivo, Hank Calvert, T. J. y los otros cinco hermanos que habían quedado a su cargo siendo unos jóvenes descarriados habían encauzado sus vidas y habían forjado unos lazos familiares que T. J. valoraba por encima de todo. Incluso más que su propio rancho, donde se dedicaba a entrenar caballos de doma, el sueño de toda su vida. Y gracias a sus acertadas inversiones tenía más dinero en el banco del que podría gastar en tres o cuatro vidas.
Sí, definitivamente era un hombre afortunado y lo sabía.
–Te toca, T. J. –le dijo Bria con una sonrisa mientras servía trozos de tarta casera–. ¿Qué planes tienes para la semana?
–Los mismos de cada año –respondió él, devolviéndole la sonrisa a su cuñada–. Me pasaré la semana entrenando mis caballos y esperando a que vengáis el día de Nochevieja.
Cuatro años antes, al comprar el rancho Dusty Diamond y levantar su enorme mansión, su familia decidió que allí tendría lugar la reunión familiar de Año Nuevo. Había dormitorios de sobra para albergar a toda la familia, y así no tendrían que conducir con unas copas de más. Sus hermanos llevaban a sus esposas o sus novias y después de acostar a los niños se quedaban hablando o viendo una película. Se había convertido en una tradición, y T. J. la esperaba con ilusión cada año.
–¿Tienes alguna mujer que nos acompañe este año? –preguntó Nate Rafferty con una sonrisa de oreja a oreja.
Nate y Sam eran los únicos hermanos biológicos del grupo, pero no se parecían en nada. Sam era un padre de familia felizmente casado, mientras que Nate era un mujeriego redomado cuyo único propósito en la vida parecía ser salir con todas las mujeres solteras del sudoeste. Eso no lo hacía ser, sin embargo, menos leal que los hijos adoptivos de Hank. A todos se les había inculcado un profundo sentido de la rectitud y la lealtad, y en ese aspecto Nate era igual que el resto.
–T. J. ya tiene a una mujer, Nate –dijo Lane Donaldson, riendo mientras rodeaba con el brazo a su mujer, Taylor–. Pero por alguna extraña razón, no le pedirá a su vecina que se una a nosotros.
–Tenías que sacar el tema, ¿no, Freud? –replicó T. J., sacudiendo la cabeza con disgusto. Tendría que haberse esperado que Lane haría un comentario como aquel. Habiéndose doctorado en Psicología, sabía cómo provocarlos a todos–. Ella y su semental están a un lado de la valla y yo estoy al otro. Fin de la discusión.
Wilson era vecina de T. J. desde hacía dos años, y él solo la había visto unas cuantas veces, pero sus hermanos siempre estaban bromeando con el supuesto interés que tenía en su temperamental vecina, aunque lo único que sabía de ella era que no tenía el menor cuidado con su caballo. Ni siquiera sabía su nombre de pila, ni quería saberlo.
–¿No la has visto desde que levantamos la valla entre tu rancho y el suyo en primavera? –preguntó Sam, intentando evitar los pegotes de puré de patatas que su hijo de diez meses le arrojaba.
–No. No la he visto, ni a ella ni a su caballo, y por mí mejor así –no pudo evitar una carcajada cuando el pequeño Hank acertó con el puré en la nariz de Sam.
–Y ahora que ya has resuelto el problema de su caballo saltando la valla, ¿de qué vas a quejarte? –preguntó Ryder McClain, riendo también. Pero su risa se transformó en un gemido cuando su hija pequeña, Katie, le vomitó en su impecable camisa.
–Gracias, Katie –dijo T. J., haciéndose cargo de la niña mientras su cuñada Summer le limpiaba el hombro a su marido–. Una buena manera de cerrarle la boca a tu padre.
–Será mejor que tengas cuidado o tú puedes ser el siguiente –le advirtió Ryder–. Parece que el olor de una camisa limpia le da náuseas a mi hija.
Ryder era el más tranquilo de los hermanos, y también el más intrépido. Vaquero de rodeos, se dedicaba a salvar a los jinetes de sufrir graves lesiones, pero tras haberse casado con Summer y haber tenido a la pequeña Katie, había abandonado su carrera profesional y solo participaba en los rodeos en los que competían Nate y Jaron. T. J. sabía que Ryder quería cerciorarse de que sus hermanos corrieran el menor riesgo posible con los toros en su carrera hacia el campeonato nacional, pero también sabía que Ryder jamás lo admitiría en voz alta.
–¿Vendrás a la fiesta, Mariah? –quiso saber Taylor, la mujer de Lane.
–No creo –respondió la hermana menor de Bria–. He conocido a alguien y me ha invitado a ir con él a la fiesta de Año Nuevo en un club de Dallas.
Todo el mundo miró a Jaron para ver cómo reaccionaba a la inesperada noticia de Mariah. No era ningún secreto que los dos se habían sentido atraídos nada más conocerse, pero por aquel entonces Mariah solo tenía dieciocho años, y Jaron, con veintiséis, había decidido que era demasiado mayor para ella. Por desgracia, siete años después Jaron se mantenía en sus trece, y Mariah parecía haberse cansado de esperar.
–Me alegro por él –dijo Jaron secamente, rompiendo el silencio–. Espero que lo pases muy bien.
A simple vista parecía sincero, pero T. J. conocía bien a su hermano. Jaron era más reservado que el resto de la familia, y no resultaba fácil adivinar lo que estaba pensando, pero cuando se enfadaba su voz adquiría un tono inconfundiblemente frío. Como en aquellos momentos. Jaron les estaba advirtiendo que no estaba de humor para aguantar bromas sobre Mariah. Y T. J. sabía que todos los hermanos lo respetarían.
–¿Y tú, Nate? –le preguntó T. J., confiando en aliviar un poco la tensión–. ¿Vas a traer a alguien este año?
Nate negó con la cabeza.
–Hace algunas semanas compré el rancho Twin Oaks –declaró con orgullo–, y no he tenido tiempo para pensar en nada más.
–¿Cuándo ha sido eso? –preguntó T. J. sorprendido–. No recuerdo que dijeras nada cuando nos reunimos en Acción de Gracias.
–No quería anunciarlo antes de cerrar el trato –respondió Nate mientras se llevaba un gran trozo de tarta a la boca.
A T. J. no le pareció raro que Nate fuera tan supersticioso. Todos los jinetes de rodeo lo eran en mayor o menor medida. Incluso él había respetado escrupulosamente algunos rituales cuando competía.
–¿Vas a echar raíces por fin? –preguntó Sam con escepticismo.
–No me malinterpretes, hermano, pero jamás imaginé que sentarías cabeza –añadió Ryder.
–Solo he comprado un rancho –dijo Nate con una sonrisa–. No he dicho que vaya a echar raíces ni nada de eso.
–¿Cuándo piensas instalarte en tu nuevo antro de perdición? –le preguntó T. J. mientras le pasaba la niña a Summer para el biberón.
–De momento no –respondió Nate, tomando otro pedazo de tarta–. Antes tengo que hacer algunas reformas, como echar abajo un par de paredes para ampliar el salón y cambiar la fontanería y el cableado. También tengo que reparar las vallas y construir un granero antes de meter el ganado.
–Dinos cómo y cuándo podemos ayudar y allí estaremos –le ofreció Lane, hablando en nombre de todos ellos.
–Lo haré –sonrió a las mujeres–. Y cuento con estas encantadoras damas para la decoración.
–¿Incluido el dormitorio principal? –preguntó T. J.
–No, para eso tengo mis propias ideas –repuso Nate con una pícara sonrisa.
–Seguro que sí –corroboró Ryder, expresando lo que todos pensaban.
–¿Qué tal si nos saltamos los detalles? –sugirió Bria mientras le tendía a T. J. un trozo de tarta. Todos se mostraron de acuerdo, y el resto de la velada transcurrió tranquilamente, hablando de las reformas del rancho. Para T. J. fue un gran alivio, pues así nadie se acordaría de hacer bromas sobre su vecina. Cuando menos le hablaran de ella, mejor.
Horas después, tras ultimar los planes para la fiesta, T. J. se despidió y abandonó la residencia de Sam y Bria para volver a su rancho. Había estado lloviendo todo el día, y cuando llegó al desvío que conducía al Dusty Diamond, la tromba de agua casi no le permitía ver nada.
Apenas había girado cuando vio un destello rojo a unos cien metros delante de él. Parecían los faros traseros de un coche, y supo entonces que el arroyo había vuelto a desbordarse. Solo ocurría tres o cuatro veces al año, pero cada vez que llovía con fuerza el riachuelo que bordeaba su rancho se transformaba en un caudaloso río de aguas embravecidas. Y aquel día había llovido tanto que la riada debía de bloquear el camino.
Quienquiera que estuviese en el vehículo necesitaba ayuda, y T. J. no iba a negársela. Condujo hasta el sedán gris detenido en mitad del camino y vio que había alguien en su interior. Una mujer. Rápidamente se bajó de la camioneta y corrió hasta la puerta del conductor.
–¿Puedo ayudarla, señorita? –preguntó mientras la mujer bajaba la ventanilla.
Pero entonces la mujer se detuvo y T. J. no supo si lo hacía para que no entrase la lluvia en el coche o por el hecho de que fuera él quien le ofreciera ayuda. La conductora era su archienemiga Wilson, del rancho vecino.
No la había visto desde la última vez que su caballo saltó la valla, en primavera, y él se vio obligado a llevarlo de nuevo al Circle W. Era la décima vez que el maldito semental invadía su propiedad para montar a sus yeguas, y a T. J. se le había acabado la paciencia. Con ayuda de sus hermanos levantó una valla de dos metros entre los dos terrenos y pensó que el problema quedaba resuelto y que no tendría que volver a tratar con ella.
Al parecer, se había equivocado.
–Justo lo que me temía –dijo ella, que tampoco parecía muy contenta de verlo.
T. J. no supo si se refería al temor de no poder cruzar el arroyo o a que fuera él la única ayuda disponible. Fuera como fuera, no estaba en posición de elegir, y él no iba a dejarla sola. Su padre adoptivo se revolvería en la tumba si uno de sus hijos no ayudaba a una dama en apuros.
–Aunque deje de llover no podrás volver a tu rancho hasta mañana –le dijo. Se estaba helando bajo la lluvia, y no quería perder tiempo en discusiones–. Vas a tener que acompañarme al Dusty Diamond. Puedes pasar la noche allí.
Ella negó testarudamente con la cabeza.
–Puede que seamos vecinos, pero no te conozco y no tengo el menor interés en trabar amistad contigo… sobre todo después de nuestros encontronazos.
–Te aseguro que yo tampoco –declaró él–. Pero no puedes atravesar quince metros de cauce sin que la corriente te arrastre. Y entonces yo tendría que saltar al agua para intentar sacarte antes de que te ahogaras. Algo que, francamente, preferiría evitar –respiró hondo e intentó controlarse–. ¿Tienes algún otro sitio al que ir?
Ella lo miró fijamente y se mordió el labio, como si estuviera buscando alguna otra alternativa.
–No –admitió finalmente.
–Bien, pues no voy a permitir que te quedes en el coche toda la noche –dijo él con impaciencia.
–¿No vas a permitir que me quede en mi coche? –por el tono de su voz T. J. intuyó que le había tocado la fibra sensible.
–Mira, solo intento evitar que pases una noche horriblemente incómoda en el coche, pero si quieres quedarte aquí en vez de dormir en una cama seca y calentita… allá tú.
Nada más decirlo sintió una punzada de remordimiento. Era comprensible que ella se mostrara recelosa, incluso asustada, con él. No debía de tener una opinión muy buena de él, viendo cómo se había comportado con ella las pocas veces que habían estado cara a cara.
–Oye, lo siento –se disculpó, intentando adoptar un tono más amable–. Hace frío, está oscuro y me estoy calando hasta los huesos –le dedicó una amistosa sonrisa con la esperanza de mitigar sus temores–. En mi casa se está muy bien y hay mucho espacio… Y todas las habitaciones tienen pestillo en la puerta.
Ella miró por el espejo retrovisor algo que había en el asiento trasero, dudó unos instantes y sacudió la cabeza.
–No tengo elección –murmuró, cansada y derrotada.
–Cuando lleguemos a la casa puedes aparcar en el garaje –le ofreció él–. Así no te mojarás antes de entrar.
–Está bien. Te sigo –aceptó ella, subiendo la ventanilla.
T. J. volvió a la camioneta, arrancó y se cercioró de que su vecina no tuviera problemas en poner el coche en marcha antes de dar media vuelta y dirigirse al rancho. Ella lo siguió en su Toyota, y al llegar al garaje lo aparcó entre la camioneta y el Mercedes que T. J. casi nunca conducía.
Le abrió la puerta del coche para que ella saliera… y ahogó un gemido al verla. Las veces que le había llevado su caballo y había aporreado su puerta para gritarle como un energúmeno que tuviera controlado al animal, había estado tan furioso y alterado que no había prestado mucha atención al aspecto de su vecina.
Con su metro ochenta y cinco de estatura, T. J. no conocía a muchas mujeres que pudieran mirarlo a los ojos sin tener que echar la cabeza hacia atrás. Pero su vecina solo era unos pocos centímetros más baja que él. Y cuando sus miradas se encontraron, sintió que el estómago le daba un brinco.
Tenía los ojos más azules que había visto en su vida, y una larga melena rubia rojiza recogida en una cola de caballo. No solo era bonita; era arrebatadoramente hermosa. T. J. se preguntó cómo no se había fijado antes en semejante belleza.
Ella se giró para abrir la puerta trasera, pero lo que sacó no fue una bolsa de viaje, sino un niño cubierto con una manta y una bolsa de pañales.
Las preguntas se agolparon en su cabeza. Primero, recordó que al detenerse para ver si necesitaba ayuda que ella estaba sentada en el coche, pensando cómo iba a volver al rancho. ¿Se habría atrevido a cruzar el camino inundado con un niño en el asiento trasero? No se aventuraba a pensar en lo que podría haber sucedido… Segundo, le había dicho que no tenía ningún otro lugar al que ir. ¿Qué habría hecho si él no hubiera aparecido o no le hubiera ofrecido refugio? ¿Habría pasado toda la noche en el coche con un niño pequeño?
–Déjame que te ayude –se adelantó para agarrarle el bolso y la bolsa de pañales, impelido por los buenos modales y por el agotamiento que reflejaban las ojeras de su vecina.
–Gracias… Malloy –meneó la cabeza mientras cerraba la puerta del coche–. No sé tu nombre.
–Me llamo T. J., señorita Wilson –abrió la puerta trasera y se apartó con una sonrisa amistosa.
Se dio cuenta de que en los cuatro años que llevaba viviendo en el rancho había estado tan ocupado con la crianza de sus caballos que no se había molestado en socializar con los rancheros vecinos. Y las pocas veces que había visto a la señorita Wilson no habían sido precisamente cordiales. Tan furioso estaba T. J. por las correrías del semental, que no había pensado en presentarse ni en preguntarle a ella su nombre.
–Mi nombre es Heather –dijo ella al entrar en la cocina. Se detuvo y miró alrededor–. Tienes una casa muy bonita.
–Gracias –dejó el bolso y los pañales en la mesa y se quitó la chaqueta, antes de ayudarla a quitarse la suya–. ¿Te apetece comer o beber algo, Heather?
–No, gracias. Si no te importa, me gustaría acostar a mi hijo –parecía a punto de caer rendida.
–Por supuesto –colgó los abrigos y agarró las cosas de Heather para conducirla hacia las escaleras–. ¿Necesitas llamar a alguien para decirle dónde estás? –se preguntó por qué su pareja no la estaba llamando en aquellos momentos para comprobar si ella y el niño estaban bien.
–No, no hay nadie que me espere. Solo estamos yo y Seth.
Al llegar al piso superior, T. J. abrió la primera puerta del pasillo y se apartó para que entrase ella.
–Las damas primero. Si no es de tu agrado, tengo otros cinco dormitorios para elegir.
–Está muy bien, gracias –agarró el bolso y los pañales, como si estuviera impaciente porque él se marchara. Sus manos se rozaron y T. J. sintió un hormigueo por la piel. Lo atribuyó a una descarga de electricidad estática, pero no pudo ignorar tan fácilmente el calor que emanaba de ella.
–¿Te encuentras bien?
–He estado mejor –admitió ella, dejando las bolsas a los pies de la cama.
T. J. se acercó y le puso la mano en la frente.
–Tienes fiebre –apartó el borde de la manta y vio las mejillas coloradas del niño–. Los dos estáis enfermos.
–Tuve que llevarlo a urgencias –explicó ella mientras lo dejaba en la cama–. Iba de regreso a casa cuando nos encontraste en el arroyo.
–¿Qué dijo el médico?
–Que tiene una infección en el oído. Me han dado un antibiótico y algo para la fiebre.
–¿Y tú? ¿No te vio el médico?
–No, pero no pasa nada. Estoy recuperándome de la gripe.
–Debería haberte visto un médico –le reprochó él.
–Pues no lo hice –replicó ella en tono resentido–. Y ahora, si me disculpas…
–Mientras acuestas a tu hijo iré a buscarte algo para que te pongas –la interrumpió él, y salió de la habitación antes de que ella pudiera protestar.
Fue al botiquín de su cuarto de baño y sacó un frasco de Tylenol, antes de pensar en lo que podría llevarle para dormir. Él siempre dormía desnudo, ni siquiera tenía pijama. Se decidió por una camisa de franela y volvió a la habitación que usarían Heather y su hijo.
–¿Te sirve esto? –le tendió la camisa–. Siento no tener algo más cómodo.
–Podría haber dormido vestida –arropó a su hijo y aceptó la prenda–. Pero gracias por… todo.
–Te he traído esto para la fiebre –le entregó el frasco y fue al cuarto de baño a llenar un vaso de agua–. Tómate un par de ellas y si necesitas algo mi habitación está al final del pasillo.
–Estaremos bien –dijo ella, sacando dos píldoras del frasco–. ¿Algo más? –le preguntó secamente.
T. J. negó con la cabeza, se despidió y salió. Al cerrar tras él oyó que ella echaba el pestillo.
Hasta ese día la había tomado como una mujer desafiante e indiferente a los problemas ajenos, que ni siquiera se preocupaba por mantener a su caballo bajo control. Nunca se le había ocurrido pensar que fuese una madre soltera, vulnerable y estresada. No había sabido nada del niño hasta esa noche, pero no era excusa para haber sacado conclusiones precipitadas.
Mientras se daba una ducha caliente pensó en sus invitados. No sabía la historia de Heather y su hijo, pero tampoco importaba. Estuviera o no dispuesta a aceptar su ayuda, en esos momentos la necesitaba. Su hijo y ella estaban enfermos, y como no parecía que hubiera nadie más para cuidarlos, iba a tener que encargarse T. J.
Una de las primeras cosas que Hank Calvert les había enseñado a él y a sus hermanos era que había que ayudar a cualquiera que estuviese en apuros. Les había dicho que la vida estaba plagada de obstáculos y que la única forma de superarlos era trabajando en equipo. Y si había alguien que necesitaba ayuda en esos momentos era Heather Wilson.
Pero Hank no se había topado nunca con una mujer tan testadura como Heather, pensó mientras se secaba y se acostaba. Era una mujer extremadamente orgullosa que defendía a ultranza su independencia, igual que la madre de T. J.
Delia Malloy también había sido madre soltera, con todas las responsabilidades que eso conllevaba. T. J. siempre le estaría agradecido por lo bien que lo había cuidado y los sacrificios que había hecho. Pero cuando tenía diez años los dos enfermaron de gripe, y fue entonces cuando su vida cambió para siempre.
Su madre se desvivió para que se recuperara sin problemas, pero lo que no hizo fue cuidar de sí misma. Físicamente agotada, contrajo una neumonía y no le quedaron fuerzas para combatir la infección. Murió una semana más tarde, y T. J. tuvo que irse a vivir con su anciana bisabuela.
Fue el comienzo de una espiral de perdición que acabó en el rancho Last Chance. Su bisabuela era demasiado vieja para ocuparse de él, y él estaba demasiado dolido y furioso por la pérdida de su madre como para dejarse educar y aconsejar. Empezó a frecuentar malas compañías y a cometer delitos, y a los treces años lo habían arrestado en cinco ocasiones por vandalismo. Poco después falleció su bisabuela y los servicios sociales decidieron que dejarlo con otra familia de acogida solo serviría para agravar el problema, de modo que lo dejaron al cuidado de Hank Calvert. Fue lo mejor que podía haberle pasado, pero no quería que el hijo de Heather pasara por lo mismo.
El pequeño necesitaba a su madre, y T. J. iba a encargarse de que no le faltara… al menos por aquella vez. Le gustara o no a Heather, iba a ocuparse de ellos mientras estuvieran enfermos y sin posibilidad de regresar a su casa. No permitiría que el pequeño tuviera la misma infancia sin madre que él.
A la mañana siguiente Heather yacía en la cama, sintiéndose como si la hubiera arrollado un camión. Los músculos no le dolían tanto como en los días anteriores, pero seguían extremadamente débiles. Tan solo el intento de levantar la cabeza le costaba un esfuerzo monumental. Por suerte no le dolía la cabeza, pero aún tenía la temperatura muy alta y estaba temblando. Gracias a Dios había podido reunir el dinero suficiente para que vacunaran a Seth contra la gripe un par de meses antes. Así al menos no tenía que preocuparse del contagio.
–Ma-ma –dijo Seth, golpeándole el brazo.
Heather supo que estaba a punto de llorar. Seth solo tenía dos años y desde los tres meses dormía sin problemas por la noche. Pero no estaba acostumbrado a dormir en otro sitio que no fuera su cama y su habitación, por lo que debía de sentirse confuso y desorientado en aquel entorno desconocido.
–No pasa nada, cariño.
Le frotó la espalda con la esperanza de que durmiera un poco más antes de pedir el desayuno. Con la gripe era terriblemente agotador ocuparse ella sola de un niño pequeño y de los caballos, y aunque no estaba muy grave, necesitaba dormir lo más posible.
Justo cuando Seth empezaba a dormirse de nuevo, unos golpes en la puerta lo despertaron y le provocaron la inevitable llantina.
Temblando de frío y sintiendo un enorme peso en las piernas. Heather tomó a su hijo en brazos y se levantó para ir a abrir, sin acordarse de que solo llevaba la camisa de franela de Malloy y unas braguitas.
–¿Qué? –espetó.
–Pensé que a tu hijo y a ti os apetecería comer algo –dijo Malloy, mostrándole una bandeja con comida.
En otras circunstancias no habría sido tan antipática con él, pero la idea de comer le revolvía el estómago. Y además por culpa de Malloy su hijo se había despertado.
–Gra-gracias, pero… –se calló al ver su expresión–. ¿Qué-qué pasa?
–Permíteme que te ayude a volver a la cama –dijo él, pasando junto a ella para dejar la bandeja en la cómoda–. Te preguntaría si tienes fiebre, pero ya sé la respuesta.
–¿Co-cómo lo sabes? –sus dientes parecían unas castañuelas.
Él se giró, le quitó a Seth de los brazos y a ella le pasó un brazo por los hombros para llevarla hacia la cama.
–Intuición –respondió con una sonrisa.
Al meterse en la cama vio que Seth había dejado de llorar y que miraba la bandeja con interés.
–Mamá, comer.
Ella gimió y empezó a levantarse, pero Malloy la detuvo.
–¿Eso significa que tiene hambre? –ella asintió y él señaló la bandeja–. He preparado unas tostadas y huevos revueltos. ¿Crees que me dejará darle de comer mientras tú descansas?
Ella volvió a asentir y se cubrió con el edredón. Si no estuviera tan cansada se habría preguntado por qué T. J. Malloy era tan amable con ella en vez de estar pensando en lo atractivo que era. La única explicación era que estuviese delirando por culpa de la fiebre. Lo que necesitaba era descansar un poco para recuperar el juicio y darle de comer a su hijo.
Capítulo Dos
Cuando Heather volvió a abrir los ojos el sol se filtraba entre las cortinas y Seth dormía profundamente junto a ella. Al mirarlo de cerca vio que llevaba un pijama y que sus rojizos cabellos estaban pulcramente peinados.
¿Cuánto tiempo había estado dormida y de dónde había salido aquel pijama?
El reloj de la mesita de noche le reveló que había dormido ocho horas seguidas. No recordaba haber dormido tanto desde que nació Seth.
El corazón le dio un vuelco. ¿Se había ocupado T. J. Malloy de su hijo?
Recordaba vagamente que unos golpes en la puerta habían despertado a Seth, y que al abrir vio a Malloy con una bandeja de comida. ¿La había ayudado a volver a la cama o lo había soñado?
Al darse cuenta de que lo único que llevaba puesto era una camisa de Malloy y las braguitas, cerró los ojos y deseó que las últimas veinticuatro horas hubieran sido un sueño. Aparte de la vergüenza porque un desconocido la viera medio desnuda, no le gustaba que Malloy se hubiera ocupado de Seth. No conocía a su vecino, y por los encontronazos que habían tenido no estaba segura de que fuera la mejor compañía para su hijo. Las pocas veces que Magic Dancer había saltado la valla que dividía sus terrenos, Malloy se lo había devuelto con una hostilidad francamente desagradable.
–¡Los caballos! –exclamó de repente, al acordarse de los animales que tenía que alimentar. Confió en que el camino volviera a estar transitable. Tenía que llegar cuanto antes a casa para ocuparse de los caballos y vaciar los cubos que había dejado en el lavadero para las goteras.
Al incorporarse comprobó que se sentía mucho mejor. No tenía fiebre, y lo peor de la gripe parecía haber pasado. Una noche y medio día de sueño reparador eran indudablemente una gran ayuda. Si hubiera tenido la oportunidad de descansar apenas se puso enferma la recuperación habría sido mucho más rápida.
Pero el descanso era un lujo que no podía permitirse desde hacía mucho tiempo, y le costaba acordarse de lo que era recibir ayuda de alguien. Después de tener a Seth se había visto obligada a despedir a los hombres que habían trabajado para su difunto padre. No tenía dinero para pagarles y la única manera de sacar adelante el rancho era encargarse ella sola de alimentar a los caballos, limpiar los establos y otras muchas tareas, además de cuidar de un niño pequeño.
Con cuidado de no despertar a Seth, se levantó, pero tuvo que volver a sentarse en la cama cuando las rodillas empezaron a temblarle. Tal vez se sintiera mejor, pero seguía estado muy débil. Iba a costarle un enorme esfuerzo levantar cubos de agua y balas de heno.
Volvió a intentarlo, y había conseguido llegar a la mecedora donde estaba su ropa cuando la puerta se abrió.
–No deberías estar levantada –le dijo Malloy, acercándose a ella.
–¿Es que no sabes llamar a la puerta? –tal vez tuviera derecho a moverse libremente por su casa, pero a ella no le hacía ninguna gracia. Agarró los vaqueros y el jersey y se cubrió con ellos.
–Solo venía a ver cómo está tu hijo. No esperaba que estuvieras despierta –se encogió de hombros como si no tuviera la menor importancia–. ¿Cómo te encuentras?
–Mucho mejor, y en cuanto me vista me marcharé a casa con Seth y te dejaremos en paz –ojalá la dejara sola para darse una rápida ducha antes de que se despertara su hijo.
–No te preocupes por volver a casa –dijo él, envolviéndola con su voz profunda y varonil como un manto caliente–. Deberías quedarte aquí hasta que no haya peligro de sufrir una recaída.
Heather sacudió la cabeza, tanto para rechazar su sugerencia como para detener el efecto que le provocaba su voz.
–Te agradezco todo lo que has hecho, pero no quiero causarte molestias, y además, tengo que ir a dar de comer a los caballos –las rodillas empezaron a temblarle de nuevo y se sentó en la mecedora.
–Lo único que tienes que hacer es descansar y recuperarte –replicó él, sonriendo–. Esta mañana envié a uno de mis hombres a tu rancho para que les dijera a tus trabajadores que tú y el pequeño estabais bien. Como no vio a nadie se ocupó él mismo de darles de comer a tus caballos.
Heather lo miró y se quedó sorprendida por lo que vio. T. J. Malloy no era simplemente un hombre bien parecido. Era arrebatadoramente atractivo.
Hasta ese momento solo se había fijado en su ceño fruncido y su temible actitud al amenazarla con emprender acciones legales si su caballo volvía a saltar la valla. Pero sin el sombrero negro podía ver un inesperado brillo de amabilidad en sus increíbles ojos color avellana. Y por alguna extraña razón sus cabellos castaños, que se le rizaban alrededor de las orejas y en la nuca, le parecieron tremendamente sexys.
Frunció el ceño. ¿Por qué se fijaba en aquellas cosas?
Tenía que ser efecto de la fiebre. En cuanto recuperara las fuerzas volvería a ver a T. J. Malloy como el hombre arisco y detestable que en realidad era.
–¿Te encuentras bien? –le preguntó él en tono preocupado.
–Eh… sí –asintió–. Solo estoy un poco cansada, nada más… Gracias por haberte ocupado de mis caballos.
–No hay de qué –le dedicó la misma sonrisa amistosa de antes–. ¿Les has dado el fin de semana libre a tus hombres?
–Parece que tú no lo has hecho, ya que has enviado a uno de los tuyos a ocuparse de mis caballos –repuso ella, evitando la pregunta.
No quería decirle que había tenido que despedir a sus dos trabajadores. Por un lado era una cuestión de orgullo. No quería que Malloy se enterara de que el Circle W estaba en una situación precaria. Y por otro, no quería que nadie supiera que su hijo y ella vivían solos en el rancho. Se sentía más segura si la gente creía que sus trabajadores aún vivían allí.
–Les ofrecí los días libres, pero ellos prefirieron que les pagara el doble a cambio de trabajar el fin de semana –le explicó él–. Así que no te preocupes por los caballos. Uno de mis hombres se ocupará de ellos mañana y el domingo, hasta que tus trabajadores vuelvan el lunes.
–No es necesario –insistió ella–. Puedo hacerlo yo.
Él se cruzó testarudamente de brazos y negó con la cabeza.
–Tienes que descansar un par de días más y recuperarte por completo de la fiebre antes de volver al trabajo. No te harás ningún ni bien a ti ni a tu hijo si acabas en el hospital con neumonía –el tono empleado y su lenguaje corporal le dijeron a Heather que no iba a ceder.
Pero ella era igual de testaruda que él, y también negó con la cabeza.
–No te preocupes por mí. Estaré bien.
–Eso dijiste anoche y esta mañana –observó él–. Pero a mí me parece que no tienes fuerzas ni para tenerte en pie.
Seguramente tenía razón, pero ella odiaba admitirlo. Casi tanto como encontrarlo tan atractivo.
–¿Y a ti qué te importa? –le espetó. Al parecer la gripe había eliminado todo resto de delicadeza.
La expresión de Malloy cambió y volvió a adoptar el gesto ceñudo al que ella estaba acostumbrada.
–La gripe no es algo que puedas tomarte a la ligera. Podría derivar en algo peor. Lo único que pretendo es que estés bien para cuidar de tu hijo.
Ella lo creyó, pero hacía mucho que nadie se preocupaba por su bienestar. Hasta los padres de su difunto novio cortaron todos los lazos con ella cuando murió su hijo. Desde entonces no habían vuelto a ponerse en contacto con ella, aun sabiendo que se había quedado embarazada y que había tenido un hijo. Fue entonces cuando Heather decidió que no necesitaba la ayuda de nadie. Era una mujer fuerte e independiente y podía salir adelante por sí misma.
Se encogió de hombros y bajó la mirada a la ropa que tenía en el regazo.
–Lo siento si te parezco desagradecida –dijo sinceramente–. Mi actitud es del todo inexcusable y realmente aprecio tu ayuda. Pero he seguido cuidando a Seth desde que pillé la gripe y ya me siento mucho mejor. Seguro que estaré bien –lo miró a los ojos–. De verdad.
–Respeto a tu necesidad de independencia –dijo él en un tono más amable–, lo único que quiero es ayudarte un par de días más. Quédate aquí a descansar, al menos hasta mañana. Haré que uno de mis hombres se ocupe de tus caballos, y así solo tendrás que preocuparte de ti y de tu hijo cuando vuelvas a casa.
Era obvio que no iba a ceder, y Heather no se sentía capaz de mantener una batalla dialéctica. Y sinceramente, sería agradable no tener que ocuparse de todo ella sola para variar.
–Está bien –concedió finalmente–. Uno de tus hombres puede ocuparse de mis caballos mañana, pero ahora que el camino vuelve a estar despejado no hay razón para que nos quedemos aquí y te sigamos molestando –señaló la puerta del baño–. Ahora, si me disculpas, me gustaría darme una ducha y vestirme. Seth y yo ya hemos abusado bastante de tu tiempo y generosidad. Además, estaremos más cómodos en nuestras camas.
Malloy abrió la boca para replicar, pero en aquel momento Seth se despertó y se puso a llorar. Normalmente no había ruido que pudiera despertarlo, pero en aquel entorno desconocido seguramente le había inquietado aquella discusión.
–Tranquilo, cariño –lo consoló ella, pero cuando se levantó para ir a tomarlo en brazos descubrió que le costaba mas esfuerzo que de costumbre.
–Déjame que te ayude –se ofreció Malloy, y se adelantó para levantar a su hijo. Sorprendentemente, Seth lo reconoció y apoyó la cabeza en su hombro mientras le sonreía a su madre, el muy traidor.
–¿Le has dado su medicina? –le preguntó, sintiéndose fracasada como madre. Se había quedado dormida mientras un desconocido le daba de comer a su hijo, lo cambiaba y empezaban a hacerse amigos.
Malloy asintió.
–Le he dado la dosis que aparecía en la etiqueta después del desayuno y del almuerzo.
–Parece que se te da muy bien cuidar niños –comentó ella. Por algún motivo sintió una ligera desazón al pensar que pudiera tener un hijo en alguna parte.
–Tengo un sobrino de diez meses y una sobrina de seis –respondió él como si le hubiera leído el pensamiento–. Pero aparte de lo que he aprendido observando a sus padres, siempre sigo el método de ensayo y error… Por eso he tenido que cambiarme la camisa después de comer –sonrió–. Probé a dejar que comiera él solo y enseguida me percaté del error.
Heather también sonrió, invadida por una emoción desconocida.
–¿Te importa echarle un ojo mientras me ducho?
–Claro que no. Tómate el tiempo que necesites. Te sentirás mejor.
–Me sentiré mejor cuando lleguemos a casa –miró los vaqueros y el jersey–. Seth necesita pañales y los dos necesitamos ropa limpia.
–No hay problema –dijo él–. Uno de mis hombres ha ido a Stephenville esta mañana a comprar las cosas que pensé que necesitabas. Ropa, pañales y comida para niños.
–¿Cómo sabía la talla?
–Le dije a Dan que se llevara a su mujer. Tienen tres hijos pequeños y pensé que si alguien sabía lo que necesitabais era Jane Ann –señaló la cómoda–. Tu ropa está ahí.
–Te lo pagaré todo –dijo ella, agradecida por tener ropa limpia–. ¿Tienes la factura?
–No, y no vas a pagarme nada.
–Claro que sí –apenas tenía dinero para gastos, pero seguía teniendo su orgullo. No era la sacacuartos por la que la habían tomado los padres de su novio cuando los llamó para comunicarles el nacimiento de Seth.
Malloy dejó escapar un suspiro de frustración.
–Lo discutiremos en otro momento, no ahora.
–Seguro que sí –se tiró de la camisa para cubrirse el trasero, sacó la ropa de la cómoda y se encerró en el baño.
Al mirarse en el espejo se le escapó un gemido. Su pelo parecía una fregona y estaba tan pálida que parecía un fantasma. Pero lo peor no era su aspecto, sino el peso que cargaba sobre los hombros. Una ducha y ropa limpia podían hacer que se sintiera mejor físicamente, y T. J. Malloy podía ofrecerle toda la ayuda del mundo, pero nada la libraría de la amarga realidad que la esperaba en casa. A menos que ocurriera un milagro antes de finales de enero, su hijo y ella se quedarían sin casa. Y no había nada que pudiera hacer para impedirlo.
Cuando Heather se metió en el baño y cerró la puerta, T. J. se sentó en la mecedora con Seth y dejó escapar el aire que había estado conteniendo.
¿Qué demonios le pasaba? Su vecina estaba al límite de sus fuerzas, enferma de gripe, demacrada y con un carácter extremadamente irritable. ¿Por qué, entonces, solo podía pensar en lo sexy que estaba con su camisa o en lo largas y contorneadas que eran sus piernas?
Aquella mañana había estado a punto de dejar caer la bandeja del desayuno cuando ella le abrió la puerta. No se había abrochado los dos botones superiores de la camisa, ofreciéndole a T. J. una sugerente imagen de sus pechos. Aun estando enferma y desmejorada seguía pareciéndole irresistiblemente sensual.
–Tú sí que estás enfermo, Malloy –murmuró para sí.
No se explicaba aquella atracción. Quería perderla de vista tanto como ella quería marcharse. Entonces, ¿por qué insistía tanto en que se quedara otra noche? ¿Por qué no había mantenido la boca cerrada y no la había ayudado a meter a su hijo en el coche para que se fueran cuanto antes?
Miró al pequeño y sacudió la cabeza.
–Tienes suerte de ser tan pequeño y no fijarte aún en las chicas… Te volverán loco sin proponérselo.
Seth lo miró y sonrió, y T. J. supo por qué no quería que se marcharan. Era inevitable comparar la situación de Seth con la que él había vivido de niño. Un niño merecía tener a su madre todo el tiempo posible, y aunque Heather ya había superado lo peor de la enfermedad y creía estar lista para irse a casa, Malloy quería asegurarse de que no corriera el menor riesgo. Heather no podía ocuparse de un rancho y de un niño mientras estuviera convaleciente.
–Solo intento que puedas seguir contando con tu madre, pequeño –le dijo al niño.
Seth le sonrió y le dio unos golpecitos en la mejilla mientras balbuceaba algo incomprensible. Seguramente le estaba agradeciendo lo que hacía por ellos, y T. J. sintió un nudo de emoción en el pecho. Si alguna vez tenía un hijo, ojalá fuera como aquel.
–Haré lo que esté en mi mano para que podáis estar juntos todo el tiempo posible.
Algo le decía que había un motivo más poderoso que ese, pero no quería escarbar en sus razones. No estaba seguro de que le gustara lo que descubriese.
El estruendo de un trueno seguido del golpeteo de la lluvia en el tejado lo hizo sonreír.
–Parece que la madre naturaleza está de acuerdo conmigo en que os quedéis los dos aquí…
Unos minutos después Heather salió del baño con el jersey gris que le había comprado Jane Ann. Incluso con aquella prenda holgada ofrecía una imagen tan sugerente que T. J. tragó saliva y sintió la reacción de la parte inferior de su cuerpo.
–No tienes elección. Vas a tener que quedarte aquí hasta mañana.
Ella entornó sus brillantes ojos azules.
–¿Me estás diciendo que no vas a dejarme marchar?
–No, nada de eso –aclaró él rápidamente. Había visto aquella expresión en sus cuñadas cuando sus hermanos metían la pata–. Simplemente es una observación.
Heather frunció el ceño.
–¿Te importaría explicarte?
–Escucha –señaló el techo y vio la decepción reflejada en el rostro de Heather–. Está lloviendo a cántaros, igual que ayer. El arroyo se habrá desbordado de nuevo.
Ella gimió y se sentó en la cama.
–Tengo que hacer cosas en casa.
–Los caballos ya están atendidos, y seguro que cualquier otra cosa que debas hacer puede esperar a mañana –nada más decirlo supo que había vuelto a enfadarla.
–¿Te parece insignificante lo que hay que hacer? –le preguntó con una mirada gélida.
–Depende –no entendía por qué su comentario la había ofendido… ni por qué le resultaba tan excitante cuando se indignaba–. Si algo necesita mi atención inmediata me ocupo de ello enseguida.
–¿Y por qué crees que para mí es diferente? –dobló la ropa del día anterior y la metió en la bolsa de la compra–. No tienes ni idea de lo que tengo que hacer ni de lo que necesita mi atención inmediata.
T. J. se sentía como si estuviera atravesando un campo de minas.
–No quería decir que tus preocupaciones sean menos importantes que las mías –irritado por su temperamento, dejó al niño en el suelo y vio cómo se dirigía hacia su madre antes de levantarse de la mecedora–. Lo que digo es que cualquier cosa que debas hacer tendrá que esperar hasta que te recuperes del todo–. Y antes de que esta situación empiece a… –miró al pequeño y se detuvo a tiempo. No quería ejercer una mala influencia en el vocabulario del niño– fastidiarme, creo que iré a ver qué puedo hacer de cenar –salió al pasillo y se giró–. Subiré más tarde para ayudaros a bajar. Ni se te ocurra intentarlo tú sola. Ya me dirás cómo piensas irte de aquí si te rompes el cuello.
Antes de que ella pudiera decir nada, cerró la puerta y fue a la cocina a ver qué podía hacer de cenar.
–Maldita sea –masculló mientras abría el frigorífico para sacar los condimentos y el fiambre. Lo dejó todo en la mesa y sacó una hogaza de pan de la panera–. Si se cae por la escalera seguro que encuentra la manera de demandarme.
–¿Necesitas ayuda, Malloy?
Se volvió y vio a Heather y a su hijo en la puerta. Cerró los ojos y contó hasta diez.
–No escuchas lo que te digo, ¿verdad? –le espetó al volver a abrir los ojos–. En tu estado no deberías bajar las escaleras tú sola. ¿No has pensado que tú o tu hijo os podríais haber caído y haberos hecho mucho daño?
–No soy una minusválida. Siempre lo he hecho todo yo sola. Además, hemos bajado muy despacio y agarrándome a la barandilla –se encogió ligeramente de hombros–. ¿Ves? No ha pasado nada.
T. J. sacudió la cabeza con resignación.
–Hazme un favor y no vuelvas a intentarlo. No quiero que tientes tu suerte.
–Lo pensaré –guardó un breve silencio–. ¿Por qué eres tan amable con nosotros? ¿Qué te importa lo que pueda ocurrirnos?
T. J. la miró fijamente. Entendía bien sus recelos. Las únicas veces que se habían visto él la había acusado, de muy malos modos, de que su semental había montado a sus yeguas y había echado a perder su programa de crianza.
–Antes de seguir tengo que explicarte algo –le dijo, muy serio–. Todas las veces que tuve que llevarte tu caballo estaba muy disgustado porque había montado a varias de mis yeguas. Me dedico a criar y adiestrar caballos de doma, y las correrías de ese semental retrasaron mi programa un año por lo menos –sacudió otra vez la cabeza–. Pero podría haber sido más cortés cuando te pedí que lo tuvieras encerrado, en vez de amenazarte con denuncias y demandas.
Ella lo miró en silencio un largo rato, antes de asentir.
–Entiendo tu frustración, y lamento haber provocado un retraso en tu programa. Intenté mantener encerrado a Magic, pero no hay cuadra ni valla que lo retenga.
–Algunos caballos son así –concedió T. J.–. Sobre todo cuando hay un harén de yeguas esperándolo.
Los dos se quedaron callados, hasta que ella volvió a hablar.
–Te debo otra disculpa. Has sido muy amable y te estoy muy agradecida por tu ayuda. Antes me sentía frustrada porque no podía llegar a casa con Seth, pero no debí pagarlo contigo. Lo siento.
–Acepto tus disculpas si tú aceptas las mías. Tendría que haber sido más comprensivo con las escapadas de tu caballo.
Un atisbo de sonrisa asomó en los labios de Heather.
–Y para que lo sepas, no te habría demandado si me hubiera caído por las escaleras…
T. J. no pudo evitar una sonrisa mientras abría un armario para sacar dos platos.
–Me alegro de no tener que llamar a mi abogado. ¿Qué tal si empezamos de nuevo e intentamos ser un poco más amistosos de ahora en adelante?
Al ver el brillo en sus ojos azules y los hoyuelos que se le formaban en la cara al sonreír sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo había podido estar tan ciego como para no darse cuenta de lo guapa que era?
–Supongo que ser amigos es mejor que querer pegarte un tiro –dijo ella, ajena a sus pensamientos.
T. J. se rio, liberando parte de la tensión.
–Sí, es mejor ser amigos, sin duda –señaló las lonchas de queso y fiambre que tenía delante–. Mi ama de llaves está en Dallas con su familia hasta después de Año Nuevo, y a mí no se me da muy bien cocinar. Espero que no te importe una cena a base de sándwiches.
–Un sándwich para mí está bien. No tengo mucho apetito. Pero si no te importa me gustaría buscar algo más para Seth. Intento que tome verduras todos los días.
–Cuando envié a Dan y a su mujer a Stephenville, Jane Ann compró comida congelada para niños –señaló el frigorífico–. Dijo que no era lo más apropiado para niños pequeños, pero que sería mejor para Seth que lo que yo hubiera intentando darle –se rio–. La calenté en el microondas para almorzar y la verdad es que Seth se lo pasó muy bien tirándome macarrones y albóndigas.
–Es muy bueno para no tener ni dos años, pero tiene sus momentos –dijo, riendo mientras abría la puerta del frigorífico.
El sonido de su risa le desató una ola de calor en el pecho a T. J. No sabía por qué, pero le gustaba hacerla reír.
T. J. frunció el ceño mientras terminaba de preparar los sándwiches. Él y Heather apenas se conocían, no parecía probable que pudieran ser amigos. ¿Por qué le importaba tanto su risa?
No estaba seguro de la respuesta, pero decidió que era mejor no indagar en el asunto. Ya tenía bastantes problemas con el hecho de que Heather y su hijo no llevaban ni veinticuatro horas en el Dusty Diamond y a él ya le parecía una mujer irresistiblemente sexy… aun estando enferma de gripe y con aquel chándal holgado.
Si aquello no era prueba suficiente de que estaba profundamente trastornado, no sabía qué demonios podía ser.
–Es una sala de estar muy interesante –comentó Heather cuando T. J. les enseñó la casa después de cenar–, pero creo que se asemeja más a la típica guarida masculina que a una sala para acoger reuniones familiares.
Él se rio.
–De hecho es así como la llamo, pero pensé que sonaría más sugerente si me refería a ella como sala de estar.
Una pared estaba ocupada por una barra de aspecto clásico que parecía salida de un salón del viejo oeste. Estaba hecho de caoba, y las elaboradas tallas frontales se complementaban con una superficie de mármol y un reluciente reposapiés a pocos centímetros del suelo. Un gran espejo con un marco dorado colgaba de la pared del fondo, entre varios estantes llenos de botellas de whisky, ron y tequila. Junto al extremo de la barra había una mesa de billar con bolsillos de cuero, esperando que alguien golpeara las brillantes bolas de colores sobre el paño verde. Lo único que faltaba era una chica con colorete en las mejillas y mirada pícara.
–¿Te apetece ver una película? –le propuso él, dirigiéndose hacia el televisor de plasma más grande que Heather había visto en su vida. Ocupaba casi toda la pared, y los altavoces dispuestos alrededor de la estancia garantizaban al espectador una sensación de realismo como si formara parte de la acción–. Tengo televisión por cable y canales de cine de pago. Seguro que podemos encontrar algo que te guste.
El inmenso sofá de cuero ante el televisor era una tentación casi irresistible.
–Tal vez en otra ocasión –dijo, ocultando un bostezo con la mano–. Estoy muy casada, y dentro de poco tendré que acostar a Seth.
–Es normal que estés cansada. Aún no has recuperado las fuerzas –Seth pasó junto a él, hacia una cesta llena de juguetes junto al sofá–. Antes de que preguntes si son míos, los tengo aquí para mis sobrinos.
–¿Cuidas de ellos a menudo?
–No los veo mucho debido a la rotación. Pero de vez en cuando mis hermanos y mis cuñadas me piden que cuide a sus hijos cuando quieren ir al cine o a una cena sin niños.
–¿Qué es eso de la rotación?
–Tengo cinco hermanos. Tres de ellos están casados, y a menos que quieran salir todos juntos, mis otros dos hermanos y yo nos turnamos con Mariah.
–¿Es tu hermana?
–No, es la hermana de nuestra cuñada.
–¿Qué pasa cuando las parejas salen juntas?
Él sonrió.
–Que los solteros nos reunimos para hacer de canguros todos juntos.
–Eso suena muy bien –sacudió la cabeza, riendo–. Seis chicos… No me imagino lo que tuvo que ser para tus pobres padres.
–En realidad son mis hermanos adoptivos –aclaró él–. Nos conocimos siendo adolescentes y crecimos juntos en el rancho Last Chance.
–Oh, lo siento –se disculpó ella, preguntándose si sería un tema doloroso para Malloy.
–No pasa nada. Gracias a nuestro padre adoptivo, Hank Calvert, irnos a vivir a su rancho fue lo mejor que nos pasó a todos. Llegamos a ser una verdadera familia y haríamos cualquier cosa por cualquiera de nosotros.
–Es genial –dijo Heather sinceramente. Si ella hubiera tenido una relación similar con su hermana, no habría vivido una situación tan dramática durante los dos últimos años.
–¿Y tú, tienes hermanos o hermanas?
–Tengo una hermana mayor, pero Stephanie vive con su marido en Japón y hace años que no sé nada de ella.
–Debe de ser muy duro –dijo él en tono compasivo.
–Me gustaría decir que sí –admitió ella con una punzada de remordimiento–, pero mi hermana y yo nunca hemos estado unidas ni hemos tenido nada en común. A mí siempre me gustó crecer en el Circle W y no me imaginaba viviendo lejos de aquí. Pero ella solo quería crecer cuanto antes y largarse lo más lejos que pudieran llevarla sus zapatos Prada de imitación. Ni siquiera se molestó en venir a casa para el funeral de nuestro padre, hace dos años.
T. J. la rodeó con el brazo por los hombros y la apretó contra su costado.
–Nunca es demasiado tarde, Heather. Puede que algún día tu hermana y tú os volváis a encontrar.
El reconfortante abrazo de T. J. no solo la desconcertó a ella. Cuando levantó la mirada y se encontró con sus ojos avellana supo que también él estaba sorprendido.
Un incómodo silencio siguió al contacto físico. Heather decidió poner distancia entre ellos y se apartó para dirigirse hacia su hijo.
–Creo que debería acostar a Seth –dijo con dificultad.
–Os ayudaré –se ofreció T. J., levantando al niño y sentándoselo en el antebrazo.
–Gracias, pero puedo hacerlo sola –tendió los brazos hacia Seth, pero el niño sacudió la cabeza y le rodeó con su pequeño brazo el cuello a T. J., sonriéndole a su madre como para hacerle entender que no había más que hablar. Quería que lo llevara T. J. y así fue.
Mientras recorrían el pasillo y subían la escalera, Heather se preguntó si no sería conveniente conseguir una barca para la próxima crecida del río. En circunstancias normales no sería necesario. El rancho siempre había estado bien provisto para subsistir en caso de quedarse aislados. Pero la noche anterior no le había quedado más remedio que arriesgarse a cruzar el río. Seth necesitaba atención médica, y la única solución era llevarlo a urgencias.
Si tuviera una barca podría irse a casa y no tendría que depender de la generosidad de un hombre que no dejaba de desconcertarla y que había convertido a su hijo en un traidor.
Pero de nada le serviría una barca si no podía seguir viviendo en el Circle W. Y a menos que ocurriera un milagro que le permitiera pagar los impuestos pendientes, perdería su hogar y su hijo y ella tendrían que irse a vivir a otra parte.
La idea de perder lo que había pertenecido a su familia durante varias generaciones era insoportable, y decidió esperar hasta que estuviera de nuevo en casa para considerar sus opciones. No podía pensar con la mano de T. J. en la parte inferior de su espalda, guiándola mientras subían los escalones.
No estaba nada cómoda con lo que sentía. Ya tenía demasiadas preocupaciones como para añadir una atracción indeseada hacia su sexy vecino.
El corazón se le aceleró. ¿T. J. Malloy le parecía un hombre sexy?
Tenía que irse a casa y recuperar la perspectiva.
Llegaron a la habitación que compartían Seth y ella y alargó los brazos para que T. J. le pasara a su hijo.
–Gracias otra vez por todo lo que has hecho por nosotros.
–Solo estoy haciendo lo que haría cualquier buen vecino –respondió él. Le puso a Seth en los brazos y los dos permanecieron unos instantes mirándose en silencio. Al principio, a Heather le pareció detectar un atisbo de compasión, pero a los pocos segundos sintió que el aire se cargaba con una tensión que no experimentaba desde que murió su novio, poco después de saber que estaba embarazada.
El silencio se hizo incómodo y ella carraspeó y alargó la mano hacia la puerta.
–Te… –volvió a carraspear–, te veo mañana.
Él siguió mirándola unos segundos más, antes de asentir.
–Que duermas bien, Heather –alargó el brazo y le acarició la barbilla con un dedo.
Su voz grave y profunda y su tacto hicieron que se le desbocara el corazón. Tuvo que emplear toda su fuerza de voluntad para no arrimarse a él.
–Bu-buenas noches, T. J.
Antes de hacer más el ridículo, se llevó rápidamente a su hijo al dormitorio y cerró la puerta tras ellos. ¿Acaso había perdido el juicio o qué? Ni siquiera estaba segura de que pudiera confiar en T. J. Malloy. ¿Por qué se quedaba sin aliento cada vez que él le clavaba la mirada de sus cautivadores ojos avellana? ¿Y por qué no se había resistido a su caricia?
No quería meter a ningún hombre en su ya complicada vida. Tenía un hijo al que criar y un rancho que salvar. Lo último que necesitaba eran distracciones, incluido un vaquero bienintencionado con una mirada hipnótica y una desconcertante habilidad para recordarle el tiempo que llevaba sin que un hombre la estrechara entre sus brazos.
Capítulo Tres
Al día siguiente por la tarde, T. J. observaba desde el camino de entrada cómo el sedán gris de Heather se alejaba hacia la carretera. Se metió las manos en los bolsillos y suspiró profundamente. Heather estaba casi recuperada de la gripe y no había peligro de una recaída. ¿Entonces, por qué no se alegraba de verla marchar?
Ni siquiera estaba seguro de que le gustara. Heather parecía tomarse como una ofensa todo lo que él decía, e intentar convencerla de que aceptara su ayuda, una ayuda muy necesaria, era como intentar convencer a los pájaros de que no anidaran en los árboles. Habían establecido una tregua, pero no era definitiva, ni mucho menos.
La situación se había vuelto muy embarazosa entre ellos después de que la abrazara en la sala de estar y le acariciara la mejilla en su dormitorio. Aquella mañana había sido un alivio para ambos que Seth estuviera durante el desayuno, y en las horas siguientes ella le había leído un cuento y él se había puesto a gatear por la sala de estar con el niño montado en su espalda.
¿Por qué se sentía tan abatido por su marcha?
Tenía que ser honesto consigo mismo. La razón por la que Heather se había marchado tan apresuradamente y su reticencia a dejar que se fuera no tenía nada que ver con los caballos ni con la preocupación porque sufriera una recaída.
La noche anterior había visto en sus expresivos ojos azules lo mismo que ella debía de haber visto en los suyos. Y el ligero balanceo de su cuerpo al tocarle la mejilla le dijo que también ella había sentido el tirón magnético.