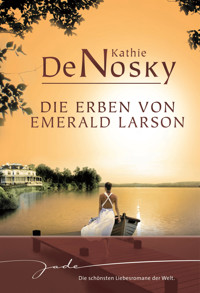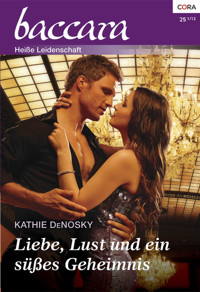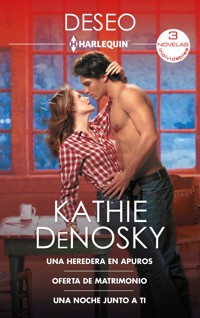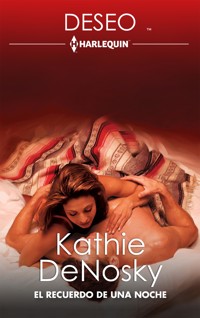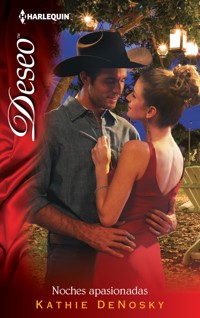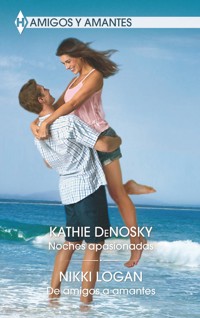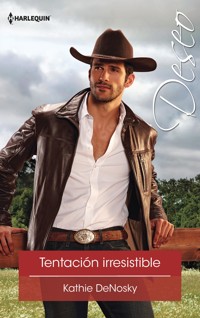2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Quería hacer las cosas bien con ella, a su manera… El ranchero T. J. Malloy no se lo pensó dos veces a la hora de salvar de una riada a una mujer y a su hijo y llevárselos a su rancho, aunque esa mujer fuera Heather Wilson, la vecina con la que llevaba varios meses litigando. Heather no solo resultó ser irresistiblemente atractiva, sino que necesitaba con desesperación la ayuda que solo él podía darle. La pasión no tardó en desbordarse con la misma intensidad que la crecida del río, y T. J. se propuso mantener a Heather con él… ¡bajo sus condiciones!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Kathie DeNosky
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
A su manera, n.º 2034 - abril 2015
Título original: The Cowboy’s Way
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6265-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Epílogo
Capítulo Uno
Al sentarse en el comedor de Sam y Bria Rafferty tras la deliciosa cena de Navidad que habían preparado sus cuñadas, T. J. Malloy no pudo evitar una sonrisa. Escuchó con atención los planes de sus hermanos adoptivos para los próximos días y la fiesta familiar de Año Nuevo, que se celebraría en el rancho de T. J. Como siempre, no faltaban las bromas y las risas, ni las muecas y ruiditos que todo el mundo hacía para regocijo de los niños pequeños. La vida era maravillosa, y a sus treinta y dos años T. J. no podría considerarse más afortunado.
Gracias a su padre adoptivo, Hank Calvert, T. J. y los otros cinco hermanos que habían quedado a su cargo siendo unos jóvenes descarriados habían encauzado sus vidas y habían forjado unos lazos familiares que T. J. valoraba por encima de todo. Incluso más que su propio rancho, donde se dedicaba a entrenar caballos de doma, el sueño de toda su vida. Y gracias a sus acertadas inversiones tenía más dinero en el banco del que podría gastar en tres o cuatro vidas.
Sí, definitivamente era un hombre afortunado y lo sabía.
–Te toca, T. J. –le dijo Bria con una sonrisa mientras servía trozos de tarta casera–. ¿Qué planes tienes para la semana?
–Los mismos de cada año –respondió él, devolviéndole la sonrisa a su cuñada–. Me pasaré la semana entrenando mis caballos y esperando a que vengáis el día de Nochevieja.
Cuatro años antes, al comprar el rancho Dusty Diamond y levantar su enorme mansión, su familia decidió que allí tendría lugar la reunión familiar de Año Nuevo. Había dormitorios de sobra para albergar a toda la familia, y así no tendrían que conducir con unas copas de más. Sus hermanos llevaban a sus esposas o sus novias y después de acostar a los niños se quedaban hablando o viendo una película. Se había convertido en una tradición, y T. J. la esperaba con ilusión cada año.
–¿Tienes alguna mujer que nos acompañe este año? –preguntó Nate Rafferty con una sonrisa de oreja a oreja.
Nate y Sam eran los únicos hermanos biológicos del grupo, pero no se parecían en nada. Sam era un padre de familia felizmente casado, mientras que Nate era un mujeriego redomado cuyo único propósito en la vida parecía ser salir con todas las mujeres solteras del sudoeste. Eso no lo hacía ser, sin embargo, menos leal que los hijos adoptivos de Hank. A todos se les había inculcado un profundo sentido de la rectitud y la lealtad, y en ese aspecto Nate era igual que el resto.
–T. J. ya tiene a una mujer, Nate –dijo Lane Donaldson, riendo mientras rodeaba con el brazo a su mujer, Taylor–. Pero por alguna extraña razón, no le pedirá a su vecina que se una a nosotros.
–Tenías que sacar el tema, ¿no, Freud? –replicó T. J., sacudiendo la cabeza con disgusto. Tendría que haberse esperado que Lane haría un comentario como aquel. Habiéndose doctorado en Psicología, sabía cómo provocarlos a todos–. Ella y su semental están a un lado de la valla y yo estoy al otro. Fin de la discusión.
Wilson era vecina de T. J. desde hacía dos años, y él solo la había visto unas cuantas veces, pero sus hermanos siempre estaban bromeando con el supuesto interés que tenía en su temperamental vecina, aunque lo único que sabía de ella era que no tenía el menor cuidado con su caballo. Ni siquiera sabía su nombre de pila, ni quería saberlo.
–¿No la has visto desde que levantamos la valla entre tu rancho y el suyo en primavera? –preguntó Sam, intentando evitar los pegotes de puré de patatas que su hijo de diez meses le arrojaba.
–No. No la he visto, ni a ella ni a su caballo, y por mí mejor así –no pudo evitar una carcajada cuando el pequeño Hank acertó con el puré en la nariz de Sam.
–Y ahora que ya has resuelto el problema de su caballo saltando la valla, ¿de qué vas a quejarte? –preguntó Ryder McClain, riendo también. Pero su risa se transformó en un gemido cuando su hija pequeña, Katie, le vomitó en su impecable camisa.
–Gracias, Katie –dijo T. J., haciéndose cargo de la niña mientras su cuñada Summer le limpiaba el hombro a su marido–. Una buena manera de cerrarle la boca a tu padre.
–Será mejor que tengas cuidado o tú puedes ser el siguiente –le advirtió Ryder–. Parece que el olor de una camisa limpia le da náuseas a mi hija.
Ryder era el más tranquilo de los hermanos, y también el más intrépido. Vaquero de rodeos, se dedicaba a salvar a los jinetes de sufrir graves lesiones, pero tras haberse casado con Summer y haber tenido a la pequeña Katie, había abandonado su carrera profesional y solo participaba en los rodeos en los que competían Nate y Jaron. T. J. sabía que Ryder quería cerciorarse de que sus hermanos corrieran el menor riesgo posible con los toros en su carrera hacia el campeonato nacional, pero también sabía que Ryder jamás lo admitiría en voz alta.
–¿Vendrás a la fiesta, Mariah? –quiso saber Taylor, la mujer de Lane.
–No creo –respondió la hermana menor de Bria–. He conocido a alguien y me ha invitado a ir con él a la fiesta de Año Nuevo en un club de Dallas.
Todo el mundo miró a Jaron para ver cómo reaccionaba a la inesperada noticia de Mariah. No era ningún secreto que los dos se habían sentido atraídos nada más conocerse, pero por aquel entonces Mariah solo tenía dieciocho años, y Jaron, con veintiséis, había decidido que era demasiado mayor para ella. Por desgracia, siete años después Jaron se mantenía en sus trece, y Mariah parecía haberse cansado de esperar.
–Me alegro por él –dijo Jaron secamente, rompiendo el silencio–. Espero que lo pases muy bien.
A simple vista parecía sincero, pero T. J. conocía bien a su hermano. Jaron era más reservado que el resto de la familia, y no resultaba fácil adivinar lo que estaba pensando, pero cuando se enfadaba su voz adquiría un tono inconfundiblemente frío. Como en aquellos momentos. Jaron les estaba advirtiendo que no estaba de humor para aguantar bromas sobre Mariah. Y T. J. sabía que todos los hermanos lo respetarían.
–¿Y tú, Nate? –le preguntó T. J., confiando en aliviar un poco la tensión–. ¿Vas a traer a alguien este año?
Nate negó con la cabeza.
–Hace algunas semanas compré el rancho Twin Oaks –declaró con orgullo–, y no he tenido tiempo para pensar en nada más.
–¿Cuándo ha sido eso? –preguntó T. J. sorprendido–. No recuerdo que dijeras nada cuando nos reunimos en Acción de Gracias.
–No quería anunciarlo antes de cerrar el trato –respondió Nate mientras se llevaba un gran trozo de tarta a la boca.
A T. J. no le pareció raro que Nate fuera tan supersticioso. Todos los jinetes de rodeo lo eran en mayor o menor medida. Incluso él había respetado escrupulosamente algunos rituales cuando competía.
–¿Vas a echar raíces por fin? –preguntó Sam con escepticismo.
–No me malinterpretes, hermano, pero jamás imaginé que sentarías cabeza –añadió Ryder.
–Solo he comprado un rancho –dijo Nate con una sonrisa–. No he dicho que vaya a echar raíces ni nada de eso.
–¿Cuándo piensas instalarte en tu nuevo antro de perdición? –le preguntó T. J. mientras le pasaba la niña a Summer para el biberón.
–De momento no –respondió Nate, tomando otro pedazo de tarta–. Antes tengo que hacer algunas reformas, como echar abajo un par de paredes para ampliar el salón y cambiar la fontanería y el cableado. También tengo que reparar las vallas y construir un granero antes de meter el ganado.
–Dinos cómo y cuándo podemos ayudar y allí estaremos –le ofreció Lane, hablando en nombre de todos ellos.
–Lo haré –sonrió a las mujeres–. Y cuento con estas encantadoras damas para la decoración.
–¿Incluido el dormitorio principal? –preguntó T. J.
–No, para eso tengo mis propias ideas –repuso Nate con una pícara sonrisa.
–Seguro que sí –corroboró Ryder, expresando lo que todos pensaban.
–¿Qué tal si nos saltamos los detalles? –sugirió Bria mientras le tendía a T. J. un trozo de tarta. Todos se mostraron de acuerdo, y el resto de la velada transcurrió tranquilamente, hablando de las reformas del rancho. Para T. J. fue un gran alivio, pues así nadie se acordaría de hacer bromas sobre su vecina. Cuando menos le hablaran de ella, mejor.
Horas después, tras ultimar los planes para la fiesta, T. J. se despidió y abandonó la residencia de Sam y Bria para volver a su rancho. Había estado lloviendo todo el día, y cuando llegó al desvío que conducía al Dusty Diamond, la tromba de agua casi no le permitía ver nada.
Apenas había girado cuando vio un destello rojo a unos cien metros delante de él. Parecían los faros traseros de un coche, y supo entonces que el arroyo había vuelto a desbordarse. Solo ocurría tres o cuatro veces al año, pero cada vez que llovía con fuerza el riachuelo que bordeaba su rancho se transformaba en un caudaloso río de aguas embravecidas. Y aquel día había llovido tanto que la riada debía de bloquear el camino.
Quienquiera que estuviese en el vehículo necesitaba ayuda, y T. J. no iba a negársela. Condujo hasta el sedán gris detenido en mitad del camino y vio que había alguien en su interior. Una mujer. Rápidamente se bajó de la camioneta y corrió hasta la puerta del conductor.
–¿Puedo ayudarla, señorita? –preguntó mientras la mujer bajaba la ventanilla.
Pero entonces la mujer se detuvo y T. J. no supo si lo hacía para que no entrase la lluvia en el coche o por el hecho de que fuera él quien le ofreciera ayuda. La conductora era su archienemiga Wilson, del rancho vecino.
No la había visto desde la última vez que su caballo saltó la valla, en primavera, y él se vio obligado a llevarlo de nuevo al Circle W. Era la décima vez que el maldito semental invadía su propiedad para montar a sus yeguas, y a T. J. se le había acabado la paciencia. Con ayuda de sus hermanos levantó una valla de dos metros entre los dos terrenos y pensó que el problema quedaba resuelto y que no tendría que volver a tratar con ella.
Al parecer, se había equivocado.
–Justo lo que me temía –dijo ella, que tampoco parecía muy contenta de verlo.
T. J. no supo si se refería al temor de no poder cruzar el arroyo o a que fuera él la única ayuda disponible. Fuera como fuera, no estaba en posición de elegir, y él no iba a dejarla sola. Su padre adoptivo se revolvería en la tumba si uno de sus hijos no ayudaba a una dama en apuros.
–Aunque deje de llover no podrás volver a tu rancho hasta mañana –le dijo. Se estaba helando bajo la lluvia, y no quería perder tiempo en discusiones–. Vas a tener que acompañarme al Dusty Diamond. Puedes pasar la noche allí.
Ella negó testarudamente con la cabeza.
–Puede que seamos vecinos, pero no te conozco y no tengo el menor interés en trabar amistad contigo… sobre todo después de nuestros encontronazos.
–Te aseguro que yo tampoco –declaró él–. Pero no puedes atravesar quince metros de cauce sin que la corriente te arrastre. Y entonces yo tendría que saltar al agua para intentar sacarte antes de que te ahogaras. Algo que, francamente, preferiría evitar –respiró hondo e intentó controlarse–. ¿Tienes algún otro sitio al que ir?
Ella lo miró fijamente y se mordió el labio, como si estuviera buscando alguna otra alternativa.
–No –admitió finalmente.
–Bien, pues no voy a permitir que te quedes en el coche toda la noche –dijo él con impaciencia.
–¿No vas a permitir que me quede en mi coche? –por el tono de su voz T. J. intuyó que le había tocado la fibra sensible.
–Mira, solo intento evitar que pases una noche horriblemente incómoda en el coche, pero si quieres quedarte aquí en vez de dormir en una cama seca y calentita… allá tú.
Nada más decirlo sintió una punzada de remordimiento. Era comprensible que ella se mostrara recelosa, incluso asustada, con él. No debía de tener una opinión muy buena de él, viendo cómo se había comportado con ella las pocas veces que habían estado cara a cara.
–Oye, lo siento –se disculpó, intentando adoptar un tono más amable–. Hace frío, está oscuro y me estoy calando hasta los huesos –le dedicó una amistosa sonrisa con la esperanza de mitigar sus temores–. En mi casa se está muy bien y hay mucho espacio… Y todas las habitaciones tienen pestillo en la puerta.
Ella miró por el espejo retrovisor algo que había en el asiento trasero, dudó unos instantes y sacudió la cabeza.
–No tengo elección –murmuró, cansada y derrotada.
–Cuando lleguemos a la casa puedes aparcar en el garaje –le ofreció él–. Así no te mojarás antes de entrar.
–Está bien. Te sigo –aceptó ella, subiendo la ventanilla.
T. J. volvió a la camioneta, arrancó y se cercioró de que su vecina no tuviera problemas en poner el coche en marcha antes de dar media vuelta y dirigirse al rancho. Ella lo siguió en su Toyota, y al llegar al garaje lo aparcó entre la camioneta y el Mercedes que T. J. casi nunca conducía.
Le abrió la puerta del coche para que ella saliera… y ahogó un gemido al verla. Las veces que le había llevado su caballo y había aporreado su puerta para gritarle como un energúmeno que tuviera controlado al animal, había estado tan furioso y alterado que no había prestado mucha atención al aspecto de su vecina.
Con su metro ochenta y cinco de estatura, T. J. no conocía a muchas mujeres que pudieran mirarlo a los ojos sin tener que echar la cabeza hacia atrás. Pero su vecina solo era unos pocos centímetros más baja que él. Y cuando sus miradas se encontraron, sintió que el estómago le daba un brinco.
Tenía los ojos más azules que había visto en su vida, y una larga melena rubia rojiza recogida en una cola de caballo. No solo era bonita; era arrebatadoramente hermosa. T. J. se preguntó cómo no se había fijado antes en semejante belleza.
Ella se giró para abrir la puerta trasera, pero lo que sacó no fue una bolsa de viaje, sino un niño cubierto con una manta y una bolsa de pañales.
Las preguntas se agolparon en su cabeza. Primero, recordó que al detenerse para ver si necesitaba ayuda que ella estaba sentada en el coche, pensando cómo iba a volver al rancho. ¿Se habría atrevido a cruzar el camino inundado con un niño en el asiento trasero? No se aventuraba a pensar en lo que podría haber sucedido… Segundo, le había dicho que no tenía ningún otro lugar al que ir. ¿Qué habría hecho si él no hubiera aparecido o no le hubiera ofrecido refugio? ¿Habría pasado toda la noche en el coche con un niño pequeño?
–Déjame que te ayude –se adelantó para agarrarle el bolso y la bolsa de pañales, impelido por los buenos modales y por el agotamiento que reflejaban las ojeras de su vecina.
–Gracias… Malloy –meneó la cabeza mientras cerraba la puerta del coche–. No sé tu nombre.
–Me llamo T. J., señorita Wilson –abrió la puerta trasera y se apartó con una sonrisa amistosa.
Se dio cuenta de que en los cuatro años que llevaba viviendo en el rancho había estado tan ocupado con la crianza de sus caballos que no se había molestado en socializar con los rancheros vecinos. Y las pocas veces que había visto a la señorita Wilson no habían sido precisamente cordiales. Tan furioso estaba T. J. por las correrías del semental, que no había pensado en presentarse ni en preguntarle a ella su nombre.
–Mi nombre es Heather –dijo ella al entrar en la cocina. Se detuvo y miró alrededor–. Tienes una casa muy bonita.
–Gracias –dejó el bolso y los pañales en la mesa y se quitó la chaqueta, antes de ayudarla a quitarse la suya–. ¿Te apetece comer o beber algo, Heather?
–No, gracias. Si no te importa, me gustaría acostar a mi hijo –parecía a punto de caer rendida.
–Por supuesto –colgó los abrigos y agarró las cosas de Heather para conducirla hacia las escaleras–. ¿Necesitas llamar a alguien para decirle dónde estás? –se preguntó por qué su pareja no la estaba llamando en aquellos momentos para comprobar si ella y el niño estaban bien.
–No, no hay nadie que me espere. Solo estamos yo y Seth.
Al llegar al piso superior, T. J. abrió la primera puerta del pasillo y se apartó para que entrase ella.
–Las damas primero. Si no es de tu agrado, tengo otros cinco dormitorios para elegir.
–Está muy bien, gracias –agarró el bolso y los pañales, como si estuviera impaciente porque él se marchara. Sus manos se rozaron y T. J. sintió un hormigueo por la piel. Lo atribuyó a una descarga de electricidad estática, pero no pudo ignorar tan fácilmente el calor que emanaba de ella.
–¿Te encuentras bien?
–He estado mejor –admitió ella, dejando las bolsas a los pies de la cama.
T. J. se acercó y le puso la mano en la frente.
–Tienes fiebre –apartó el borde de la manta y vio las mejillas coloradas del niño–. Los dos estáis enfermos.
–Tuve que llevarlo a urgencias –explicó ella mientras lo dejaba en la cama–. Iba de regreso a casa cuando nos encontraste en el arroyo.
–¿Qué dijo el médico?
–Que tiene una infección en el oído. Me han dado un antibiótico y algo para la fiebre.
–¿Y tú? ¿No te vio el médico?
–No, pero no pasa nada. Estoy recuperándome de la gripe.
–Debería haberte visto un médico –le reprochó él.
–Pues no lo hice –replicó ella en tono resentido–. Y ahora, si me disculpas…
–Mientras acuestas a tu hijo iré a buscarte algo para que te pongas –la interrumpió él, y salió de la habitación antes de que ella pudiera protestar.
Fue al botiquín de su cuarto de baño y sacó un frasco de Tylenol, antes de pensar en lo que podría llevarle para dormir. Él siempre dormía desnudo, ni siquiera tenía pijama. Se decidió por una camisa de franela y volvió a la habitación que usarían Heather y su hijo.
–¿Te sirve esto? –le tendió la camisa–. Siento no tener algo más cómodo.
–Podría haber dormido vestida –arropó a su hijo y aceptó la prenda–. Pero gracias por… todo.
–Te he traído esto para la fiebre –le entregó el frasco y fue al cuarto de baño a llenar un vaso de agua–. Tómate un par de ellas y si necesitas algo mi habitación está al final del pasillo.
–Estaremos bien –dijo ella, sacando dos píldoras del frasco–. ¿Algo más? –le preguntó secamente.
T. J. negó con la cabeza, se despidió y salió. Al cerrar tras él oyó que ella echaba el pestillo.
Hasta ese día la había tomado como una mujer desafiante e indiferente a los problemas ajenos, que ni siquiera se preocupaba por mantener a su caballo bajo control. Nunca se le había ocurrido pensar que fuese una madre soltera, vulnerable y estresada. No había sabido nada del niño hasta esa noche, pero no era excusa para haber sacado conclusiones precipitadas.