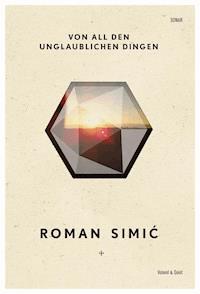4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Todo un nuevo universo aflora con el nacimiento de un niño, pero también el miedo, la angustia y la incertidumbre. De modo similar a como hizo en De qué nos enamoramos, libro que se alzó con el premio del diario Jutarnji List a la mejor obra en prosa de 2005, Roman Simić vuelve a urdir esta colección de relatos mediante una cuestión, un hilo que halla su comienzo y su final en la paternidad. Un muchacho que escribe en un zoo una carta de amor que jamás enviará, un hombre que visita en un manicomio al marido de su amante, una joven que espera que el padre de su hijo no nacido no huya, una madre que evoca unas vacaciones estivales familiares diez años atrás, el verano que dio comienzo la guerra... Los protagonistas de estos relatos miden el mundo con pasos de niños, madres y padres, con sus desacuerdos y amores, cosas que conocemos perfectamente bien. Una vez más, el centro de los intereses del autor es el ser humano, pero si en el título precedente se trataba de dos enamorados, ahora lo son tres, pues cuando un niño llega al mundo, éste cambia. "Roman Simić escribe desde el dolor de cada día, o de cada minuto. Desde el pasado que vive incrustado en el presente aunque tratemos de arrancarlo como una muela podrida. Desde las pequeñas historias individuales que encarnan la gran historia de una Croacia desangrada."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Aliméntame
Roman Simić
Traducción de Juan Cristóbal Díaz Beltrán
A Klara y Donat, por haber hecho que cambiara.
Zorros1
De todas las cosas increíbles, recuerdo ni más ni menos que esa historia con el perro. Me la contaste al principio, mientras aún salíamos y nos hociqueábamos, colándose así el perro de rondón en la historia. En cualquier caso, hace tiempo ya, en tu calle había un perro callejero, y un niño escribió sobre él «Croacia»; otro lo ahorcó por eso, y empezó la guerra, por el perro y los niños. Eso entonces no lo contaste, pero lo he añadido yo, por el hecho de no saber lo que realmente ocurrió y porque me parece que jamás lograré entenderlo.
En otoño de 1991 yo salía del cuartel del JNA2 en el sur de Serbia, tú alargabas a la fuerza tus vacaciones de verano en una isla del Adriático y tu padre desaparecía en Vukovar. Dices «desaparecía», como si fuese algo durativo, y explicas que entonces, hasta cierto punto, aún existía, al menos aquel al que tu madre pudo oír mediante el milagro del auricular telefónico: milagro porque sonaba como si lo tuviera ahí mismo en el vecindario y porque con ese poco de voz había que arreglárselas del mismo modo que había que arreglárselas con un poco de cualquier cosa en la vida de hasta entonces.
La vida de hasta entonces suena estúpido, pero se ajustaba plenamente a la realidad.
En el otoño de 1991 yo tenía diecinueve, tú nueve y tu padre treinta y seis, volví a la ciudad en la costa y el bombardeo había comenzado, una granada explotó en el patio, mi hermana y yo pasamos la noche en el viejo búnker italiano, no me acuerdo de cuánto miedo pasé, solo sé que la saqué de casa y la metí de un empellón en aquel agujero de hormigón, que estaba rígida como un cadáver, aunque viva, que dentro aguardamos la mañana, mamá aún estaba trabajando, papá no vivía con nosotros, nos despertamos solos y salimos a la orilla, el mar estaba tranquilo, indiferente como los boquetes de la casa en la que vivíamos, que alquilábamos, cosa que entonces veía como una victoria, el hecho de no haber perdido nada propio.
Entonces partí a Zagreb, esto fue para mí la guerra, para vosotros fue otra cosa. Para todos fue otra cosa, dices, pero el hecho de que desapareciese tu padre, al margen de los diez años de edad que nos separan, te hace más ducha, más adulta.
No sé si te he mencionado cuánto miedo tenía de preguntarte cualquier cosa sobre la desaparición. Cuando estuvimos por vez primera en Ovčara3 no era capaz de respirar: tanto espacio y tanto cielo, y todo vacío de vida; solo tú y tu madre, y tu hermano, más la gente que vendía las rechonchas palomas de Vučedol, un souvenir del Neolítico, el inevitable turismo, las esteras sobre los sucios capós y el pensamiento de que esa sutil manufactura no habría existido si no hubiera ocurrido todo el resto tremendo de cosas, desgracias tras las que desaparecieron las casas, permaneciendo en cambio los puestos, las mesas atoldadas, un negocio del que a fin de cuentas nadie iba a enriquecerse.
Esa noche, mientras yacíamos arropados por las mantas hasta la nariz, me dijiste, sin haberte preguntado, que, cuando cayó la ciudad, evacuaron y encerraron en una vecina parcela agraria a los heridos y a los varones que habían logrado ocultarse en el hospital, y toda la noche les estuvieron golpeando en los hangares, y al amanecer los arrojaron a ese erial, a los labrantíos. Había cinco autobuses abarrotados, los cuerpos de cuatro fueron hallados, tu padre se encontraba en el quinto, aquel del que los vecinos serbios callan. También nosotros callamos, el cuarto está a oscuras, el techo no tiene estrellas, te aprieto contra mí, hasta de tomar aire tengo miedo. En ese baldío, me acuerdo, tu madre es una mujer enteca y morena; tú eres alta y esbelta, de tez clara, no os parecéis en nada y pienso: tus facciones se las llevó alguien en ese quinto autobús, tus manos estrechas, tu sonrisa, tus ojos verdes que bajo este cielo se vuelven del color del membrillo y la miel, pues es otoño y todo se serena, todo salvo el corazón, de veras, de veras, no lo pronuncio, esto es el lugar más triste de la tierra.
Cada vez que pienso en esa tarde, puedo recordarlo todo, hasta el más mínimo detalle: tu ropa, el bolso de tu madre, la música que sonaba en el coche de tu hermano, las pequeñas cruz y corona que los que estaban de luto habían dejado bajo el monumento a las víctimas, un pequeño túmulo de tablas y metal, que crecía hasta que alguien llegó y se lo llevó, vimos la crónica en televisión, tú estabas preparando la cena, yo esperaba el deporte, y ocurrió, una noticia que no te conmovió, sino que te abismó aún más en las cazuelas, en la pantalla una viejecita pedía que al menos se lo devolvieran, tú no dijiste nada, y yo pensé que la guerra aún duraba, que tenía que haberte sacado de allí, por lo menos durante un breve periodo, como hice en su momento con mi hermana, y te saqué, pero no teníamos adónde ir, de ese tipo de noticias uno simplemente no puede defenderse, te llegan quién sabe dónde y cómo, como una carta en la que está escrito tu nombre, aunque carezca de dirección, como cuando poco después de la guerra viajé a Belgrado con mi ex novia, donde un taxista nos condujo hasta la estación y quería saber de dónde éramos, y cuando se lo dijimos, nos contó que había estado en Vukovar durante la guerra, y que si ahora le preguntáramos por qué, no sabría decirnos, pero que entonces tenía sentido; mencionó a la familia de su mujer en Vinkovci, a los americanos que nos habían dividido, sonaba como alguien a quien nadie podía ya ayudar. De su cara no me acuerdo, solo de su voz; le dimos el importe y nos alejamos, esa chica y yo, con una piedra en el estómago, con vergüenza, lo cuento después de muchos años, pues tal vez ese mismo hombre fuera el que condujese el quinto autobús, aquel sobre el que los vecinos callan, tal vez condujese a un hombre que jamás conocí, a tu padre, a quien a día de hoy, después de tantos años, en la mesa del comedor de tu madre, bajo nuestro techo sin estrellas, se sigue dando por desaparecido.
Pero deseo hablarte de nosotros, de los que seguimos estando aquí. Pongamos: estoy sentado en un banco del zoológico escribiéndote una carta. Tú en casa, entre tanto, estudias y crees que estoy con los muchachos de cervezas. A veces vengo aquí y me siento cada vez delante de una jaula distinta, mantengo este pequeño secreto, pago la entrada para este poco de soledad, soledad para ti. Una vez estuvimos en este zoo juntos, lo justo para guardar memoria de lo poco que nos gusta, y ahora, qué gracia, podría estar horas escribiéndote de él. Quién lo fundó, cuándo, por qué, con cuántas hectáreas, amén del hecho de que sus primeros animales fueran dos zorros y tres búhos, una exhibición nada excitante, un maltrecho menú del día, una fauna famélica de la que, además, hoy ya no se dice nada, son el pasado, y todo lo demás solo el presente de placas con complicados nombres en latín junto a los cuerpos a las que pertenecen, que se aburren mortalmente. Yo no me aburro. Permanezco delante de la piscina con las nutrias enanas, escribo, reflexiono sobre el perro que se ha enquistado en el recuerdo. A veces, todos tus cuentos se parecen al suyo. Como aquel en el que, cuando vuestra madre salió de Vukovar, los tres vivíais en casa de unos parientes de Zagreb, y cuando la hospitalidad se agotó, los parientes le hicieron saber a tu madre de un piso en ruinas en la última planta de un rascacielos, un piso vacío con palomas y vistas a la periferia, que se cimbreaba cuando el viento soplaba con fuerza y donde entrasteis con ayuda de una palanca de hierro, de los vecinos, unos desconocidos que querían ayudar. El dueño jamás había vivido en el piso, y justo entonces se acordó de que lo tenía, y al poco os echaron y acabasteis en el autobús, con otros semejantes a vosotros, de camino a algún alojamiento, alguno en el que no os cruzarais en el camino de nadie.
Alguien dijo una vez que el problema del zoológico era que, al verlos en las jaulas, los animales dejaban de ser animales y adquirían alma por vía urgente. Y nada es fácil cuando hay alma, ¿verdad? Cuando os alojaron en el cuartillo de la vieja escuela política, en el pueblo adonde antes de la guerra se peregrinaba en las fiestas, el lugar de nacimiento del ex presidente vitalicio —tu madre tenía treinta y siete años, tú once y yo veintiuno, estudiaba filosofía y estaba seguro de que nada de lo que ocurría a mi alrededor tenía que ver conmigo—. Mi madre era un poco mayor que la tuya, trabajaba como médica en el frente de guerra y una vez me dijo que a diario veía morir a muchachos de mi edad, mientras yo filosofaba por Zagreb, y que durante un tiempo quiso que yo también estuviera allí, junto a ellos, «entre ellos», dije yo y esa fue nuestra última conversación de esa clase: luego todo se transformó en secos abrazos en verano o navidades, los días en que básicamente nos cruzábamos y en que, como por algún mandato desde arriba, entraba en vigor una tregua, un largo e inestable silencio.
Mientras tú crecías en tu cuartito de Kumrovec, yo, entre otras cosas, viajaba. No sé si te lo he contado, pero un verano trabajé en España y unos conocidos me llevaron a una pequeña ciudad célebre por un museo nada grande y más bien dejado al abandono. Se trataba del legado de un naturalista local, trotamundos que a fines del siglo xix completó su colección con piezas de todos los rincones del globo terráqueo. Salas llenas de hallazgos arqueológicos, de fósiles vegetales y animales, de herbarios y terrarios —por los que cruzamos a paso ligero— donde no había nada de especial, nada por lo que valiera la pena suspender los momentos de disfrute en una cafetería junto al río. Mis anfitriones comenzaron a reírse misteriosamente al entrar en las dependencias donde se hallaban los ejemplares disecados del biólogo. Tras las aves, los animales salvajes e incluso un león polvoriento, la última sala guardaba aquello a lo que la exposición probablemente le debía la fama: en un pequeño armario de cristal, cubierto por un par de andrajos descoloridos, armado con un carcaj con flechas y una fina lanza, con canicas en vez de ojos y un collar que trataba de enmascarar sin éxito una fea y amplia cicatriz en el cuello, un hombre de metro y medio de altura, piel morena y cabello greñudo nos observaba. El armario contenía una fina capa de tierra rojiza y broza cuyo cometido era el de dotar de encanto su hábitat natural, y también había un rótulo con los datos por encima del que escudriñábamos hasta que uno de mis anfitriones dijo: «Mira, estas cosas seguro que no las puedes encontrar en tu país», tras lo que se calló, probablemente al recordar televisiones, radios y satélites, y todos los posibles canales que aseguraban que sí que se podía. El hombre se sintió incómodo, luego cerraron el museo, y yo retorné, pero la historia quedó. La historia del alma y la cautividad: los animales entre rejas la adquieren, mientras que las personas entre rejas la pierden, pero no estoy aquí para hablarte de esto, el sol aún está alto, la nutria enana se revuelve cara a él, se sumerge, pasa a mi lado, me mira y yo le devuelvo la mirada, estamos vivos, tenemos que hablar de nosotros.
Pienso: a pesar de que raras veces sale a flote, todo lo que vivimos está determinado por él: nuestro pasado. Por tu historia y la mía, entretejidas, en el sofá, tras el trabajo, mientras vamos al cine, por la noche ante el televisor, después de hacer el amor; sería bonito deshacerse de ellas, al menos por un rato, pero ¿cómo? A veces, pongamos, me hablas de tus abuelas. De la madre de tu madre que salió de Vukovar ya a mediados del 92, que se había quedado allí junto a tu abuelo tras caer la ciudad, hasta que los obligaron a escriturar la casa a nombre de alguien y los expulsaron: a tu abuela le rompieron una mano, tu abuelo ya se había dado a la bebida, pero esto quizá no tuviera que ver con la guerra, al igual que los huesos quebrados de ella, dices, esas cosas pasan, las fracturas ocurren también en la paz. Pese a todo, debido a la guerra, tuvisteis que dar con su paradero por mediación de la Cruz Roja, y llegaron al pueblo natal del ex presidente vitalicio al tiempo que vosotros —tu abuelo también murió allí, y tu abuela se quedó con vosotros, esa historia parecía hacerte gracia, en tus informes tu abuela es el inventario en el piso de tu madre, rezando junto a la radio y con su boca desdentada, tu madre a menudo entornando los ojos por ella y, aunque no os oía, os reíais de ella a escondidas, pero esa risa tenía el aspecto de ocultar algo, de no ser auténtica, pero pese a intentarlo, siempre había algún pero—. La otra abuela os había encontrado un poco antes, y había fallecido en otro sitio, en Split. No quería ir al pueblo natal del ex presidente, antes moriría, y como siempre, al final se llevó el gato al agua. Era una herzegovina recia, quería que la trataras de usted, nunca fuisteis íntimas, adoraba a tu hermano, un nuevo varón en casa, una vez te llegó a dar una paliza, dices, tuviste cardenales durante días, y cuentas cómo llegó a Zagreb a través de la Voivodina y de Hungría, os dijo que en el patio mataron al abuelo y violaron a una anciana que se ocultaba con ellos en el sótano, cuentas cómo solías ir a visitarla tras la guerra a ese pequeño piso cuyo usufructo había logrado a costa de sus difuntos marido e hijo, cómo aprediste a admirarla y cómo antes de morir te dijo que hicieras en la vida todo lo que quisieras, salvo casarte con un serbio, de lo cual nos reímos atronadoramente, más que con las historias de la primera abuela, más que con cualquier otra cosa hasta entonces, porque yo ya te había contado la mía, la historia de mi abuela, que al principio de la guerra huyó a Serbia tras mi abuelo, que llamó a mi padre desde el aeropuerto, sin que durante unos cuantos años volvieran a mediar palabra, y que cuando él los llamaba a ellos, callaba sobre los bombardeos y los muertos, «no entraba a conversar con ellos», me dijo, «con ellos solo se podía oír»; tenía cuarenta años y tenía miedo, como en un cuento de hadas: su madre y su padre se habían marchado y no iban a volver, lo miro y pienso, puedes tener mil años, pero ante tus padres estás para siempre perdido, lo mismo él que yo, todos excepto tú, vosotros que no tenéis padres.
A todos les falta algo, a alguien el padre, a alguien la ciudad, dices a veces, como si te justificaras, y en mi caso siempre echo en falta las palabras, el valor para responder lo que sea. Por eso voy al zoo. Por eso me levanto de la piscina con las nutrias y siento incomodidad y, como a menudo en tales ocasiones, me esfuerzo en pensar solo en el aquí y el ahora, en los músculos atrofiados y la mirada roma, en el pelaje mojado en la lluvia, en la locura dentro de un espacio pequeño, en escribirte una carta sobre ellos, y no sobre la desaparición y el alma, no de gente en pequeños armarios y fuera de ellos, de todo lo que nos separa y todo lo que nos une, día a día, a pesar de los pesares.
Traigo todas nuestras historias a este jardín y las suelto para que inspiren aire, pues entre nosotros a veces este desaparece, escribo. Escribo: querría decirte algo que aún no has oído, algo que te curará de todas las ausencias, de lo no dicho, pero no existen palabras para ello. Tú estás sentada en casa y estudias, yo hace semanas que te escribo esta carta, y hace semanas que olvido entregártela. En vez de esto, pienso en ellos, en los dos zorros del principio. Solos en los albores del mundo, Adán y Eva sin serpiente, pero rodeados de gente, pegados a la tierra, dejando el cielo a los búhos; los imagino viviendo y muriendo, sin que tras ellos quede nada más allá de una escueta nota en una placa a la entrada del zoológico. El perro de tu calle aún sigue entre nosotros, pero ¿dónde están esos zorros? Escribo: este montón de jaulas, este montón de almas, podrían perfectamente conformar una ciudad, pero para eso le haría falta un pasado, le faltarían hijos.
Dejo de escribir y cierro los ojos. Cada vez que vuelvo a casa desde aquí, hundes la nariz en mi cuello, hozas, husmeas, pero no dices nada. La tarde pasa tranquila, más tranquila de lo normal, y cuando de noche nos acostamos juntos, me acoplo a tu calor calladamente y oigo cómo no duermes. ¿Dónde están esos zorros4?, no respondo. Ninguna calle, ninguna plaza lleva el nombre de ellos. ¿En qué lugar nacieron, en qué lugar murieron, dónde están sus historias, el esfuerzo que dejaron a su paso? ¿Dónde están sus hijos?, te abrazo y me giro, y veo cómo nuestras orejas rubicundas y nuestros tupidos rabos titilan sobre la nieve, cómo de nuestros hocicos húmedos se filtra un hálito, cómo brilla el hielo y el sol en nuestro pelaje, no podemos estar solos, susurro al calor de tu piel, de tu cuello mientras inspiramos el mundo fuera de la cama —la jaula y el bosque—, reitero, sin ello desaparecemos, sin ello no existimos
Las aves de Diomedes
1. Cosa del corazón
La chica que nos había limpiado el piso durante años una vez, sin saber que la escuchaba, le contó a alguien por teléfono: «Todo eso no es más que cosa del corazón, simplemente del corazón», y se echó a llorar, o al menos así sonaba allí donde me había ocultado. Por mucho que me esforzara, desde entonces no he podido llegar a verla de otra manera. En todo lo que hacía, ya fuera quitar el polvo o limpiar el baño, buscaba esa cosa, ese corazón, y tal vez precisamente por eso se marchó; sin despedirse ni dar explicaciones, cancelando todo compromiso sucesivo con un único SMS seco y administrativo.
La mujer que respondió al anuncio era una madre soltera, una bosnia de manos enormes, corpulenta y nada medrosa, y por todo eso una limpiadora más concienzuda si cabe. Necesitaba el trabajo y ya en el primer encuentro se mostró decidida a conseguirlo. Trabajaba en silencio y con rapidez, y no había mueble que no desplazara, levantara, o tras el que no introdujera el plumero y el trapo. Cuando llegó la hora de limpiar el cuarto donde yo me recluía, se paró en el quicio, sin que pudiera leer en sus ojos impaciencia, nerviosismo ni desprecio. Al final, me senté ante la mesa de la habitación de los niños, y leía cuando se me acercó a un lado acariciando un gran sobre amarillo.
—Estaba detrás del estante de los libros —dijo—. ¿Quiere mirarlo o lo tiro?
Habían pasado los años, pero reconocí la letra y el borde irregular de la cinta adhesiva. Suplemento de la arqueología del futuro, decía en lugar de la dirección del remitente, pero yo sabía de quién era.
—Déjelo, nada más —dije, y esas fueron las únicas palabras que intercambiamos hasta que acabó, recogió los productos de limpieza, se calzó sus zapatos y alojó en el macutillo los guantes amarillos de goma.
«Pues ya está. Avíseme entonces.»
Me acuerdo bien: era primavera, finales de abril, cuatro años después de que Šprajcer enviara el CD y la postal de Palagruža, su suplemento para mi futuro arqueológico. La casa lucía impoluta, el sobre esperaba en la cama, y yo permanecía de pie junto a la ventana y, tras la cortina echada, seguía con la mirada a esa mujer, robusta y hacendosa, sin perfume ni aroma, en absoluto parecida a la nerviosa muchacha pálida que nos había limpiado el piso durante años. La forma en la que trabajaba, cada uno de sus movimientos semblaba pleno de autocontrol e indiferencia, mas pese a todo no podía olvidar aquel corazón: todo lo que podríamos haber sabido el uno del otro, incluso de forma desapercibida.
«Por desgracia, otra persona se ha quedado con el trabajo», tecleé y apreté enviar.
Observé cómo se detuvo en la calle, sacó el móvil y leyó, tras lo cual continuó con paso lento y monótono, sin volverse, como si estuviera hecha para un mundo más serio y unos cuantos números más grande.
Fue una cosa del corazón, digo, solo del corazón.
Giró tras la esquina y no volví a verla.
2. La postal
Entre 2005 y 2007 Radovan Šprajcer me estuvo escribiendo como si jugara a la rayuela por el mapa de Croacia: desde Rijeka, Sisak, Vinkovac y Lički Osik; desde lugares que, a cada nueva carta, se iban haciendo más pequeños, hasta que al final ellos, él y la tierra firme desde la que podía comunicarse desaparecieron. De forma totalmente congruente, la última postal que llegó, arrugada, lo hizo desde Palagruža. Isla con faro, doscientos metros de ancha y poco más de un kilómetro de larga, inaccesible y deshabitada, un jirón de tierra perdido en mitad del Adriático —ni el propio Šprajcer habría podido idear algo mejor.
Nos conocíamos desde hacía quince años, pero si hubiera que reducirlo a lo más esencial, las cartas que enviaba eran algo que podría valer tan bien como este testimonio mío, su carné de identidad o la impresión dental. El Suplemento de la arqueología del futuro en vez de la dirección del remitente, El hombre que probablemente te salvó la vida en vez de firma: todo lo que debías saber de él ya se hallaba en el paquete, con una simple norma de uso: desde la fecha de nacimiento hasta el sello de correos, con Šprajcer nunca estabas seguro de dónde te encontrabas.
Ni siquiera esa postal era aquello por lo que se hacía pasar.
Para empezar, se trataba de una corriente fotografía aérea de la isla, descolorida por el sol y pegada defectuosamente sobre un pedazo de cartulina plegada, sobre la que decía PALAGRUŽA. Las letras eran grandes e irregulares, la cartulina estaba embadurnada de pegamento, y en mitad de todo eso, en el interior de esa improvisada funda de cartón, aguardaba un CD manchado por huellas digitales —la típica matrioska de basura propia de Šprajcer.
Pero la cosa no se limitaba a tratar de huir del original. Con Šprajcer, sencillamente, el rastro del engaño podía conducir a cualquier sitio: de una disco en la que se oían únicamente murmullos (voces indistinguibles y risas, golpes de viento y de palas, el arrastrarse de guijarros y del mar) hasta la isla que según la versión de Šprajcer recordaba a un perro de piedra sumergido en el agua hasta las orejas, mientras que en las páginas de Internet de agencias turísticas, en todas las fotografías que vi con posterioridad se trataba de otra cosa: Palagruža-iguana o dragón de Komodo, Palagruža-reptil que se hunde —¡criatura no solo privada de cualquier característica canina, sino también de todo lo concerniente a la sangre caliente!
Y entonces me acordé de nuestro último encuentro en el húmedo vestíbulo del edificio de tres plantas de la parte alta de la ciudad, y pensé que los grandes mistificadores normalmente no entran en escena sollozantes y con la nariz congestionada, envueltos en baratos trajes negros con los cuellos llenos de caspa. ¿El modo en que veía a Šprajcer era una cosa de óptica y dioptría? ¿El problema se limitaba a la distancia? En el terreno corto, parecía ordinario, o al menos no más extraordinario que la mayoría de los que me rodeaban, pero en cuanto se pensaba en él en la larga distancia, Šprajcer comenzaba a escocer y a arañar. En cualquier caso, si se le preguntaba, todo lo que le había ocurrido desde el otoño de 2004 resultaba una incógnita. De cosas como trabajos o sitios, presente y futuro, escribía solo mediante insinuaciones, y puesto que yo no contestaba a sus cartas, no podía pedir más que eso. Francamente: por entonces ni me interesaba. Las palabras que intercambiamos en la despedida, el cansancio y el malestar agazapados tras ellas estaban demasiado recientes para que me molestara el hecho de no verlo. Además, en todo caso no podía desprenderme de la sensación de que él me observaba.
Dije: Šprajcer desapareció de Zagreb, y de los pedacitos de lo que conocía sobre él podría construirse cualquiera, incluido él. De nuestros pocos conocidos comunes oí que se había divorciado y había vuelto a casarse, y se había colocado como maestro de ciudad o de pueblo, informático y vendedor de material técnico, nada de lo cual era imposible. Uno llegó una vez a jurarme que había visto una foto suya junto a la noticia de la apertura de la primera agencia de detectives en Eslavonia (¿o en Istria?), pero cuando traté de dar con el artículo en Internet, no hallé ni la menor huella. Por supuesto, tratándose de quien se trataba, tampoco esto tenía por qué significar algo.
Sin embargo, ni una sola vez durante todos estos años, observando el chucho de piedra de Šprajcer con el tocado del faro, supe preguntarme si era posible que ese pedazo de tierra no fuera más que una ilusión, el último de sus milagros baratos; si, como tantas otras veces hasta entonces, me había llevado a creer en su Palagruža por haber sido crédulo, lo insuficientemente astuto o lo suficientemente estúpido, o si, por el contrario, lo sobrevaloraba y la postal no era más que una postal, los murmullos solo murmullos, y el animal de la isla había evolucionado debido al ángulo de grabación, el photoshop o algún truco similar.
«Las pruebas materiales están sobrevaloradas», dijo una vez nada menos que la Cubana, la ex mujer de Šprajcer, arqueóloga: «Todo es cuestión de interpretación».