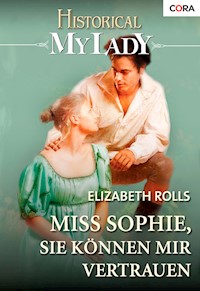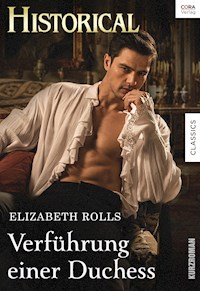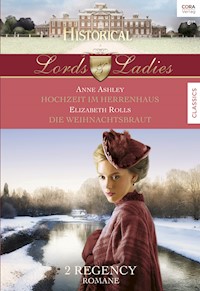5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coleccionable Regencia
- Sprache: Spanisch
¿Estaba dispuesto a dejarla escapar? Para asegurar la continuidad de la familia Helford, era necesario que David Melville, vizconde de Helford, se casara. Estaba decidido a elegir esposa entre las damas de la nobleza, y el decoro era una cuestión fundamental. Pero su decisión se vio alterada cuando conoció a la independiente y apasionada señorita Marsden. La belleza de Sophie, su franqueza y su penosa situación económica no eran lo que el vizconde de Helford deseaba en una esposa, aunque despertara en él una pasión que no podía resistir. La solución parecía fácil, pero convertirla en su amante arruinaría su buen nombre…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Elizabeth Rolls
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Amante o esposa, n.º 18 - marzo 2014
Título original: Mistress or Marriage
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4094-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo Uno
Con desesperación, lady Maria Kentham miró al único sobrino nieto que tenía. Sólo Dios sabía lo testarudo que siempre había sido, pero aquello era increíble. Aparte de su obstinación, ya no quedaba demasiado del muchacho que recordaba. Los doce años transcurridos le habían sentado mejor que a ella.
Mientras él estaba de pie, mirándola con sus ojos verdes, observó que tenía un cuerpo atractivo. La anchura de sus hombros y la fuerza de su pecho se adivinaban bajo su chaleco negro. Los pantalones también le sentaban a la perfección. Lady Maria no siempre aprobaba el uso de las prendas de ropa modernas. Algunas de ellas le resultaban indecentes. Pero cuando un par de pantalones se amoldaban a unas piernas como aquéllas... Bueno, tenía que admitir que no estaban mal.
Su corbata blanca era todo un homenaje a la elegancia: un pañuelo anudado en forma de diamante, del que surgían complicados pliegues, era buena prueba de su habilidad. A fin de cuentas, su atuendo era el de todo un caballero.
Estaba tan guapo como siempre, con los ojos verdes y el pelo negro típicos de los Melville. La delicada estructura ósea de su madre, combinada con los rasgos marcados que habían caracterizado a su padre y a su hermano mayor James, habían resultado en una fuerza cincelada, aristocrática hasta el extremo.
David Melville, el actual vizconde Helford, miró a su tía abuela Maria con una mezcla de afecto y desesperación. Lo último que había imaginado cuando su mayordomo le anunció la visita de su tía abuela Maria era que ésta irrumpiría en su biblioteca y abriría fuego sin ni siquiera una declaración de guerra. Era evidente que había pasado demasiado tiempo lejos si ya se le había olvidado la costumbre de su tía de hablar con franqueza. Pero no podía dejarse avasallar.
—¿No te parece que es un poco pronto para esta discusión, tía? Al fin y al cabo, llegué ayer. Quizá quiera dedicar un tiempo a reencontrarme con mis amigos antes de ponerme a buscar esposa. O mejor dicho, antes de que ella me busque a mí. ¿Serías tan amable de dejar de mirarme como si fuera un semental?
Con un peligroso brillo en sus ojos negros, lady Maria lo corrigió.
—¡Esto no es una discusión, Helford! ¡Es una advertencia! La continuidad de nuestra dinastía está en peligro y es tu deber casarte de inmediato. James murió hace más de un año y la gente está empezando a hacer preguntas. Tienes una sobrina de diez años que requiere atención, además de un título y unas propiedades de más de trescientos años —dijo y le dirigió una mirada gélida—. Respecto a tus amigos, tienes mi permiso para verlos. ¿Quién sabe? Quizá si te encuentras con Peter Darleston en la ciudad, él te pueda ayudar. Por lo que tengo entendido, ha vuelto a casarse. ¡Eso es entusiasmo! Deberías aprender de él. Sólo porque tuvieras una relación fallida con Felicity, no significa que no puedas casarte con otra mujer.
Su voz y sus ojos se enternecieron viendo que Helford se sobresaltaba al oír hablar de la esposa de su hermano mayor.
—¿Pensabas que no lo sabía? —continuó la anciana y frunció los labios—. Era muy evidente que estabas locamente enamorado de ella. La única persona que no se dio cuenta fue James. Nunca se dio cuenta de nada, ni siquiera de las aventuras de Felicity. ¡Y sabe Dios que tuvo muchas!
—¿James no lo sabía? —preguntó perplejo—. ¿Que yo... —comenzó, pero cerró la boca de inmediato.
Lady Maria Kentham se quedó mirándolo, incrédula.
—Así que es eso. Pensabas que James se declaró a Felicity, sabiendo lo que sentías por ella. Por eso te alistaste en el ejército y estuviste lejos todos estos años. Pensabas que James te había robado la novia a propósito. ¡Por el amor de Dios, muchacho! Fue tu madre la que le sugirió que se casara con ella. Si él hubiera sabido lo que sentías por ella, nunca le habría pedido matrimonio.
Su sobrino se quedó mirándola con la boca abierta. La anciana no esperaba contestación. Ni siquiera de niño le habían gustado las confidencias y estaba segura de que en eso no había cambiado. Así que había estado culpando a su hermano durante todos aquellos años de robarle a la mujer que le había roto el corazón... Ahora, ya sabía la verdad y no había nada más que añadir.
—Entiendo que tienes intención de casarte, ¿verdad, Helford? —dijo volviendo al tema principal de conversación.
El referirse a él por su título, le haría recordar cuál era su deber. Ya no era el honorable David Melville, el menor de los hijos. Tenía obligaciones hacia su apellido y hacia su familia. No debía eludirlas y mucho menos por la memoria de la esposa de su hermano, una mujer que llevaba muerta más de doce meses y que nunca había mostrado el más mínimo interés por él.
—Como dices, tía Maria, no tengo otra elección.
Ella se relajó. Bien, el joven iba entrando en razón.
—Muy bien. Tiene que haber un buen número de muchachas disponibles esta Temporada. Yo podría...
—¡No! —exclamó y una mirada gélida interrumpió la explicación de su tía—. Soy muy capaz de elegir esposa yo solo, muchas gracias. Puede que te sorprenda saber que puedo ser muy convincente con las damas.
Lady Maria esbozó una sonrisa divertida.
—¿De veras, Helford? Por lo que he oído, has perdido la práctica con las damas...
—¡Mentiras! —explotó Helford.
—Me refiero a las damas, querido muchacho. No tengo ninguna duda de tu experiencia con las mujerzuelas pintarrajeadas de la ópera —dijo y antes de que su sobrino pudiera decir nada, añadió—. Y si el modo en que me has recibido es una indicación, creo que te vendrían bien unos consejos. No me has ofrecido té, ni bizcochos,... Eso es intolerable.
Los ojos verdes se entrecerraron divertidos, aumentando el encanto de su dueño.
—No, tía Maria, no sigas por ahí. Te he oído decirle a Haversham que no te gusta tomar té a esta hora y que es demasiado pronto para tomar algo más fuerte. También le has dicho que se fuera a hacer algo útil y que dejara de incordiarte ofreciéndote comida.
—Aun así, deberías haberme ofrecido algo —concluyó—. Es típico en tu generación. ¡Ni la más mínima muestra de respecto a los mayores! —exclamó y se puso de pie con la ayuda de su bastón—. Me despido de ti, Helford. Voy a instalarme en casa de Grillon.
—¿Para qué? —preguntó sonrojándose—. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Sabes que te tengo mucho cariño.
Ella cedió, al ver que parecía disgustado de verdad.
—Ya no me gusta el ajetreo de la ciudad. Me quedaré un par de días más en casa de Grillon y luego volveré a Helford Place. No puedo dejar a Fanny mucho más tiempo. Esa chiquilla necesita que la cuiden.
Él frunció el ceño.
—Tía Maria, ¿has venido desde Warwickshire sólo para recordarme mi deber?
—¡Por supuesto que no! —mintió de manera poco convincente—. Tengo intención de ir a la ópera.
Después de acompañar a su tía abuela al carruaje, lord Helford volvió a la biblioteca. Por alguna razón, la tranquilidad de la que había estado disfrutado parecía haberse esfumado. Las viejas butacas de cuero parecían repelerle, así que se levantó y comenzó a pasear de un lado para otro. Los lomos de piel de los libros alineados en las paredes lo incomodaban, al hacerle recordar a los antepasados que los habían acumulado a lo largo de los años. La sabiduría de generaciones estaba guardada entre aquellas cubiertas. Todo parecía estarle empujando a tomar una decisión que llevaba años evitando: casarse.
Su mente voló hasta el día en que el padre de Felicity le dijo que había recibido una oferta mejor por la mano de su hija, por lo que no debía volver a acercarse a ella. Una orden que no tuvo intención de obedecer. No había sabido quién era el afortunado hasta que había llegado a casa esa misma noche después de pasar el día planeando cómo rescatar a su amor de un matrimonio de conveniencia.
Se había enterado al llegar a casa, sucio y cansado, y encontrarse a James celebrándolo con su madre. Más tarde, ella le había intentado explicar que James, con su título, tenía mayores posibilidades para optar a la mano y fortuna de Felicity y que algún día, él también encontraría otra atractiva heredera. No había vuelto a dirigirle la palabra a su madre desde entonces.
Al día siguiente, se las había arreglado para encontrarse con Felicity durante su paseo matinal a caballo en compañía de su mozo de cuadra. Se había mostrado incómoda al verlo y, después de insistir, había permitido que la acompañara.
Aún podía recordar su voz.
—Pero, David, querido. No puedes pretender que me case contigo ante la oposición de mi padre. Me ha ordenado que me case con James. Hemos de tener cuidado, David. Después de todo, una vez cumpla mi deber de darle un heredero a James, nada podrá detenernos, siempre y cuando seamos discretos —le había dicho sonriendo con sus inocentes ojos azules.
Los suaves y rosados labios que tanto había deseado besar, esbozaron una tentadora sonrisa, mientras los cálidos rayos del sol primaveral se habían reflejado en sus rizos dorados.
No había sentido más que repugnancia y disgusto consigo mismo por seguir deseándola.
De alguna manera, se las había arreglado para responder a su comentario.
—Una oferta muy sugerente, Felicity, pero creo que prefiero a las prostitutas honradas.
Las palabras, además del tono con que las había pronunciado, habían causado efecto. Sus suaves mejillas se habían ruborizado, un brillo de ira había asomado a sus ojos azules y la delicada línea de su boca se había endurecido.
—De veras, David, estás siendo muy poco razonable. Sabes tan bien como yo que en nuestra posición social, el matrimonio es un contrato para preservar las propiedades y asegurar herederos. Mi padre quiere que me case con James. ¿Qué más puede decirse?
—Absolutamente nada, querida —había dicho David, cayendo en la cuenta de que el amor realmente era ciego—. Lo único que me queda es darte la enhorabuena por tu conquista y pedirte perdón por haberte distraído del objetivo de vuestra ambición. Buenos días.
Luego, había hecho girar a su caballo y se había alejado a galope, dejándola allí. No se había dado la vuelta para mirarla, ni entonces, ni en los años siguientes.
A la mañana siguiente se había marchado, deteniéndose tan sólo para pedirle a su hermano que le comprara un par de pinturas. Desde aquel día no había atravesado el umbral de ninguna propiedad de su familia. James se había sorprendido ante su petición, pero había accedido sin hacer preguntas con la misma generosidad que siempre había caracterizado sus tratos con su hermano pequeño.
Nunca lo había sabido. Helford maldijo entre dientes. James había tenido motivos para sorprenderse, sobre todo por su negativa a volver a casa después de aquello. Tampoco había asistido a la boda. Incluso conociendo la verdad sobre los motivos de Felicity, le habría resultado insoportable la idea de verla casarse con su hermano.
Para cuando había entrado en razón y se había dado cuenta de que había hecho el ridículo, su orgullo le había impedido volver a casa. No habría soportado ver a Felicity y recordar al joven inmaduro que la había amado. Durante aquellos años en la Península y después en la embajada de Viena, le habían llegado algunos rumores por los que había sabido que había hecho bien no casándose con ella.
Después, no había vuelto a cometer el error de interesarse por ninguna mujer. Eran juguetes, meros entretenimientos. Evitaba mujeres casaderas como si de una plaga se tratase, ya que le hacían recordar su estupidez. Ahora, después de todo, iba a tener que casarse. Lo haría, pero en sus términos, los términos que Felicity le había enseñado tan bien.
Su esposa sería una mujer bonita y rica, y de conducta irreprochable. No estaba dispuesto a encubrir a una prostituta de clase alta como evidentemente había hecho James con Felicity. Tenía que tener un título y si era posible, uno de los más antiguos. De esa manera, habría crecido sabiendo cuál era su deber. Asumiría su rango como una responsabilidad más que como un premio. El acuerdo entre ellos sería de igualdad. Y se aseguraría bien de elegir a una esposa a la que no le gustara flirtear ni atraer la atención de otros hombres. Había aprendido muy bien la lección.
Ahora que había decidido todo aquello, se iría a pasear a Bond Street y dejaría que el mundo viera que había vuelto.
Se había olvidado de que Bond Street podía ponerse así a aquella hora. El sonido de los cascos de los caballos, unido al ruido de las ruedas, era ensordecedor. Parecía que todo el mundo estuviera allí a las tres de una bonita tarde de primavera. Por un momento, el tiempo dio marcha atrás como si no hubieran transcurrido aquellos años. Pero por un detalle en concreto, David supo que no era así.
Doce años atrás habría sido reconocido por un gran número de mujeres, vestidas con sus elegantes vestidos de muselina. Los caballeros también lo habrían reconocido. Probablemente, no habría estado caminando solo. Habría formado parte del entorno en vez de ser un cínico observador.
En aquel momento, le gustaba su anonimato. Encontraba una extraña satisfacción al observar su mundo como si fuera invisible a aquellos ojos e inmune a las lenguas viperinas. Se sentía libre para observar, distante de aquel vibrante Londres que pronto sabría de su regreso. Sin duda alguna, en menos de una semana la noticia correría. De hecho, contaba con que lady Maria hiciera correr la buena nueva.
Pasó por delante del hotel Stephens y se preguntó si sus viejos amigos estarían dentro, aunque no tenía interés en averiguarlo. Aquella sensación de ser invisible era muy placentera. ¡Nadie reparaba en él!
Claro que su sensación de invisibilidad era pura ilusión. Era imposible que una dama pasara junto a un caballero desconocido de su porte sin observarlo detenidamente, aunque de manera clandestina. Ninguna miraría con descaro por no ser confundida con una vulgar pícara, pero no se resistirían a echar un vistazo a un hombre tan alto y fuerte, que se movía con la gracia de un felino y vestido con aquella elegancia.
La sensación de invisibilidad continuó hasta la sala de boxeo Jackson. Podía haber continuado más allá de no haber sido porque reparó en un nuevo fenómeno. Nunca en sus tiempos de habitual visitante del salón había visto un perro tan grande sentado pacientemente a la puerta. La criatura era del tamaño de un poni. Y lo que era aún más sorprendente era que nadie, ni siquiera las mujeres parecían preocuparse por ello.
Uno habría pensado que muchas mujeres se habrían asustado ante el animal, pero la mayoría de ellas pasaba sin apenas reparar en él. Los únicos que se daban cuenta de la presencia del perro eran los que se paraban para acariciarlo. Aquellas atenciones eran recibidas con un ligero movimiento de la cola.
Se preguntó de quién sería aquella bestia gris. Debía de ser de alguien muy respetado. A menos que la sociedad londinense hubiera cambiado tanto, sólo había unos cuantos hombres que se atreverían a dejar plantado un perro así a la puerta de la sala de boxeo e irse tan tranquilos.
Se acercó y aminoró el paso para observar mejor. Sintiendo su presencia, el perro se giró y lo miró con sus ojos marrones. El rabo permaneció quieto. No había ninguna duda de que sólo un idiota se tomaria libertades con aquel animal. Lo cierto era que no había nada amenazador en su comportamiento, tan sólo una especie de solemnidad.
De pronto, el perro dejó de prestarle atención. Se había girado hacia la puerta y estaba de pie, meneando el rabo con fuerza.
Ahora vería al dueño, pensó Helford. La puerta se abrió y un hombre tan alto como él salió a la calle. Era un tipo atlético con el pelo negro y rizado y los ojos marrones. Acarició al perro y luego reparó en Helford, que lo estaba mirando como si hubiera visto un fantasma.
El hombre se quedó boquiabierto unos segundos y luego una sonrisa de satisfacción alegró su rostro. Extendió la mano y al instante se la estrechó. Sus miradas se encontraron después de casi ocho años.
—¡Dios mío, David Melville! Todos pensábamos que estabas en Viena, entreteniendo a las damas de la ópera. ¿Qué demonios te trae de vuelta? Aparte de la ópera, claro.
Helford apenas sonrió ante la referencia a su generoso, aunque escandaloso interés por aquel tipo de arte.
—No eres quién para hablar, Darleston. Tengo entendido que también tienes toda una reputación con las damas.
—Es agua pasada, Melville. Pero dime, ¿qué te trae... ¡Ah! Se me olvidaba que debería llamarte Helford. Hace más de un año que murió tu hermano, ¿verdad?
Helford asintió.
—Así es. Supongo que debería haber venido antes, sobre todo teniendo en cuenta que soy el tutor de la hija de James. Pero francamente, tengo poca mano con los niños y tía Maria parece tener controlado el asunto. Así que... ¡Viena era más apasionante!
—¿De veras? —preguntó el conde de Darleston—. Me alegro por ti. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Estás ocupado o puedo disfrutar de tu compañía?
—Si prometes mantener mi anonimato, puedes contar con mi compañía el tiempo que quieras.
—¿Anonimato? —sonrió Darleston—. ¿Quieres decir que todo un vizconde soltero se las ha arreglado para recorrer Bond Street sin que se te hayan echado encima? ¡No pensé que eso fuera posible! —exclamó y comenzó a caminar con el perro pegado a sus talones—. Ocho años, ¿verdad? La última vez que te vi fue la mañana en la que dejamos la ciudad de Waterloo.
Helford asintió, recordando aquel infierno.
—Te vi más tarde aquel día, aunque creo que no estabas en condiciones para poder recordarlo. Carstares te estaba subiendo a tu caballo. Ninguno de los dos pensamos que sobrevivirías.
Darleston sonrió.
—Todavía tengo a Nero. Ahora, es mi esposa quien lo monta.
Helford lo miró sorprendido. ¡Su esposa! Nunca habría pensado que su amigo dejaría a una mujer acercarse a su caballo y mucho menos montarlo. Aunque, ¿no había dicho algo tía Maria de que Peter se había vuelto a casar? Por no mencionar la carta que había recibido de Carrington. De repente, recordó aquella carta.
Te interesará saber que Peter ha vuelto a casarse. Un matrimonio de conveniencia, un heredero y de pronto, se ha convertido en la pareja más enamorada de todos los tiempos. Carstares y yo todavía no hemos dejado de reírnos...
Algo así decía el contenido.
—Es cierto. Recibí una carta de Michael. ¿Es demasiado tarde para darte la enhorabuena?
—En absoluto —dijo su amigo sacudiendo la cabeza—. Si piensas que tres años es demasiado tiempo para darme la enhorabuena, siempre puedes dármela por mis hijos.
—¿Hijos, en plural? ¿En tan poco tiempo?
—Bueno, son mellizos —dijo algo avergonzado—. Niño y niña —añadió sin poder disimular su orgullo.
—¡Enhorabuena! —dijo Helford divertido—. Tan sólo una pregunta: ¿de dónde demonios has sacado a este animal?
—¿Gelert? Oh, es de mi esposa —contestó Darleston—. Podríamos decir que es parte del acuerdo. Allí donde va ella, él va detrás. Incluso al salón de Sally Jersey, ¿puedes creerlo?
Helford se imaginó a aquel enorme perro en el salón de la reina sin corona de Londres, una mujer que podía destruir las aspiraciones de cualquiera con un solo comentario. ¡No era posible! Lady Jersey nunca toleraría una cosa así, ni siquiera a la condesa de Darleston.
—Si no tienes otro compromiso —continuó Darleston—, ven a cenar esta noche con nosotros. George Carstares se está quedando con nosotros y también Sarah, la hermana pequeña de Penelope. No hay problema en hacerte sitio en la mesa, te lo aseguro.
—Si estás seguro de que a lady Darleston no le importará, me encantaría —dijo Helford.
—A Penny le parece bien todo —dijo Darleston con una seguridad que su amigo cuestionó.
Por su experiencia, cuando un hombre se casaba, su esposa solía apartarlo de sus amigos.
Continuaron caminando lentamente por la calle, comentando lo ocurrido en los últimos ocho años y riéndose de algunos cotilleos.
—¿Te estás quedando en la ciudad? Dices que nadie sabe que has vuelto —continuó Darleston, mientras pasaban por la biblioteca Hookham.
—Sí —respondió Helford—. Probablemente organice una cacería en Helford Place —dijo con una nota interrogante en su voz.
—Estupendo, para entonces estaremos en casa —respondió Darleston—. Los niños son mucho más felices en el campo y Penny y yo también lo preferimos. Hemos venido para la fiesta que da lady Edenhope dentro de un par de días. ¿Por qué no vienes? Estará encantada de ser la primera persona que te recibe formalmente. No le importará lo más mínimo que vayas sin haber sido invitado.
—Puede ser divertido.
—Estupendo. Y ahora, cuéntame qué planes tienes.
—Casarme, de acuerdo con tía Maria.
—Enhorabuena —dijo Darleston y enarcó las cejas, sorprendido.
—No te adelantes, todavía no he hecho la pregunta.
—Ah, entiendo.
—Ya sabes cómo son estas cosas. Imagino que volviste a casarte por las mismas razones: motivos de conveniencia y tener un heredero.
—Así fue —convino Darleston—. Pero enseguida me di cuenta de mi error.
—¿Error? —preguntó Helford sorprendido—. Tía Maria parece pensar que tu entusiasmo por volver a casarte es ejemplar.
—Fue un error —sonrió Darleston—. Me refiero a que me equivoqué al pensar que me casaba por conveniencia. Pero ya está bien de hablar de mí. Dime en quién te has fijado.
Helford se encogió de hombros.
—¿Acaso importa? Sinceramente, acabo de regresar. Tía Maria vino a verme esta mañana y empezó a enumerarme cuáles son mis obligaciones al llevar el apellido Melville. Así que estoy buscando una esposa con las siguientes cualidades: educada, de buena cuna y por supuesto guapa. Y con dote. Además, tiene que saber comportarse y ser capaz de llevar una gran casa. Ya sabes, ese tipo de cosas.
Darleston asintió lentamente.
—¿Es idea de lady Maria todo esto? Me sorprendes.
—No —dijo Helford con una medio sonrisa, consciente de que sonaba muy calculador—. Es mi propia receta para un matrimonio soportable.
—Oh —dijo Darleston.
Continuaron caminando en silencio hasta que Helford habló, con una nota amarga en su voz.
—Sé lo que estás pensando, Peter, pero aprendí pronto la lección y no tengo ninguna intención de mezclar los negocios con el placer.
—Hay más de una lección que aprender en la vida, viejo amigo —dijo Darleston—. No digo que no fuera bueno que Felicity te enseñara a ser prudente, pero uno no puede dejarse llevar por la suspicacia.
—Si disculpas mi franqueza, Peter, pensaba que tú más que ningún otro hombre habrías sido doblemente prudente.
Darleston no parecía ofendido.
—Así fue, te lo aseguro —dijo y se quedó pensativo antes de continuar—. Eso es precisamente a lo que me refiero. Al principio, ni siquiera supe reconocer que era amor. Y probablemente fue lo mejor, porque habría salido corriendo si me hubiera dado cuenta. Fue como si surgiera. Desde luego que no lo estaba buscando. De hecho, le causé cierto dolor a Penny mientras trataba de descubrir por qué me fastidiaba tanto.
Helford seguía sin convencerse.
—Bueno, eso no me pasará a mí. Tengo claro qué clase de matrimonio quiero, así que sentaré la cabeza pensando en lo que es más beneficioso. Venga, háblame de todas las mujeres que hay candidatas a un anillo.
Con una sonrisa resignada, Darleston se quedó pensativo.
—Está la joven Clovelly, bastante atractiva y bien educada. No tiene título, pero creo que los Clovelly apuntan alto. Además, tendría título si su tatarabuela no le hubiera dicho a Carlos II que mantuviera las manos quietas. Aunque si insistes en lo del título, también está lady Lucinda Anstey, de la familia Stanford. Sin duda alguna hay muchas otras candidatas, pero son las dos que ahora mismo se me vienen a la cabeza y que cumplen los requisitos que has mencionado.
—Preséntamelas —dijo Helford—. Quiero aprovechar la Temporada para conocerlas y luego invitar a la muchacha y a su madre a la cacería que te he comentado. Ya sabes, conocerla en las distancias cortas antes de tomar la última decisión.
—Entiendo —dijo Darleston—. Muy bien. Penny y yo nos ocuparemos de escoger a las damiselas con mejor educación y dote que se nos ocurran.
Helford sonrió.
—Tía Maria te estará eternamente agradecida. Sabía que podía contar contigo, Peter. Si estás seguro de que a lady Darleston no le importará que vaya a cenar...
—Entonces, a las ocho —dijo Darleston—. Ahora, tengo que irme al parque, David. ¿Quieres venir y que te presente a Penny?
—No, no —dijo Helford—. Estoy deseando que llegue esta noche.
Se separaron y Helford volvió sobre sus pasos por Bond Street. La reacción de Darleston ante sus planes de matrimonio le había incomodado ligeramente. Peter nunca le criticaría, pero había dejado claro lo que pensaba del plan de Helford para contraer matrimonio. Se encogió de hombros. Peter podía haber tenido suerte con su segundo enlace, aunque se reservaría su opinión hasta que conociera a la segunda lady Darleston. Desde luego, él no estaba dispuesto a correr el mismo riesgo.
Helford se presentó en Grosvenor Square a las ocho y fue recibido en la residencia Darleston por el viejo mayordomo.
—Buenas noches, Meadows. ¿Estás bien? —preguntó el vizconde, dándole su abrigo y su sombrero.
Recordaba al viejo de sus días de infancia, cuando solía montar a caballo con Peter Frobisher y sus otros amigos en Darleston Court.
—¡David! Quiero decir ¡mi lord! Su Excelencia me dijo que vendría un invitado sorpresa esta noche, pero no me dijo de quién se trataba —dijo y su rostro bondadoso se llenó de arrugas al sonreír—. Tenéis buen aspecto, si me permitís el comentario. Seguidme, toda la familia está en el salón.
—Gracias, Meadows —dijo, mientras el mayordomo lo guiaba hasta el primer piso—. Confío en que me anuncies como me merezco.
Meadows abrió la puerta del salón y lo anunció.
—¡Lord Helford!
El grupo que estaba frente al fuego se quedó sorprendido, a excepción de Darleston, que estaba disfrutando de la impresión que les había causado a Carstares y a las mujeres.
Carstares había cambiado poco, pensó Helford mientras su amigo se apresuraba a saludarlo.
—Helford. ¿De dónde sales?
Helford tomó su mano y la estrechó. No, Carstares no había cambiado: seguía teniendo una alegre mirada azul y el mismo pelo revuelto.
—Llegué ayer y estuve paseando por Bond Street, sólo para ver si alguien me reconocía. No vi a nadie conocido hasta que me encontré con Peter en la puerta del salón de boxeo —dijo y sacudió la cabeza—. Cuánto me alegro de volver a veros a los dos.
Darleston dio un paso al frente.
—Pasa y permíteme que te presente a mi esposa y a mi cuñada.
La extraña nota de orgullo en su voz, hizo que Helford lo mirara con intensidad. George no había cambiado, pero Darleston sí. La última vez que lo había visto, había caído en una profunda depresión debido a las infidelidades de su primera esposa. Ahora, volvía a ser el hombre afable que Helford recordaba en su juventud. La razón no era difícil de encontrar. Penelope, la condesa de Darleston, era una mujer adorable: sus ojos grises y su cabello moreno rizado eran sólo algunos de sus encantos. Su expresión transmitía una gran dulzura y una pizca de picardía. Y había algo en sus ojos cada vez que posaba la mirada en su marido que hizo que lord Helford sintiera que se le encogía el corazón. Por un instante, se preguntó qué se sentiría al tener una mujer que lo mirara así. Pero enseguida desechó el pensamiento. Él no buscaba amor en el matrimonio. Eso era demasiado peligroso.
Lady Darleston se acercó para saludarlo.
—Estoy encantada de conoceros por fin, lord Helford. Cada vez que pasamos por delante de vuestra verja en el campo, Peter recuerda su juventud y las cosas terribles que solíais hacer.
Helford se inclinó sobre su mano.
—El placer es mío, lady Darleston. Peter me ha dicho que no es demasiado tarde para daros la enhorabuena por vuestro matrimonio. Y tengo entendido que ahora es padre. No podéis imaginar lo viejo que eso me hace sentir.
—Creo que en algunos momentos, él también se siente viejo —rió la condesa—. Os presento a mi hermana, la señorita Sara Ffolliot.
Se giró hacia una joven delgada, de rizos oscuros y con los mismos ojos grises y sonrisa amable. Pero si lady Darleston tenía una pizca de picardía en su mirada, aquella muchacha tenía mucho más que una pizca. Parecía estar llena de una enorme energía.
—Tiene que ser muy apasionante estar en el extranjero y sobre todo en Viena. ¡Me encantaría ir allí algún día! —dijo después de ser presentada.
Habló con ella unos minutos, respondiendo a sus interminables preguntas acerca de la vida en la capital austriaca, hasta que George se acercó para acompañarla a la mesa. Le sobrecogía la complicidad que había entre ellos. Se miraban con gran afecto y, por parte de George, con pasión. ¿Estaría Carstares pensando en casarse?
Helford disfrutó mucho de su primer evento social. Le agradó retomar su amistad con Darleston y George Carstares. Después de tanto tiempo separados, los lazos entre ellos no se habían visto afectados. Ni siquiera el matrimonio de Darleston parecía haber afectado a su amistad. Era agradable ver que lady Darleston tenía en gran estima a George, tratándolo con gran camaradería. Al final de la cena, el vizconde Helford sentía envidia por su viejo amigo.
No había ninguna duda de que el matrimonio de los Darleston era inmensamente feliz. La condesa era encantadora. Darleston era un tipo con suerte, pensó Helford, mientras el anfitrión no podía dejar de reírse ante el relato de su esposa sobre lo mal que se había sentido la primera vez que había cruzado el canal.
—El pobre Peter trató de ser considerado y me sujetó la palangana. Lo que habría estado bien si no hubiera sido porque no atiné y lo manché todo. No sé quién estaba más molesto conmigo, si Peter o Fordham, que tuvo que limpiarlo.
Peter sonrió antes de cambiar de tema.
—¿Deberíamos llevar a Helford a la fiesta de tía Louisa, Penny? Está deseando volver a aparecer en sociedad después de su larga ausencia.
Ella sonrió a Helford, que estaba sentado a su derecha.
—¿Os importaría acompañarnos? Estoy segura de que a lady Edenhope no le importará, ¿verdad, George?
—¡En absoluto! ¡Le encantará llevar la delantera a todas esas solteronas!
—¿Te estás refiriendo a nuestra apreciada amiga lady Edenhope como a una solterona, George? —preguntó Darleston divertido—. Qué atrevido, ¿verdad, Sarah?
—O estúpido —dijo la señorita Sarah Ffolliot con su habitual inocencia.
Helford estaba sorprendido. La señorita Sarah tenía la costumbre de decir exactamente lo que pensaba. Le gustaba y confiaba en que no hiciera daño a George. Por un par de comentarios que Darleston le había hecho sobre sus propiedades, estaba claro que era una heredera. Por su experiencia, sabía que las herederas no se arrojaban a los brazos de los hijos pequeños, por muy encantadores que fueran.
—Venid —le dijo a Helford—. Será divertido ver las caras de todos cuando os anuncien.
—¿Como si fueran las bestias de la Casa de Aduanas esperando ser alimentadas? —bromeó Helford.
—Algo así. Me encanta ir allí con George. Pero, ¿os consideráis una presa? —rió Sarah.
—Nunca conseguiremos casarla, Penny. ¿Cómo hacerlo cuando se refiere a los candidatos como presas? A los que consigue no asustar, les gana al ajedrez. No nos queda más remedio que meterla en un convento.
Sin avergonzarse, Sarah le sacó la lengua, sin dejarse achantar.
—Si Helford es amigo tuyo y de George, estará acostumbrado a tu estrafalario comportamiento. Además, George me gana al ajedrez.
—Gracias a Dios por ello —intervino Penelope—. Llevo meses enseñándole.
Helford dejó Darleston House pasada la medianoche y se fue caminando a su casa. Mientras paseaba, se le ocurrió que quizá debería esperar un poco antes de casarse para ver si encontraba una mujer a la que amar, pero enseguida desechó la idea. Tenía que admitir que Darleston había tenido suerte y parecía que George también iba a ser feliz, pero se estremeció al pensar en el riesgo que estaba asumiendo. Ya había hecho el ridículo una vez y no quería volver a hacerlo.
Le llevaría tiempo y eso era lo que no tenía. La muerte prematura de su hermano había puesto en peligro la sucesión. No le había hecho falta la intervención de tía Maria para darse cuenta de la importancia de su matrimonio. Ahora, era el último de los Melville, excepto por su sobrina, y era su deber casarse para dar continuidad a su apellido. Se casaría por el título y el apellido y sus placeres los satisfaría fuera del lecho conyugal.
Además, se estremeció al reparar en el daño al que Darleston se exponía. No imaginaba que Penelope pudiera traicionar a su marido. Eso estaba fuera de toda duda. Incluso su mente cínica lo aceptaba... Pero, ¿cómo sobreviviría Peter si le ocurría algo a Penelope? Era mejor protegerse contra ese tipo de dolor. Recordó la agonía del dolor después de Waterloo tras comprobar cuántos de sus amigos habían muerto. No, era más seguro casarse por conveniencia y buscar otro sitio en el que disfrutar de los placeres. El amor, fuera lo que fuese, era para los demás.
Tres noches más tarde, subía los escalones de la mansión de lady Edenhope en compañía de los Darleston, de la señorita Sarah Ffolliot y de George Carstares. Numerosas miradas se posaron en ellos y para cuando el mayordomo de Louisa Edenhope anunció su llegada, Helford estuvo convencido de que había perdido su anonimato.
—El conde y la condesa de Darleston, el vizconde Helford,...
A pesar del potente tono de voz del mayordomo, las exclamaciones y los comentarios ahogaron el anuncio de la señorita Sarah Ffolliot y del señor Carstares. A ninguno de los dos le importó. Estaban demasiado entretenidos con el espectáculo de aquella multitud compitiendo por ser los primeros en saludar a la nueva presa, como Sarah lo había definido.
La anfitriona fue la primera en darle la bienvenida.
—¡David Melville! ¿Cómo os atrevéis a venir sin ni siquiera avisarme? Casi me desmayo cuando he visto a quién tenía Peter a su lado. ¿Habéis vuelto para hostigarnos? Os advierto que como volváis a empezar una pelea en la ópera, esta vez haré que Darleston y George os echen. Por no mencionar que haré que Sally Jersey os prohíba la entrada a Almack’s.
—Querida lady Edenhope —dijo Helford, haciéndole una reverencia al besarle la mano—. Estaba deseando que llegara este momento —añadió guiñándole un ojo.
—Ya me imagino. Dejad de ser amable conmigo e id a buscar a otra mujer a la que engatusar. Soy demasiado vieja para vuestros trucos.
—Claro que no, milady —protestó Helford exageradamente.
—Sois un zalamero, Helford. Os saco veinte años, si no más.
—Por vos, los daría —le aseguró y sonrió.
Su anfitriona reparó en aquella sonrisa capaz de enamorar a cualquier mujer incauta. ¡Y sus ojos! Eran suficientes para provocar palpitaciones a cualquier fémina.
—¡Por el amor de Dios, Peter, llévatelo!
—Será un placer, tía Louisa —dijo Peter y se giró a Helford—. ¿Estás practicando? Estate tranquilo, estás en buena forma.
La velada transcurrió en una nebulosa de música y champán, mezclada con rostros, algunos familiares y otros desconocidos, que se arremolinaron a su alrededor. Cumpliendo su palabra, Darleston había convencido a Penelope para que le presentara a todas las jóvenes que pudiera. A la mayoría de ellas enseguida las olvidó, incluyendo a la encantadora señorita Clovelly. Encontraba su risa irritante y ni siquiera la legendaria virtud de su tatarabuela fue suficiente para al menos considerar pasar la vida a su lado.
Lady Lucinda Anstey era otro tema. En un principio, Penelope no se la había presentado, pero su majestuoso carruaje y sus brillantes rizos negros llamaron su atención.
—¿Quién es, lady Darleston? —le preguntó.
Ella giró la vista en la dirección que estaba mirando.
Aunque no tenía nada en contra de lady Lucinda, no le tenía simpatía. Se comportaba con tal seguridad que Penelope estaba convencida de que se creía socialmente superior. A pesar de todo, era muy guapa. Aquellos brillantes rizos y su piel rosada, unidos a sus intensos ojos azules y su elegante porte, la hacían destacar.
—Es lady Lucinda Anstey —contestó de mala gana.
Si se casaba con ella, cualquier acto social en Helford Place sería de lo más estirado y formal, pensó. Las fiestas de lady Stanford eran conocidas por el exagerado grado de boato y pomposidad que las caracterizaba. Lady Lucinda parecía deleitarse con ello.
—¿De veras? —respondió Helford, mirando a la dama.
Era alta, muy elegante y con un aire de distinción. Supuso que era bonita, aunque lo cierto era que él prefería mujeres menudas y curvilíneas. Se recordó que estaba eligiendo una consorte, una mujer respetable y no debía dejarse llevar por la pasión. Ya buscaría una amante después.
—¿Podéis presentármela?
No parecía excesivamente interesado, pero Penelope aceptó. Peter le había contado que no estaba buscando una mujer de la que enamorarse.
—Busca una buena dote, que sepa comportarse y que sea bonita —le había dicho guiñándole el ojo.
Desde luego que tenía todo eso y si Helford no buscaba un corazón cálido en su esposa, no era asunto suyo.
Con aquella idea en la cabeza, se acercó con Helford hasta la dama.
—Buenas noches, lady Stanford, lady Lucinda. Os presento a lord Helford, quien acaba de volver recientemente de Viena y estaba deseando conoceros.
Helford saludó con una reverencia a lady Stanford y luego a lady Lucinda. Ninguna de las damas pareció sorprenderse por su deseo de conocerlas, pero a Helford no le importó. Era una muestra de la clase de comportamiento y educación que deseaba en una esposa.
Intercambiaron algunos comentarios sobre el tiempo, el salón abarrotado y la idea de que se siguiera llenando al avanzar la noche. Helford se sintió impresionado por lady Lucinda. Parecía bien educada, con las ideas claras y tenía buena apariencia. Magníficamente ataviada con un vestido azul de seda que acentuaba sus ojos azul zafiro, era una buena candidata para el puesto que tenía en mente.
De lady Stanford no estaba tan seguro. Parecía convencida de su propia seguridad, por no mencionar que era una completa ignorante de todo lo que no fuera Londres.
—Estoy encantada de conoceros, lord Helford —dijo lady Stanford—. Debéis estar contento de volver a Inglaterra después de tanto tiempo en el extranjero. Habéis debido echar de menos escuchar vuestra propia lengua. Y tengo entendido que el acento en Viena no es siempre lo que a uno le gustaría.
Helford se preguntó con ironía qué idioma pensaba lady Stanford que hablaban en la embajada. No había corrido peligro de olvidarse de su propia lengua y, además, cuando una alemana como la encantadora Lottie le susurraba algo al oído, el único deseo que sentía no tenía nada que ver con el idioma inglés. Desde luego, no tenía ninguna queja del tono que había usado. Enseguida descartó aquel pensamiento.
—Lo mismo digo, señora —convino, educado—. En fiestas como ésta, soy más consciente de lo que me he estado perdiendo.
Qué estupidez acababa de decir, pensó.
De pronto reparó en que la orquesta estaba tocando un vals y sonrió a lady Lucinda.
—¿Me concederíais el honor de un baile? Si no tenéis otro compromiso...
Una joven de la calidad de lady Lucinda debía tener comprometidos todos los bailes, pero para su sorpresa accedió.
—De hecho, será un honor bailar con vos, pero...
Su madre intervino, interrumpiéndola.
—Claro que estará encantada de ser vuestra pareja, milord.
No se percató de la expresión de advertencia que lady Stanford dirigió a su hija y de la mirada reprobadora que lady Lucinda le devolvió. Sonriendo, le ofreció su brazo y la condujo hasta el centro de la sala.
Penelope Darleston observó cómo Helford salía a bailar con una muchacha que nunca había bailado el vals en público por imposición de su madre, que no aprobaba que inocentes damiselas fueran abrazadas por hombres.
—Nuestro baile, milady —dijo Darleston, apareciendo junto a su esposa—. David te ha robado mucho tiempo esta noche. Ahora, ya conoce a unas cuantas jóvenes aspirantes a convertirse en su esposa.
—¿Qué haremos si decide casarse con la que está bailando? —preguntó Penelope, mientras su marido la estrechaba entre sus brazos.
—Resignarnos a las más tediosas fiestas en Helford Place. Y si lady Stanford ha accedido a este baile, me temo que nuestro destino está escrito en lo que a ella se refiere.
Si Helford quería un matrimonio de conveniencia, era asunto de él. Atrajo a su esposa hacia él y la hizo dar vueltas, tratando de quitarle toda preocupación por los asuntos matrimoniales de Helford.
Sostuvo la mirada de Penelope y le susurró algo que la hizo ruborizarse.
Observándolos, Helford sintió que el corazón se le encogía. Los labios de lady Darleston se curvaron en una adorable sonrisa, mientras parecía derretirse bailando con su marido. La belleza que tenía entre sus brazos era bastante sobria, pero más segura. Aburrida quizá, pero sin duda segura.