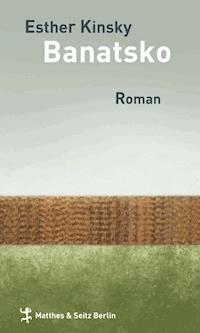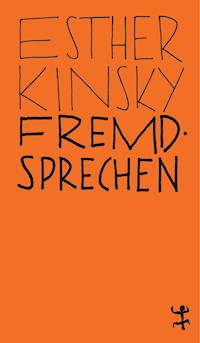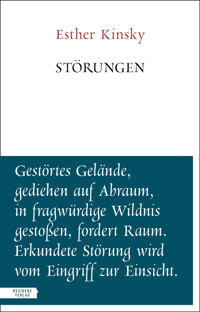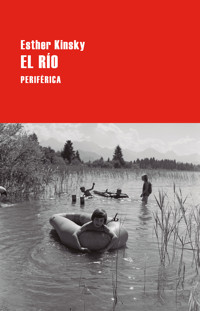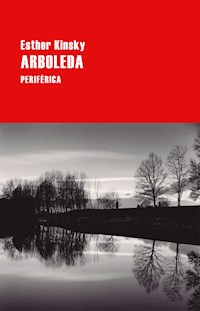
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La narradora de Arboleda viaja sola a Italia para una estancia que había planeado junto a su compañero, M., recién fallecido. Allí, fiel a sus paseos de flâneuse que se demora en parajes apartados, humildes cementerios y arcenes de carreteras secundarias, pero siempre atenta a los detalles luminosos, su mirada sella un nuevo pacto con la vida: "Había aprendido a marcharme, a borrar huellas, a guardar lo acumulado y recolectado". Así pues, Arboleda es un libro de duelo, pero éste se trasciende mediante un estilo sagaz, culto y profundamente empático. Ceñido a tres lugares de Italia, tres paisajes, este hermoso tríptico posee la distancia de una moderna geórgica: el dolor es aquello que sucede mientras los hombres viven y trabajan, nuevas aves surcan el cielo y la naturaleza muda. Quizá éste sea el destino de la gran literatura: preservar la memoria sin por ello dejar de "regresar a la ciudad de los vivos". Comparada con Sebald y Thoreau, Esther Kinsky es grande por sus propias cualidades, por una escritura arrebatadora desde la primera frase. Un bellísimo viaje de invierno, tan emocionante como reparador. "Es este un libro para deleitarse con sus descripciones del paisaje y los fenómenos atmosféricos, con su interés por los vestigios de las vidas de otras personas que habitualmente pasamos por alto y con su universalidad, todo ello maravillosamente evocado." Jonathan Gibbs, The Guardian "Arboleda es la historia de una existencia interrumpida a raíz de una pérdida, pero con la promesa de vida –y con ella, de renovación y esperanza– que late suave pero constante en su corazón." Lucy Scholes, Financial Times "Magnífico. Al igual que W. G. Sebald, Kinsky construye el pasado a través de paisajes." The New Yorker "Dos grandes fuerzas vertebran este texto que se lee como un intenso poema de la tierra y de los muertos, mahleriano por momentos, en el que los escenarios del adiós (los cementerios entre olivos, las necrópolis etruscas, el apocalipsis del judaísmo ferrarense que noveló Giorgio Bassani) conviven con los teatros donde la vida se renueva constantemente (el paso de las estaciones, los ríos insomnes, los hombres en sus oficios), poderes ambos que este libro honesto renueva con formidable exigencia en su retrato de un viaje de invierno." Ricardo Menéndez Salmón, La Nueva España "Lo mejor: la exquisita sensibilidad de Kinsky y su pericia para llenar de imágenes hermosas un tema tan delicado. Difícil encontrar algo negativo en este libro, y los premios internacionales que ha recibido son una prueba." Sagrario Fernández-Prieto, La Razón
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 158
Esther Kinsky
ARBOLEDA
Una novela del territorio
TRADUCCIÓN DE RICHARD GROSS
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: febrero de 2021
TÍTULO ORIGINAL:Hain. Geländeroman
DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez
La traducción de esta obra ha recibido una subvención del Goethe Institut
© Suhrkamp Verlag Berlin, 2018Todos los derechos reservados
© de la traducción, Richard Gross, 2021
© de esta edición, Editorial Periférica, 2021. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18264-83-2
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
¿Tiene sentido señalar una arboleda y preguntar: «¿Comprendes lo que dice este grupo de árboles?». En general, no. Pero ¿no podríamos expresar un sentido ordenándolos de determinada manera? ¿No podría ese orden ser un lenguaje cifrado?
ludwig wittgenstein, Gramática filosófica
IOlevano
I plans un mond muàrt.
Ma i no soj muàrt jo ch’i lu plans.*
pier paolo pasolini
vii / morţǐ
En las iglesias rumanas hay dos lugares, separados uno de otro, donde los creyentes encienden velas. Puede tratarse de dos nichos en la pared, de dos repisas o de un par de candeleros metálicos con velas que flamean. El lado izquierdo alberga las velas para los vivos; el lado derecho, las velas para los muertos. Cuando fallece una persona por la que, en vida, se encendió una vela en el lado izquierdo, la vela ardiente es trasladada a la derecha. De los vii a los morţǐ.
Esta costumbre de encender velas en las iglesias rumanas solamente la he visto, pero nunca la he practicado. He visto arder las velas en los sitios que tenían asignados. He descifrado las inscripciones en sus respectivos lugares –nichos sencillos en una pared, saledizos, afiligranados candeleros de hierro forjado u hojalata calada– y las he leído como si fueran nombres que designan un espacio para la esperanza, vii, y otro para la memoria, morţǐ. Unas velas iluminan el futuro; otras, el pasado.
Una vez, en una película, vi cómo un hombre sacaba la vela encendida de una pariente del nicho de los vii para colocarla en el de los morţǐ. La pasaba del cómo será al ya fue, de la fantasmagoría del futuro a la inmovilidad de la imagen recordada. El gesto, en la película, conmovía por su sencillez y resignación, pero al mismo tiempo repelía por obediente y sobrio, el mudo cumplimiento de una regla.
Pocos meses después de ver esa escena en una película, murió M. Me convertí en superviviente, en doliente. Antes de sobrevenirle a uno la condición de doliente, se puede pensar la «muerte», pero todavía no la «ausencia». La ausencia es impensable mientras haya presencia. Para el doliente el mundo se define por la ausencia. La ausencia de la luz en el espacio de los vii ensombrece el resplandor en el espacio de los morţǐ.
Territorio
En Olevano Romano vivo algún tiempo en una casa en lo alto de una colina. Conforme uno se va acercando por la tortuosa carretera que asciende desde la llanura, distingue el edificio de lejos. A la izquierda de la colina de la casa está el viejo pueblo, como acodado en torno a la empinada ladera, de color rocoso y tonos grises que varían según la luz y la intemperie. A la derecha de la casa, un poco más arriba en la montaña, se halla el cementerio, anguloso, de hormigón blancuzco y orlado de árboles negros, altos, esbeltos. Cipreses. Sempervirens, el imperecedero árbol de los muertos, una réplica a los nada severos pinos que se yergue recortada contra el cielo.
Camino bordeando la tapia del cementerio hasta que la carretera se bifurca. En dirección sudeste atraviesa olivares, y entre campos vinícolas y bambúes enmarañados se vuelve pista rural que pasa rozando un ralo conjunto de árboles. Abedules, tres o cuatro, huéspedes errantes, mensajeros dispersos rodeados de olivos, encinas y cepas, que se alzan torcidos sobre una suerte de promontorio junto a la pista. Desde el promontorio uno mira hacia la colina de la casa. El pueblo queda ahora de nuevo a la izquierda, y el cementerio, a la derecha. Un coche pequeño se mueve por las calles del pueblo, alguien cuelga ropa en la cuerda de tender bajo las ventanas. La ropa dice: vii.
Cuando, en el siglo xix, se venía aquí a pintar, aquel promontorio debía de ser un buen mirador. Tal vez los pintores, al sacar el pañuelo del bolsillo de la casaca, esparcían, distraídos e incautos, semillas de abedul de su patria color norte. Una flor de abedul arrancada al pasar y olvidada hace tiempo que formó pequeñas raíces allí, entre la hierba. Los pintores se secarían el sudor de la frente y seguirían pintando. Las montañas, el pueblo, quizá también pequeñas columnas de humo elevándose en la llanura. ¿Dónde estaba el cementerio? La tumba más vieja que encuentro es la de un berlinés fallecido en 1892. La segunda más vieja, la de un olevanés de mirada audaz y tocado con un sombrero, nacido en 1843 y muerto en 1912.
Por debajo de los abedules errantes, un hombre trabaja en su viña. Corta el bambú, poda los tallos, les quema las barbas telarañosas, los iguala en longitud. Con los tallos monta unos armazones, estructuras complicadas alrededor de las cepas en trance de brotar. Carga los puntos de intersección de varios tallos con una piedra. Allí las viti medran entre los vii a lo lejos, a la izquierda; y los morţǐ, algo más cercanos, a la derecha.
Es invierno, anochece temprano. Al caer la oscuridad, el viejo pueblo de Olevano queda sumido en la luz amarilla de las farolas. A lo largo de la carretera de Bellegra y a través de las nuevas urbanizaciones del lado norte se extiende una maraña de farolas de cruda blancura. Arriba, en la ladera, el cementerio planea en el resplandor de las innumerables lamparitas perennes que brillan ante las losas o, alineadas, en las cornisas de los panteones funerarios. Cuando la noche es muy oscura, el cementerio iluminado por las luces perpetuae flota como una isla en la negrura. La isla de los morţǐsobre el valle de los vii.
Camino
Llegué a Olevano en enero, dos meses y un día después del entierro de M. El viaje fue largo y me condujo por unos embarrados paisajes de invierno que se aferraban indecisos a los restos de nieve gris. En la selva de Bohemia los árboles, goteando nieve reciente, enturbiaban, a través del monte bajo stifteriano, la vista del joven río Moldava, que ni siquiera tenía ya una fina randa de hielo.
Cuando, tras unas escarpadas peñas, el paisaje se fue ensanchando hacia el Friulano, sentí cierto alivio. Había olvidado cómo era el encuentro con la luz transalpina, y de súbito comprendí las remotas euforias de mi padre en cada descenso de los Alpes. Non ho amato mai molto la montagna | e detesto le Alpi,*dice Montale, pero sirven para ese descenso y salida hacia la luz distinta. A la altura del desvío a Venecia, empezaba el crepúsculo. Cuanto más oscuro se hacía, tanto más grande, plana y vasta me parecía la llanura; el termómetro cayó por debajo de cero grados, se veían luces puntuales y, según creí apreciar, incluso pequeñas hogueras esporádicas al aire libre. Me detuve en Ferrara. Éso nos habíamos propuesto M. y yo para este viaje. Ferrara en invierno. El jardín de los Finzi-Contini con nieve o niebla helada. La bruma de las pianure. Italia era un país por el que nunca habíamos viajado juntos.
Al día siguiente encontré una de las lunas del coche rota. El asiento de atrás y todos los objetos guardados allí, libros, cuadernos, fotografías y cajas con lápices de escribir y de dibujo, se hallaban salpicados de esquirlas de cristal. El ladrón sólo se había llevado las dos maletas con la ropa. Una de las maletas estaba llena de prendas de vestir que M. había usado en los últimos meses. Me había imaginado cómo su rebeca de punto colgaría de la silla en aquel lugar extraño, cómo yo vestiría sus jerséis cuando trabajara y dormiría con sus camisas puestas.
Presenté una denuncia en la policía. Había que hacerlo en la questura, situada en un antiguo palazzo de pórtico grave. Un agente de baja estatura sentado en una silla de respaldo alto y labrado detrás de la mesa de trabajo tomó nota de mi relato. Su gorra oficial, con un espléndido cordel dorado, descansaba junto a él en una pila de papeles y parecía el olvidado accesorio de un baile de disfraces de tema marinero.
Por consejo de un policía de rango inferior, que me entregó la copia del atestado, pasé las horas siguientes buscando las maletas robadas cerca del área de estacionamiento, al pie de las murallas, entre matas y arbustos. Sólo encontré una bicicleta, cuidadosamente tapada con hojarasca. Cuando oscureció, abandoné la búsqueda e hice las compras necesarias. Por la noche, mi mirada recayó en el membrete del papel de la questura: Corso Ercole I d’Este. Era la calle desde la cual se accedía al jardín de los Finzi-Contini.
A primera hora del día siguiente, partí en dirección a Roma y Olevano. Hacía un frío atroz, la hierba de las murallas estaba cubierta de escarcha, y las bocas de los vendedores ambulantes que montaban sus puestos en la Piazza Travaglio exhalaban vaho. Unos africanos destemplados merodeaban por los bares de la plaza: el día de mercado prometía más vida y oportunidades que el resto de los días laborables, un poco de comercio, alguna chapuza, tabaco, café.
Una vez pasada Bolonia, la luz, las vistas desde la autopista que recordaba de mi infancia e incluso las tiendas de las gasolineras con sus pomposas arquitecturas de chocolate ofrecían un extraño consuelo. Parecía que el mundo seguía siendo tan inocente y anecdótico, tan inmutable pese al dolor como aquel paisaje claro que se deslizaba fuera: un escenario panorámico móvil que, en mi cansancio profundo e inmune a cualquier sueño, quería convencerme de que sólo se movía él, mientras que yo me quedaba siempre en el mismo lugar; y durante un rato lo creí.
Pero tras salir de la autopista en Valmontone me encontraba en territorio desconocido, apartada de los recuerdos. Circulando a paso de tortuga por la pequeña ciudad observé cuánto se había alejado Italia de los recuerdos de mi niñez. Detrás de una pequeña cadena de colinas se extendía una llanura en cuyos confines se elevaban unas montañas. Los picos de la segunda y tercera cadena estaban nevados, podía tratarse ya de los Abruzos, que en mi cabeza continuaban asociándose, como antiguamente, a los lobos y los ladrones. Un territorio siniestro, igual que todas las montañas.
La primera mañana en Olevano lucía el sol. En las hojas marchitas de la palmera que hería la vista en la llanura que se extendía a los pies de la colina rumoreaba un viento plácido. Cada cuarto de hora tocaba una campana, seguida de otra, más metálica, a un minuto de distancia, como si necesitara aquella pausa para verificar la hora. Por la tarde, el cielo se nubló, el viento se hizo cortante y, de pronto, empezó a oírse un ruido estridente. Venía del pueblo, que parecía muy lejano, un espejismo extraño visto desde la casa de la colina, pues se tardaba pocos minutos en llegar a la plaza donde ahora se celebraba una fiesta. En ésta, al son de una música pegadiza a todo volumen, los niños recibían los regalos de la Befana, la bruja epifánica a quien las abuelas habían invocado la víspera en el pequeño supermercado para regatear descuentos en juguetes baratos. Los habían sacado de las cestas de saldos que entorpecían el paso en los pasillos: muñecas Barbie de indumentaria plateada, guerreros de neón, espadas luminosas para uso extraterrestre. Una y otra vez, una animadora lanzaba consignas que un tímido coro de voces infantiles repetía, una y otra vez oía yo la palabra «¡Bé-fa-na!», acentuada en la primera sílaba, como debía de exigirlo el dialecto.
La noche siguiente al día de la Befana las calles se colmaron de un estrépito de ciclomotores, y aprendí que allí cada sonido se multiplicaba, reverberado por innumerables superficies y, al parecer, redirigido siempre a la inhóspita casa de la colina. Acostada y despierta, medité sobre las posibilidades que tenía en aquel lugar para ajustar mi vida durante tres meses a un orden que me permitiera sobrevivir a la inesperada extrañeza.
Pueblo
Por las mañanas iba al pueblo. Cada día por una calle distinta. Cuando creía conocer todos los caminos, en cualquier parte me salía al paso una escalera, una cuesta empinada o un arco que conducían hacia una vista panorámica. El invierno era frío y húmedo, y a lo largo de los angostos corredores y escaleras el agua crepitaba en la vieja piedra. Muchas casas estaban desiertas; hacia el mediodía había una gran quietud, casi una ausencia de vida. Tampoco el viento entraba a las calles, sólo el sol, que por lo general en invierno no se presentaba. Veía a personas mayores que, con su escasa compra, se doblaban para hacer frente a la escarpadura. Seguro que allí la gente tenía el corazón sano, ejercitado a diario en aquellas subidas, con o sin carga, y bajo el peso de la humedad invernal. Algunos subían despacio y de un tirón, otros se detenían y tomaban aire, el aire que podía tomarse en aquel lugar sin luz ni cualquier aroma de vida. Ni siquiera olía a comida en aquellos mediodías de invierno. Los domingos de más luz, en las primeras horas de la tarde, se oían los ruidos de platos chocando y voces apagadas desde las ventanas abiertas de la Piazza San Rocco. No había gatos merodeando. Los perros ladraban a los escasos transeúntes; si tenían un huesecillo, permanecían quietos.
Luego, un día, volvió a lucir el sol. Los ancianos salían de sus casas, se sentaban a la luz del Piazzale Aldo Moro y parpadeaban por la claridad. Aún estaban vivos. Se descongelaban como lagartos. Pequeños reptiles cansados, con abrigos acolchados con ribetes de piel artificial. Los zapatos de los hombres, torcidos por el uso. A las mujeres, el viejo carmín se les descascarillaba por las comisuras de los labios. Después de una hora al sol reían y hablaban. Gesticulaban acompañadas por el crujido de las mangas de poliéster de su ropa. En mi infancia fueron gente joven. Quizá lo fueron en Roma, golfos con zapatos amarillos y ciclomotores, muchachas que querían parecerse a Monica Vitti y llevaban grandes gafas de sol, que trabajaban en fábricas durante el día y que, cogidas del brazo, participaban de vez en cuando en manifestaciones.
Sobre el valle se dispersaban nubes de humo blanquecino, más ligeras que la niebla. Tras la poda de los olivos se quemaban las ramas. Sacrificios propiciatorios, realizados a diario, ante una plaga de parásitos que amenazaba la cosecha. En los olivares, tal vez los atizadores hacían visera con la mano, examinando qué columna de humo ascendía de qué forma. Sobre todas las cosas planeaba un suave olor a incendio.
Cementerio
Por la mañana temprano, hacía la misma ruta cada día. Cuesta arriba por la ladera, entre los olivos, y, rodeando el cementerio, hacia la pequeña arboleda de abedules. El par de quioscos con las flores de cultivo de colores dulces y los arreglos de plástico de colores chillones aún estaban cerrados. Los trabajadores municipales, ocupados desde mi llegada en clarear los cipreses entrelazados, llegaban con la furgoneta y sacaban sus herramientas. Los bordes de la calle estaban sembrados de los restos de la poda: ramitas, piñones, hojas pinnadas y escamosas. Junto a la entrada del cementerio se acumulaba un montón de restos de poda de mayor tamaño, tirados de cualquier manera, salpicados aquí y allá de los jirones de los arreglos florales de plástico: cabezas de lirio rosa que se resistían a todo marchitamiento, cintas amarillas. Vista desde allí, la casa de la colina quedaba entre el pueblo, al fondo a la derecha, y el cementerio, en primer plano a la izquierda. Un orden diferente. El pueblo, quieto a la luz matinal gris azulada. Detrás de la tapia del cementerio, los hombres intercambiaban gritos.
Desde la arboleda de abedules miraba yo hacia el pueblo y el cementerio, desde el cual, por las mañanas, no llegaba sonido alguno. Sólo veía un humo blanco ascender al otro lado de la tapia y de la hilera de cipreses. Quemaban restos de árboles. Los trabajadores forestales aún no podaban, primero hacían su pequeña ofrenda. Seguramente, formaban un círculo y velaban el fuego. Cuando el humo se aligeraba, aullaba la primera sierra.
Por las tardes visitaba las tumbas. Los dos quioscos de flores estaban abiertos: el de la izquierda vendía flores frescas, crisantemos amarillos, lirios rosa pálido, claveles blancos y rojos; el de la derecha, arreglos de flores artificiales con cintas o sin ellas, corazones, angelitos e incluso globos de dimensiones varias. La florista del quiosco derecho por lo general se dedicaba a su teléfono, pero a veces lanzaba una mirada llena de torva suspicacia.
Buscaba cómo denominar las paredes funerarias que constituían gran parte del cementerio. Armarios de piedra con pequeñas losas con los nombres de los fallecidos y, de ordinario, una foto suya impresa sobre la cerámica. Rocchi, Greco, Proietti, Baldi, Mampieri. Los nombres en las tumbas eran los mismos que figuraban sobre las puertas y los escaparates de las tiendas del pueblo. Supe que las paredes se llamaban columbarios, palomares destinados a las almas. Más adelante alguien me dijo que en el habla corriente a los nichos se les llama fornetti: hornos en los que se introduce el ataúd o la urna.
A primera hora de la tarde, el trajín en el cementerio alcanzaba su punto culminante. Eran, sobre todo, hombres jóvenes los que entonces cumplían con sus obligaciones de hijos o nietos; llegaban en coche a toda velocidad, se bajaban de un salto, de un portazo cerraban la puerta del vehículo, empujaban traqueteando una de las escaleras hasta delante de su fornetto para sustituir las flores marchitas por unas frescas, desempolvar la fotografía y examinar la lamparita ardiente. Los ancianos arrastraban lentamente el paso ante los nichos, cruzaban saludos, llevaban los ramos mustios al basurero y cambiaban el agua de los jarrones para las flores que traían.
Delante de cada fornetto había una lamparita cuya forma recordaba un viejo quinqué, una vela o un candil como de Las mil y una noches. Las lamparitas estaban conectadas a unos cables eléctricos que discurrían por la orilla inferior de los pisos de los nichos y alumbraban siempre. Lux perpetua, me explicó alguien. La luz eterna. A la luz del día su débil brillo apenas se distinguía.
Los días de lluvia no quería salir, me quedaba de pie frente a la ventana. Me debatía con el cansancio ocasionado por aquel aire húmedo y pesado. A veces la lluvia se mezclaba con nieve. Desde las ventanas traseras de la casa, orientadas al norte, hacia la hondonada comprendida entre un revoltijo de angulares construcciones de nueva planta y las laderas, cubiertas por un encinar y estrechos pastos de ovejas y demasiado empinadas para edificar, veía, a mano izquierda, las recientes urbanizaciones de Olevano, la carretera de Bellegra, la plaza del mercado con su suelo de cemento liso, la nueva escuela, el campo de deporte. Arriba, a la derecha, estaba el cementerio, un palco pétreo de marco oscuro con vistas al lacerado valle. Desde su palco, los muertos podían contemplar cómo se limpiaban las ambulancias al pie de la ladera, mientras los enfermeros hablaban por teléfono o fumaban; cómo los chinos montaban sus puestos los lunes para vender enseres domésticos, flores artificiales y ropa baratos; y cómo los domingos se celebraban los partidos de fútbol en el campo de deporte aledaño al mercado. Durante los partidos resonaban en las laderas gritos y silbidos, y la cancha verde opaco relucía bajo la lluvia en tanto que, por el escarpado camino hacia el cementerio, unas ancianas llevaban despacio sus paraguas entre los olivares.
dying
Durante los primeros días en Olevano tuve un sueño.
Voy al encuentro de M. Está inmóvil en un pasillo. A su espalda hay un espacio de luz blanca. M. está como antes, tranquilo, discreto, casi rollizo de nuevo.
–There’s nothing terrible about being dead –dice–. Don’t worry.
En la duermevela me vienen a la memoria los sueños protagonizados por mi padre después de muerto. Mi padre siempre aparecía a plena luz. Hacía señas. Reía. Yo estaba en la sombra. Al principio, alejada, luego cada vez más cerca. En uno de esos sueños, él montaba en trineo conmigo, pero se quedaba atrás, en la tierra blanca, riendo, mientras yo seguía deslizándome hacia un valle sin nieve.
Aquella misma tarde vi que, más abajo en el pueblo, sacaban a un muerto del interior de una casa. Dos enfermeros conducían una camilla rodante con el cuerpo tapado hasta la cabeza, llevándola del portal a la calle, donde esperaba la ambulancia. La puerta de la escalera del edificio, de varias plantas, había quedado abierta tras su paso. Nadie seguía a los enfermeros, las persianas de todos los pisos que daban a la calle permanecían bajadas. En los balcones no había nadie que levantara la mano diciendo adiós. La ambulancia bloqueaba el tráfico en la empinada calle al pueblo y hacia el túnel que comunicaba con las tierras de más allá. Se formó un pequeño atasco, había conductores que pitaban. La camilla me pareció extrañamente alta, como deformada, un adulto habría llegado con la cabeza justo por encima de su borde y se habría sentido como un niño al contemplar al difunto. Me imaginé que, junto a la camilla, uno estaría al nivel de los ojos del muerto, a quien ya habían cerrado los párpados, pues ésta es la primera misión de los médicos o enfermeros una vez que han comprobado la muerte. El párpado del difunto se convierte entonces en una puerta falsa, como las que existen en las cámaras funerarias egipcias y protoetruscas.
La manta sobre el muerto tenía un brillo mate, parecía de un material sintético negro y pesado, como la cortina de un cuarto oscuro.
Celaje
Por las mañanas, algunas veces, las nubes estaban tan bajas que los alrededores de la casa quedaban ocultos. Se oían los autobuses remontando con fragor, se oían las campanas del pueblo tocando cada cuarto de hora. Ruidos de otro mundo y nada más que nubes. Sobre mi cabeza, los rumores del pueblo coincidían con el graznido chirriante de las motosierras del cementerio. Los podadores trabajaban también con niebla, su vocerío se oía mejor a través de las nubes que a través del aire límpido, relatos breves e impulsivos de la tierra de los morţǐque se producían como respuestas a los sonidos interrogantes de la tierra de los vii.
En el transcurso del día las nubes se disipaban, abriéndose, esparciéndose en blandos velos que se sumergían en los valles. Todavía flotaban un rato entre las encinas del escarpado barranco, un bosquecillo ralo e inservible donde las pistas libres entre los troncos se utilizaban para abandonar objetos en desuso. Unos objetos expelidos, estragados por la vida, colgaban de través entre árboles y arbustos, detenidos por los troncos en su rodadura por la pendiente: cocinas, camas, colchones; unos musgos finos reptaban sobre las sábanas manchadas de sueños.
Por las tardes, la llanura al pie de la colina de Olevano yacía fosca y severa bajo un alto celaje de lluvia que, sobre las cimas montañosas, flotaba en el cielo, de tonos terrosos y pavonados, y veteado de una luz amarillenta. Los montes volcánicos frente a Roma se recortaban nítidos y afilados por encima de un lejano brillo nacido detrás de ellos. A veces una remota franja de sol se abría camino hacia el sudoeste, iluminando por un momento las levitantes Lagunas Pontinas, que apenas podían adivinarse cuando la luz era otra. De los olivares por debajo del pueblo y más allá, en dirección a Palestrina, ascendía humo. Incansables, los campesinos prendían fuego a las ramas podadas de los olivos y la hojarasca infestada. Ocasionalmente, de una de las vetas amarillentas del cielo nublado brotaba un rayo de luz delgado y deslumbrante para caer de soslayo, como la indicación de un dedo, sobre una de las columnas de humo, como si ésta fuese la ofrenda elegida por una mano superior.
Corazón
En los días límpidos de las primeras semanas de enero, el pueblo, iluminado por el sol que nacía entre los montes a espaldas del cementerio, parecía arrancado de la piedra roja. Desde el balcón, veía cómo despertaba transformándose en un mundo de juguete: movidas por dedos invisibles, se abrían las ventanas; un camión de la basura reculaba por las callejas, y pequeñas figuras con chalecos reflectantes acercaban los contenedores y los vaciaban en el colector. Rozando la palmera, mi mirada se posaba exactamente en la frutería, que abría a aquellas horas. Los hombres árabes disponían el género en los expositores; la luz de las naranjas invadía la calle gris. En una gran carreta se apilaba una montaña de alcachofas. En el patio, detrás del portón cerrado del establecimiento, se aglomeraban cajas de madera contrachapada junto a montones de naranjas, tomates, coles y lechugas podridos, antítesis encubierta, visible sólo desde allí arriba, de las primorosas arquitecturas frente a la tienda. Los hombres, los estantes con la fruta y las hortalizas, el camión de la basura, todo parecía un teatro lejano. O un teatro particular cuyas representaciones se contemplaban desde la distancia. No había espectadores de proximidad.
Detrás del pueblo, las colinas se elevaban azules y grises, coronada su cresta más alta por una serie de pinos parasol que, desde abajo, parecía un cortejo de gigantes petrificados, tal vez guerreros dispersos de un ejército, una retaguardia privada de toda esperanza y perspectiva de retorno, incomunicada y desabastecida, parada en aquellas alturas expuestas a las intemperies duras y rigurosas, absorta en la contemplación de los valles. Verían, desde allí arriba, cantos rodados, praderas esquilmadas, Olevano en las profundidades, quizás el pueblo a la derecha, el palco oscuro del cementerio a la izquierda, las casas de la colina en medio; un orden diferente.
Conforme subía el sol, el rojo se desvanecía y el pueblo se agrisaba. Entonces echaba yo a andar hacia el pueblo gris, hacia la frutería de los hombres árabes vestidos con anoraks y guantes negros, que telefoneaban o conversaban entre ellos con voces belísonas y música árabe de fondo. Hacían trampa al pesar y siempre te obsequiaban con algo.
Compraba naranjas y alcachofas. La bolsa era ligera, pero a la vuelta, el corazón me pesaba tanto que creía que no iba a poder llegar a casa. Me paraba una y otra vez, y, perpleja por mi debilidad, miraba el cielo y los árboles. Entonces en algunas coníferas descubrí unos ovillos blancuzcos en las horquillas y las ramificaciones superiores, hilazas claras, velos tamboriformes afinados hacia arriba, restos de nubes como capullos en los cuales estarían madurando unas mariposas raras que eclosionarían en verano para desplegar sus alas de quién sabe qué colores y posarse con temblor imperceptible sobre los fornetti, junto a las lámparas eternas, cuyo brillo se esfumaría a la viva luz del sol.
En Olevano aquella pesadez que sentía en mi corazón se convirtió en mi estado natural. Cuando subía a la casa, al volver del pueblo. Cuando de la casa caminaba, cuesta arriba, al cementerio.
Me imaginé un corazón gris, de un gris claro con un brillo barato, como el plomo.
El corazón de plomo se amalgamaba con todo lo que había visto y que se depositaba en mí. Con la imagen de los olivares en la niebla, de las ovejas en la ladera, del barranco de las encinas, de los caballos que, en ocasiones, pacían sin ruido detrás del cementerio, con las perspectivas de la llanura y sus pequeños bancales de tenue resplandor, escarchados las mañanas frías de color azulado. Con las diarias columnas de humo de las ramas de olivo ardiendo, con las sombras de las nubes, con los matojos de palidez invernal y las zarzas violáceas en los bordes de los caminos.
Pizzuti
Los nombres que presidían las entradas y los escaparates de las tiendas iban ensamblándose cada día un poco más en un texto que acompañaba a los colores de la roca y la piedra, a los ladrillos y los tejados, a las vetas y las estructuras, que mudaban con la luz y el tiempo. Sintonizaban con los sonidos de las palabras, con sus sibilantes elididas y sus sílabas mutiladas. Había en el pueblo tres zapateros. Dos de ellos acostumbraban a mirar ociosos por encima de la mampara que les llegaba a la altura del pecho y los separaba del escaparate con los betunes, cepillos, extensores y vetustas herramientas propias de su oficio. El tercero se dedicaba a lo suyo detrás de un mostrador alto, sentado en un taburete de bar. Siempre había clientes o conocidos en el local. A veces montaban tanto jaleo que se escuchaba incluso fuera, en la calle. De la pared del fondo, casi pegado al techo, colgaba un viejo cartel en el que creí distinguir la figura de Mussolini junto a un avión de guerra con los colores de Italia.
Cada día me encontraba con las mismas caras, los mismos gorros, los mismos abrigos. Aprendí algunas costumbres, como la de no tocar la mercancía antes de comprarla, formularle a la frutera mis deseos con deferencia y seguir las recomendaciones de compra del quesero, cuya hija gorda, siempre sonriente de oreja a oreja, se sentaba en un escabel junto a la caja y sumaba con gran esfuerzo los modestos importes. Únicamente en la frutería árabe, que no tenía nombre, se podían tocar las frutas y verduras, cogerlas y devolverlas a su sitio. Esas libertades sin lugar a duda generaban aquel montón de desechos en el patio cerrado a cal y canto, visible únicamente desde la altura de mi balcón.
Al volver del pueblo, pasaba por delante de un bar donde, incluso los días más fríos, había gente sentada en un banco pegado a la fachada. Al sol del invierno, aquel banco resultaba particularmente exitoso porque le daba la luz varias horas seguidas, razón por la cual debía de ser un punto de encuentro favorito de los lugareños. La gente del banco fumaba y charlaba, algunos tomaban bebidas traídas del bar, cuyo interior apenas se divisaba tras los cristales empañados. A menudo había también una chica, sentada entre los hombres fumadores, inquieta y llevando un cochecito. Cuando el niño acostado chillaba, ella lo mecía con vehemencia, los transeúntes se detenían para inclinarse sobre el niño gritón y los hombres del banco ponían sus manos, con los cigarrillos humeantes entre los dedos, sobre la mantita del bebé, con un gesto tranquilizador y mascullando frases amables. Si el niño no se calmaba, la chica se levantaba y movía el cochecito de un lado a otro, sin parar de hablar con su voz ronca y riendo a carcajadas. Llevaba el pelo corto y vestía como un chico, con chaqueta de cuero desgastada y recias botas de soldado. Pedía cigarrillos a los hombres, quienes, generosos, se los daban; ella los encendía con ansia. Tenía las manos amoratadas y agrietadas del frío, y las uñas, mordidas.
Enfrente del banco había una carnicería. La carne se suministraba por la mañana; prácticamente todos los días veía una camioneta de reparto parada, con mitades de animales colgadas en el interior. El proveedor se echaba medio cerdo al hombro y caminaba despacio y doblado, como si cargara con un ser frágil necesitado de ayuda. La pata trasera del cerdo, flácida y amarillenta, se bamboleaba por la espalda del hombre como si fuera una corteza de tocino. Después del cerdo, llevaba al local un hatajo de pollos con sus cabezas gachas, a veces también otras piezas. Terminada la entrega, el proveedor, con su bata manchada, se unía a los fumadores del banco y se encendía un cigarro, pero siempre a cierta distancia. Bromeaba con la chica ronca y parecía, en general, dado a la chanza, pues hacía reír a los presentes. Mientras tanto, la puerta trasera de su camioneta permanecía abierta y todos podían observar la mercancía sacrificada. Dentro de la carnicería, las piezas suministradas recalaban en el fondo de la tienda, donde, a través de un vano situado detrás del mostrador vitrina, se observaba al embutidor haciendo su trabajo. Los fiambres de aquel carnicero debían de tener fama y demanda, pues a diario salían de la picadora inmensas cantidades de carne para ser bombeadas por el largo tubo de tripas que un operario giraba y ataba a intervalos. A continuación, esos rollos se cerrarían con unos anillos metálicos en los extremos e integrarían, formando extensas y sinuosas cadenas, las ristras que colgaban de unas barras fijadas al techo.
En las ventanas del edificio contiguo, ubicadas casi a ras de suelo, rezaba en letra elegante Onoranze funebri Pizzuti. Unos escalones descendían hasta una puerta que siempre encontré cerrada. Tampoco advertí nunca luz en las ventanas, cuando aquel semisótano debía de ser oscuro incluso de día. Me lo figuraba como un espacio húmedo y gélido en invierno. La funeraria Pizzuti no sólo ocupaba aquel recinto subterráneo, sino que tenía presencia en todo el pueblo; posiblemente, las ventanas rotuladas con delicadeza no indicaban más que el sitio donde se depositaban los ataúdes, un lugar muy práctico por hallarse justo enfrente de la iglesia de San Rocco, cuyas campanas eran las primeras en dar la hora y los cuartos, amén de ser las más próximas al cementerio. Más abajo, en el pueblo, había una tienda de flores y coronas Pizzuti, en la que siempre se veía a las mujeres preparar voluminosos y variopintos arreglos funerarios; y todavía más abajo, se encontraba una gran oficina que hacía las veces de tienda con catálogos de ataúdes y adornos luctuosos expuestos en el escaparate, donde se asesoraba a los dolientes. A veces, el coche fúnebre, de lustroso gris negruzco y con el mismo rotulado que las ventanas adyacentes a la carnicería, avanzaba con toda su anchura por las estrechas callejuelas; por lo general iba vacío, y siempre que tenía que tomar la curva especialmente cerrada y angosta frente a la frutería árabe, se armaba un pequeño revuelo. En ocasiones, cuando había entierro, lo vi estacionar junto a la iglesia, rebosante de flores y coronas. Las misas de difuntos se celebraban en San Rocco; nunca detecté el coche de Pizzuti delante de otra iglesia. El chófer, de librea y gorra gruesa, permanecía de pie junto al vehículo, como un vigilante, mientras del templo salían himnos. En tales momentos la plaza solía estar llena de hombres, mientras que las mujeres entraban en misa. Una vez observé cómo la multitud retrocedía para hacer pasillo a dos señoras de luto; cuando éstas franquearon el pórtico, los hombres renovaron el corro de antes, fumando y hablando con mesura. Nunca le faltaba compañía al chófer de Pizzuti, que también fumaba pero, a diferencia de quienes lo acompañaban, tenía una compostura casi marcial, algo que quizá se debía también a su pesada gorra de visera con una p dorada.
Evitaba yo mirar el ataúd que, después del oficio, abandonaba la iglesia y era introducido en el mar de flores del coche. A veces, tras mi vuelta a casa, miraba por la ventana hacia la calle donde el cortejo fúnebre, siempre modesto, se desplazaba en dirección al cementerio. Sin duda las condolencias ya se habían expresado en la plaza, y el camino al cementerio debía de resultar demasiado trabajoso para mucha gente. Nunca fui testigo de una ceremonia en la que el ataúd se colocara en un hoyo o un fornetto. Sólo me topaba con las acumulaciones de flores que se marchitaban y acababan en los montones de basura que, repartidos entre varios puntos de cremación, por lo visto se quemaban periódicamente. Había también animales trasegando entre los desechos, y, en los días borrascosos aparecían sobre todo algunos perros que se colaban por los barrotes del portón para abalanzarse sobre las flores artificiales, despedazarlas y arrastrar las trizas afuera, a la calle.
Días del mirlo
Los días se iban haciendo más largos, pero apenas más claros y cálidos. En el cementerio buscaba pájaros con el oído, mas no escuchaba ninguno, salvo, quizá, un arrendajo volando con su kriaag-kriaag, las urracas con su matraqueo, que permanecían fuera del recinto, o las cornejas negras. Éstas tendían a reunirse en grupos aparte por los alrededores de los olivares, cerca de la carretera, donde siempre se podían encontrar despojos que ofrecían alimento. Así y todo, el cementerio no estaba quieto, era permanente el traqueteo de las escaleras de mano, el rugido del agua al caer en las regaderas, el ruido de los diversos aparatos motorizados que podaban, serraban, trituraban y aspiraban la hojarasca en los rincones. Conocía los cementerios como querencias de aves, sitios frecuentados por el trepador azul, el pardillo común y el carbonero garrapinos, también por el agateador y el picamaderos negro. En vez de sus voces, zumbaba en el aire un poste repetidor que, rodeado de matas de bambú, se erguía junto a la tapia. Los vástagos diseminados de un ciprés se torcían formando ángulos rectos, como doblados por el dolor y rehuyendo el poste sonoro. Aquel ruido uniforme acompañaba como un susurro las ocasionales charlas de quienes visitaban las tumbas. Vi pájaros en otros lugares: pequeñas bandadas de mitos en los arbustos a lo largo del camino hacia la arboleda de abedules, y, los días más claros, currucas; cuesta arriba, oí jilgueros. En los olivares oía al pito verde, sin llegar a verlo nunca. Las secuencias que emitía, tintineantes y estridentes, pero a menudo desgarradoras, melancólicas y angustiadas, se convirtieron en aquellos cuatro meses de invierno en ese sonido que se fundía con el pueblo, la casa, las laderas y las arboledas, y que lo atraía todo: la luz, los colores y los siempre cambiantes matices y tonalidades de gris y azul del paisaje. En las mañanas sin lluvia, era aquél el primer pájaro que escuchaba, el cual siempre parecía abatirse con su chillido desde un punto elevado, y ese chillido, a pesar de su volumen e intensidad, se extinguía como un morir, un claudicar, un enmudecer ante algo más grande, una y otra vez sin que yo viera el pájaro, incluso cuando su voz sonaba tan cerca y tan suspensa en el espacio abierto, tan lejos de cualquier copa de árbol que su invisibilidad se antojaba inexplicable, inconcebible, como si o bien el chillido o bien la invisibilidad fueran un truco, una broma siniestra que casi a diario me gastaba alguien, a saber quién. Tampoco ayudaba la lección, aprendida en la infancia, de que al pito verde hay que buscarlo en la hierba. Aquel pájaro era un sonido que, cada vez que lo escuchaba, me hería más el alma sin tomar forma visible.
A finales de enero cayó una nieve mojada. Durante dos días las nubes estuvieron tan bajas que ni siquiera se veía el pueblo. En mis recorridos diarios al aire libre, húmedo y espeso, me afanaba entre las vaharadas que exhalaba la madera húmeda. Me cruzaba en el portón con la casera, una mujer inquieta siempre ocupada en limpiar, ordenar y arreglar meticulosamente la finca. Ésta vivía con su hermana en una casa esbelta junto a la puerta cochera. Por las mañanas, todavía entre dos luces, las oía hablar a voces. La hermana estaba en su diminuto balcón, mientras la casera, en su terraza no menos diminuta, cortaba leña o colgaba la ropa. Me la encontraba cada día, pero lo desconocía todo sobre su familia, su pasado, su vida, excepto aquellos intercambios de voces al amanecer, que a menudo sonaban a pelea, y el parpadeo de la televisión en su cuarto después de caer la tarde. Prefería esquivar su nervioso afán de orden. Sin embargo, aquel día, envuelta en el blanco y pesado vaho de las nubes, de repente parecía más calmada y comunicativa; señalaba a lo alto, refiriéndose seguramente al cielo que no se veía, y dijo: Giorni della merla!
Los días del mirlo son los últimos días de enero, supuestamente los más fríos del año en Italia. Tan fríos que, una vez, un mirlo tiritando buscó resguardo con su cría en una chimenea. El primer día de febrero lucía el sol, y el mirlo, antes blanco y radiante, salió del refugio, negro de hollín, tiznado para la eternidad, cosa que le dio lo mismo, agradecido como estaba por el calor de aquella chimenea fuliginosa. Esta anécdota sobre una emergencia y una metamorfosis, con la consiguiente moraleja, que parece un plúmbeo injerto en el cuento de invierno, se relata en distintas versiones, pero siempre está referida a esos días del año, y éstos siempre se llaman los días del mirlo.
El 1 de febrero de aquel año también hacía sol. La casera, al pasar con premura, auguró el final del invierno; el vendedor de quesos, acompañado por el cabeceo medio sonriente de su hija, explicó que el verdadero invierno no comenzaba hasta febrero. Con su mano en e delantal, señaló el nivel que la nieve había alcanzado algunos años, «¡y nunca, antes de febrero! –subrayó–. ¡Qué mirlos ni qué ocho cuartos!». Hizo un ademán de rechazo, y yo pagué mi pequeña compra a la hija, que aquel día llevaba una cofia de encaje pasada de moda, como una camarera de hotel salida de una película antigua.
Por la tarde encontré un pájaro muerto en el estrecho balcón de la casa, desde el cual alcanzaba a ver el cementerio, pero no el pueblo. Visto desde aquel ángulo, por las mañanas el cementerio colgaba a la sombra semejante a un pegote incoloro de canto vivo, pudiendo ser lo mismo una fábrica que un búnker o una cárcel, y privado de toda luz matinal. El sol brillaba ahora con fuerza y los cipreses destacaban sobre el cielo con sus figuras nítidamente recortadas. Las losetas del balcón, por primera vez desde mi llegada, estaban calientes. Muy próximo a la pared, el pajarito –todavía blando y cálido, pero ya sin vida– parecía yacer en un lecho de sol. No pude distinguir lesión alguna. Era un carbonero garrapinos, de copete totalmente negro que arrancaba en el pico y dejaba una mancha blanca en el occipucio. También tenía el cuello ceñido con una franja negra. El copete resplandecía al sol, y la pelusa de color crema del vientre se estremecía con la brisa. El lomo era gris oscuro; las alas, un poco más opacas y presentaban dos rayas de muy delicadas motas blanquecinas, en torno a las cuales el plumaje resultaba más negro que en el resto del ala. Qué minúsculos, qué inverosímilmente menudos parecen los seres cuando la vida los ha abandonado. En mi mano, el pájaro parecía tan ligero como si estuviese hueco, no pesaba casi nada, un cuerpo triste al que ahora, tan poco tiempo después de la muerte, ya apenas se lo podía creer capaz de haber tenido vida.
Aguardé hasta el crepúsculo y, cuando en el cuarto de la casera empezó a parpadear la televisión, enterré el pájaro entre los olivos que había por debajo de la terraza.