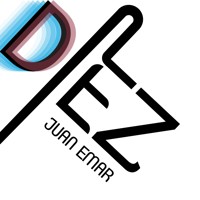Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una novela iconoclasta, inteligente y divertida que fue incomprendida en su día. En San Agustín de Tango el peligro, el delirio o la Verdad acechan a la vuelta de la esquina. A lo largo del día —el día de ayer— que abarca esta novela, el protagonista y su querida esposa asisten a la decapitación de un hombre por predicar los placeres intelectuales del sexo, se unen al canto celestial de un coro de cinocéfalos, presencian la ingesta de un león por parte de un avestruz, visitan el taller de un artista obsesionado con el color verde y se embarcan en un sinfín de disquisiciones filosóficas. Todo ello conforma un prodigioso peregrinaje urbano, una vuelta al día en pos de una revelación que se insinúa y nunca acaba de llegar. Porque en la literatura cuántica de Juan Emar el tiempo y el espacio van siempre un paso por delante del sujeto que los observa. Ayer, publicada originalmente en Chile en 1935, y que en esta edición viene acompañada de un prólogo de Alejandro Zambra, es una de las novelas más singulares escritas en español en el siglo xx, un derroche de humor e inteligencia en el que el espíritu vanguardista se alía felizmente con una irrefrenable pulsión narrativa para dar cuenta del absurdo metafísico y cotidiano de la existencia. La crítica ha dicho... «Este antecesor de todos, en su tranquilo delirio, nos dejó como testimonio un mundo vivo y poblado por la irrealidad siempre inseparable de lo más duradero.» Pablo Neruda «Emar no tiene antecedentes, ni pares.» César Aira «Nada tenía de raro Emar. Escribía sólo para pensar. Y era lo más exacto a un lugar solitario, oriental, con futuro.» Enrique Vila-Matas «El adelantado Juan Emar sin duda escribía para lectores del futuro y es tan arrogante como emocionante suponer que esos lectores somos nosotros.» Alejandro Zambra «Ahí estaba el loco Juan Emar creando la verdadera prosa chilena.» Alejandro Jodorowsky «Todos los días en sus libros son el primer día del mundo.» Rafael Gumucio «Uno de los secretos mejor guardados de la literatura chilena.» Diego Gándara, El Cultural
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Ayer
Ayer
juan emar
Título original: Ayer
Esta edición de Ayer ha sido publicada mediante acuerdo
con Ampi Margini Literary Agency y cuenta con la autorización
de la Fundación Juan Emar.
Copyright © 1935, Juan Emar
Copyright © 2023, Fundación Juan Emar
Copyright del prólogo a esta edición © 2021, Alejandro Zambra,
mediante acuerdo con The Wylie Agency (UK) Limited
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2023
Rambla de Catalunya, 131, 1.o, 1.a
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: abril, 2023
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: MoMA, NYC, 1959 © Estate of Lutz Dille /
cortesía de Stephen Bulger Gallery
Imagen del interior: Plano de San Agustín de Tango,
de Gabriela Emar
Imagen de la solapa: Juan Emar © Fundación Juan Emar
eISBN: 978-84-126639-5-2
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Plano de San Agustín de Tango, por Gabriela Emar.
Índice
Portada
Presentación
Prólogo
Los juegos olímpicos de Juan Emar
AYER
Juan Emar
Otros títulos publicados en Gatopardo
Prólogo
Los juegos olímpicos de Juan Emar
En un pasaje de su diario de juventud, Juan Emar dice que si hubiera nacido en la Antigua Grecia habría dedicado su vida por entero al arte, en una soledad perpetua y deliciosa solamente interrumpida por «los antipáticos juegos olímpicos». Ya se ve que fantaseaba desde siempre con una vida consagrada a la creación, pero no quería ser escritor, o más bien no quería comportarse como un escritor, sino entregarse al ocio puro, a la verdadera búsqueda; a sintonizar sin miedo el misterio, la incertidumbre. Esta vida consagrada al arte y a la introspección es la que adivinamos en el narrador de Ayer, que deambula por la ciudad ficticia de San Agustín de Tango (el Macondo o el Yoknapatawpha de Emar, cuyo nombre resulta bastante familiar a un oído chileno: San Agustín de Tango) en busca de una «conclusión» o iluminación que siempre se le escurre entre los dedos.
Nacido Álvaro Yáñez Bianchi —«Pilo» para los amigos—, y luego, durante sus años como crítico de arte, Jean Emar, es decir «J’en ai marre», que en francés significa «estoy harto», Juan Emar no fue contemporáneo de Píndaro sino de André Breton, y no nació en el país de Homero sino en el de Vicente Huidobro y de Pablo Neruda, por nombrar a dos poetas enemigos entre sí que fueron amigos suyos, sobre todo Huidobro, a quien sin embargo se le atribuye esta frase tan amistosa como una puñalada por la espalda: «Pilo escribe con las patas». Neruda, en cambio, escribió en 1970 un generoso prólogo salpimentado de elogios que empezaba así: «Conocí íntimamente a Juan Emar sin conocerlo nunca. Él tuvo grandes amigos que nunca fueron sus amigos».
Juan Emar publicó poco, y tardía y extrañamente: en junio de 1935, a los cuarenta y un años, autoeditó de un paraguazo tres novelas geniales (Miltín 1934, Un año y Ayer, tal vez la mejor de las tres) y casi enseguida, en 1937, la Editorial Universitaria publicó Diez, que para mí es uno de los mejores libros de cuentos de la literatura hispanoamericana, aunque lo digo desde Chile y desde el futuro, claro, porque en el presente de Emar el libro apenas encontró unos pocos lectores; fue un costalazo apenas más decoroso que el de sus novelas, que fueron fracasos absolutos de crítica y de público. Hoy parece enigmático que un aristócrata y millonario, hijo de un director de diario y ex senador, fracasara de forma tan estrepitosa, sin siquiera el espaldarazo piadoso de algunos influyentes amigotes. Una explicación obvia pero insuficiente sería su intransigencia de vanguardista acérrimo, y seguro que también ayudó la aversión de Emar a la crítica literaria, o más bien a los críticos literarios, que lo llevó a incluir, por ejemplo, en su novela Miltín 1934, una diatriba directa contra Alone, el crítico que podría haberlo encumbrado ante la opinión pública (Alone, sí, ese era el seudónimo absurdo que usaba Hernán Díaz Arrieta, el mayor taste maker de la literatura chilena, ficcionalizado luego graciosamente por Bolaño en Nocturno de Chile con el seudónimo Farewell). Su desdén por los reseñistas era legendario («no quiero oír los comentarios de críticos y más críticos, no quiero saber la opinión de seres que hacen de lo que leen una profesión para ganarse la vida»), y se extendía también al mundo del arte. De hecho, en sus propios textos sobre arte, Emar solía arremeter contra buena parte de sus colegas (recuerdo una pieza muy divertida en la que cita el caso de un crítico sumido en la angustia porque era incapaz de discernir si las frutas que había visto en una naturaleza muerta eran manzanas o ciruelas).
Tal vez los libros que publicó en vida fueron los juegos olímpicos de Juan Emar, que en adelante prometió no competir nunca más, no publicar nada más, y de hecho transformó la no-publicación en una especie de misión o religión («Mi escondite consistía en no publicar, no, no publicar jamás hasta que otros, que yo no conociera, me publicaran sentados en las gradas de mi sepultura»). Ya está dicho: no quería ser escritor sino escribir y eso es lo que hizo durante los últimos veinte años de su vida, que dedicó íntegramente a Umbral, su proyecto mayor.
«Sigo escribiendo todos los días», dice en una carta de 1959, «Ya voy en la página 3.332. Cuando ello se publique dará una enormidad de tomos. ¿Cuándo? ¡¡Después de mi muerte!!». El manuscrito llegó a superar las cinco mil planas y, consecuentemente, el primer tomo de Umbral apareció de forma póstuma, en 1971, en la editorial argentina Carlos Lohlé. Luego, en 1996, treinta y dos años después de su muerte, se publicó por fin íntegramente la obra monumental de Emar, en cinco tomos que sumaron 4.135 apretadas páginas (que con una letra tamaño normal podrían fácilmente ser 6.000 o 7.000).
No es este, sin embargo, un biopic hollywoodense, ni siquiera una miniserie de Netflix. O quizás sí, pero no ha terminado, vamos recién por la mitad: aún hoy es casi absurdo presentar a Emar como un escritor olvidado, pues su obra nunca ha sido, por así decirlo, suficientemente recordada. A pesar de unas cuantas toneladas de tesis doctorales y del acceso ahora expedito a versiones digitales de sus libros (la Biblioteca Nacional de Chile ha subido casi la totalidad de su obra en unos neblinosos pero gratuitos pdfs), Juan Emar está todavía lejos de ocupar el lugar que merece en la literatura chilena y el asunto es aún más grave en el concierto hispanoamericano, pues aunque ha habido publicaciones en Argentina y España, su obra es aún un fenómeno o epifenómeno fundamentalmente chileno, lo que supone una capa adicional de ironía, pues hay pocos escritores en la literatura chilena de formación tan internacional como Juan Emar, que conoció al dedillo y de primera mano, por ejemplo, las vanguardias francesas del siglo xx.
Ya somos muchos, sin embargo, los lectores que crecimos leyéndolo y admirándolo. La primera vez que leí «El pájaro verde», el más conocido de sus relatos, a los catorce años, no podía parar de reír, pero recién en la universidad lo leí en serio y entonces sí que me enamoré de Emar, aunque debería más bien hablar de poliamor, porque éramos seis o siete los enamorados de Juan Emar y del hecho inesperado de descubrirlo todos juntos, cada viernes, en las clases largas e intensas de un profesor solo un poco menos joven que nosotros que amaba a Emar con amplia y razonada locura. La de Juan Emar era, por supuesto, vanguardia antigua, tradicional, y así la leíamos, en parte, aunque su fidelidad a los procedimientos y trucos y lemas vanguardistas no explicaba entonces ni explica ahora nuestro amor por su obra, que no nos sonaba antigua sino rabiosa y prematuramente contemporánea, como tal vez el propio Emar esperaba o presuponía, a juzgar por las permanentes y amargas reflexiones en torno a la posteridad y la fama literaria presentes, por ejemplo, en Miltín 1934 («¿Por qué dar tanta importancia a los señores del año 2000 y siguientes? ¿Y si resultan una sarta de cretinos?»).
Quienes crecimos copiando y pegando fragmentos de texto en el computador, asumimos con naturalidad el uso del montaje como procedimiento constructivo; la hermosa y famosa definición de belleza de Lautréamont («el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección») es, para nosotros, una herencia vanguardista que ha formado y deformado nuestra idea de lo clásico. Es probable, por lo tanto, que leamos las primeras páginas de Ayer en clave más bien «realista», es decir, como una denuncia paródica del conservadurismo nacional, con el que por desgracia los chilenos estamos tan familiarizados. Quizás sea su indescriptible sentido del humor lo que más nos atrae de Emar, un humor perfectamente reconocible, si bien, como sucede con todos los grandes humoristas, a menudo ignoramos si sus narradores hablan en serio o en broma. En este sentido, Emar es a la prosa lo que Nicanor Parra es a la poesía chilena, y acaso la combinación de sus influencias explique muchas particularidades de nuestra tan a menudo antiliteraria literatura.
En su prólogo de 1970, Neruda compara medio al tuntún a Emar con Kafka, generando un blurb instantáneo y algo injusto, porque Emar no era el Kafka chileno, del mismo modo que Neruda no era el Whitman chileno. Los chilenos de mi edad tuvimos la suerte de leer a Emar sin necesidad de recurrir a esas comparaciones, aunque recuerdo una clase en que nos dedicamos a discutir si Emar era superior a Cortázar, que, por entonces, a mediados de los noventa, era el escritor unánime, el paradigma del superescritor, valorado tanto por esteticistas como por contenidistas, vitalistas y especuladores. No llegamos a ninguna conclusión, pero recuerdo que alguien —no fue el profesor, que esa tarde actuó con infrecuente cautela, limitándose a disfrutar en relativo silencio su triunfo, porque en cosa de semanas había conseguido convertirnos en fanáticos de Juan Emar— afirmó que en el futuro ya nadie leería a Cortázar y que la obra de Emar habría de convertirse en el centro del canon, y todos estuvimos más o menos de acuerdo. Era una idea temeraria y por supuesto nacionalista (o antiargentina, que en mi país a veces viene a ser lo mismo), además de estúpida, porque qué necesidad había de hacer competir a dos escritores que adorábamos. Pero eran los años noventa, un tiempo horrible en que al menos podíamos darnos el lujo de jugar al Harold Bloom en discusiones que solían terminar en explosiones de risas lisérgicas.
El adelantado Juan Emar sin duda escribía para lectores del futuro y es tan arrogante como emocionante suponer que esos lectores somos nosotros, los que nacimos quince o veinte años después de su muerte, en un país muy distinto y en varios sentidos peor que el que él conoció. Pero quizás no somos nosotros sus destinatarios. Al releer, por ejemplo, algunos pasajes de Umbral o el alucinante y alucinado y hermoso desenlace «cuántico» de Ayer, me gana la impresión de que Juan Emar ni siquiera escribía para nosotros. Sí: podemos leerlo y disfrutarlo y creer que los entendemos, pero en el fondo sabemos que sus libros serán más y mejor leídos y disfrutados y comprendidos por los lectores de un futuro que todavía no llega.
alejandro zambra
AYER
Ayer por la mañana, aquí en la ciudad de San Agustín de Tango,1 vi, por fin, el espectáculo que tanto deseaba ver: guillotinar a un individuo. Era la víctima el mentecato de Rudecindo Malleco, echado a prisión hacía ayer seis meses por la que se juzgó una falta imperdonable.
Hela aquí:
Rudecindo Malleco era un hombre como todos. Como todos los hombres, un buen día contrajo matrimonio. Escogió como compañera a la que es hoy su inconsolable viuda, la triste Matilde Atacama. Rudecindo Malleco experimentó desde la primera noche una sorpresa agradabilísima. Ya por sus amigos sabía que todo aquello finalizaba por un goce muy marcado, mas nunca se había imaginado que fuese a tal extremo. Lo encontró tan deleitoso que era todo un problema arrancarlo del lado de su esposa y cuando iba por las calles sonreía el muy puerco con tal lubricidad evocando a su Matilde, que muchas púdicas doncellas enrojecían de pudor.
Pero hete aquí que los años empezaron a pasar para el pobre Rudecindo con el mismo ritmo inexorable que para cualquier otro ciudadano de esta ciudad o de cualquier otra y, como es natural, las fuerzas del buen hombre empezaron a sentirse afectadas.
En un comienzo, la dicha le sonreía a cada instante. Luego viose en la necesidad de llamarla con mayor parsimonia. Luego tuvo que contentarse con que la dicha —dama deviniendo de arrogancia suma— le visitara cuando a ella, no a él, le pareciera bien. Y, por fin, notó que, salvo los días 1 y 15 de cada mes, la gran dama corría sin duda a otros quehaceres, pues no llegaba a golpear su puerta.
Creo obvio advertir que junto con aumentar la impotencia del buen hombre, aumentaba su tristeza. Poníase Malleco melancólico, ennegrecíase su carácter y son muchos los que en el proceso declararon haberle visto llorar a solas. De haber seguido las cosas así, no tengo dudas de que hoy Rudecindo figuraría en la lista de los suicidas. Mas no fue así. Su misma tristeza le salvó. Cierto es que lo llevó hasta el castigo supremo, pero, en fin, lo salvó del suicidio y le proporcionó aún varios años de intensos placeres.
Una noche hallábase el neurasténico personaje bebiendo solo su cerveza en un rincón de la Taberna de los Descalzos. Era día 2 de un mes cualquiera, así es que veía hacia delante largo tiempo de triste espera. De pronto un viejo amigo no visto de años atrás.
(Debo precisar un punto que honra a Malleco: jamás, durante el proceso, reveló la identidad de este amigo, lo que no ha permitido echar el guante sobre él.)
Bien. Siéntanse juntos, corre la cerveza, las lenguas se desatan y el buen Rudecindo cree oportuno contar sus desventuras esperanzado ante un buen consejo. Y las contó. Creyó que el amigo iría a compadecerle, mas cuál no fue su sorpresa al ver que el otro no consideraba su debilidad como una desgracia. Por el contrario, le aseguró que así la cosa era mejor y que todo se solucionaba reemplazando cantidad por calidad. Y parece que hasta avanzadas horas de la noche le aconsejó, le aleccionó y le explicó con tal lujo de detalles, que Rudecindo salió de la taberna dichoso cual ninguno y convencido, plenamente convencido, de que con inteligencia, con astucia, con malicia, con refinamiento, digamos, en fin, la verdad, que haciendo colaborar el cerebro, se alcanzaban goces insospechados, tan intensos y duraderos que llenaban con holgura el medio mes de hielo.
Aquella misma noche, Rudecindo comunicaba a Matilde sus nuevas ideas y desde aquel preciso momento ambos pusiéronse a esperar llenos, pletóricos de voluptuosidad el día 15 de ese mes.
Vino el 15. Su espera fue coronada por el éxito. Ambos cerebros colaboraron con desenfreno, y Rudecindo y Matilde alcanzaron el punto máximo de todas las delicias.
Desde aquel momento vivieron arrobados de placer. Sus vidas mismas se convirtieron en recuerdo y evocación.
Mas Rudecindo Malleco era, ante todo, una buena persona. Jamás el egoísmo había sentado plaza en su alma. Rudecindo Malleco, sintiéndose poseedor del secreto del amor, quiso compartirlo con sus semejantes. Con una ligereza excesiva empezó a contar a cuantos querían oírle que todo goce está en el cerebro y no fuera de él. ¡Mala cosa, mala cosa!
Si es verdad que a muchos la idea les parecía bien y la adoptaban para su uso personal y si es verdad que a otros aquello les entraba por un oído y les salía por el otro, no es menos verdad que a muchos, muchos, la cosa les parecía escandalosa, la juzgaban contra natura, la juzgaban práctica diabólica. Así es que pronto un susurro malevolente empezó a rodear al pobre Rudecindo. Oíanse cuchicheos, asomábanse las viejas a sus ventanas al paso del hombre por la calle, hablábase a media voz de corrupciones, de licencias, de negras degeneraciones. La opinión pública entró a manifestarse. En los periódicos hacíanse alusiones entre líneas. Al fin, el murmullo, el descontento fue tanto, que la justicia creyó su deber tomar cartas en el asunto.
Una mañana dos gendarmes se presentaron en el domicilio del infeliz y le rogaron tuviera a bien acompañarles.
Las puertas de la prisión se cerraron tras el bueno de Rudecindo Malleco.
Se calculará el formidable escándalo que esto produjo. Los enemigos de la cerebralización del amor cantaron gloria. Mas los amigos de ella pusieron el grito en el cielo. Y a las voces de los primeros que clamaban castigo al vicio, gritaban los segundos atropello a las libertades individuales. Pronto estos últimos juntaron suficiente dinero para darle al desventurado Malleco un abogado de primera línea, el joven y talentoso Felipe Tarapacá.
Apenas este hombre tomó la defensa del desafortunado Rudecindo las cosas se volvieron a su favor.
Alegaba Tarapacá:
—¿Por qué se ha apresado y encarcelado al ciudadano Rudecindo Malleco? ¿Qué falta se le imputa? ¿Son acaso los pensamientos lúbricos faltas que deben castigarse? ¡Pido a la Honorable Corte me cite un solo artículo de nuestro código o del de cualquier nación civilizada que autorice a la justicia su intromisión en los pensamientos de un ciudadano durante sus legítimos coitos! La justicia ejerce su poder sobre los hechos, nada más que sobre los hechos. Únicamente cuando hay un hecho que cae bajo sus garras, puede lanzar sus miradas sobre los pensamientos que lo originaron. Pongo, por ejemplo, la premeditación. Es causa agravante si un hecho posterior la hace valer. Si el hecho no se produce, ella es inexistente. ¿Quién de nosotros y aun de vosotros, señores jueces, no se ha dicho para sus adentros al ver pasar a un enemigo: «¡Que le parta un rayo!»? Mas, como tanto nosotros como vosotros seguimos nuestro camino sin provocar rayo alguno, la justicia no se entromete. Ahora bien, ¿de qué hecho se le culpa al ciudadano Rudecindo Malleco? Existen las pruebas fehacientes de que jamás mi defendido ha tenido relaciones con ninguna otra mujer más que con aquella que la ley le dio. Si así no hubiese sido, la ley habría podido inmiscuirse por el capítulo de adulterio. Pero ni aun en este caso lo habría podido hacer por los pensamientos más o menos obscenos que hubiese tenido el culpado antes, durante o después del hecho. Entonces, me pregunto, señor presidente, ¿por qué se le guarda en prisión?
En fin, algo en este sentido alegaba Tarapacá, claro está que con una elocuencia y una profundidad en la materia que ni por un instante voy a pretender reproducir. Lo que quiero decir es que los jueces sentían que aquello se les convertía en una plancha, que nada podía justificar la prisión del desdichado, que los amigos de Malleco gritaban cada vez más alto sus teorías, que la masa de opinión pública indiferente viraba a su favor y que sus enemigos callaban sintiéndose sin apoyo alguno legal para ir en su contra. Total, y acortando, las puertas de la prisión iban a abrirse para el ciudadano Rudecindo Malleco.
Mas aquí se alzó vibrante y colérica la imponente voz del arzobispo de San Agustín de Tango.
Alegó monseñor: