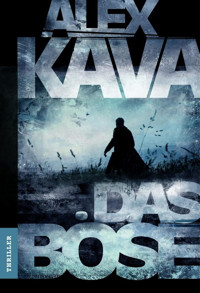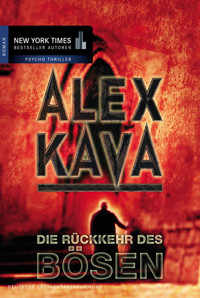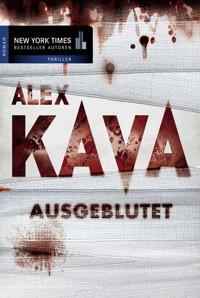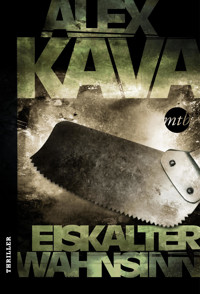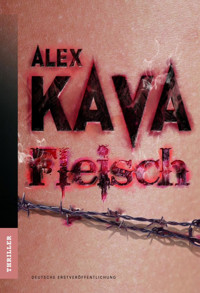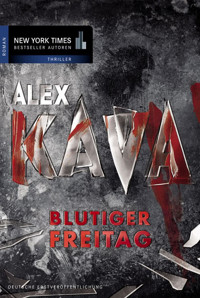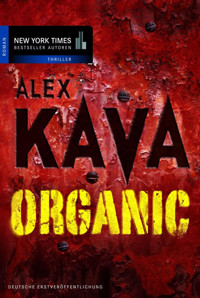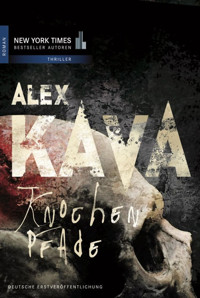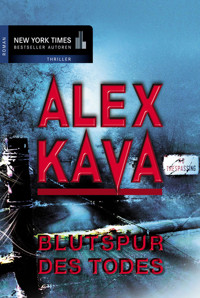5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Alex Kava nos atrapa en otra escalofriante novela con la agente O´Dell como protagonista. En una cabaña aislada de Massachusetts, seis jóvenes dispuestos a morir se atrincheran esperando el asalto de agentes del FBI. En una zona boscosa de Washington, cerca del monumento a Franklin D. Roosevelt, aparece el cadáver de la hija de un senador. Para Maggie O´Dell, agente especial del FBI encargada de la investigación, estos dos casos están lejos de ser rutinarios. Experta en la elaboración de perfiles criminales, Maggie aporta un enfoque psicológico en casos en los que intervienen presuntos asesinos en serie. De ahí que no acabe de entender por qué se le asigna la investigación de dos crímenes sin relación aparente. Sin embargo, a medida que Maggie y su compañero, el agente especial R.J. Tully, se sumerjan en la investigación, descubrirán que ambos casos están unidos por un vínculo: el reverendo Joseph Everett, líder carismático de una conocida secta religiosa. ¿Es Everett un psicópata que utiliza su influencia para escenificar crímenes horrendos? ¿O es tan sólo la cabeza de turco de un asesino más astuto y retorcido que él? "Alex Kava ha creado un personaje decisivo con la agente O´Dell"... Washington Post Book World
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 S.M. Kava. Todos los derechos reservados.
CAZADOR DE ALMAS, Nº 18 - diciembre 2011
Título original: The Soul Catcher
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Publicada en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-359-3
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Este libro está dedicado a dos mujeres asombrosas: escritoras y colegas, sabias mentoras y amigas extraordinarias.
Para Patricia Sierra, que insistió en que me mantuviera con los pies en la tierra, concentrada y encarrilada, y me incordió hasta que le hice caso.
Y para Laura van Wormer, que insistió en que yo podía llegar muy alto y me dio luego un empujoncito en la dirección adecuada.
En un año más plagado de preguntas que de respuestas, vuestra confianza ha significado para mí más de lo que jamás podré expresar con palabras.
AGRADECIMIENTOS
Creo firmemente en la necesidad de compartir los méritos y dar las gracias, de modo que suplico paciencia al lector, pues esta lista parece ir alargándose con cada libro. Muchas gracias a todos los profesionales que tan generosamente me han brindado su tiempo y experiencia. Si doy algún dato erróneo o me he permitido alguna licencia creativa al consignar los hechos, la culpa es mía, y no de ellos. Quisiera expresar mi admiración y respeto a los siguientes expertos:
A Amy Moore-Benson, mi editora, mi adalid, mi socia creativa y mi sentido común: eres la mejor.
A Dianne Moggy, por su paciencia, su concentración y sus sabios consejos: eres un fenómeno.
A todo el equipo de Mira Books por su entusiasmo y dedicación, y especialmente a Tania Charzewski, Krystyna de Duleba y Craig Swinwood. Muchas gracias en particular a Alex Osuszek y a un maravilloso equipo de ventas que sigue superándose y batiendo marcas que nunca soñé alcanzar, y menos aún sobrepasar. Gracias a todos por permitirme formar parte del equipo, y no sólo del producto.
A Megan Underwood y a los expertos de Goldberg McDuffie Communications, Inc., de nuevo, por su incesante dedicación y su incuestionable pericia.
A Philip Spitzer, mi agente: siempre te estaré agradecida por arriesgarte conmigo.
A Darcy Lindner, director de una funeraria, por contestar a mis morbosas preguntas con gracejo profesional, simpatía, franqueza y minuciosidad suficiente como para inculcarme un tremendo respeto por su profesión.
A Tony Friend, agente de la policía de Omaha, por una imagen de las cucarachas que no olvidaré fácilmente.
A los agentes especiales Jeffrey John, Art Westveer y Harry Kern, de la Academia del FBI en Quantico, por abrir un hueco en sus apretadas agendas para enseñarme las instalaciones y darme cierta idea de lo que significa ser un verdadero agente del FBI y un experto en perfiles criminales. Gracias también al agente especial Steve Frank.
Al doctor Gene Egnoski, psicólogo y primo extraordinario, por sacar tiempo para ayudarme a psicoanalizar a mis asesinos y no extrañarse por ello. Y gracias en particular a Mary Egnoski, por escuchar con paciencia y darnos ánimos.
A John Philpin, escritor y psicólogo forense retirado, por contestar con tanta generosidad y sin vacilación a todas mis preguntas.
A Beth Black y a su maravilloso equipo, por su energía, su apoyo constante y su amistad.
A Sandy Montang y al capítulo de Omaha de las Sisters in Crime, por su inspiración.
Y, una vez más, a todos los compradores de libros, libreros y lectores, por hacer sitio a una nueva voz en sus listas, estanterías y hogares.
Gracias en especial a todos mis amigos y familiares por su cariño y apoyo, y en particular a las siguientes personas:
A Patti El-Kachouti, Jeanie Shoemaker Mezger y John Mezger, LaDonna Tworek, Kenny y Connie Kava, Nicole Friend, Annie Belatti, Ellen Jacobs, Natalie Cummings y Lilyan Wilder por permanecer a mi lado en los días sombríos de este pasado año, y por festejar los luminosos.
A Marlene Haney, por ayudarme a mantener las cosas en perspectiva y luego, naturalmente, por ayudarme a «plantarles cara».
A Sandy Rockwood, por insistir en que no se puede esperar al producto acabado, lo cual es siempre en sí mismo una palmadita en la espalda muy de agradecer.
A Mary Means por ocuparse con tanto cariño de mis chicos cuando estoy en la carretera. No podría hacerlo sin la tranquilidad que ella me proporciona.
A Rick Kava, bombero jubilado y sanitario, así como primo y amigo, por escucharme, darme ánimos, compartir conmigo anécdotas y hacerme reír siempre.
A Sharon Car, colega y amiga, por dejar que me desahogue a pesar de mi buena suerte.
A Richard Evnen, por su ingeniosa conversación, sus amables y sinceras palabras de aliento y una amistad que incluye fingir que sé lo que estoy haciendo, aunque los dos sepamos que no es así.
Al padre Dave Korth por hacer que me diera cuenta del extraordinario don que significa ser un cocreador.
A Patricia Kava, mi madre, cuya fortaleza es una auténtica inspiración.
A Edward Kava, mi padre, que falleció el 17 de octubre de 2001, y quien sin duda era a su modo un cocreador.
Y, por último, y sin menoscabo de su importancia, quisiera dar las gracias de todo corazón a Debbie Carlin. Tu espíritu y energía, tu generosidad, tu amistad y afecto han supuesto un cambio asombroso en mi vida. Siempre me sentiré dichosa porque nuestros caminos se hayan cruzado.
Ojo con el ladrón de almas
que llega con el relámpago.
No lo escuches.
No lo mires a los ojos.
O robará tu alma
para guardarla
por toda la eternidad
en su negra caja.
Anónimo
1
MIÉRCOLES, 20 de noviembre
Condado de Suffolk, Massachusetts.
Junto al río Neponset.
Eric Pratt apoyó la cabeza contra la pared de la cabaña. El yeso se desmoronaba. Le caía por el cuello de su camisa y se le pegaba al sudor de la nuca como insectos diminutos que intentaran meterse bajo su piel. Fuera se había hecho el silencio. Un silencio excesivo, que convertía los segundos en minutos y los minutos en horas. ¿Qué coño estaban tramando?
La luz de los focos no entraba ya por las ventanas rotas. Eric tuvo que forzar la vista para distinguir las sombras agazapadas de sus compañeros. Estaban dispersos por la cabaña. Exhaustos y tensos, pero en guardia, esperando. En la penumbra apenas podía verlos; sentía, sin embargo, su olor. Un olor penetrante a sudor, mezclado con lo que Eric había llegado a reconocer como el perfume del miedo.
Libertad de expresión. Liberación del miedo.
¿Dónde quedaba ahora la libertad? Gilipolleces. Eran todo gilipolleces. ¿Por qué no se había dado cuenta mucho antes?
Aflojó el agarre de su rifle de asalto AR-15. Durante la hora anterior, el arma se le había ido haciendo cada vez más pesada y, no obstante, seguía siendo la única cosa que le producía cierta sensación de seguridad. Le daba vergüenza admitir que le ofrecía más consuelo que las oraciones farfulladas de David y que las palabras de aliento del Padre que les llegaban por radio. Ambas habían cesado hacía horas.
¿De qué servían las palabras, de todos modos, en un momento así? ¿Qué poder podían tener ahora que seis de ellos permanecían atrapados en aquella casucha de una sola habitación? ¿Ahora que se hallaban rodeados de bosques infestados de agentes del FBI y de la ATF? Ahora que los guerreros de Satán habían caído sobre ellos, ¿qué palabras podrían protegerlos del inminente estallido de las balas? El enemigo había llegado, tal y como el Padre había predicho. Sin embargo, se necesitarían algo más que palabras para detenerlo. Las palabras eran una mierda. Le importaba un carajo que Dios escuchara sus pensamientos. ¿Qué más podía hacerle Dios?
Apretó el cañón del rifle contra su mejilla; su frío metal le pareció sedante, tranquilizador.
Matar o morir.
Sí, esas palabras sí las entendía. En ellas aún podía creer. Echó la cabeza hacia atrás y dejó que el yeso se desmoronara entre su pelo. Sus fragmentos le recordaron de nuevo a insectos, a piojos escarbando en su grasiento cuero cabelludo. Cerró los ojos y deseó desconectar su mente. ¿Por qué había tanto silencio? ¿Qué coño estaban haciendo ahí fuera? Contuvo el aliento y escuchó.
La bomba del rincón goteaba. En alguna parte un reloj marcaba los segundos. Fuera, una rama arañaba el tejado. Sobre su cabeza una áspera brisa otoñal entraba por las grietas de la ventana, arrastrando el aroma de las agujas de los pinos y el ruido de las hojas secas que volaban a ras de tierra como un traqueteo de huesos en una caja de cartón.
Es lo único que queda. Sólo una caja de huesos.
Huesos y una vieja camiseta gris. La camiseta de Justin. Eso era todo lo que quedaba de su hermano. El Padre le había dado la caja y le había dicho que Justin era fuerte. Pero que su fe no lo era. Eso era lo que ocurría cuando no se tenía fe.
Eric no podía desprenderse del recuerdo de aquellos huesos blancos, mondados por los animales salvajes. No soportaba pensar en ello: en los osos o los coyotes (o tal vez ambos), gruñendo y luchando por la carne hecha jirones.
¿Cómo podía soportar la culpa? ¿Por qué lo había permitido? Justin había ido al complejo para intentar salvarlo, para convencerlo de que se marchara, y ¿qué había hecho él a cambio? Jamás debería haber permitido que el ritual de iniciación tuviera lugar. Debería haber escapado mientras Justin y él tenían aún una oportunidad. Ahora ¿qué oportunidad tenía? Lo único que le quedaba de su hermano pequeño era una caja de cartón llena de huesos. El recuerdo le hizo correr un escalofrío por la espalda. Se lo sacudió de encima y abrió los ojos para ver si alguien lo había notado, pero sólo descubrió que la oscuridad se había tragado el interior de la cabaña.
–¿Qué está pasando? –rechinó una voz.
Eric se levantó de un salto, se agachó y colocó el rifle en posición. Distinguía entre las sombras los movimientos sobresaltados y automáticos de los otros, el pánico que repicaba en metálico ritmo a medida que posicionaban sus armas.
–David, ¿qué está pasando? –preguntó de nuevo aquella voz, esta vez más suave y acompañada de un chisporroteo eléctrico.
Eric se permitió respirar y volvió a deslizarse hasta el suelo, pegado a la pared, mientras veía cómo se acercaba David a gatas a la radio, situada al otro lado de la habitación.
–Todavía estamos aquí –murmuró David–. Nos tienen…
–No esperéis –lo interrumpió una voz–. María se reunirá con vosotros dentro de quince minutos.
Hubo una pausa. Eric se preguntó si a los demás también les parecían absurdas las palabras del Padre. O, en todo caso, ¿le parecerían extrañas o intolerables a cualquiera que pudiera escucharlas? Oyó que David giraba los botones sin vacilar para cambiar la frecuencia de la radio al canal 15.
La habitación quedó en silencio otra vez. Eric vio que los otros iban acercándose a la radio, que esperaban, ansiosos, instrucciones o quizás una intervención divina. David también parecía hallarse a la espera. Eric deseó poder verle la cara. ¿Estaba tan asustado como los demás? ¿O seguiría desempeñando su papel de valeroso líder de aquella misión chapucera?
–David –croó la voz de la radio; el canal 15 de la radiofrecuencia tenía interferencias.
–Estamos aquí, Padre –contestó David con un inconfundible temblor en la voz, y a Eric le dio un vuelco el estómago. Si David tenía miedo, las cosas estaban peor de lo que creía.
–¿Cuál es la situación?
–Estamos rodeados. Aún no ha habido disparos –David hizo una pausa para toser, como si quisiera escupir su miedo–. Me temo que no queda más remedio que rendirse.
Eric sintió una oleada de alivio. Luego recorrió rápidamente la cabaña con la mirada, y se alegró de que el embozo de la penumbra ocultara a los demás su alivio y su traición. Dejó a un lado el rifle. Permitió que sus músculos se relajaran. Rendirse, sí, claro. Era su única salida. Pronto acabaría la pesadilla.
Ni siquiera recordaba cuánto había durado. Durante horas había bramado fuera un altavoz. Los focos anegaban la casucha con una luz cegadora. Mientras tanto, en la radio, la chirriante voz del Padre les recordaba que debían ser valientes. Ahora Eric se preguntaba si quizá no era muy fina la línea que separaba la valentía de la estupidez.
De pronto se dio cuenta de que el Padre tardaba en contestar. Sus músculos se tensaron. Contuvo el aliento y aguzó el oído. Fuera crujían las hojas. Había movimiento. ¿O acaso le estaba jugando una mala pasada su imaginación? ¿Habría dado paso el cansancio a la paranoia?
Entonces el Padre susurró:
–Si os rendís, os torturarán –sus palabras eran lúgubres, pero su voz sonaba serena y tranquilizadora–. No permitirán que sigáis vivos. Acordaos de Waco. Acordaos de Ruby Ridge –guardó entonces silencio, mientras los demás aguardaban en vilo, esperando instrucciones o, al menos, alguna palabra de aliento. ¿Dónde estaban aquellas palabras poderosas que podían sanar y proteger?
Eric oyó un crujir de ramas. Asió su rifle. Los demás, que también lo habían oído, gatearon y se arrastraron por el suelo de madera para ocupar sus puestos.
Eric aguzó el oído, a pesar del molesto redoble de su corazón. El sudor le corría por la espalda. Le temblaban tanto los dedos que los apartó del gatillo. ¿Habrían ocupado sus posiciones los francotiradores? O, peor aún, ¿se estaban preparando los agentes para prenderle fuego a la cabaña, como habían hecho en Waco? El Padre les había avisado sobre las llamas de Satán. Con todo el explosivo que guardaban en el zulo, bajo el suelo, aquello se convertiría en un infierno en cuestión de segundos. No habría escapatoria.
Los focos inundaron de nuevo la casucha.
Todos ellos se desbandaron como ratas, pegándose a las sombras. Eric se apoyó el rifle en la rodilla y se deslizó hasta el suelo. Se le había puesto la piel de gallina. El cansancio le erizaba los nervios. El corazón le martilleaba contra las costillas y le hacía difícil respirar.
–Aquí vamos otra vez –masculló al tiempo que el altavoz comenzaba a bramar otra vez.
–No disparéis. Soy el agente especial Richard Delaney, del FBI. Sólo quiero hablar con vosotros, a ver si podemos resolver este malentendido con palabras y no con balas.
A Eric le dieron ganas de reír. Más gilipolleces. Pero la risa exigía moverse, y en ese momento su cuerpo permanecía paralizado contra la pared. El único movimiento que registraba era el temblor de sus manos, aferradas al rifle. Él apostaba por las balas. Nada de palabras. Ya no.
David se apartó de la radio y se acercó a la ventana delantera, con el rifle colgando del costado. ¿Qué demonios iba a hacer? Eric vio su cara a la luz de los focos, y su expresión apacible le causó una nueva oleada de terror.
–No permitáis que os atrapen vivos –rechinó la voz del Padre por encima del chisporroteo de la electricidad estática–. Sois héroes, bravos guerreros. Ya sabéis lo que tenéis que hacer.
David siguió caminando hacia la ventana como si no lo oyera, como si se hubiera vuelto sordo. Hipnotizado por la luz cegadora, se quedó allí parado, su alta y flaca figura envuelta en un halo, y Eric pensó en las estampas de santos de su catecismo.
–Denos un minuto –le gritó David al agente–. Luego saldremos, señor Delaney, y hablaremos. Pero sólo con usted. Con nadie más.
Eric vio que mentía. Incluso antes de que David se sacara la bolsa de plástico del bolsillo de la chaqueta, supo que no habría encuentro, ni conversación alguna. La visión de las cápsulas rojas y blancas le hizo sentirse aturdido y mareado. No, aquello no podía estar ocurriendo. Tenía que haber otra salida. No quería morir. Allí, no. Así, no.
–Recordad que hay honor en la muerte –dijo la voz del Padre, tersa y clara. El chisporroteo eléctrico había desaparecido, y el Padre parecía casi estar allí, en la habitación, con ellos. Casi como si estuviera replicando a los pensamientos de Eric–. Sois héroes, todos y cada uno de vosotros. Satán no podrá destruiros.
Los otros se pusieron en fila como ovejas de camino al matadero. Cada uno recogió su píldora mortal y la tomó entre las manos con fervor, como los invitados a la comunión. Nadie opuso resistencia. La expresión de sus caras era de alivio. El cansancio y el miedo les habían conducido a aquello.
Pero Eric no podía moverse. Las convulsiones del pánico le tenían paralizado. Tenía tan flojas las rodillas que no se sostenía en pie. Asió su rifle con fuerza y se aferró a él como si fuera su único salvavidas. David, que advirtió su aversión, le llevó la cápsula y se la ofreció en la palma de la mano.
–No pasa nada, Eric. Trágatela. No sentirás nada.
Su voz era tan serena e inexpresiva como su cara. Sus ojos parecían vacíos, como si la vida hubiera escapado ya de ellos.
Eric se quedó allí sentado, mirando fijamente la pequeña cápsula, incapaz de moverse. La ropa, empapada en sudor, se le pegaba al cuerpo. Al otro lado de la habitación la radio seguía emitiendo el zumbido de aquella voz.
–Os espera un lugar mejor. No tengáis miedo. Sois bravos guerreros y nos sentimos orgullosos de vosotros. Vuestro sacrificio salvará a cientos.
Eric tomó la cápsula con dedos temblorosos. David percibió su vacilación y se cernió sobre él. Se metió su píldora en la boca y se la tragó con determinación. Luego esperó a que Eric y los otros hicieran lo mismo. Su calma empezaba a desmadejarse. Eric lo notaba en su cara picada, ¿o era el cianuro, que empezaba a corroer su tubo digestivo?
–¡Tragáoslas! –ordenó David con los dientes apretados. Todos obedecieron, incluido Eric.
Satisfecho, David regresó a la ventana.
–¡Estamos listos, señor Delaney! –gritó–. ¡Estamos listos para hablar con usted! –entonces se llevó el rifle al hombro, apuntó y esperó.
Por la posición del rifle, Eric dedujo que sería un disparo limpio a la cabeza, sin arriesgarse a desperdiciar munición en un chaleco antibalas. El agente habría muerto antes de caer al suelo. Igual que morirían ellos antes de que el rifle de David se quedara sin balas y las hordas de Satán echaran abajo la puerta de la cabaña.
Antes del primer disparo, Eric se tumbó junto a los otros alrededor de David. Dejarían que el cianuro se abriera paso por sus estómagos vacíos y se filtrara en su sangre. Sólo sería cuestión de minutos. Con suerte, morirían antes de que les fallara el sistema respiratorio.
Empezó el tiroteo. Con la mejilla apoyada sobre el frío suelo de madera, Eric sentía las vibraciones y el estallido de los cristales, oía los gritos de estupor allá fuera. Y, mientras los otros cerraban los ojos y aguardaban la muerte, Eric Pratt escupió sin hacer ruido la cápsula roja y blanca que había ocultado cuidadosamente dentro de su boca. Él, a diferencia de su hermano, no se convertiría en una caja de huesos. Él se arriesgaría con Satán.
2
Washington D. C.
Un repiqueteo de tacones sobre el linóleo barato anunció la llegada de Maggie O’Dell. El pasillo profusamente iluminado –más un túnel de cemento enlucido que un corredor– parecía desierto. A su paso no se oían voces, ni ruidos procedentes del otro lado de las puertas cerradas. El guardia de seguridad del piso principal la había reconocido antes de que le mostrara su insignia; le había abierto la puerta y saludado con una sonrisa al decir ella «Gracias, Joe», sin darse cuenta de que para ello había tenido que mirar la placa con su nombre.
Maggie aminoró el paso para mirar su reloj. Faltaban aún dos horas para que amaneciera. Una llamada de su jefe, el director adjunto Kyle Cunningham, la había sacado de la cama. No había nada de extraño en ello. Maggie era agente del FBI: estaba acostumbrada a que la llamaran en plena noche. Tampoco había nada de extraño en el hecho de que la llamada de Cunningham no la hubiera despertado. Lo único que había interrumpido era su rutinario dar vueltas en la cama. La habían despertado otra vez las pesadillas. Guardaba en el banco de la memoria suficientes imágenes sangrientas y nauseabundas como para atormentar su subconsciente durante años. La sola idea le hizo crujir los dientes, y sólo entonces se dio cuenta de que había desarrollado la costumbre de cerrar las manos junto a los costados al andar. Abrió los puños, sacudiéndolos, y flexionó los dedos como si les reprendiera por haberla traicionado.
Lo que resultaba extraño en la llamada de Cunningham era su voz cansada y afligida. Ello explicaba en parte la tensión de Maggie. Cunningham era la personificación de la frialdad y la templanza. Maggie llevaba casi nueve años trabajando con él, y no recordaba que su voz hubiera sido nunca otra cosa que firme, serena, precisa y directa. Incluso cuando la reprendía. Esa mañana, sin embargo, a Maggie le había parecido notar en su voz un leve temblor, un atisbo de emoción que le obstruía la garganta. Aquello había bastado para ponerla nerviosa. Si Cunningham estaba afectado, el caso tenía que ser atroz. Realmente atroz.
Su jefe le había contado los pocos datos de que disponía. Era aún demasiado pronto para conocer los pormenores. Había habido un enfrentamiento entre la ATF y el FBI, por un lado, y un grupo de hombres encerrados en una cabaña, en algún paraje de Massachusetts cerca del río Neponset. Tres agentes habían resultado heridos, uno de ellos mortalmente. De los ocupantes de la cabaña, cinco habían muerto. El único superviviente se hallaba bajo custodia federal y había sido trasladado a Boston. Los servicios de inteligencia no habían averiguado aún quiénes eran aquellos hombres, a qué grupo pertenecían, ni por qué disponían de un arsenal de armas y habían disparado a la policía para quitarse la vida después.
Mientras docenas de agentes y miembros del Departamento de Justicia peinaban el bosque y la cabaña en busca de respuestas a esas preguntas, Cunningham había recibido orden de confeccionar el perfil criminal de los sospechosos. Había enviado al compañero de Maggie, el agente especial R. J. Tully, al lugar de los hechos, y, debido a sus conocimientos en medicina forense, había ordenado a Maggie ir al depósito de cadáveres de la ciudad, donde esperaban los muertos: cinco jóvenes y un agente.
Al abrir la puerta del final del pasillo vio las bolsas negras puestas en fila sobre mesas de acero, una tras otra, como una macabra exposición artística. Aquello parecía casi demasiado extraño para ser real, pero ¿acaso no ocurría lo mismo con muchos otros acontecimientos recientes de su existencia? Algunos días le costaba distinguir lo que era real de lo que formaba parte de sus pesadillas recurrentes.
Le causó cierta sorpresa encontrar a Stan Wenhoff esperándola con la bata puesta. Stan solía dejar los avisos de madrugada en las competentes manos de sus ayudantes.
–Buenos días, Stan.
–Hmm –gruñó él, como solía, a modo de saludo, dándole la espalda al tiempo que levantaba un portaobjetos hacia la luz del fluorescente.
Wenhoff fingía que no era la urgencia y la magnitud del caso lo que le había hecho salir a rastras de la cama para personarse allí, cuando su método habitual consistía en llamar a uno de sus ayudantes. Ello no se debía tanto a sus exigencias de rigor profesional como a su deseo de no desperdiciar la ocasión de ser el centro de atención de la prensa. La mayoría de los patólogos y forenses que conocía Maggie eran personas taciturnas, graves, a menudo hurañas. A Stan Wenhoff, jefe de forenses del distrito, le encantaba, en cambio, ser el centro de atención, hallarse ante una cámara de televisión.
–Llegas tarde –masculló, mirándola por fin.
–He venido lo antes posible.
–Hmm –repitió él para manifestar su descontento al tiempo que, con sus dedos gordos y carnosos, colocaba el portaobjetos en su caja.
Maggie no le hizo caso, se quitó la chaqueta y, sabiendo que no recibiría invitación alguna, abrió el armario de la ropa y se sirvió. Le daban ganas de decirle a Stan que no era el único al que le fastidiaba estar allí.
Se ató los cordones del delantal de plástico y de pronto se descubrió preguntándose hasta qué punto habían condicionado su vida los asesinos al sacarla de la cama en plena noche para perseguirlos por bosques iluminados por la luna, a lo largo de negros ríos turbulentos, a través de pastizales plagados de lampazos y de campos de maíz. Era, sin embargo, consciente de que en esa ocasión había tenido suerte. A diferencia de Tully, esa mañana tendría al menos los pies calientes y secos.
Cuando regresó del armario de la ropa, Stan había desenvuelto a su primer cliente y estaba retirando cuidadosamente la bolsa para que no se desperdigara su contenido, incluidos los fluidos. A Maggie le sorprendió lo joven que parecía el chico, cuya tersa cara grisácea parecía no haber conocido aún el filo de la navaja de afeitar. No podía tener más de quince o dieciséis años. No tenía –saltaba a la vista– edad suficiente para beber, ni para votar. Seguramente ni siquiera tenía edad para tener coche, o incluso carné de conducir. Pero sí para saber cómo se conseguía y se usaba un rifle semiautomático.
Parecía en paz. No tenía sangre, ni desgarrones, ni abrasiones. Ni una sola marca que explicara su muerte.
–Creía que Cunningham había dicho que se suicidaron. Pero no veo heridas de bala.
Stan agarró una bolsa de plástico que había tras él, en la encimera, y se la tendió por encima del cuerpo del chico.
–El que sobrevivió escupió esto. Imagino que será arsénico o cianuro. Seguramente cianuro. Bastan setenta y cinco miligramos de cianuro de potasio para matarse. Atraviesa el tejido estomacal en un abrir y cerrar de ojos.
La bolsa contenía una cápsula roja y blanca de aspecto corriente. Maggie vio sin esfuerzo el nombre del fabricante estampado en uno de sus lados. Aunque era en apariencia un simple medicamento para el dolor de cabeza, alguien había sustituido su contenido y usado la cápsula como recipiente para el veneno.
–Así que iban dispuestos a suicidarse.
–Sí, eso parece. ¿De dónde coño sacan los chicos de hoy en día esas ideas?
Maggie tenía la sensación de que la idea no procedía de los chicos. Otra persona les había convencido de que no podían dejarse atrapar con vida. Alguien que almacenaba armas, preparaba píldoras mortales caseras y no vacilaba a la hora de sacrificar las vidas de unos chicos. Alguien mucho más peligroso que aquellos críos.
–¿Podemos echarles un vistazo a los otros antes de que empieces?
Maggie adoptó a sabiendas un tono despreocupado. Quería ver si todos los chicos eran caucásicos para confirmar su sospecha de que tal vez pertenecieran a un grupo supremacista blanco. A Stan no pareció importarle. Tal vez él también sentía curiosidad.
Empezó a abrir la cremallera de la siguiente bolsa y señaló a Maggie con un dedo gordezuelo.
–Por favor, ponte las gafas primero. Encima de la cabeza no te sirven de nada.
Maggie odiaba aquellos chismes sofocantes, pero sabía que Stan era muy puntilloso con las normas. Obedeció y se puso también un par de guantes de látex. Miró la bolsa que había abierto Stan al tiempo que bajaba la cremallera de la que tenía ante sí. Otro chico caucásico de cabello rubio dormía apaciblemente mientras Stan apartaba el tejido negro de nailon alrededor de su cara. Entonces Maggie miró la bolsa que estaba abriendo. Apenas había avanzado cuando se detuvo y apartó las manos como si se hubiera pinchado.
–¡Dios mío! –se quedó mirando el rostro macilento de aquel hombre.
El orificio perfectamente redondo de la bala, pequeño y negro, se destacaba sobre su blanca frente. Maggie oía el bisbiseo del líquido que se derramaba detrás de su cabeza y que seguía aún contenido dentro de la bolsa.
La voz de Stan la sobresaltó.
–¿Qué pasa? –dijo, inclinándose sobre el cuerpo para ver qué la había asustado–. Debe de ser el agente. Me dijeron que había muerto uno –parecía impaciente.
Maggie retrocedió. Un sudor frío bañaba su cuerpo. De pronto le flaquearon las piernas y se agarró a la encimera. Stan la miraba fijamente; la preocupación parecía haber reemplazado a la impaciencia en su expresión.
–Lo conozco –fue la única explicación que logró darle Maggie antes de correr hacia el lavabo.
3
Condado de Suffolk, Massachusetts
R. J. Tully odiaba el estruendo de las aspas del helicóptero. No le daba miedo volar, pero cuando iba en helicóptero se daba cuenta de que se movía a cientos de pies sobre la tierra, metido en una burbuja motorizada. Y un armatoste tan ruidoso no podía ser seguro. Se alegraba, sin embargo, de que el ruido estorbara cualquier intento de conversación. El director adjunto Cunningham le había parecido agitado y nervioso durante todo el viaje. Aquello preocupaba a Tully. Hacía casi un año que conocía a Cunningham, y en ese tiempo nunca le había visto revelar emoción alguna, fuera de fruncir el ceño. Aquel tipo ni siquiera decía tacos.
Cunningham llevaba un rato toqueteando la radio del helicóptero. Intentaba conseguir información actualizada del equipo de tierra que estaba inspeccionando el lugar de los hechos. Lo único que les habían dicho de momento era que los cuerpos habían sido trasladados por aire a Washington. Dado que el tiroteo era un asunto de la policía federal, la investigación –incluido el examen post mortem– quedaba bajo su jurisdicción. Y el director Mueller en persona había insistido en que los cuerpos fueran llevados a Washington; especialmente, el del agente.
No les habían comunicado aún las identidades de los fallecidos. Tully sabía que era la identidad del agente muerto la que hacía rebullirse a Cunningham en el asiento, buscando en qué ocupar las manos y reajustándose cada pocos segundos los auriculares, como si una nueva frecuencia de radio pudiera proporcionarle nuevos datos. Tully deseaba que se estuviera quieto. Sentía cómo sus movimientos hacían sacudirse el helicóptero, aunque se daba cuenta de que casi con toda probabilidad era científicamente imposible que así fuera. ¿O no?
Mientras el piloto pasaba rozando las copas de los árboles en busca de un claro donde aterrizar, Tully intentó no pensar en el traqueteo de debajo de su asiento, que se parecía sospechosamente al que hacían las tuercas y los tornillos sueltos. Intentó recordar si había dejado suficiente dinero suelto en la mesa de la cocina para Emma. ¿Era hoy su excursión con el colegio? ¿O era ese fin de semana? ¿Por qué no le anotaba Emma aquellas cosas? Aunque, pensándolo bien, ¿no tenía edad suficiente su hija para acordarse de sus cosas? ¿Y por qué a él todo aquello se le hacía cada vez más cuesta arriba?
Últimamente tenía la impresión de que había aprendido a ser padre de la manera más dura. En fin, si la excursión era ese día, tal vez a Emma le conviniera un escarmiento. Si le escatimaba el dinero, tal vez la convenciera por fin para que se buscara un empleo a tiempo parcial. Tenía, a fin de cuentas, quince años. A los quince años, él trabajaba ya después de clase y en las vacaciones de verano, sirviendo gasolina en Ozzie’s 66 por dos dólares la hora. ¿Tanto habían cambiado las cosas desde que él era un adolescente? Entonces se paró en seco. De eso hacía treinta años: una eternidad. ¿Cómo podía hacer ya treinta años?
El helicóptero inició el descenso y Tully volvió al presente con un vuelco del estómago. El piloto había decidido aterrizar en una extensión de hierba del tamaño de un felpudo. Tully deseó cerrar los ojos, pero se quedó mirando una raja que había en el respaldo del asiento del piloto. No le sirvió de nada. La visión de la espuma del relleno y de los muelles le recordó a las tuercas y tornillos que rodaban, sueltos, bajo él, y que posiblemente habían desconectado el tren de aterrizaje.
A pesar de sus temores, el helicóptero aterrizó en cuestión de segundos con un rebote, un golpe sordo y un último vuelco de su estómago. Pensó en la agente O’Dell y se preguntó si hubiera preferido estar en su lugar. Pero enseguida se imaginó a Wenhoff diseccionando un cadáver. Fácil respuesta. Nada que pensar: seguía prefiriendo el viaje en helicóptero, con tuercas sueltas y todo.
Un soldado uniformado había salido de entre los árboles para darles la bienvenida. Tully no había reparado en ello, pero era lógico que se hubiera avisado a la Guardia Nacional de Massachusetts para acordonar la extensa zona boscosa. El soldado esperó en posición de firmes mientras Tully y Cunningham sacaban del helicóptero sus per trechos –ropa para la lluvia, un termo Coleman y dos maletines–, intentando mantener la cabeza agachada y evitar que las poderosas aspas les seccionaran el cuello. Cuando acabaron, Cunningham le hizo una seña al piloto, y el helicóptero despegó al instante, levantando la hojarasca con un súbito y crujiente chaparrón de rojo y amarillo.
–Señores, si me siguen, les llevaré al lugar de los hechos. El soldado –que había adivinado inmediatamente a quién debía darle coba– echó mano del maletín de Cunningham. Tully quedó impresionado. Cunnigham, sin embargo, no quería apresurarse y levantó una mano.
–Necesito saber los nombres –dijo. No era una pregunta. Era una orden.
–No estoy autorizado para…
–Lo entiendo –le interrumpió Cunningham–. Le doy mi palabra de que no se meterá en un lío, pero, si lo sabe, necesito que me lo diga. Necesito saberlo ya.
El soldado se puso firme otra vez, pero le sostuvo la mirada a Cunningham sin vacilar. Parecía decidido a no divulgar ningún dato. Cunningham pareció darse cuenta, y a Tully lo dejó estupefacto lo que le oyó decir a su jefe un instante después.
–Por favor, dígamelo –dijo Cunnigham en tono apacible y casi conciliador.
A pesar de que no conocía al director adjunto, el soldado pareció percibir cuánto esfuerzo le había costado pronunciar aquellas palabras. Se relajó y su rostro pareció suavizarse.
–Le aseguro que no puedo decirle todos los nombres, pero el agente especial que resultó muerto era un tal Delaney.
–¿Richard Delaney?
–Sí, señor. Eso creo, señor. Era el negociador del equipo de rescate de rehenes. Por lo que he oído, les había convencido para hablar. Lo invitaron a entrar en la cabaña y entonces los muy cabrones abrieron fuego… Disculpe, señor.
–No, no se disculpe. Y gracias por decírmelo.
El soldado se giró para conducirlos a través de la arboleda, pero Tully se preguntó si Cunningham sería capaz de recorrer el abrupto sendero. Se había quedado blanco y su paso, normalmente firme y erguido, parecía un tanto tambaleante.
–La he jodido bien –dijo lanzándole a Tully una rápida mirada–. He mandado a la agente O’Dell a hacerle la autopsia a un amigo.
Tully comprendió entonces que aquel caso era distinto. El solo hecho de que Cunningham hubiera empleado las expresiones «por favor» y «joder» el mismo día, y en el intervalo de una hora, era una pésima señal.
4
Maggie aceptó la toalla fría y húmeda que le dio Stan y evitó los ojos del forense. Una ojeada le bastó para advertir su desasosiego. Tenía que estar preocupado. A juzgar por su suavidad, la toalla procedía del armario privado de Stan, no como las tiesas toallas institucionales que olían a lejía. Wenhoff tenía obsesión por la limpieza, una manía que parecía incongruente con su profesión; profesión que incluía una dosis semanal, cuando no diaria, de sangre y vísceras. Maggie no puso en duda, sin embargo, la amabilidad de su gesto, y sin decir palabra tomó la toalla y hundió la cara en su fresca y mullida felpa mientras aguardaba a que se le pasaran las náuseas.
No vomitaba al ver un cadáver desde sus primeros tiempos en la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Recordaba aún la primera escena de un crimen que vio: finos hilillos de sangre, como espaguetis, en las paredes de un remolque bochornoso e infestado de moscas. El dueño de aquella sangre había sido decapitado y colgado por el tobillo –naturalmente, dislocado– de un gancho del techo, como un pollo muerto al que hubieran dejado desangrarse entre convulsiones, lo cual explicaba las manchas de sangre de las paredes. Desde entonces, Maggie había visto cosas semejantes, si no peores: miembros depositados en contenedores de basura y niños pequeños mutilados. Pero una cosa que no había visto nunca, una cosa que nunca se había visto obligada a hacer, era contemplar el interior de una bolsa empapada con la sangre, el fluido espinal y los sesos de un amigo.
–Cunningham debió avisarte –dijo Stan, que la miraba ahora desde el otro lado de la sala, manteniendo las distancias como si su aflicción fuera contagiosa.
–Estoy segura de que no lo sabía. El agente Tully y él iban a salir hacia el lugar de los hechos cuando me llamó.
–Bueno, entonces entenderá que no me ayudes –parecía aliviado, incluso contento, ante la perspectiva de no tenerla pegada a él toda la mañana.
Maggie sonrió con la cara hundida en la toalla. El bueno de Stan volvía a ser el de siempre.
–Puedo tenerte preparados un par de informes para mediodía –se estaba lavando las manos otra vez como si, al mojar la toalla, se hubiera contaminado las manos.
Maggie sentía un abrumador deseo de escapar de allí. Su estómago vacío, pero revuelto, era razón suficiente para marcharse. Había, sin embargo, algo que la inquietaba. Recordaba una mañana, muy temprano, menos de un año antes, en una habitación de hotel de Kansas City. El agente especial Richard Delaney estaba preocupado por su estabilidad mental; tanto, que había puesto en peligro su amistad para asegurarse de que Maggie se hallaba a salvo. El agente Preston Turner y él llevaban por entonces casi cinco meses haciéndole de guardaespaldas para protegerla de un asesino en serie llamado Albert Stucky, y la mañana de su enfrentamiento, Delaney había opuesto su terquedad a la de Maggie con el solo propósito de protegerla.
En esa época, sin embargo, ella se negaba a considerar aquel gesto una medida de seguridad. Rehusaba contemplarlo simplemente como un intento de Delaney de desempeñar una vez más el papel de hermano mayor. No, en aquel tiempo, se había cabreado con él. De hecho, era la última vez que habían hablado. Y ahora allí estaba, tendido en una bolsa de nailon negro, incapaz de aceptar sus disculpas por ser tan cabezota. Quizá lo último que podía hacer por él fuera asegurarse de que recibía el respeto que merecía. Con náuseas o sin ellas, se lo debía a Delaney.
–Me recuperaré –dijo.
Stan, que estaba preparando sus rutilantes utensilios para hacerle la autopsia al primer chico, la miró por encima del hombro.
–Claro que te recuperarás.
–No, quiero decir que me quedo.
Stan la miró con el ceño fruncido por encima de las gafas protectoras, y Maggie comprendió que había tomado la decisión correcta. Siempre y cuando su estómago aguantara.
–¿Han encontrado el casquillo vacío? –preguntó mientras se ponía unos guantes limpios.
–Sí. Está encima de la repisa, en una de esas bolsas de pruebas. Parece de un rifle muy potente. Pero sólo le he echado un vistazo.
–Entonces, ¿sabemos con toda certeza la causa de la muerte?
–Puedes apostar a que sí. No hizo falta un segundo disparo.
–¿Y no hay duda alguna sobre los orificios de entrada y de salida?
–No. Supongo que no será difícil comprobarlo.
–Bien. Entonces, no hace falta que le cortemos. Podemos hacer el informe a partir de un examen externo.
Stan se detuvo y se giró para mirarla.
–Margaret –dijo–, espero que no estés insinuando que no le haga la autopsia completa.
–No, no estoy insinuando nada.
Stan se relajó y recogió sus herramientas antes de que ella añadiera:
–No lo estoy insinuando, Stan. Insisto en que no le hagas la autopsia completa. Y te aseguro que será mejor que, en este caso, no me lleves la contraria.
Maggie ignoró su mirada de enojo y acabó de abrir la cremallera de la bolsa del agente Delaney. Rezaba porque las piernas la sostuvieran. Tenía que pensar en Karen, la mujer de Delaney, que detestaba que Richard fuera un agente del FBI casi tanto como Greg, el pronto futuro ex marido de Maggie, odiaba que ésta lo fuera. Era hora de pensar en Karen y en las dos niñitas que crecerían sin su padre. Aunque no pudiera hacer otra cosa, se aseguraría de que no tuvieran que verlo más mutilado de lo necesario.
Aquella idea le trajo el recuerdo de su padre tendido en un enorme ataúd de caoba y ataviado con un traje marrón que nunca antes le había visto puesto. Y peinado de un modo que él jamás habría consentido. Era todo una chapuza. El embalsamador había intentado en vano maquillar la carne quemada y salvar los fragmentos de piel que aún quedaban. A los doce años, Maggie se había sentido horrorizada ante aquella visión, y el fuerte olor a perfume que no lograba ocultar el repulsivo hedor a ceniza y carne quemada le había provocado náuseas. Aquel olor… No había nada peor que el olor a carne quemada. ¡Dios! Aún podía sentirlo. Y las palabras del sacerdote no habían ayudado gran cosa: Polvo eres y en polvo te convertirás, cenizas en cenizas.
Aquel olor, aquellas palabras y la visión del cuerpo de su padre habían asaltado sus sueños infantiles durante semanas mientras intentaba recordar cómo era su padre antes de yacer en aquel ataúd, antes de que esas imágenes suyas se convirtieran en polvo en su memoria.
Recordaba lo terriblemente asustada que se había sentido al verlo así. Recordaba el crujido del plástico bajo la ropa de su padre, sus manos, envueltas como las de una momia, posadas junto a los costados. Recordaba cuánto le habían angustiado las ampollas de sus mejillas.
–¿Te dolió, papá? –le había susurrado.
Había esperado a que su madre y los demás no miraran. Entonces había reunido todas sus fuerzas y había pasado la mano por encima del borde de la tersa y reluciente madera y del lecho de raso. Con las puntas de los dedos había retirado el pelo de la frente de su padre, procurando ignorar el tacto plástico de su piel y la horrenda cicatriz frankensteniana de su cuero cabelludo. Pero, a pesar de su miedo, tenía que arreglarle el pelo. Tenía que ponérselo como a él le gustaba llevarlo, como ella recordaba. Necesitaba que su última imagen de él le fuera reconocible. Era una tontería, algo insignificante, pero de ese modo se sintió mejor.
Y, al contemplar el apacible rostro ceniciento de Delaney, comprendió que tenía que hacer cuanto pudiera para que otras dos niñas no sintieran horror al ver por última vez el rostro de su padre.
5
Condado de Suffolk, Massachusetts
Eric Pratt miraba fijamente a los dos hombres y se preguntaba cuál de ellos iba a matarlo. Estaban sentados frente a él, tan cerca que sus rodillas se rozaban. Tan cerca, que podía ver cómo se tensaban los músculos de la mandíbula del más mayor de los dos cada vez que dejaba de masticar. Menta. Era decididamente un chicle de menta lo que estaba masticando.
Ninguno de los dos se parecía a Satán. Se habían presentado bajo los nombres de Tully y Cunningham. Eric había llegado a oír sus nombres a través de la neblina. Los dos parecían muy limpios: llevaban el pelo muy corto, y no tenían mugre bajo las uñas. El más mayor llevaba incluso unas gafas de empollón de montura metálica. No, no se parecían a la imagen que Eric se había formado de Satán. Y, al igual que los que se arrastraban a gatas por el suelo de la cabaña y peinaban los bosques allá fuera, aquellos tipos llevaban parkas azul marino con las iniciales amarillas del FBI.
El más joven llevaba una corbata azul, algo suelta, y el cuello de la camisa desabrochado. El otro llevaba una corbata roja, muy apretada, y el cuello de la impecable camisa blanca abotonado hasta arriba. Rojo, azul y blanco, con aquellas iniciales estampadas en la espalda. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Claro: Satán se presentaría disfrazado, envuelto en simbólicos colores. El Padre tenía razón. Sí, claro, él siempre tenía razón. ¿Por qué había dudado del Padre? Debería haber obedecido, no dudado, no haberse arriesgado con el enemigo. Qué tonto había sido.
Se rascó el picor de los piojos que seguían horadando su cuero cabelludo, cada vez más profundamente. ¿Oían los soldados de Satán aquel arañar? O quizá fueran ellos quienes hacían que los piojos imaginarios le horadaran el cráneo. Satán tenía poderes, a fin de cuentas. Poderes increíbles que podía ejercer a través de sus soldados. Poderes que podían infligir dolor con apenas un roce. Eric lo sabía.
El que se hacía llamar Tully le estaba diciendo algo; sus labios se movían y sus ojos se clavaban en los de Eric, pero Eric había desconectado hacía horas. ¿O eran días? No lograba recordar cuánto tiempo había pasado. No recordaba cuánto tiempo había pasado en la cabaña, ni cuánto tiempo llevaba sentado en aquella silla de respaldo recto, con las muñecas esposadas y los pies sujetos con grilletes, esperando a que empezara la inevitable tortura. Había perdido la noción del tiempo, pero sabía en qué momento preciso había empezado a desconectarse su organismo, el segundo exacto en que su mente se había ofuscado. Había sido en el instante en que David cayó al suelo, y el golpe sordo de su cuerpo lo obligó a abrir los ojos. Fue entonces cuando se halló mirando fijamente los ojos de David, cuya cara había quedado a unos pocos centímetros de la suya.
Eric había visto la boca abierta de su amigo. Creía haber oído un leve susurro; tres palabras, nada más. Tal vez fuera su imaginación, porque los ojos de David parecían ya vacíos cuando las palabras «nos ha engañado» salieron de sus labios. Debía de haberle entendido mal. Satán no les había engañado. Eran ellos quienes le habían engañado. ¿Verdad?
De pronto los hombres se pusieron en pie. Eric se preparó lo mejor que pudo: cerró los puños, hundió los hombros, agachó la cabeza. Pero no hubo golpes, ni balazos, ni herida alguna. Y sus voces, cuya histeria traspasaba la barrera levantada por Eric, se fundían.
–Tenemos que salir de la cabaña enseguida.
Eric se removió en la silla al tiempo que uno de los hombres le hacía levantarse y lo empujaba hacia la puerta. Vio que otro que llevaba un extraño aparato montado sobre la cabeza surgía de debajo de las tablas del suelo. Claro, habían encontrado el arsenal escondido. El Padre se llevaría una desilusión. Necesitaban aquella reserva de armas para combatir a Satán. Su misión había fracasado antes de que lograran llevarlas al campamento base. Sí, el Padre se sentiría decepcionado. Les habían dejado a todos en la estacada. Tal vez se perdieran más vidas, porque todas aquellas armas, que había costado meses reunir, serían confiscadas y quedarían en manos de Satán. Quizá se perdieran vidas preciosas porque ellos habían fracasado en su misión. ¿Cómo iba a protegerlos el Padre sin aquellas armas?
Los hombres lo empujaban y tiraban de él. Salieron a toda prisa de la cabaña y se internaron entre los árboles. Eric no entendía nada. ¿De qué huían? Intentó escuchar, aguzar el oído. Quería saber de qué tenían miedo los soldados de Satán.
Se reunieron en torno al hombre que llevaba aquel extraño casco y que sostenía en las manos una caja metálica con luces parpadeantes y cables. Eric no tenía ni idea de qué era aquello, pero daba la impresión de que aquel hombre lo había encontrado en el zulo, con las armas.
–Ahí abajo hay explosivos suficientes para mandar este sitio al séptimo cielo.
Eric no pudo evitar sonreír, y al instante sintió una punzada en los riñones. Deseó decirle al señor Tully, dueño del codo que tenía clavado en la espalda, que no sonreía porque pudieran saltar en pedazos, sino más bien ante la idea de que creyeran posible que alguno de ellos fuera admitido alguna vez en el Reino de Dios.
Nadie más advirtió su sonrisa. Miraban fijamente al hombre de pelo negro, que se había subido hasta la coronilla aquel absurdo aparato con forma de anteojos y que a Eric le recordaba a un insecto de tamaño humano.
–Dinos algo que no sepamos ya –dijo otro.
–Está bien. ¿Qué os parece esto? Toda la cabaña está llena de cables –respondió el hombre-insecto.
–¡Mierda!
–Y eso no es todo. Esto sólo es una detonador secundario –les mostró la caja metálica que sostenía–. El verdadero detonador está en otra parte –señaló un botón rojo que parpadeaba y pulsó el interruptor. La luz se apagó. Al cabo de unos segundos, volvió a encenderse y siguió parpadeando como un palpitante ojo rojo.
Los hombres se giraron y se removieron, estiraron los cuellos y miraron en torno. Algunos habían sacado sus armas. Eric también giró la cabeza; de pronto tenía la mirada despejada. Forzó la vista para escudriñar las sombras de los árboles. No entendía nada. Se preguntaba si David sabía algo de la caja metálica.
–¿Dónde está? –preguntó con aspereza un tipo grandullón y cuellicorto al que todo el mundo parecía tratar como si estuviera al mando y que era el único que vestía un jersey azul marino en lugar de una parka–. ¿Dónde está el puto detonador?
Eric tardó un momento en darse cuenta de que se dirigía a él. Se topó con su mirada y lo miró fijamente, como le habían enseñado, clavando los ojos en sus pupilas negras, sin parpadear, sin vacilar, sin permitir que el enemigo le sacara una sola palabra.
–Espere un momento –dijo el que se hacía llamar Cunningham–. ¿Por qué no querían que el detonador estuviera dentro de la cabaña, desde donde podían controlar cuándo y cómo volarla? Ya sabemos que estaban dispuestos a quitarse la vida. Pero ¿por qué no se han hecho saltar en pedazos junto con el arsenal?
–Tal vez todavía piensen hacernos saltar por los aires.
Y hubo más arrastrar de pies y más giros de cabezas angustiadas.
Eric quería decirles que el Padre no tenía intención de volar la cabaña. No podía sacrificar las armas. Las necesitaba para combatir, para continuar la lucha. Pero se limitó a trasladar su mirada fija a Cunningham, que no sólo se la sostuvo, sino que pareció traspasarlo con los ojos, como si pudiera arrancarle la verdad con una sola mirada. Eric sintió que se le retorcía el estómago, pero no parpadeó. No podía mostrar debilidad alguna.
–No, si quisieran hacernos saltar por los aires, ya estaríamos muertos –prosiguió Cunningham sin desviar la mirada–. Creo que los verdaderos objetivos ya están muertos. Creo que su líder sólo quería asegurarse de que hacían lo que les había ordenado.
Eric seguía escuchando. Era un truco. Satán le estaba poniendo a prueba. Quería ver si se acobardaba. El Padre quería impedir que fueran capturados vivos y torturados. Aquello era simplemente el principio de la tortura, y aquel soldado de Satán, aquel tal Cunningham, conocía bien su trabajo. Sus ojos lo mantenían paralizado, pero Eric no pestañeó. No podía apartar la mirada. Debía ignorar el tronar de su corazón y el nudo que le tiraba de las tripas.
–Puede que el detonador fuera un plan alternativo –dijo Cunningham sin parpadear–. Si no se tragaban las píldoras, su líder los haría saltar en pedazos. Menudo jefe tenéis, chaval.
Eric no pensaba morder el anzuelo. El Padre jamás haría tal cosa. Ellos habían entregado voluntariamente sus vidas. Nadie les había forzado. Sencillamente, él no había tenido valor para secundarles. Era débil. Era un cobarde. Por un instante había osado perder la fe. No había sido un guerrero bravo y leal como los otros, pero ahora no se mostraría débil. No se daría por vencido.
Entonces recordó repentinamente las últimas palabras de David.
–Nos ha engañado.
Él había creído que se refería a Satán. Pero ¿y si se refería a…? No, no era posible. El Padre sólo quería impedir que fueran torturados. ¿Verdad? El Padre no los engañaría. ¿Verdad?
Cunningham, que aguardaba con la mirada fija en él, notó que parpadeaba. Entonces fue cuando dijo:
–Me pregunto si tu amado líder sabe que sigues con vida. ¿Crees que vendrá a rescatarte?
Pero Eric ya no estaba seguro de nada. Miraba fijamente la caja metálica, cuyas extrañas luces rojas y verdes brillaban y se apagaban como la vida y la muerte, como el cielo y el infierno. Tal vez David y los otros no fueran sólo los valientes; ahora Eric se preguntaba si no serían quizá también los más afortunados.
6
SÁBADO, 23 de noviembre
Cementerio Nacional de Arlington
Maggie O’Dell se agarró con una mano las solapas de la chaqueta, preparándose para otra embestida del viento. Se arrepentía de haber dejado la gabardina en el coche. Se la había quitado en la iglesia, creyendo que su acaloramiento se debía a ella. Ahora, allí, en el cementerio, entre los deudos enlutados y las sepulturas de piedra, echaba de menos algo, cualquier cosa, que le diera calor.
Se apartó y observó cómo se apiñaban los asistentes alrededor de la familia, bajo el palio, como si quisieran protegerla del viento y compensar de ese modo la desgracia que les había convocado a todos allí. Reconocía a muchos de ellos, pertrechados con sus trajes negros y sus semblantes de rutinaria gravedad. Pero allí, en medio del camposanto, ni siquiera los bultos que se adivinaban bajo sus abrigos impedían que parecieran indefensos, azotados por el viento en su rígida compostura gubernamental.
Maggie, que los observaba desde los márgenes, se congratulaba del instinto protector de sus colegas. Se alegraba porque le impedían ver los rostros de Karen y de las dos niñas que crecerían sin su padre. No quería seguir presenciando su dolor, su pena; una pena tan palpable que amenazaba con demoler las capas protectoras que había levantado cuidadosamente con los años para sofocar su propio dolor, su propia pena. Allí apartada, confiaba en mantenerse a salvo.
A pesar de las ásperas rachas de viento otoñal que sacudían sus piernas desnudas y tiraban de su falda, tenía las manos sudorosas. Le temblaban las piernas. Una fuerza invisible le golpeaba el corazón. ¡Señor! ¿Qué demonios le pasaba? Desde que abriera aquella bolsa y viera el rostro sin vida de Delaney tenía los nervios desquiciados y evocaba sin cesar fantasmas del pasado, imágenes y palabras que hubiera preferido mantener enterradas. Respiró hondo, pese a que el aire frío le laceraba los pulmones. Aquella punzada, aquel malestar, era preferible al del recuerdo.
Transcurridos veintiún años desde la muerte de su padre, le irritaba que los funerales pudieran dejarla aún reducida al estado de aquella niña de doce años. Sin previo aviso, sin que mediara acto de voluntad alguno por su parte, lo recordaba todo como si hubiera sucedido ayer. Veía cómo bajaban el féretro de su padre al hoyo. Sentía cómo la tiraba su madre del brazo, exigiéndole que arrojara un puñado de tierra sobre la pulida superficie del ataúd. Y sabía que, en cuestión de minutos, el solitario toque de la corneta bastaría para hacerle un nudo en el estómago.
Quería marcharse. Nadie se daría cuenta; se hallaban todos ellos envueltos en sus propios recuerdos, en sus propias indefensiones. Pero debía quedarse, por Delaney. En su última conversación habían hablado de ira y de traición. Era demasiado tarde para disculparse, pero tal vez el estar allí pudiera procurarle, si no la absolución, sí cierta paz.
El viento volvió a azotarla, arrastraba en remolino crujientes hojas secas como espíritus que se elevaran de la tierra y vagaran entre las tumbas. Su aullido, sus gemidos fantasmales, la hicieron estremecerse otra vez. De niña sentía que los espíritus de los muertos la rodeaban, la incitaban, se reían de ella, le siseaban que se habían llevado a su padre. Fue aquella la primera vez que experimentó una tremenda soledad que seguía pegada a ella como el puñado de tierra mojada que había apretado entre los dedos con todas sus fuerzas mientras su madre insistía en que lo arrojara a la tumba.
–Vamos, Maggie –oía aún decir a su madre–. Hazlo ya y acaba de una vez –insistía su madre, impaciente, más avergonzada que preocupada por el dolor de su hija.
Una mano enguantada le tocó el hombro. Maggie se sobresaltó y sofocó el impulso de meterla bajo la chaqueta para sacar el arma.
–Lo siento, agente O’Dell. No quería asustarla –el director adjunto Cunningham dejó la mano sobre su hombro y mantuvo los ojos fijos al frente.
Maggie pensó que era el único que no se había sumado al grupo que rodeaba la tumba recién excavada, el negro agujero en la tierra que pronto acogería el cuerpo del agente especial Richard Delaney. ¿Por qué había sido Delaney tan temerario, tan estúpido?
Como si le leyera el pensamiento, Cunningham dijo:
–Era un buen hombre. Y un excelente negociador. Maggie deseó preguntarle por qué, si así era, estaba allí, y no en casa, con su mujer y sus hijas, preparándose para pasar la tarde del sábado viendo el fútbol con sus amigos. Pero susurró:
–Era el mejor.
Cunningham se rebulló a su lado y hundió las manos en los bolsillos de la gabardina. Maggie se dio cuenta de que, pese a que jamás la avergonzaría ofreciéndole su chaqueta, su jefe procuraba protegerla del viento. Pero no había ido a buscarla sólo para servirle de parapeto. Maggie notaba que algo le rondaba por la cabeza. Tras casi diez años, reconocía aquellos labios fruncidos, el ceño en la frente, el nerviosismo con que cambiaba el peso del cuerpo de un pie a otro, los sutiles pero reveladores indicios que delataban a un hombre que, por lo general, ejemplificaba el término profesional.
Maggie aguardó, sorprendida porque también Cunningham pareciera estar esperando el momento apropiado.
–¿Se sabe algo más sobre esos chicos? ¿A qué grupo pertenecían? –intentó sonsacarle manteniendo la voz baja, a pesar de que estaban tan apartados que el viento impedía que los demás los oyeran.
–Aún no. No eran más que chiquillos. Chiquillos con armas y munición suficientes para conquistar un país pequeño. Pero está claro que hay alguien detrás de esto. Algún fanático al que no le importa sacrificar a los suyos. Pronto lo averiguaremos. Tal vez cuando descubramos a quién pertenece esa cabaña –se subió el puente de las gafas y al instante volvió a guardarse la mano en el bolsillo–. Le debo una disculpa, agente O’Dell.
Había llegado el momento. Y, sin embargo, Cunningham titubeó. Su incomodidad sorprendió a Maggie y al mismo tiempo la inquietó. Le recordaba el nudo que sentía en el estómago y el dolor que oprimía su pecho. No quería hablar de eso, no quería recordarlo. Quería pensar en otra cosa, en cualquier cosa que no fuera Delaney cayendo al suelo. Con escaso esfuerzo oía aún el siseo de sus sesos y veía los fragmentos de su cráneo en la bolsa de plástico.
–No tiene por qué disculparse, señor. Usted no lo sabía –dijo por fin, pero la pausa duró demasiado.
Cunningham seguía mirando al frente.
–Debí comprobarlo antes de enviarla –dijo en voz baja–. Sé lo difícil que habrá sido para usted.
Maggie levantó la mirada hacia él. El semblante de su jefe seguía siendo tan estoico como siempre, pero había un atisbo de emoción en la comisura de su boca. Maggie siguió su mirada hasta los soldados que habían entrado en formación en el cementerio y aguardaban en formación.
«Dios mío. Aquí llega».