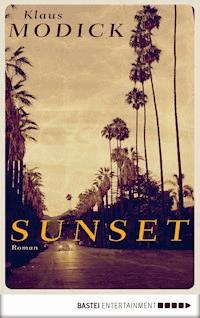Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Verano de 1900. Un enigmático joven, vestido llamativamente a la rusa, se instala en la colonia de artistas de Worpswede, cerca de Bremen. Es Rainer Maria Rilke, que se ha consagrado a su poesía como a una religión. A su alrededor orbitan, en una danza de talentos desiguales, la genial pintora Paula Modersohn-Becker y la escultora Clara Westhoff, a quien Rilke se unirá en un brevísimo matrimonio. También, una figura algo menos carismática, narrador en la sombra de esta historia: el pintor y fundador de la colonia, Heinrich Vogeler, que pretende plasmar en un lienzo titulado Concierto la magia de sus amigos. Concierto sin poeta es el retrato de un tiempo suspendido entre el romanticismo tardío y la modernidad en el que arte y vida quieren sellar un pacto imposible: el diletante vive su éxito social como un fracaso artístico, el anacoreta sirve a su arte caiga quien caiga, la pintora resiste en un mundo que quiere reducirla a musa silente. Pero en un sentido más universal ésta es una novela acerca de la fugacidad de los afectos: el fin de la admiración y el enfriamiento de las amistades. Klaus Modick combina con una rara maestría la ligereza del detalle –a la manera de un pintor que debe captar rápidamente su tema del natural– con la sagacidad del crítico que enfrenta a los artistas con sus contradicciones, y logra recrear la mítica comunidad de Worpswede sin caer en el fetichismo literario. Así pues, nos hallamos ante un libro de múltiples ecos, cuidadoso en su reconstrucción de un mundo desaparecido que aún resuena en nuestro presente. La traducción de este libro ha recibido una subvención del Goethe-Institut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FUERA DE SERIE, 7
Klaus Modick
CONCIERTO SIN POETA
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: noviembre de 2021
TÍTULO ORIGINAL:Konzert ohne Dichter
DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez
La traducción de esta obra ha recibido una subvención del Goethe Institut
© Verlag Kiepenheuer and Witsch, Köln, 2015
© de la traducción, Jorge Seca, 2021
© de esta edición, Editorial Periférica, 2021. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18838-15-6
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
El autor agradece al Deutscher Literaturfonds por la beca con la que se auspició el nacimiento de este libro
«Hay tantas cosas que no se han pintado, tal vez ninguna.»
Worpswede, RAINER MARIA RILKE
I WORPSWEDE7 DE JUNIO DE 1905
Susurros. Jirones de sueños. Batir de alas. ¿Quién está hablando? Unas aves migratorias de color gris dan vueltas alrededor de una torre oscura; sus chillidos son roncas llamadas de reclamo, canciones en idiomas incomprensibles. Sobre los humedales de turbera y con los reflejos del río y de los canales, las trayectorias de sus vuelos trazan patrones irregulares, orgánicos. ¿O acaso se desliza ese cuchicheo en la habitación filtrándose desde la marea imparable del amanecer que está dudando si ha llegado ya su hora?
Se levanta, se pone la bata de color azul noche, mitad kimono japonés, mitad túnica noble medieval. El bordado, una pareja de ruiseñores que picotean en zarzas espinosas, lo ha diseñado él mismo, como todo cuanto aquí lo rodea, desde el gran lecho de madera de abedul pulida, pasando por las lámparas, los candelabros y el papel pintado, hasta la cómoda de color blanco mate. En toda la casa, desde el caballete del tejado hasta la bodega, no hay ninguna habitación ni apenas un objeto del que no se haya ocupado ni moldeado, y aquellas cosas que no ha elaborado él mismo están colocadas y arregladas de tal modo que se ajustan a sus ideas y a sus representaciones, a su imaginario y a sus deseos.
Abre la puerta de dos hojas del balcón y dirige la vista por encima del terreno todavía oscuro del jardín florido hacia el bosquecillo de abedules al que debe su nombre la casa: Barkenhoff.1 También plantó los árboles él mismo hace años, tronquito a tronquito para que se viera la casa desde la carretera a través de la trama de rayas finas, como si la naturaleza pintara su propio cuadro. Sin embargo, con la luz crepuscular de ahora, el verde tierno de las hojas sigue recubierto por el rocío gris de la noche, y los troncos claros se entretejen formando un enrejado negro. ¿Están cerrando la puerta al mundo? ¿O lo están encerrando a él en su propia obra, en la casa y en la finca, con la mujer y los hijos, y los caballos, y el perro, y los muchos invitados que vienen y van?
En el jardín y en los terrenos de la finca, él siempre se siente muy cercano a cada árbol y a cada arbusto: los va a ver cada día, los ayuda en su crecimiento, los abona, les procura sostén, los poda y los coloca en la dirección que parece adecuada a cada organismo. Todo tiene un aspecto exuberante, está dispuesto con mucho donaire, y los frutos maduran, esparcen sus semillas, y los árboles crecen y muestran su obstinación particular, contra la cual no hay nada que hacer. Así pues, su jardín es una obra de arte que ha cobrado vida, que ha crecido en el mundo real. Sin embargo, en algún momento te despiertas de un sueño de años, de un letargo voluntario y profundo de bella durmiente, y comienzas a comprender que no has creado ninguna isla de armonía ni de belleza, sino una prisión cercada por setos y vallas, muros y barrotes de abedul.
Vuelve a oír otra vez esos susurros. Como mujeres cuchicheando. Pero ahora sabe que son alondras, cuyas voces flotan desde los abedules como diluidas a través del aire del rocío. ¿Qué dicen esas voces? ¿Que todavía no es de día, pero que ya tampoco es de noche? Puede que los poetas sepan esas cosas y encuentren las palabras idóneas para ellas.
Ahora bien, esas voces no se pueden dibujar, como tampoco la brisa nocturna que vaga imperceptible por el jardín y que rodea la casa como de puntillas; la música no puede dibujarse tampoco.
Éste es uno de los motivos de que le saliera rana el cuadro grande con el que estuvo deslomándose durante años. Muestra a unos músicos, pero no hay sonido. Permanece mudo. Y los atentos oyentes no perciben nada. Están sordos. Por esta razón, Concierto tampoco es un buen título. En la publicación en la que se anuncia la exposición de arte que se inaugurará mañana, un supuesto especialista elogia el cuadro de esta manera: «Es un himno susurrante a la paz vespertina, con una dosis muy elevada de realismo, sin afectación y lleno de una música de sonidos líricos con plena sensibilidad, un momento solemne, una casta alegría de vivir encerrada en sí misma, un deleite ingenuo alejado de la amplitud y del tiempo». Ese experto no dice lo que ve, sino lo que quiere ver; y la manera de decirlo, con ese elevado temple patético y con ese lirismo pasado de rosca, suena como una mala parodia del poeta que falta en el cuadro. Tendría que haber estado sentado entre Paula y Clara, igual que se sentaba entre las dos por aquel entonces, cuando apareció por la Barkenhoff, un genio enigmático, precoz, con cuyas palabras y miradas se derretían las mujeres. Sin embargo, ahí donde habría tenido que estar sentado hay un asiento vacío, y por ello Concierto sin poeta sería un título más apropiado.
Paula siempre llamó al cuadro simplemente La familia, pero esa familia se desmorona, ya se ha desmoronado. Las dulces palabras del poeta hace mucho tiempo ya que no la mantienen unida, tan sólo siguen sonando a ideologías hueras, a los sermones de un charlatán. No obstante, La familia rota no sería un buen título. Las estrellas comienzan a palidecer, y el azul fugitivo de la noche se ve acorralado desde el este por el vislumbre verdoso de la mañana de verano. ¿No sería mejor el título de Atardecer de verano?
¡Como si lo importante fuera el título! Se encoge de hombros, bosteza, desfigura la boca con una sonrisa apagada, regresa a la habitación. Pasa una uña por las cuerdas de la guitarra colgada de la pared. Está desafinada. ¿Cuánto hace ya que no la toca? Desafinada como tantas otras cosas en esa casa, desafinada como su vida.
Ahora ya no podrá volver a dormirse. Dará un paseo, bajará al río, se adentrará en la mañana que va penetrando en la casa en silencio con un brillo sonrosado y que pronto, casi con estrépito, irá incrementándose desde un rojo intenso hasta una sinfonía de colores que lo abarcará todo. Se pone una camisa basta de lino, de rayas blancas y azules, y un pantalón de algodón azul, una tosca indumentaria de trabajo con la que se siente a gusto.
La pinta de bohemio estilo biedermeier con la que se presenta al mundo, con el cuello de la camisa alzado y el fular, el chaleco y la levita, las polainas hasta las rodillas, el sombrero de copa y el bastón, se le ha vuelto algo ajena, ridícula y penosa, pero puesto que el mundo quiere verlo así, volverá a interpretar mañana otra vez ese papel. Es el cuento de hadas de Worpswede y su príncipe azul. Él se vende de la forma en que debe venderse un príncipe azul que mima su hogar con rosales y abedules en mitad de los humedales, y que al lado de las grávidas y sombrías construcciones típicas de paredes entramadas se construye una casa de paredes blancas y ventanas luminosas. Ha creado una obra de arte total de estilo propio y ha colocado su figura en el centro. Y hasta ahora ha entregado siempre todo lo que le han pedido con fiabilidad y puntualidad, con muy buen gusto y exquisitez, y, en cuanto personaje artístico, se incluía de inmediato en la venta. Hoy viajará a Bremen y mañana proseguirá su camino hacia la Exposición de Arte del Noroeste de Alemania. Para ello se embutirá en su disfraz, en su traje de artista, y la gran duquesa o el gran duque, cuyo uniforme de gala también es solamente un disfraz, le concederá la Gran Medalla de Oro del Arte y la Ciencia. Por el atardecer estival, por el concierto sin poeta, por la familia rota.
Sale descalzo al pasillo, abre silenciosamente la puerta que da a la habitación azul, echa un vistazo al espacio en el que duermen sus hijas. Casi cada noche, cuando están en la cama, les lee algo. Bajo el tejado inclinado, sumergido en el azul sosegador de las paredes, el cuarto de las niñas parece una jaima en la que los días acaban con un cuento y las noches comienzan con un cuento; los hay divertidos y tristes, breves y largos. En esas horas entre el día y el sueño reina una magia luminosa en la que las letras se convierten en palabras habladas y entre la boca que relata y los oídos que escuchan con atención se forma un puente invisible mientras el gato, acurrucado a los pies de una de las niñas, da su aprobación con un ronroneo. Algunas veces, cuando las chicas ya se han quedado dormidas, sigue leyendo un ratito más, tal vez para insuflar algunas palabras en sus sueños, pero quizás también porque no quiere dejar de leer en voz alta dado que de ahí surge eso que la muda lectura rutinaria de los adultos no conoce ya: el sonido. Esto lo ha aprendido de Rilke, quien recita sus poemas de tal forma que suenan como conjuros mágicos o como oraciones. Sólo que Rilke no sabe ni quiere saber nada de niños ni de niñas, ni siquiera de su propia hija.
Vogeler sigue caminando hasta el dormitorio de su esposa. Las cortinas están corridas. Oye su respiración acompasada en la oscuridad. Enciende un fósforo. Con ese débil resplandor, el tono verdoso de las cortinas de seda de la cama con dosel cubre su cara y le confiere aspecto de enferma. Ya no es la chica de la que se enamoró a primera vista, ya no es la mujer delicada y liviana de los cuentos de hadas que ha retratado con sus pinceles una y otra vez y que debía imperar en calidad de reina en el Estado de la belleza y ser, a la vez, la joya más noble. Así es como quiso él moldearla, convertirla en su criatura. Así es también como la trasladó a su cuadro, en cuanto dueña etérea de la Barkenhoff que mira con ensoñación hacia unas lejanías inconcretas. Ese cuadro miente. Es una monumental mentira de la vida, de un metro setenta y cinco de alto por tres metros diez de ancho. La verdad se halla ante él en el parpadeo del fósforo. Con los dos partos, Martha se ha vuelto más robusta y posee la anchura de una campesina, y el tercer embarazo la aflige ahora igual que una sombra enferma, pesada y verdosa. Pronto será la viva imagen de la madre de ella, que ha dado a luz a una criatura tras otra en habitaciones mohosas.
Se sobresalta cuando el fósforo que se apaga le chamusca el pulgar y el índice. Los avatares, la inexplicable arbitrariedad de la vida. Cada día le resulta más incomprensible por qué le ha tocado vivir ahora, y no antes ni después, por qué vino al mundo. Le han dado una vida que él no ha pedido, y se la quitarán sin consultárselo. ¿No es su anhelo de vida especialmente grande siempre que cree, como en este preciso momento, que ha perdido el rumbo? ¿Desea algo más de verdad? ¿No lo tiene ya todo y en exceso? Escucha el ritmo cada vez más acelerado de su corazón. La vida es más intensa que cualquier arte, la vida cotidiana cubre por completo todo lo creado. Ahora que está casi terminada, su casa se llena de hartazgo y de convencionalismo, de inercia y de rutina. Ahora, en la cúspide de su éxito temprano, demasiado temprano, su arte le parece somero e insípido, y en su vida hermosa, demasiado hermosa, se abren grietas como los craquelados en una pintura al óleo.
Abajo, en el vestíbulo, se pone los zuecos de madera. Junto al aparador grande, sobre el que se hay unas jarras de estaño y unos candelabros de plata junto a la loza floreada de azul y amarillo, cuelga un bodegón en la pared de color ocre. Es de Paula. Tonos blancos, plateados de un mantel, un vaso de agua y una botella. El negro profundo de una sartén con unos huevos fritos. El amarillo cálido de las yemas de esos huevos. Debajo, el amarillo frío de un limón cortado por la mitad. Sencillo. Sincero. Claro. Uno cree poder oler el aroma de los huevos fritos, poder degustar el frescor del limón. Paula sabe pintar los olores. Tal vez sabría incluso pintar la música, un concierto que no sólo se vea, sino que uno crea estar oyéndolo. Un cuadro adquiere su fuerza no por lo que se pinta, sino por lo que rodea a las pinceladas y a las formas, lo que las hilvana como una red invisible, algo que está ausente y, precisamente por ello, especialmente presente, como el poeta ausente. Sí, Paula hace lo más osado y lo mejor que se ha pintado jamás aquí, en Worpswede. Y de Paula, cómo no, no hay un solo cuadro en la exposición…
Después de pasar por entre las urnas que reposan en la balaustrada, baja por la escalinata del jardín, con las paredes que ondean hacia el exterior, toma el camino del río y se vuelve para mirar la minuciosa simetría de la casa. Las urnas a ambos lados del frontón se corresponden con las urnas estilo imperio de la escalinata, se alzan con palidez cadavérica desde el gris del amanecer, y, por encima del tejado, la noche, que va desapareciendo, se lleva una última estrella. Las ventanas miran fijamente como sombrías cuencas de ojos, y, en el jardín, aún dormido, la casa se alza con una gran frialdad, como si su armonía curvilínea se hubiera congelado o entumecido. Los escalones, que siempre emanan un algo tentador y expectante, o que deberían emanar eso en todo caso, sobresalen con displicencia. ¿Qué deberían esperar? ¿Acaso un milagro?
Levanta los hombros con un escalofrío. Las dudas han comenzado a roerlo igual que un gusano en una manzana de los árboles que él protege y cuida. Presiente lo infructuoso de sus esfuerzos por simular una armonía y escenificar un mundo paradisíaco frente al telón de fondo de la Barkenhoff. La grieta atraviesa el centro del mundo que creó. Se construyó una casa, cuyo lado que da al jardín, con su escalinata señorial, es una fachada y trasluce cierta impostura. Sin embargo, en la parte antigua de la casa, en el hogar campesino, pervive todavía su amor por las cosas sencillas, por la honradez artesanal y por esa claridad y sinceridad que caracterizan también los cuadros de Paula.
A través de prados de landas y a lo largo de terraplenes y de zanjas bordeadas por abedules, robles y genistas, llega caminando al embarcadero en el que está amarrada su barca. Se sienta en la bancada con los codos en las rodillas y la cabeza apoyada en las manos. El oscuro río pantanoso se abre con sigilo y borbotea contra la proa. En los juncales y los cañaverales se oyen los chillidos de las aves acuáticas. En el verde del amanecer se mezcla por el horizonte un destello dorado que se va abriendo en abanico por encima de la tierra. Las praderas se despiertan. Las avefrías blanquinegras echan a volar con un torpe batir de las alas, pero ya en su elemento se mueven libres e ingrávidas por el cielo. En algún lugar están afilando una guadaña.
Empuña los remos, conduce la barca a través de esbeltos lirios de agua y nenúfares, juncos y cañas; durante un rato rema sin rumbo, sin ningún propósito, hasta la cabaña medio en ruinas con el defectuoso tejado de paja enteramente cubierto por el musgo. A los poetas y a los pintores siempre les ha gustado venir aquí, de manera especial a los pintores con sus modelos. Acampaban en la orilla cubierta de hierba, ataban cuerdas entre los troncos de los abedules y colgaban farolillos hechos con papeles de colores, y en las noches azules destellaban entonces los vestidos claros y, en ocasiones, también el blanco de la desnudez.
Las cañas alcanzan aquí una altura tal que, desde la orilla, es imposible ver a quien está sentado en la barca, y desde la barca sólo puede divisarse el tejado agujereado de la cabaña. Se saca la pipa del bolsillo, la llena despacio y con cuidado, y, cuando va a prender el tabaco con el fósforo, oye de pronto una voz. Un murmullo ininteligible, en voz baja. Un canto monótono. Un tartamudeo rapsódico. Una voz que suena a incienso, la voz de alguien que reza…
–… ya está rezando otra vez.2
Lina, la gobernanta, más vieja que Matusalén, debió de sentir un recelo rayano en el espanto ante aquel extraño huésped que, procedente de un viaje por Rusia, apareció por la Barkenhoff a finales de aquel verano de hechizo. Se instaló en la buhardilla que daba al patio de trabajo. Cuando caminaba por el jardín con su rubashka verde sujeta con un cinturón y con las botas de cuero tártaras, de abigarrado tafilete en los pies, portando una libreta en la mano, como el pastor en la iglesia acostumbra a sostener su libro de oraciones, y mascullando algo para sí en un volumen creciente y decreciente, deteniéndose a veces y garabateando algo con un lápiz, entonces a la supersticiosa Lina le asaltaba el miedo de que aquellos murmullos quizá no fueran oraciones en realidad, sino hechizos, conjuros mágicos, sortilegios o imprecaciones.
Tal vez sólo temía que ese extraño santo pudiera ir al pueblito con su vestimenta exótica y exponer toda la Barkenhoff a las malas lenguas, al descrédito y al desprestigio con sus inquietantes atuendos. Desde que los artistas descubrieron Worpswede y se establecieron en ese lugar con sus amigos venidos de grandes ciudades y de países lejanos, se habían visto por allí todo tipo de trajes carnavalescos y una facha de lo más pintoresca, vale, pero es que Rilke se llevaba la palma.
Fuera lo que fuera, Lina estaba ofendida.
–El tío ese lleva la camisa por fuera del pantalón.
Y luego, cuando iba de un lado a otro de su habitación con la camisa colgando por encima de los pantalones, y sus botas rusas creaban un ritmo lento e irregular sobre las tablas del suelo, y a veces su voz se volvía tan fuerte que traspasaba las vigas hasta abajo, entonces Lina se detenía en el vestíbulo, aguzaba los oídos con gesto perturbado y señalaba al techo con su mano arrugada, torturada.
–Ya le está brindando sus oraciones al buen Dios –decía ella susurrando–. Se pasa todo el santo día rezando.3
Vogeler sonrió, le dio unas palmaditas tranquilizadoras en el hombro.
–No está rezando, Lina. Hace poesía. El señor Rilke sólo hace poesía.
Por aquel entonces, cinco años atrás, cuando Rilke completó la familia de la Barkenhoff, Vogeler no sospechaba aún que este poeta no sólo hacía simplemente poesía. Por entonces sabe que Rilke está al servicio de su talento, de su don, y que lo hace con una seriedad tan despiadada que su trabajo se asemeja a una condena, a una esclavitud voluntaria. Siente y proclama sus creaciones, su obra, como la sola gracia que le hace a uno feliz, bienaventurado y sagrado, y las fases improductivas no le sirven de descanso ni de relajación de las cuerdas vocales constantemente afinadas en un tono un poquitín demasiado agudo. A Rilke le era del todo ajeno el hecho de que a veces tiene que haber momentos vacíos, como un acicate para la creación, y de que incluso el aburrimiento es necesario para que la mente se concentre y se vuelva productiva. Este poeta no sabe o no quiere saber nada del hecho de que el arte se origina también en el juego y la improvisación ocasional cuando estamos entregados o al acecho del instante vivo.
Desprecia al ocioso. Y teme la ociosidad porque en el fondo también él es un ocioso que incluso en su holgazanería se obliga a sí mismo a simular que está absorto en la labor más seria. El disfraz de poeta de Rilke tiene unas raíces más profundas que la camisa rusa (de la que entretanto se ha desprendido ya), mucho más profundas que las mascaradas estilo biedermeier de Vogeler. Rilke continúa dándose a los demás como poeta incluso cuando le falta toda inspiración; interpreta frente al mundo un papel que se ha enredado inextricablemente en su persona.
Fritz Mackensen, con su humor cínico (y también grosero después de ingerir demasiado alcohol) dijo una vez que a Rilke le salían las rimas hasta en el cagadero y que escribía prolijamente en el papel que encontraba allí. Eso que masculla ahora para sí, aquí, en esta mañana luminosa, ¿es un silbido en el bosque oscuro? ¿Está tratando de forzar a la inspiración para que lo visite o está simulando que trabaja? ¿Es una cháchara con la que ahuyenta su miedo cerval al vacío? ¿O acaso está goteándole de la boca en este momento uno de esos poemas suyos de una belleza fundente, que oscilan entre la cursilería y el sentido profundo? ¿Cómo va a saberlo Vogeler? Los sonidos que profiere Rilke al componer poesía son un idioma que nadie entiende. ¿Lo entiende Rilke?
Un día estuvieron los dos juntos en el museo frente a un cuadro de Arnold Böcklin. Hay un fauno tumbado en la hierba con las piernas cruzadas y los brazos extendidos, y, juntando los labios, está silbando a un mirlo que se ha posado en una rama vacilante por encima de su cabeza. Sin embargo, la flauta y el pentagrama (podrían ser también las hojas de un manuscrito y una pluma estilográfica) yacen en la hierba junto al fauno.
–Un cuadro exquisito –dijo Vogeler con admiración, incluso con un poco de envidia por la selección del motivo y por la perfección técnica y la potencia pictórica de Böcklin.
Rilke se mesó el bigote, frunció el ceño y entrecerró los ojos casi con un gesto de repugnancia.
–Está bien hecho, sí, bien –dijo finalmente en un tono duro–, pero es falso.
Vogeler se quedó sorprendido, pues Rilke era un admirador declarado e incondicional de Böcklin.
–¿Qué quiere usted decir, querido amigo, con lo de falso?
–Puede que el fauno tenga un sentido para el arte, pero no es ningún artista. Es un zángano. No trabaja.
Y, diciendo esto, Rilke extrajo la libreta del bolsillo de su chaqueta y escribió algo en ella formando palabras en silencio con los labios.
Vogeler tuvo la sensación de que Rilke quería darle una lección, restregarle algo en la cara, y le habría gustado replicar, pero no se le ocurrió ninguna respuesta. Cuando salieron del museo y regresaron al parque inundado por la luz del sol, supo de repente la respuesta. Juntó los labios y silbó una pequeña melodía. «Wenn ich ein Vöglein wär…»4
Rilke no sonrió, sino que le dirigió una de sus tristes miradas severas cargadas de reproches. ¿Cuánto tiempo hacía que Rilke no sonreía? ¿Había sonreído o al menos silbado alguna vez?
Si Rilke lo viera ahora sentado en el banco de remo, con la pipa cargada de tabaco en la mano en lugar de un cuaderno de dibujo, entregado con pereza y relajación al ambiente matinal en el río, al suave fluir de la corriente, sin pretender retener ni moldear ese ambiente, lo despreciaría aún más profundamente de lo que ya lo hace. No se lo dice a la cara, por supuesto, pero a sus espaldas va corriendo el boca oreja con los cotilleos y chismorreos habituales en las familias, y no digamos en el seno de una familia peleada que está desmoronándose.
El arte de Vogeler, le dijo Rilke a su esposa, quien a su vez se lo transmitió a Paula, y ésta se lo susurró a Martha, quien a su vez se lo confió a su marido casi como un reproche, Rilke dijo, pues, que el arte de Vogeler no era más que un oropel decorativo, pura superficie, algo cada vez más dudoso, que carecía cada vez más de concepto, se hallaba expuesto por entero al azar de invenciones lúdicas que se alejaban de las cosas, y que no había poseído nunca esa seriedad profunda de la que dependía todo.
Vogeler admite que puede que haya una pizca de verdad en ello. Es vanidoso y está al tanto de su vanidad. Con la creciente insatisfacción sobre su propio trabajo también ha aprendido a dudar bastante de sí mismo. Sin embargo, el hecho de que Rilke vierta su ponzoña en el pozo de la familia, deprime a Vogeler cuando piensa en todo lo que ha hecho en el transcurso de los años por Rilke y por Clara…
Como si pudiera leer sus pensamientos, el soliloquio rapsódico de Rilke enmudece en ese instante. Vogeler se levanta con cuidado del asiento del remo para no perder el equilibrio. Su cabeza sobresale ahora por lo alto de las cañas, de las espadañas y de los juncos, y deja vagar su mirada por encima de la cabaña con los cristales cegados por el polvo y por ese lugar asilvestrado, cubierto por completo de hierbas altas. Rilke le da la espalda y se sitúa, con las piernas ligeramente separadas, junto al tronco de un abedul. Vogeler comprende que el poeta está orinando, se asusta de su involuntaria indiscreción, se agazapa detrás de la cortina del cañaveral, espera un rato a ver si se reanuda el balbuceo poético.
El silencio se interrumpe con el batir seco de las alas de un avefría que sobrevuela el río con sus estridentes graznidos quejumbrosos. A Rilke ya no se lo oye ahora; se habrá ido. Pero cuando Vogeler se yergue de nuevo, Rilke continúa de pie en el mismo sitio y mira al río como si llevara mucho rato aguardando a Vogeler. Cuando sus miradas se encuentran, Rilke no parece sorprenderse siquiera de divisar tan sólo un pecho y una cabeza que sobresalen del agua como las cañas.
–¡Qué magnífica mañana! Buenos días, señor Rilke.
La comicidad involuntaria de su encuentro hace sonreír a Vogeler con satisfacción.
–¡Ay, mi caro Vogeler! –dice Rilke, no obstante, con una seriedad solemne–. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos?
Al mismo tiempo se apresura a meter la mano en un bolsillo de su chaqueta y se saca la libreta, no vaya a ocurrir que a Vogeler se le pase por la cabeza equivocadamente que Rilke se halla ocioso.
Con sus ojos de color verde pálido, ligeramente saltones, su abundante cabello rubio oscuro sobre la frente alta, las puntas del bigote, que le cuelgan con aire melancólico sobre las comisuras de la boca, y su perilla inspirada en la moda rusa, Rilke no es en absoluto lo que podría llamarse un hombre guapo, pero irradia esa mezcla extraña de tierna caballerosidad y necesidad de protección, de arrogante seguridad en sí mismo y timidez adolescente, una severidad y un encanto indefinible que seduce y hace que se derritan las mujeres. Lleva un traje arrugado de lino claro y una camisa blanca sin cuello. Tiene arremangadas las perneras del pantalón hasta las rodillas y no lleva calzado. Caminar descalzo es una de sus obsesiones peculiares; «cada cual con sus macanudeces»,5 dijo una vez Mackensen en broma.
–No puedo desembarcar –dice Vogeler como disculpándose–. Aquí no hay ningún amarre y el cañaveral es demasiado denso.
Rilke alza la cabeza como si volviera a escuchar con atención las frases de Vogeler, murmura a media voz «por ningún lugar un embarcadero y las cañas se doblan temerosas», garabatea esas palabras en la libreta. A continuación se acerca más a la orilla de modo que los dos hombres sólo quedan separados por unos pocos pasos. Una rana espantada por Rilke brinca desde la hierba al agua. Salpica.
De pie en la barca, Vogeler se esfuerza por mantener el equilibrio en el balanceo.
–Yo le hacía a usted todavía en Berlín –dice–. ¿No iba a…?
–¿Berlín? –Suena como una pregunta, y Rilke hace un gesto de desprecio con la mano–. Semejantes ciudades, debe usted saber, son pesadas porque les falta profundidad. Las grandes ciudades mienten. Quiero decir que no me sentía capaz de ir a la ciudad de Berlín después de la agotadora labor de curación en el balneario de Dresde. Ay, mi caro Vogeler, ni se imagina usted lo que cuestan tales tratamientos, y no sólo en lo que respecta a lo material. Más bien me refiero a lo mucho que pueden lastrar el alma.
Vogeler se limita a asentir prudentemente con la cabeza para no perder el equilibrio. ¿«Una agotadora labor de curación en el balneario»? ¿Desde cuándo el descanso es un lastre para Rilke? Ciertamente le gusta entonar letanías enteras de sufrimientos, se queja de estados de agotamiento, sequedad, dolores de muelas, reumatismo, dolor ocular, faringitis con sensación de fiebre y afecciones dolorosas en general contra las cuales no sólo emprende caminatas descalzo por el campo, sino que se somete también a las curas regenerativas de Bircher-Benner, a baños de aire y de agujas de abeto rojo, a paseos por el agua cubriéndole los tobillos, o con el fin de fortalecer su sistema nervioso se toma phytinum liquidum y otros medicamentos con unos nombres exóticos que Vogeler no había oído jamás. ¿No se tratará tal vez de hechizos mágicos en lugar de medicamentos? Sin embargo, aun con su reumatismo por aquí y su debilidad nerviosa por allá, en compañía de distinguidas paseantes indispuestas y de anémicas hipocondríacas afines a la poesía, Rilke revive de todas todas como una flor. ¿Así que una labor de curación en un balneario? Bueno, vale, todo aquello que no pueda llamar labor o trabajo no tiene ningún valor ni es sagrado para él. ¿Y dice que no podía con Berlín? Querrá decir que no puede con Lou. Es probable que esa mujer no lo dejara acercarse a ella tanto como él habría deseado.
–Mejor cuénteme usted –dice Rilke–. Según he oído por ahí, estuvieron ustedes en París.
–Fuimos a ver a Paula –dice Vogeler–. Está mejorando día a día; París le sienta bien. Y también vi unos cuadros magníficos de Gauguin, de Seurat, Van Gogh, Matisse. Y me pregunto si yo, en mi propio trabajo, no debería hacer algo distinto del…
–¿Y a Rodin? –lo interrumpe Rilke con apremio–. ¿Fueron a ver a Rodin? ¿Vieron a Rodin?
Rodin, Rodin, Rodin. Vogeler no soporta oír ya ese nombre. Es el estribillo que Rilke pone en los oídos de todos y cada uno de los presentes desde hace años. Rodin es el dios de Rilke, a quien exige que todos adoren y se sacrifiquen por él, y junto al cual no tolera ningún ídolo foráneo, a ningún Gauguin, a ningún Van Gogh, y no hablemos ya de una Paula Modersohn-Becker ni de un simple decorador como Vogeler.
–No –dice–, no fuimos a ver a Rodin. Por desgracia teníamos demasiado ajustada la agenda.
–¿Demasiado ajustada como para no ir a la casa de Rodin?
Rilke mueve la cabeza con gesto de consternación y de reproche.
–Si usted o Clara hubieran estado allí, les habríamos presentado nuestros respetos, seguro –dice Vogeler en tono conciliador–. Pero bueno, ahora ya están los dos aquí de nuevo. ¿Cómo se encuentra usted de salud?
–¡Ay, por Dios, Vogeler! –Rilke suspira hondo–. ¡Qué cosas pregunta usted! Ya sabe lo que ha sido de nosotros. Ya ve que ha salido mal todo lo que hemos intentado. Usted lo ha vivido de cerca, casi lo ha experimentado junto con nosotros, de modo que no tengo que contarle nada al respecto, caro amigo. Ya lo sabe todo. Clara y yo le estamos muy agradecidos de que mientras tanto haya puesto el taller pequeño a nuestra disposición. A pesar de que es algo meramente provisional, la verdad es que no habríamos sabido a quién dirigirnos. No puedo mantener a nadie. Mi hija, la pequeña Ruth, tiene que estar en casa de extraños…
«¿De extraños? –piensa Vogeler–. Pero si son los abuelos de Ruth.»
–… y mi mujer, con un trabajo que tampoco aporta nada, depende de otros…
«¿De otros? ¡Pero si son los padres de Clara!»
–… y yo mismo no soy útil en nada ni sé tampoco cómo podría ser útil para ganar algo. Y si bien mis allegados no me reprochan nada…
«¿Los allegados? ¿Habla en estos términos de su esposa y de su hija?»
–… el reproche está ahí latente, y la casa en la que tengo que estar ahora y que ha puesto a mi disposición un mecenas altruista…, quiero decir, que usted, caro Vogeler, ha puesto a mi disposición con tanta generosidad, esta casa ya está llena de ese reproche. Y conmigo mismo tengo de día y de noche tanto trabajo, que suelo comportarme de manera hostil con los allegados que me molestan cuando me sobreviene y emana de mí la inspiración, y, sin embargo, los allegados tienen también derecho a disponer de mí.
«Vale –piensa Vogeler– ya vuelve a emanarle la inspiración a Rilke. Es una elegía infinita, y sólo le falta que se ponga a hacer rimas. O que se ponga a delirar sobre Rusia. O ambas cosas.»
–Me pregunta usted con suma amabilidad por mi estado de salud, caro Vogeler –dice Rilke carraspeando y entonando un trémolo ligeramente declamatorio, como si se embutiera en un disfraz o en un rol–. Me siento igual que el pueblo ruso, del que los ignorantes exigen que por fin madure y tome en consideración la realidad para llegar a algo. Y a algo se llegaría tal vez, sí, como los occidentales han llegado a algo, a tener casas y seguridad, educación y elegancia, a esto y a lo otro, de una cosa a otra. Ahora bien, ¿se llegaría a eso único, más allá de todo lo demás, a eso que exige nuestra alma? ¿Lo entiende usted?
Vogeler asiente con un titubeo prudente.
–Creo que tal vez le falta a usted…
–Eso es –lo interrumpe Rilke, quien hace ya mucho tiempo que no se siente comprendido por Vogeler–, me falta algo que en mi carencia voluble de un hogar modele un lugar fijo, uno duradero, real. Sin embargo, no planeo en realidad hacer nada en pro del surgimiento de esa realidad. La sola idea de que pudiera existir una conexión entre mi obra y las exigencias de la vida cotidiana provoca que mi labor se atasque. Igual que todo lo maravilloso, lo real duradero debería surgir por sí mismo, debería caerme en suerte como un regalo o como un premio, o por la necesidad y la pureza de mi conexión con Clara…
–Moin, moin, Hinnerk! 6
La sonora voz de un campesino, que avanza con calma y seguridad valiéndose del bichero en su barca calafeteada de negro, interrumpe el enardecimiento retórico de Rilke.
–Buenos días también, Jan.
Vogeler saluda al hombre de forma campechana con la mano.
–¿Qué tal estás?
–Bien.
–¿De charla?
–Como tiene que ser –dice Vogeler.
–Bien, pues continúen.
Rilke se queda mirando fijamente al hombre de la barca bajo la vela que cuelga fláccida del mástil, como si fuera un aparecido de otro mundo o un personaje de un cuadro de Böcklin. A continuación se vuelve de nuevo a Vogeler.
–¿Qué ha dicho? Quiero decir, ¿qué han hablado ustedes?
«Ay, Rilke.» El educado Vogeler niega con la cabeza, pero sólo para sus adentros y con mucha discreción. En su libro sobre los pintores de Worpswede, Rilke habla apasionadamente del idioma de esta región, del bajo alemán, con sus palabras cortas, concisas, vivas, que de manera similar a las aves de las lagunas caminan torpemente con las alas atrofiadas y las patas de las aves palmípedas. Sin embargo, excepto «moin, moin», Rilke no entiende ni una palabra de ese idioma. Tampoco entiende a las personas que viven aquí. Y es más que dudoso si entiende o no todo aquello que inquieta a los pintores.
Cuando hace dos años se publicó el libro Worpswede, Rilke y Clara regresaban de París y querían proseguir su viaje hacia Roma, pero pasaron el verano en Worpswede. Ya se habían visto obligados a vender su casa de Westerwede, así que ahora, aceptando otra invitación de Vogeler, vivían en la Barkenhoff sin pagar alquiler. Ahora bien, cuando en agosto nació Bettina, la segunda hija de Vogeler, al poeta se le hizo demasiado estrecho y demasiado ruidoso el espacio en la Barkenhoff. Los llantos del bebé perturbaban la lucha de Rilke con la inspiración, ahogaban su balbuciente búsqueda de palabras, y, así, los Rilke decidieron mudarse a la casa de los padres de Clara en Oberneuland, pues, no en vano, vivía allí su propia hija.
Rilke estaba enormemente orgulloso de esta obra suya, incluso había ganado algo de dinero con ella. A Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende y Heinrich Vogeler, los pintores de los que se había ocupado, les entregó un ejemplar a cada uno del libro, con profusión de gestos y dedicatorias patéticas. Paula Modersohn-Becker y Clara Rilke-Westhoff, su esposa, no recibieron ningún ejemplar. No aparecían en el libro para nada como artistas, ni siquiera como esposas. Por mucho que Clara estudiara obedientemente en el taller de Rodin, para Rilke las mujeres eran amantes, musas en el mejor de los casos.
«Muchachas, los poetas son quienes de vosotras aprenden a decir lo solas que estáis.»
Cuando Rilke afinaba la lira en tonos tan lánguidos, a las muchachas les sonaba en los oídos como una lisonja, por supuesto. Ahora bien, ¿qué significaba aquello? Significaba que los poetas tienen el decir, los pintores el mostrar, y a las mujeres les quedaba el ser y el estar. En concreto el estar ahí, el continuo estar disponibles para los poetas y los pintores. Rilke necesitaba a las mujeres, pero en el fondo no las amaba. Clara se resignó y se sometió.
Otra cosa muy distinta sucedió con Paula. Una noche de verano, en el jardín de la Barkenhoff, estando ausente el matrimonio Rilke, la conversación giró en torno al libro Worpswede de Rilke. El íntegro Otto Modersohn lo encontraba todo muy bien y muy bonito, si bien un poco excéntrico y alocado.
–Por ejemplo –dijo agarrando el libro y pasando las hojas–, aquí pone lo siguiente sobre mí: «Despuntaron días en los que hubo inquietud, ímpetu y temporal, y la impaciencia de los caballos jóvenes antes de la tormenta».
Paula se rio para sus adentros.
Modersohn sonrió satisfecho e hizo un gesto negativo con la mano.
–Hay algo mejor aún, esto: «Y cuando atardecía, había en todas las cosas una magnificencia, un derramamiento desbordante, por decirlo así, como en esas fuentes en las que cada pilón va llenándose para verterse sonoramente en otro más profundo». –Cerró el libro de golpe–. Así se piensa Rilke que siento yo cuando estoy trabajando. Ese hombre no tiene ni pajolera idea.
–Pero suena bonito –dijo Martha Vogeler.
–Un poco cargado de tintas –dijo Modersohn en tono bonachón y le dio un buen trago al famoso ponche de asperilla de Martha.
–Creo que Rilke no habla en absoluto de ti –le dijo Paula a su marido–. Tampoco habla de Vogeler, ni de Mackensen ni de Overbeck. Él sólo habla de sí mismo. Sólo habla una y otra vez de sí mismo. Yo, me, mí, conmigo. Ese es su discurso, pero ése no es el modo correcto de escribir sobre arte. Y luego están esas precauciones y el temor a estropear la relación con alguien que pudiera serle a uno de utilidad más adelante en la vida. ¡Ese arribismo! ¡Ese hacerse el simpático! Lisonjea y adula a todo el mundo, pero todo eso no son más que frases hechas y palabras bonitas que a veces toma de prestado. Eso de los pilones que rebosan se lo ha plagiado a Conrad Ferdinand Meyer. La cáscara de la nuez está hueca. Y luego están sus fanfarronadas. Pretende dar más intensidad a su lucecita dirigiendo hacia él los rayos luminosos de las grandes mentes. ¡Tolstói! ¡Rodin! Y es así como nos utiliza también a nosotros aquí. Cuando dice «Worpswede», Rilke se está refiriendo únicamente a sí mismo.