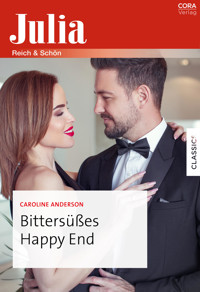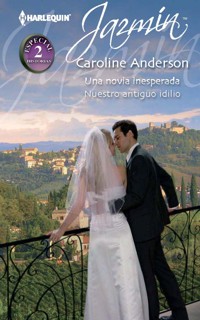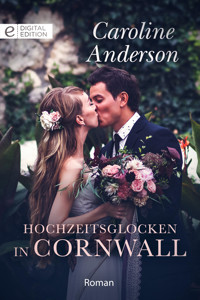3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Se suponía que Will Ryan tenía que enseñar a la doctora Lucie Compton cómo ser un buen médico de cabecera. Sin embargo, allí estaba él con los dos brazos heridos y teniendo que valerse de ella para hacer hasta lo más insignificante. Esa mujer estaba consiguiendo acabar con su tranquilidad y con su dignidad. Y, para colmo, ¡era preciosa, amable e inteligente… el tipo de mujer con el que siempre había soñado! Lucie decidió salvar de sí mismo a aquel pobre gruñón. Salvar al doctor Ryan se había convertido en un desafío personal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Caroline Anderson
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Corazón celoso, n.º 1635 - abril 2020
Título original: Rescuing Dr Ryan
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-152-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
AH, NO!
Will se pasó la mano por el pelo, mirando incrédulo la mancha. Cuando levantó la cabeza hacia el techo comprobó que justo sobre el colchón, un colchón nuevo, había una enorme gotera.
Estupendo. Debía haber una teja suelta en el tejado y, con su característica mala suerte, había sido el mes de marzo más húmedo del siglo.
Y, además, olía a humedad. Probablemente no solo había calado el colchón, sino la moqueta que había debajo de la cama. Murmurando algo que su abuela no habría entendido, Will salió de la habitación dando un portazo.
Antes de que nadie pudiera usar aquella casa, tendría que comprar un colchón nuevo, otro, y cambiar la moqueta.
Y la nueva inquilina, la doctora Lucie Compton, llegaría en menos de dos horas.
Cuando miró desde el patio comprobó que no se había equivocado. Allí estaban, o mejor dicho no estaban, las tejas que debían tapar el tejado.
Mascullando una maldición, Will entró en el garaje y sacó un par de tejas que conservaba para casos de emergencia. Cuando se subió a la escalera para tapar el agujero, se encontró a Minnie, su gata siamesa, llorando amargamente en el tejado.
–¿Cómo has subido hasta aquí? –le preguntó, enfadado.
–Miau –maulló la gata.
–Ven aquí, anda –murmuró Will, mirando su reloj. Le quedaba una hora y media antes de que llegara la doctora Compton. La gatita no dejaba de maullar, asustada–. ¡Acércate! –exclamó, alargando el brazo.
La escalera se movió hacia la derecha y Will la estabilizó sujetándose al borde del tejado.
Después, volvió a estirar los brazos todo lo posible para agarrar a Minnie, que parecía estar sufriendo un ataque de pánico, y entonces sintió que la escalera se movía de nuevo.
Will se sujetó como pudo y rezó, pero Dios debía andar ocupado en otras cosas o había decidido darle una lección.
Fue como ver una película a cámara lenta. La escalera se inclinó hacia un lado y, aunque él intentó sujetarla, no fue capaz de hacerlo.
«Lo que me faltaba», pensó.
Y entonces se golpeó contra el suelo.
Le dolía todo. La cabeza, las piernas, las costillas… pero lo que más le dolía eran los brazos.
Will apoyó la frente en el suelo, pero se apartó enseguida, buscando un pedazo de sí mismo que no estuviera dolorido. Cuando pudo hacerlo, respiró profundamente, intentando llevar oxígeno a sus pulmones.
Esperaba que pasara el dolor, pero era un hombre realista. Cinco minutos después, con la respiración normalizada, decidió que no estaba muerto. Afortunadamente.
En ese momento, la gatita empezó a frotarse contra él.
–Te voy a matar –susurró–. En cuanto descubra cómo puedo salir de esta.
Minnie se sentó a su lado y empezó a lamerse las patitas, como si el asunto no fuera con ella.
Will decidió ignorarla. Tenía problemas más importantes que vengarse de una frívola gata. Se movió un poco, pero le dolía mucho el brazo izquierdo. Probó con otra postura… no, el derecho le dolía aún más.
¿Las rodillas? Mejor. Y los hombros también estaban intactos. Si pudiera rodar sobre su estómago…
Will lanzó una maldición que habría matado a su abuela de un infarto y se quedó de espaldas.
La primera fase había sido completada. Lo único que tenía que hacer era levantarse y llamar a una ambulancia.
¡Ja!
Al levantar la cabeza, tuvo que ahogar un gemido de dolor. Y cuando se miró el brazo derecho, colocado en una postura imposible, se dio cuenta de que estaba roto. ¿Y el izquierdo?
La muñeca se le estaba hinchando y si seguía haciéndolo el reloj le cortaría la circulación. Estupendo. Will cerró los ojos y apoyó la cabeza en el suelo. Tendría que esperar a que llegase Lucie Compton para que lo sacara del apuro.
Tenía algo clavado en la espalda, una piedra seguramente, pero no podía moverse. Si fuera un filósofo, agradecería el dolor porque era prueba de que estaba vivo. Pero no era filósofo y, en aquel momento, no le habría importado mucho estar muerto.
Y entonces, como si la situación no fuera ya horriblemente desesperada, sintió las primeras gotas de lluvia cayendo sobre su cara…
Lucie llegaba tarde. Lucie siempre llegaba tarde, pero aquella vez había sido culpa de Fergus y su absurdo interrogatorio.
Él sabía que tenía que hacerlo, sabía que, como médico, debía hacer prácticas y sabía que era algo temporal.
Las prácticas eran algo temporal, pero la ruptura con Fergus era definitiva. Aunque Lucie esperaba que sus prácticas en Bredford durasen lo menos posible. Seis meses como máximo. Eso, junto con los seis meses que había trabajado como médico de guardia, sería suficiente, y podría volver a Londres para incorporarse a un gran hospital.
Por supuesto, no tenía por qué irse al campo. Podría haber encontrado una clínica en Londres, pero la verdad era que había aceptado para alejarse de Fergus. Aquella relación no tenía sentido y se lo había dicho. De todas las maneras posibles. Incluso había tenido que ser grosera con él.
«No soy tuya. Vete. Déjame en paz».
Fergus había entendido por fin. O, al menos, había parecido entender porque salió de su coche dando un portazo y se perdió entre el tráfico de la populosa calle Fullham.
Lucie paró el coche en el arcén y echó un vistazo al mapa. Estaba lloviendo, por supuesto, y no estaba segura de si había tomado la carretera que debía tomar.
–La salida de High Corner y luego el desvío a la derecha –murmuró, mirando el camino de tierra. ¿Sería aquello? Pero iba a una granja, así que seguramente no se había equivocado.
Con un suspiro de resignación, volvió a arrancar. La carretera, además de no estar asfaltada, tenía muchos baches. ¿Baches? Socavones, más bien.
De repente, el coche se quedó atascado en uno de ellos, uno que parecía llegar hasta las Antípodas.
Lucie dio marcha atrás, pero las ruedas no se movían.
Frustrada, salió del coche y se metió en un charco.
Hasta las rodillas.
¡Cuando viera al doctor Ryan iba a decirle un par de cosas!
Subiéndose el cuello de la cazadora, decidió ir andando. La granja no podía estar muy lejos.
Asumiendo, claro, que no se hubiera equivocado de salida en la autopista.
–Mira el lado bueno, Lucie. Podría estar nevando –se dijo a sí misma. Diez segundos después, un copo de nieve se aplastaba contra su nariz–. ¡No era una sugerencia! –gritó, levantándose aún más el cuello de la cazadora.
En cuanto viera al doctor, «la carretera tiene algunos baches», Ryan iba a matarlo.
Llegaba tarde. Qué típico de las mujeres, pensaba Ryan. Cuando más se las necesitaba, llegaban tarde.
Pensó de nuevo en levantarse, pero el dolor que experimentaba cada vez que movía un músculo lo hizo desistir. Además, tenía las llaves de la casa en el bolsillo del pantalón y no podría sacarlas.
De modo que se sentó como pudo, apoyado en la pared, y esperó. Echando humo.
Minnie le hacía compañía. Minnie, la causante de la tragedia. Debería haber sabido que la maldita gata era perfectamente capaz de bajar sola del tejado. Si hubiera pensado un poco, se habría dado cuenta de que podía haber saltado al techo de la leñera y, desde allí, al suelo. Seguramente, así era como había subido.
Will apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Había dejado de llover y un diminuto rayo de sol estaba dándole en la cara. Típico de abril: lluvia, nieve y luego sol. Y vuelta a empezar.
El sol le haría bien. Quizá así podría dejar de temblar de forma incontrolable. Estaba conmocionado por las fracturas. Desde luego, el brazo derecho estaba roto y la muñeca izquierda seguía hinchándose. La correa del reloj se le clavaba en la carne y Will intentó romperla con los dientes, pero el dolor que le producía era tan grande que no merecía la pena.
«Por favor, no dejes que tenga los dos brazos rotos», rezó mentalmente, desesperado, pensando en todas las cosas que no podría hacer con los brazos rotos… cosas muy personales.
¿Estaría Dios intentando darle una lección para que sintiera piedad por sus pacientes? ¿Dándole un conocimiento personal de su sufrimiento?
¿O le estaría gastando una broma pesada?
¿Dónde estaba Lucie Compton? Richard, su socio, había quedado tan encantado con ella después de la entrevista que Will tenía grandes esperanzas. Pero si sus habilidades médicas eran como su habilidad para llegar a tiempo a los sitios, pobres de sus pacientes.
Y él iba a ser el primero.
Bruno estaba ladrando dentro de la casa. ¿Habría oído a alguien por el camino?
Quizá era Lucie. Will no oía ningún coche, pero escuchó algo… pasos. Pasos rápidos por la carretera.
En ese momento, vio a una mujer. Pequeña, empapada y con cara de pocos amigos, la joven se acercó a él como si quisiera matarlo.
–¿La carretera tiene algunos baches? –le espetó, con las manos en las caderas. Ryan abrió la boca, pero ella no tenía ganas de charlar–. ¿Algunos baches? Mi coche se ha quedado atascado en un agujero que debe tener setenta metros de profundidad.
Lucie Compton, desde luego.
–Mire…
–Seguro que se ha roto el radiador –siguió ella, furiosa–. ¡Estoy calada hasta los huesos! ¡En este sitio dejado de la mano de Dios no funciona el móvil y lo único que usted sabe hacer es quedarse ahí tirado, con cara de idiota!
Ella levantó un pie y, por un momento, Will pensó que iba a darle una patada. Afortunadamente, solo golpeó el suelo, levantando una nube de barro.
–¿No va a decir nada? Al menos, podía levantarse y abrirme la puerta. ¡Estoy helada de frío!
Era preciosa, pensó Will, con esa melena rizada y… el humo saliéndole por las orejas. Tenía unos ojos verdes que, en circunstancias normales, cuando no despidieran rayos y centellas, debían ser preciosos. Y sus labios… tenía unos labios generosos y húmedos que imaginó besándolo por todas partes para curarle las heridas…
Sorprendido, sacudió la cabeza. ¿En qué estaba pensando?
–Llega tarde. Ayúdeme.
Ella lo miró, boquiabierta.
–¿Perdón?
–Me he caído de la escalera y creo que me he roto los brazos. ¿Le importa echarme una mano?
Los ojos verdes se llenaron de horror.
–¿Y por qué no me lo ha dicho en lugar de quedarse ahí sentado como un tonto?
–No me ha dejado meter baza –replicó él.
Lucie pareció desinflarse.
–Perdone, no sabía… ¿Qué se ha roto?
–El radio del brazo derecho y seguramente la muñeca del izquierdo. Ah, también creo que sufro una pequeña conmoción cerebral y me duelen mucho las piernas, pero creo que puedo moverlas. Por lo demás, estoy como una rosa.
Lucie se puso en cuclillas para examinarlo, con los húmedos rizos rozando su cara.
–¿Puedo echar un vistazo?
–No toque nada –le advirtió Will, con los dientes apretados.
Ella lo examinó durante unos segundos, sin apenas tocarlo.
–Necesito algo que le sujete los brazos. ¿Tiene un pañuelo en la casa?
–Sí, pero las llaves están en el bolsillo de mi pantalón.
–¿En qué bolsillo? –murmuró Lucie, mirando los ajustados vaqueros.
–En el derecho.
–Apóyese un poco en el lado izquierdo para que pueda meter la mano.
–Tenga cuidado –le advirtió él, sin saber bien a qué se refería.
Lucie metió la mano en el bolsillo, disculpándose por la incómoda maniobra, y Will cerró los ojos, preguntándose cuánto tiempo podría aguantar sin avergonzarse a sí mismo, con aquellos dedos largos y finos moviéndose tan cerca de…
–¡Ya está! –exclamó ella, victoriosa, moviendo las llaves delante de su nariz.
–En la casa hay un perro. No es peligroso, pero si sale se me tirará encima y es justo lo que menos falta me hace.
–Lo meteré en una habitación. ¿Dónde puedo encontrar un pañuelo?
–En mi dormitorio. Los pañuelos están en uno de los cajones de la cómoda. Y el perro se llama Bruno.
Mientras ella se alejaba, Will se preguntó cómo, con lo que estaba sufriendo, podía fijarse en aquel culito tan apretado… Debía estar perdiendo la cabeza.
Lucie entró en la casa y saludó a Bruno, una cosa negra y peluda con ojos melancólicos y unos colmillos que podrían partir a un hombre por la mitad. Pero esperaba que su personalidad estuviera más en los ojos.
–Hola, Bruno. Siéntate –le ordenó. Para su asombro, el animal se sentó, moviendo la cola–. Buen chico –sonrió, acariciando su cabezota. Bruno se acercó a la puerta y empezó a rascarla con la pata–. Lo siento, pero no puedes salir. Ha habido un accidente.
Después, buscó el dormitorio y encontró dos pañuelos de buen tamaño que servirían de cabestrillo.
Cuando volvió a salir, el doctor Ryan tenía los ojos cerrados y estaba muy pálido.
–¿Doctor Ryan?
–Will –murmuró él, abriendo los ojos–. Lucie, quítame el reloj. Me duele mucho.
Ella lo hizo, pero no podía sacárselo porque la mano también estaba hinchada. El reloj se había parado dos horas antes. ¿Tanto tiempo llevaba tirado allí? Probablemente.
Lucie intentó moverle el brazo derecho con toda la delicadeza posible, pero, aun así, él emitió un gemido de dolor. Después, colocó un pañuelo sujetando el brazo izquierdo un poco más bajo para que no se rozaran.
–Ahora tengo que llevarte al hospital. ¿Alguna idea?
–¿Teletransportación? –sugirió Will, irónico.
Tenía sentido del humor, pensó Lucie, admirada. En aquellas circunstancias, no todo el mundo tendría sentido del humor.
–¿Tienes coche?
–Sí. Está detrás del granero. Las llaves están puestas.
–¿Tienes seguro a terceros?
–Si tienes más de dieciocho años, estás cubierta.
–Claro que tengo más de dieciocho años –replicó ella, alejándose–. Qué idiota. Sabe perfectamente la edad que tengo.
Cuando dio la vuelta al granero, vio un jeep enorme. Gigantesco, más bien. Ella nunca había conducido algo tan grande y tendría que hacerlo con cuidado para no dar botes. Con público, además.
Qué día…
Lucie subió al jeep y cuando buscó las marchas y no las encontró, bajó y volvió a dar la vuelta a la casa, exasperada.
–Es automático –le dijo, como si estuviera acusándolo de un crimen.
–Así es más fácil de conducir.
–Es que yo estoy acostumbrada a conducir con marchas.
–Solo tienes que pisar el acelerador y poner la palanca en la D. Arranca solo.
–Ya.
Lucie volvió al jeep e hizo lo que Will le había pedido. Puso la palanca en la D y pisó el acelerador. El jeep dio un salto y ella, asustada, pisó el freno. Aquella cosa se movía sin tocarla.
Por fin, consiguió arrancar sin causar una catástrofe y se acercó a Will todo lo que pudo. Pero cuando llegó a su lado, no sabía muy bien cómo parar.
–Pon la palanca en la P –le indicó él, desde el suelo–. Y el freno de mano –añadió, como si no se fiara.
Lucie iba a replicar, pero cuando pisó el freno, el jeep seguía moviéndose.
–Esto no funciona.
–Pon el freno de mano.
–Ya lo he puesto.
–Pues vuelve a ponerlo –exclamó él, exasperado–. Podrías haber dado marcha atrás para quedar más cerca.
–No puedo dar marcha atrás. Es muy complicado –dijo Lucie, bajando del jeep.
–Podrías haber llamado a una ambulancia.
–Puede que tenga que hacerlo. Mi coche está en medio de la carretera.
–Yo tengo una cuerda. Podríamos tirar de él.
–¿Podríamos? –repitió ella, mirándolo de arriba abajo–. No creo.
–Bueno, ya nos preocuparemos de eso más tarde. Ahora llévame al hospital –dijo Will, con los dientes apretados.
Lucie lo ayudó a levantarse, tarea nada fácil porque era un hombre muy alto.
–¿Estás bien?
–De maravilla –contestó él, irónico–. Abre la puerta.
–¿Por favor?
–Por favor.
–Ah, bueno.
–No te pases –murmuró Will.
Lucie abrió la puerta e intentó ayudarlo a subir, pero él, obstinado, quería subir solo. Por supuesto, no podía hacerlo sin brazos y, al final, tuvo que empujarlo.
Will apretó los dientes y, cuando por fin estuvo en el asiento, dejó caer la cabeza en el respaldo. Debía dolerle muchísimo, pero no dijo nada.
–No hace falta que me pongas el cinturón.
Lucie cerró la puerta y dio la vuelta al jeep, preguntándose cómo, en aquellas circunstancias, podía haberse fijado en lo duro que era el cuerpo de aquel hombre. Su espalda, su trasero…
Pero decidió que aquellos pensamientos eran muy inapropiados y se colocó tras el volante, preguntándose cómo iba a dar marcha atrás a aquel jeep que parecía un tanque.
¿Cómo podía ser tan tonta?, se preguntaba Will. ¿Cómo una mujer que había terminado la carrera de medicina no era capaz de conducir un coche automático?
Lucie arrancó, movió el jeep un metro, se le caló, volvió a arrancarlo, se metió en un bache…
–¿Vas a sacarme de aquí o no, guapa?
–Oye, conmigo no te pongas tonto. Si el camino estuviera asfaltado, esto no pasaría.
Qué respondona, pensó Will.
–Intenta llevar el jeep hacia el centro –le dijo, con los dientes apretados.
Pero en el centro del camino también había baches y cada salto lo hacía ver las estrellas.
Tenía que tumbarse, tenía que tomar algo para el dolor. Tenía que morirse, pensó.
Pero lo que no necesitaba era viajar en un jeep con aquella asesina.
–Ahí está mi coche –anunció Lucie.
–Ten cuidado. No te choques con él, por Dios.
Afortunadamente, consiguieron pasar sin llevarse el parachoques y Lucie siguió metiendo alegremente las ruedas del jeep en todos y cada uno de los baches del camino.
Solo le quedaban un par de kilómetros, pensó Will, en agonía. Solo un poco más…
–Sí, es una fractura limpia del radio. En cuanto al brazo izquierdo, afortunadamente solo es un esguince. Deberías alegrarte.
–Y me alegro.