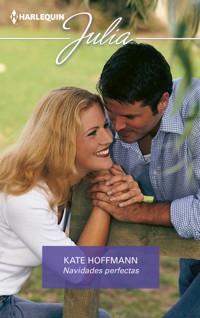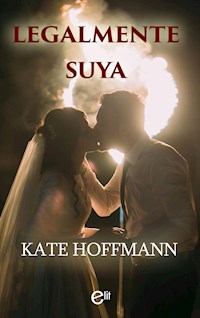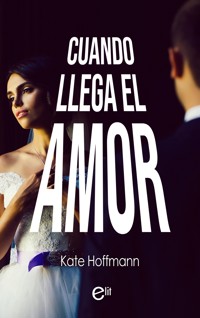
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
El investigador Sean Quinn vivía de acuerdo con una regla: no implicarse jamás. Pero había un caso en el que le estaba siendo muy difícil seguir obedeciendo esa norma. Había localizado a un polígamo justo antes de que engañara a otra pobre mujer. ¿Cuál había sido su error? Había accedido a darle la mala noticia a la prometida. El problema era que Laurel Rand estaba ya en el altar esperando a casarse... fue entonces cuando le pidió que él se convirtiera en el novio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2003 Peggy A. Hoffmann
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Cuando llega el amor, nº 417 - junio 2024
Título original: The Mighty Quinns: Sean
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788410628496
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Sean Quinn estaba sentado en las escaleras de su casa en la calle Kilgore, con la barbilla en la palma de la mano, el codo sobre la rodilla. No le hizo falta levantar la cabeza para saber que su hermano gemelo, Brian, se aproximaba. Pero en esos momentos no quería hablar con él. No quería hablar con nadie. Solo quería que lo dejaran en paz.
—¡Sean!
—¡Déjame! —gritó mientras Brian se sentaba a su lado.
—Venga, no seas así. ¿Por qué no te has acercado? Ella quería hablar contigo.
Sean apretó los puños y contuvo las ganas de ponerle un ojo morado a su hermanito.
—Quería hablar contigo —refunfuñó—. Solo finge que le caigo bien para acercarse a ti, no soy tonto. Veo cómo te mira.
Brian se quedó boquiabierto. Se le arrugó el ceño. Debía reconocer que todavía no comprendía las estrategias y motivaciones misteriosas de las chicas.
Sean aflojó los puños, consciente de que no podía pelearse con su hermano por el hecho de que fuera tonto. Aunque no le habría importado zurrarle un rato solo para divertirse. Aunque eran gemelos, nada más se parecían en el físico. Brian formaba parte de los espabilados del colegio, siempre sabía cómo actuar y qué decir. Los profesores lo adoraban, las chicas estaban locas por él y nunca le faltaban amigos.
Mientras que él no era más que el hermano de Brian: el tímido, el tonto, el callado. Siempre había intentado integrarse, pero no era un chico sociable. Cuando Colleen Kiley había empezado a fijarse en él, Sean había concebido la esperanza, por un instante, de haber encontrado a alguien que lo aceptaba como era. Pero no había tardado en darse cuenta de lo que pretendía en realidad. Siempre había tenido la capacidad de intuir cuándo le mentían o lo manipulaban.
—No… no le gusto —tartamudeó Brian—. Me ha dicho que le gustas tú.
—Sí, claro, y voy yo y me lo creo —gruñó mientras se ponía de pie—. Invítala al baile de fin de curso y ya verás como te dice que sí. No quiere ir conmigo, quiere ir contigo. Me está utilizando para hablar contigo.
Sean abrió la puerta de casa, entró y dejó que se cerrara de golpe. Pasó de largo por delante de Liam, su hermano pequeño, que estaba tirado en el suelo viendo la televisión, así como por delante de Conor, el mayor de los Quinn, que acababa de volver a casa de la academia de policía. Dylan, estudiante de último curso del instituto, había salido con un amigo y Brendan estaba sentado a la mesa de la cocina, con la nariz hundida en algún libro estúpido sobre la India.
Llevaban una vida relativamente normal toda vez que su padre, Seamus Quinn, había vuelto a embarcarse en el El Poderoso Quinn. Estarían sin él durante al menos un mes, aunque Sean casi prefería que no volviera nunca. Los raros periodos en que estaba en casa solo servían para alterar la tranquilidad familiar y subrayaban el hecho de que los seis hermanos Quinn vivían al límite, a un paso de caer en manos de los trabajadores sociales y los cobradores de facturas.
Conor se las había ingeniado bastante bien para mantener a la familia unida. Tras terminar el instituto y empezar a trabajar, recibía un cheque al final de cada mes y el futuro parecía un poco más despejado. La suerte de su padre en las partidas de póquer ya no determinaría si se iban a la cama o no con el estómago vacío.
Sean corrió a su habitación y se encerró. Tras desplomarse en la cama, se cubrió los ojos con un brazo. A veces, su hermano gemelo era muy corto de luces. Para tener a tantas chicas babeando por él, ya debería haber descubierto sus trucos.
Cada uno de los hermanos Quinn tenía una cualidad que lo caracterizaba. Conor, de diecinueve años, era estable, protector. Dylan, el segundo mayor, era el ligón. Le bastaba con mover un dedo para conseguir a cualquier mujer a cien metros a la redonda. Luego estaba Brendan, el soñador. Tenía quince años y ya era el que mejor sabía contar historias, con mucho más arte que las de su padre sobre los audaces Quinn.
Y Brian. Era brillante. Sacaba las mejores notas, lo habían elegido delegado de clase y se le daban bien los deportes. Podía ponerse de pie delante de la pizarra y hablar de lo que hiciera falta sin ponerse rojo y trabarse la lengua. Sean estaba convencido de que, algún día, Brian sería famoso. Quizá hasta saldría en la tele. El hermano menor, Liam, solo tenía diez años, de modo que Sean no sabía todavía qué se le daría bien.
Pero él no era bueno en nada. Emitió un gruñido suave y giró sobre la cama hasta un extremo para sacar del cajón inferior de la mesilla de noche una caja de zapatos. Luego se sentó sobre el colchón con las piernas cruzadas y colocó la caja enfrente, sobre la colcha remendada. La abrió, revolvió la colección de sellos, los cromos de béisbol, hasta encontrar la foto enmarcada de la Virgen María.
Sean sabía que sus hermanos le tocaban sus tesoros, pero también sabía que a ninguno se le ocurriría quitarle esa fotografía. No sabía si por superstición, miedo a un castigo eterno o simple falta de interés en la religión, pero le daba igual. Lo importante era que la foto enmarcada era un escondite perfecto.
Abrió con cuidado el cierre trasero del marco y sacó una foto descolorida que había escondido allí hacía ocho años. Había conseguido ocultarla en secreto todo ese tiempo. Quizá ese fuese su don, pensó Sean mientras miraba la única fotografía que quedaba de su madre: sabía mantener la boca cerrada.
No había cumplido los cuatro años cuando Fiona Quinn había salido de sus vidas. La rabia y la tristeza de su padre habían ensombrecido la alegría habitual de la casa. Seamus había empezado a beber y a apostar más de la cuenta. Dos años después, Seamus les había contado que su madre había muerto en un accidente de coche. Había borrado cualquier rastro de ella en la casa. Aunque sus hermanos habían llorado la pérdida, no habían tardado en seguir adelante con sus vidas.
Pero Sean se acordaba. Se acordaba del lugar, desde entonces vacío, en el que ella solía ponerse delante de la cocina. Y su perfume… Recordaba que siempre llevaba perfume y un mandil rojo. Al descubrir aquella foto, extraviada tras un cajón de la cocina, la había guardado como única prueba de la existencia de Fiona Quinn.
Deslizó el pulgar con cariño sobre su cara, como si estuviera acariciándola. Era la mujer más bella que había visto en su vida. Le brillaba el cabello, los ojos le resplandecían. Y tenía una sonrisa que le hacía sentirse bien solo con mirarla. Y era cariñosa, comprensiva. Era su ángel y, viva o muerta, seguía sintiendo su presencia.
—Mamá —murmuró. Cerró los ojos e intentó imaginarla diciendo el nombre de él. En algún rincón lejano de la memoria, rescató la voz de Fiona, suave, balsámica, hasta que la rabia que lo atenazaba se disolvió.
Llamaron a la puerta. Sean devolvió la fotografía a su escondite de un brinco. Después de guardar la caja de zapatos en el cajón, se tumbó en la cama.
—¡No quiero hablar contigo! —gritó, sabiendo que sería Brian.
—También es mi habitación —contestó este al tiempo que llamaba de nuevo, esa vez con un poco más de fuerza.
Sean se levantó, quitó el cerrojo y volvió a tirarse sobre la cama.
—Eres un pesado.
—Entro si quiero. No puedes echarme de mi habitación.
—Lo que tú digas —murmuró Sean—. Pero no pienso hablar contigo.
Brian se sentó en el borde del colchón y se cruzó de brazos.
—No deberías estar enfadado. Al fin y al cabo, eres un audaz Quinn. Se supone que a los audaces Quinn no deberían gustarnos las chicas. Papá dice que son peligrosas. Que arruinaremos nuestras vidas si nos enamoramos.
Sean soltó una risotada cínica. Llevaba oyendo aquellas historias sobre los audaces Quinn desde que era un bebé y sabía a qué se debía tanto despecho hacia las mujeres.
—Si te crees esas tonterías, es que eres más tonto que un botijo.
Las historias se habían convertido en una tradición familiar. Historias de antepasados Quinn, fuertes, listos y valerosos, que habían matado dragones, luchado con ogros y salvado doncellas. Aunque había disfrutado oyéndolas cuando era más pequeño, hacía tiempo que se había dado cuenta de que eran mentiras, advertencias veladas de su padre contra los peligros del sexo opuesto.
—¿Te acuerdas de la historia esa sobre Ronan Quinn, un antepasado? —Brian se acercó un poco.
—No quiero oír ninguna historia —insistió Sean.
—Ronan vivía en una casita de campo junto a un bosque enorme —continuó Brian de todos modos—. Su familia era pobre. Su padre siempre estaba fuera y su madre tenía que dar comida a seis bocas. Cuando acabaron con la última patata y la última pizca de harina, Ronan supo que estaba en una situación desesperada.
—¡No quiero oír ninguna historia! —insistió Sean.
—Sí que quieres —dijo Brian—. Te sentirás mejor.
—Así que decidió agarrar un palo y una daga y adentrarse en el bosque para cazar al lobo —prosiguió una voz tímida. Sean y Brian se giraron hacia la puerta, por donde Liam acababa de asomar la cabeza. Aguardó expectante, esperanzado, y cuando Brian asintió con la cabeza, corrió a tirarse encima de la cama entre los dos.
—Si Sean no quiere que se la cuente, te cuento la historia a ti —dijo Brian mientras acariciaba la coronilla de Liam.
—Esta historia es genial —dijo el pequeño, con una sonrisa radiante.
Sean soltó una palabrota y aplastó la cara contra el colchón, empeñado en no oír otra absurda historia de sus antepasados imaginarios.
—El rey había ofrecido una recompensa por cada cabeza de lobo que se cazara en Irlanda —continuó Brian— y la recompensa alcanzaba para que Ronan y su familia tuvieran comida durante muchos años. Pero cazar lobos era un deporte peligroso, sobre todo siendo él tan joven. Además, Ronan tendría que enfrentarse al lobo con un palo y una daga nada más, arriesgándose a perder su propia vida.
—Los lobos tienen los dientes afiladísimos —comentó Liam—. Mi seño nos ha enseñado una foto. Dice que pueden matar a un hombre.
—El caso es que Ronan nunca había ido al bosque de noche y no estaba seguro de cómo encontrar a los lobos. Pero se juró no volver a casa hasta descubrir uno y matarlo… o morir en el intento. Desde el principio pasó sed, hambre. Entonces se encontró una codorniz y pensó que por fin cenaría. Pero, justo cuando iba a clavarle la daga, la codorniz se giró hacia él y dijo…
—Por favor —Liam le puso la voz al pájaro—, no me mates. Si no lo haces, te daré una bellota mágica. La bellota te concederá un deseo y yo te daré un consejo.
—Exacto —Brian asintió con la cabeza—. Y Ronan, que siempre había sido un chico de corazón tierno, no tuvo fuerzas para matar a la codorniz. Así que aceptó la bellota y se acercó a escuchar el consejo del pájaro. ¿Y qué le dijo la codorniz?
—El bosque está encantado —contestó Liam.
—Así que Ronan pidió un cubo entero lleno de monedas, pero no pasó nada. Mientras caminaba bosque adentro, pensó que había hecho un mal trato. Lo habían engañado y solo tenía una bellota estúpida en el bolsillo. Horas después, seguía sin haber comido ni encontrado el menor rastro de lobo. Entonces vio un jabalí, negro y enorme, junto a un arroyo de bellas aguas cristalinas. Le sonaron las tripas y, de nuevo, pensó que por fin podría cenar. Se situó detrás del jabalí, levantó el palo, pero el animal se giró y le dijo que, si no lo mataba, le daría un consejo y una bellota mágica. Pero esa vez no lo engañarían. No era tan tonto.
—Sí lo era —contestó Liam—. Aceptó la bellota aunque estaba muriéndose de hambre. Y el consejo del jabalí fue que en el bosque no todo era como parecía. Y fue un buen consejo, ya verás.
—¿Es necesario? —protestó Sean—. Los dos sabéis cómo acaba la historia. Ronan se encuentra con un ciervo con osamenta de oro y se va con otra bellota y otro consejo: lo que quieres y lo que necesitas no siempre son la misma cosa. Y luego se encuentra a un lobo y…
—No —interrumpió Brian—. Esta versión es distinta.
—¿Ah sí? —lo desafió Sean.
—Sí, Ronan se encuentra con… una hermosa princesa druida con… un vestido blanco y una corona de esmeraldas sobre el cabello, largo y rubio. Ronan nunca había visto a una mujer tan bella y se quedó cautivado por su belleza al instante.
—No —Liam frunció el ceño—. La historia no es así.
—Sí —insistió Brian—. La princesa druida vio que Ronan tenía las tres bellotas mágicas y que, con las tres, podría tener cualquier cosa que deseara. La princesa las quería para ella. Así que engatusó a Ronan y le dijo que le concedería tres deseos, uno por cada bellota. Cuando le ofreció un banquete maravilloso a cambio de una de las bellotas, Ronan aceptó sin dudarlo. Nada más entregarle la bellota, aparecieron un montón de platos sabrosos ante sus ojos. Ronan dejó la daga, pues ya no la necesitaba, teniendo tantos alimentos que comer. Pero antes de probar nada, la princesa le ofreció otra cosa. Apareció un arco de plata y un carcaj con joyas incrustadas lleno de flechas. Ronan le entregó otra bellota y soltó el palo, pues le sería más fácil cazar al lobo con el arco y las flechas nuevas. Pero antes de poder tocar el arco, la princesa le hizo un último regalo. La última bellota a cambio de un corcel hermoso.
—¿Es que no oís que os estoy llamando? —Conor estaba en la puerta, con el uniforme del departamento de policía de Boston. Por un momento, Sean se quedó sorprendido por lo distinto que parecía: mucho mayor, como un adulto de verdad. Ya no era el incordio de su hermano mayor. En un par de meses, sería policía—. La cena está lista. Venga, se está enfriando.
—Termina la historia —le dijo Liam a Brian después de marcharse Conor.
—¿La termino? —Brian consultó a Sean con la mirada.
—Más te vale —dijo este, sabedor de que Liam no iría a cenar mientras no oyera otro final feliz de los audaces Quinn.
—Cuando Ronan vio el corcel, pensó que podría cazar muchos lobos, conseguir muchas recompensas y hacer rica a su familia. Sacó del bolsillo la última bellota. Pero dudó. Las bellotas debían de ser muy valiosas para que la princesa las deseara tanto. Con voz chillona, roja de rabia, la princesa le exigió que le entregara la bellota. De pronto, Ronan recordó los consejos de la codorniz, el jabalí y el ciervo.
—El bosque está encantado, las cosas no son lo que parecen y lo que quieres y lo que necesitas no siempre son la misma cosa —repitió Liam.
—¡No!, gritó Ronan, reteniendo en el puño la última bellota. En un abrir y cerrar de ojos, el banquete, el arco, las flechas y el corcel desaparecieron, pues no eran más que una ilusión. Y la princesa se transformó en un lobo enorme, feroz, que arremetió contra él. Ronan había soltado sus armas, de modo que no tenía escapatoria.
Ni siquiera Sean estaba seguro de cómo terminaría la historia, pues se trataba de una versión totalmente distinta a la que les había contado su padre, en la que el lobo tenía prisionera a una princesa y Ronan mataba al lobo para rescatarla. Luego la llevaba con su padre y seguía su camino, pues los audaces Quinn nunca se enamoraban.
Brian hizo una pausa y esperó, saboreando el momento.
—Bueno, ¿y qué pasó entonces? —preguntó por fin Sean.
—Ronan se armó de valor, apretó la bellota con fuerza dentro del puño y, con los ojos cerrados, deseó que el lobo se convirtiera en un animal inofensivo, como un ratón o un conejo. Cuando dejó de oír los gruñidos del lobo, Ronan abrió los ojos y se encontró ante una delicada piel de lobo. Al agacharse a recogerla, saltó una rana fea y la princesa, al verse convertida en rana, se perdió entre los árboles del bosque. Ronan regresó a casa, ansioso por obtener la recompensa. Y nunca más volvió a faltar comida en su mesa.
Sean no pudo evitar reírse del final.
—No tiene sentido. Si Ronan era tan listo, ¿por qué no se volvió directamente a casa con las tres bellotas y pidió tres deseos que de verdad necesitara? ¿Y para qué va a querer una princesa bellotas mágicas si ya tiene una corona de esmeraldas? Y si ella ya tenía dos bellotas y Ronan solo una, podía haber…
—Cállate ya —Brian le dio un empujón en el hombro—. No es más que una historia. ¿O es que crees que existen bellotas mágicas?
—A mí me ha gustado —dijo Liam con satisfacción—. Y he entendido la moraleja: no te fíes nunca de las mujeres, por muy bonitas que sean. Los audaces Quinn no deben enamorarse… Ah, y no seas demasiado codicioso cuando alguien te ofrezca algo —añadió justo antes de echar a correr, gritándole a Conor que estaba hambriento.
Brian se puso de pie. Sean lo siguió. Se sentía un poco mejor. A la porra con Colleen Kiley. Que la zurcieran. Además, en realidad no era tan guapa. Se ponía mucho maquillaje y se reía como una hiena.
—Una última cosa —dijo Brian mientras salían de la habitación.
—Si me vas a preguntar si voy a pedirle a Colleen Kiley que vaya al baile conmigo, ya te puedes ir despidiendo de tus dientes.
Brian soltó una carcajada y sacó del bolsillo tres bellotas.
—He pensado que te podían venir bien.
—¿Para qué?
—No sé, podrías convertir a Colleen Kiley en una rana. O en un escarabajo —Brian sacó otras tres bellotas. Y si con tres no tienes bastantes, utilizaré las mías. Los Quinn tenemos que estar unidos —añadió, pasando un brazo sobre el hombro de su hermano.
Sean sonrió y asintió con la cabeza. Por mucho que se peleara con ellos, sabía que siempre podía contar con sus hermanos.
—Sí, supongo que sí —murmuró mientras se guardaba las bellotas en el bolsillo.
1
Sean Quinn estaba arrellanado en su maltrecho Ford. Había encontrado aparcamiento justo bajo la calle de un edificio de tres plantas situado en uno de los barrios de moda de Cambridge y llevaba observando el portal casi dos horas.
Le habían encargado el caso de forma indirecta, a través de un colega al que había conocido una noche en un bar. Bert Hinshaw, detective privado de sesenta años, mujeriego y bebedor empedernido, había visto numerosos casos delirantes. Habían hablado durante horas, Sean tomando nota de la mayor experiencia de Bert y este complacido por tener a alguien dispuesto a escuchar sus historias. A partir de ahí habían desarrollado un sentimiento de amistad y quedaban de vez en cuando para charlar.
Pero Bert había tenido que reducir el ritmo de trabajo por problemas de salud y había empezado a derivar algún caso hacia Sean. Este se lo había pasado hacía dos semanas y su cliente era una mujer adinerada a la que un tal Eddie Perkins, también conocido como Edward Naughton Smyth, Eddie el Gusano y seis o siete apodos más, había seducido, convencido para que se casara con él y esquilmado buena parte de su fortuna.
Se trataba del caso más lucrativo que había tenido nunca con diferencia, mejor incluso que el del banco Intertel de hacía unos meses. Estaba ganando mucho dinero, con un fijo garantizado de casi cuatrocientos dólares diarios.
Eddie, conocido estafador y polígamo, había dejado una buena ristra de corazones partidos y cuentas bancarias vacías por todo el país. El FBI llevaba años detrás de él. Pero era Sean quien lo había localizado después de que la séptima mujer de Eddie oyera que se encontraba en Boston. Había contratado a Sean para dar con él y entregarlo luego al FBI, a fin de obtener una indemnización en un juicio posterior.
Sean miró la hora. Los sábados, Eddie no solía levantarse antes de las tres de la tarde. Y la noche anterior había sido larga. La había pasado con una de las cinco amigas con las que coqueteaba en esos momentos, una divorciada también rica. Sean había decidido que había llegado el momento de actuar y había llamado al FBI. El agente al mando le había asegurado que enviaría a dos hombres al piso en menos de una hora.
—Venga, venga —murmuró mientras miraba por el retrovisor en busca de un sedán sin matrícula.
Le resultaba asombroso que un hombre como Eddie pudiera haber convencido a nueve mujeres inteligentes para que se casaran con él y le confiaran su dinero. En ese sentido, debía reconocer que era digno de admiración. Aunque él tampoco tenía problemas con las mujeres. Era un Quinn y, por alguna razón, los hermanos Quinn tenían un gen misterioso que los hacía irresistibles para el sexo opuesto. Pero, a diferencia de sus hermanos, él nunca se había sentido relajado hablando con una mujer. No se le ocurría nada ingenioso ni halagador, nada para entretenerlas… aparte de su talento en la cama.
Las cosas no habían cambiado mucho desde que era un niño. Brian seguía siendo el gemelo extravertido y él permanecía en segundo plano, observando, evaluando. Sus hermanos le tomaban el pelo con que era justo ese aire reservado lo que lo hacía irresistible a las mujeres. Cuanto menos interés mostraba, más fascinadas quedaban.
Pero Sean sabía lo que esas chicas querían en realidad: sexo del bueno y un futuro que no estaba preparado para ofrecerles. Advertía su deseo de atraparlo en el matrimonio, y siempre se escapaba antes de que le echaran el lazo. Se suponía que los Quinn no debían enamorarse. Y aunque para sus hermanos era demasiado tarde, Sean no tenía intención de cometer el mismo error que ellos.
Un sedán gris pasó despacio por delante y Sean se incorporó.
—Ya era hora —murmuró.
Salió del coche y, segundos después, se le acercaron dos agentes con trajes negros y gafas de sol.
—¿El señor Quinn? —preguntó uno de ellos—. Soy Randolph. Este es Atkins. Del FBI.
—¿Por qué habéis tardado tanto?, ¿habéis parado a comprar donuts? —murmuró Sean.
—Estábamos ocupados deteniendo a unos tipos malos de verdad —respondió con desdén Atkins.
—Si el caso no os interesa, creo que en Baltimore ofrecen una recompensa —Sean levantó las manos en un gesto de burla, como si se rindiera—. Puedo llamar y que lo encierren allí —añadió, sabedor de que el FBI preferiría detener a Eddie por su cuenta.
—¿En qué apartamento está? —preguntó Atkins.
—Es un animal de costumbres. Los sábados se marcha a las tres en punto, se toma un capuchino en la cafetería de abajo, compra el Racing News en el kiosco y llama a su corredor de apuestas desde una cabina. Se compra algo, cena y sale a pasar la noche.
—¿Cuánto tiempo llevas vigilando a este tipo?
—Dos semanas —Sean devolvió la mirada al portal del edificio. La puerta se abrió y no pudo evitar sonreír al ver salir a Eddie, a la hora en punto, con un abrigo a medida y unos pantalones perfectamente planchados. Aunque tenía cuarenta y pico años, se ocupaba de mantenerse en forma. Podía pasar sin problemas por un hombre diez años menor. Llevaba una maleta pequeña de cuero, dato significativo para un hombre como Eddie. ¿Pensaba marcharse?—. Es él.
—Son las dos y cincuenta y cinco. Supongo que no conoces a tu hombre tan bien como crees —dijo Atkins y echó a andar seguido por su compañero—. Nosotros lo detendremos. Tú quédate aquí.
—Ni hablar —dijo Sean—. Si intenta huir, quiero estar cerca para atraparlo.
Estaban a mitad de camino cuando Eddie los vio. Sean supo antes que los agentes que echaría a correr. Lo supo nada más enlazarse sus miradas. Lo cual le permitió aventajar a los agentes. No les había dado tiempo a gritar siquiera y Sean ya había arrancado tras Eddie. Le dio alcance a mitad de la manzana, le agarró la muñeca por la espalda y lo tiró al suelo.
Cuando Randolph y Atkins llegaron, Sean ya lo tenía totalmente inmovilizado. Atkins lo esposó y le puso de pie.
—Hay un montón de mujeres deseando volver a verte, Eddie —le dijo.
—Un momento, esperad —se resistió Eddie—. No podéis detenerme ahora.
—¿Quieres que volvamos luego? —Randolph rio—. Vale, lo que tú digas. Es más, si te parece, nos llamas por teléfono cuando estés dispuesto a entregarte, ¿de acuerdo? —añadió justo antes de darle un empujón hacia el coche.
—¡Hey, tú! —Eddie se giró hacia Sean—. ¡Ven!
Sean miró a los dos agentes, los cuales se encogieron de hombros.
—¿Qué quieres? —preguntó.
—Tienes que sacarme de esta. Es muy importante —Eddie trató de meterse la mano en un bolsillo del pantalón, pero los agentes se lo impidieron. Atkins sacó un fajo de billetes—. Dale cincuenta; no, que sean cien.
—¿Para? —preguntó Sean cuando el agente le hubo entregado dos billetes de cincuenta dólares.
—Quiero que vayas al 634 de la calle Milholme y le cuentes a Laurel Rand lo que ha pasado.
—Tienes derecho a una llamada —contestó Sean—. Llámala tú —añadió al tiempo que le devolvía el dinero.
—No, no puedo. Será demasiado tarde. Tienes que hacer esto por mí. Dile que lo siento de verdad. Dile que la quería de verdad.
Sean miró los billetes. Sabía que debía negarse, pero cada dólar que echaba al bolsillo suponía estar un dólar más cerca de conseguir un despacho de verdad y, quizá, hasta una secretaria en condiciones. Con cien dólares podría pagar la factura de la luz durante unos meses. ¿Por qué no emplear un rato en un encargo tan sencillo?
—Está bien. ¿Quieres que le diga que te han detenido? —preguntó y Eddie asintió con la cabeza—. ¿Quieres que le cuente por qué?