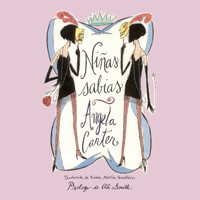Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Hubo un tiempo no muy lejano en que los cuentos de hadas no estaban destinados a los niños. Los relatos incluidos en este mítico volumen, recogidos por Angela Carter para la editorial Virago, donde durante años han sido uno de sus longsellers, tampoco son para niños. En ellos encontramos sangre, humor, sexo y muerte. No hay princesas ñoñas ni hadas maravillosas, sino jóvenes astutas, ancianas taimadas, chicas malas, hechiceras, parteras vengativas, mozas ladronas, novias rastreras, madres, hijas y hermanas raras. Solo una escritora tan radical como Angela Carter podría haber sido capaz de recopilar esta antología de relatos, todos protagonizados por mujeres, una celebración del universo femenino a través de los tiempos, ilustrado con los grabados originales de la edición inglesa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 883
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cuentos de hadas de Angela Carter
Créditos
Título original: Angela Carter’s Book of Fairy Tales
Primera edición en Impedimenta: noviembre de 2016
Tercera edición: abril de 2017
Copyright © The Estate of Angela Carter 2005
Todos los derechos reservados.
Copyright de la traducción © Consuelo Rubio Alcover, 2016
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2016
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
http://www.impedimenta.es
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Diseño de colección y dirección editorial: Enrique Redel
Maquetación: Nerea Aguilera
Corrección: Susana Rodríguez
ISBN epub: 978-84-17115-01-2
IBIC: FA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Prefacio
e aquí una colección de cuentos de hadas en la que, como admite la propia compiladora en la introducción que antecede a los relatos, pocas hadas pueden encontrarse. Acaso sea más ajustado hablar de cuentos maravillosos, en lugar de traducir el término anglosajón fairy tale literalmente. Pero, en cualquier caso, ¿qué es un fairy tale, un Märchen alemán, una ска́зкаrusa? En su fenomenal obra de 1976, titulada originalmente The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tale,1 el psiquiatra y psicólogo infantil austríaco Bruno Bettelheim, superviviente de los campos de concentración nazis y emigrado a Estados Unidos, aplica los conceptos básicos del análisis freudiano al fenómeno que nos ocupa, mas, a la hora de definirlo, cita al historiador y filósofo rumano Mircea Eliade, según el cual estos cuentos proponen «modelos de comportamiento humano» que, por lo tanto, dotan de «sentido y validez» a la vida. Agrega Bettelheim que Eliade y otros estudiosos del género desde el punto de vista antropológico han destacado su parentesco con el mito, pues ambos parecen prestar expresión simbólica al rito de iniciación o de pasaje en el que un yo metafórico muere y renace en un plano superior de existencia. Como tales, estos relatos serían manifestación de una necesidad que los seres humanos acusamos profunda e intensamente, y estarían cargados de ese sentido de la vida que todos, de alguna manera, hemos buscado alguna vez.
¿Qué diferencia existe, pues, entre el mito y el cuento de hadas? En palabras del propio Bettelheim, el cuento de hadas deja claro que se dirige a una persona normal, a uno de nosotros, y que su héroe protagonista (el yo metafórico) es un mortal cualquiera: lo es al principio de la historia y también al final, una vez superadas todas las pruebas, después de haberse autorrealizado. El mito, sin embargo, no es apto para formar la personalidad total del niño, «sino solamente el superyó», al plantear una trama en la que las demandas de ese superyó entran en conflicto con la acción desencadenada por el ello y los deseos de autoprotección del yo. En el mito, el héroe es a menudo inmortal o está investido de cualidades sobrenaturales; además, los dioses se inmiscuyen constantemente en la trama y dirigen el desarrollo de la historia. A consecuencia de todo esto, el mito suele ser pesimista, mientras que el cuento maravilloso es optimista y conduce ineluctablemente a un final feliz. Bettelheim, defensor a ultranza del cuento de hadas —que utilizó para tratar a niños con trastornos severos en su práctica médica—, plantea ya desde el título de la obra citada arriba una tesis que resultaba muy osada a finales de los años setenta del pasado siglo: los cuentos tradicionales, populares o maravillosos proporcionan al niño una guía para lograr una buena integración de la personalidad que incluye la satisfacción de sus impulsos inconfesables (el ello) y la victoria final del yo. Lo que es aún más importante: le garantizan un final feliz (a diferencia del mito, que se limita a proyectar las exigencias del superyó, y por lo tanto la manera de forjar una personalidad ideal). Al margen de su valor en la educación de los menores, Bettelheim subraya que la medicina tradicional hindú lleva siglos sirviéndose del poder curativo de los cuentos en casos de desintegración de la personalidad, pues una práctica habitual consiste en entregar una historia al paciente (de cualquier edad) para que reflexione sobre el mal que obnubila su alma y provoca su trastorno.
Bettelheim escribía, como él mismo explica en un capítulo de su obra, en la era de la decadencia y desprestigio del cuento de hadas. Apunta que, paradójicamente, fueron el auge y la divulgación de los conceptos fundamentales del psicoanálisis los que acabaron por privar a los niños de esta fuente de sabiduría tradicional, que durante décadas cayó en desgracia y fue contemplada de reojo, con recelo, por considerarse que estaba llena de crueldad, de imágenes sangrientas y de estereotipos nocivos para la educación de las nuevas generaciones. No extraña, pues, que los setenta y los ochenta fueran las décadas de oro de la reescritura y de la revisión del cuento popular (corriente en la cual podemos enmarcar la obra que lanzó al estrellato literario a la propia Angela Carter, La cámara sangrienta). Mientras que los padres acaso quedaran sosegados restringiendo el acceso de sus hijos a este valioso legado de fantasía, suprimiendo así, entre otras cosas, la imagen negativa del progenitor que ofrecen tanto los cuentos como el psicoanálisis freudiano, los niños, según Bettelheim, habrían salido perdiendo en esta evolución. Sin un espejo en el que reconocer sus propias pulsiones asociales, destructivas, agresivas e inadmisibles, los pequeños se sienten solos, sacan la conclusión de que nadie más comparte tales vuelos de la imaginación y además carecen de la guía que el cuento había suministrado a todas las generaciones anteriores: vendría a ser la hoja de ruta de cómo vencer los propios miedos y progresar hacia el desenlace feliz, con el mensaje reconfortante de que, pese a las muchas dificultades, saldrán airosos.
Aunque se abra con «Sermerssuaq», una pieza brevísima —excesivamente breve para ser clasificada como cuento maravilloso— de tintes mitológicos o legendarios, y aunque incluya alguna que otra fábula —tér-mino que designa un relato admonitorio donde prima la moraleja y que carece del desarrollo propio del cuento de hadas—, la casi totalidad de los relatos recogidos en este volumen son cuentos de hadas o cuentos maravillosos tal y como los definían Eliade y Bettelheim: están protagonizados por gente corriente y se dirigen a un lector cualquiera, apelando particularmente a sus debilidades y ansiedades típicamente humanas.
Una década y media antes de que Bettelheim escribiera su ensayo sobre la interpretación freudiana del cuento de hadas, Erich Fromm había reflexionado en El lenguaje olvidado. Introducción a la comprensión de los sueños, mitos y cuentos sobre «el único lenguaje universal que elaboró la humanidad, igual para todas las culturas y para toda la historia (…), un lenguaje que tiene su propia gramática y su sintaxis (…), que es preciso entender si se quiere conocer el significado de los mitos, los cuentos de hadas y los sueños». Es, prosigue Fromm, un lenguaje que el hombre occidental ha olvidado, que ha quedado sepultado bajo estratos y estratos de cultura occidental, a pesar de ser, según él, «el único idioma extranjero que todos deberíamos estudiar».2
Los cuentos maravillosos, pues, están confeccionados del mismo material que los sueños: los componen símbolos, que apelan al ser humano a un nivel inconsciente, o preconsciente; y que están al alcance de todos, más allá de lenguas, culturas o edades; y que trascienden también las distintas etapas de la historia. Es precisamente esta universalidad lo que nos fascina, lo que nos deja perplejos y nos hace preguntarnos sobre el origen último de tales semejanzas. No en vano, esa pregunta dio lugar a una de la más encarnizadas pugnas intelectuales del siglo xx, entre Sigmund Freud y varios de sus discípulos aventajados, encabezados por el suizo Carl Jung. A grandes rasgos, podríamos afirmar que Freud interpreta los cuentos de hadas y los mitos en la misma clave que los sueños —como regresiones a una etapa primitiva del desarrollo humano donde se da rienda suelta a atavismos y a necesidades inconfesables de la libido—, mientras Jung propugna que la voz que nos habla en nuestros sueños no es la nuestra, sino que brota de una fuente trascendente, y que el fenómeno onírico nos remite por lo tanto al hecho religioso en el sentido más amplio. En su ensayo sobre el lenguaje olvidado, Fromm vacila —¿acaso con cierta incoherencia?— en-tre la interpretación freudiana de Caperucita Roja, que desencripta empleando una panoplia de símbolos esencialmente sexuales, y la más junguiana lectura de la trilogía de tragedias de Sófocles (Edipo, Edipo en Colomo y Antígona). Esta última exégesis, que incorpora la dimensión histórico-religiosa a la comprensión del mito, se basa en los postulados de la obra de J. J. Bachofen El matriarcado (1861): el conflicto surge, en último término, de la tensión entre la religión (o, más en general, del orden simbólico) primigenia, matriarcal, que regía en los albores de la historia del hombre y el sistema patriarcal instaurado con posterioridad y caracterizado por la predominancia del hombre en una sociedad organizada jerárquicamente y por la autoridad del paterfamilias. Tras debatirse entre las dos escuelas, Fromm lanza un alegato en pro del sueño («no solo somos menos razonables y menos decentes en los sueños sino que también somos más inteligentes, más justos y más sabios cuando estamos durmiendo») y asegura que soñar no es otra cosa que sumirse en un estado de reposo, donde nos liberamos del molesto caparazón de la cultura aprendida y nos podemos volcar totalmente en nuestra autoactividad. La voz de nuestro sueño, dice Fromm, sigue siendo nuestra, quizá más nuestra que nunca, y más lúcida en muchos aspectos que durante la vigilia, solo que ahora está reelaborando toda clase de actividades mentales (en lugar de expresar exclusivamente deseos libidinosos, como suponía Freud).
Paralelamente a la polémica entre freudianos y junguianos en la psicología y el psicoanálisis, los filólogos y folcloristas libraban otra contienda, no menos singular ni reñida, a cuenta de la arquitectura de los cuentos de hadas, o mejor dicho, sobre la posibilidad de aislar una especie de esqueleto común a todos ellos —al menos, de esclarecer las unidades constitutivas de su núcleo más profundo—. Tras examinar un corpus de cien cuentos de la popular colección de Afanásiev, Vladimir Propp había publicado en 1928 La morfología del cuento,3 para exponer que una estructura común, asimilable a una secuencia de treinta y una funciones, vertebraba todas estas narraciones, de modo que las variaciones constatables entre ellas constituían una pura anécdota, apenas pinceladas de color para amenizar la experiencia narrativa. Asimismo demostró que una lista relativamente corta de personajes, agrupados en esferas, asumían aquellas treinta y una funciones: el héroe, el malvado agresor, el donante o proveedor, el auxiliar, la princesa con su padre, el mandatario, el falso héroe. La obra de Propp, un erudito folclorista que trabajaba con medios limitadísimos en la Rusia posrevolucionaria, no hallaría repercusión hasta mucho más tarde gracias a Roman Jakobson, que en el comentario a una traducción de 1945 de los cuentos de Afanásiev incluyó un breve resumen de los hallazgos de su colega ruso. Sin embargo, su Morfología no fue accesible a los estudiosos de Occidente hasta 1958, cuando el profesor Sebeok de la Universidad de Indiana encargó una traducción de la misma. Dos años antes, el mismo Sebeok, editor del Journal of American Folklore, había invitado a Claude Lévi-Strauss a un simposio internacional centrado en el mito. La conferencia pronunciada por el estructuralista francés, titulada The Estructural Study of Myth, fue concebida antes de que este pudiera contrastar sus propias ideas con las de Propp. En ella, defendió que el mito surge de la necesidad humana de hallar una explicación lógica a una contradicción y así conciliar dos nociones opuestas a través de una mediación progresiva. Según Lévi-Strauss, el pensamiento humano funciona por medio de operaciones binarias; no en vano, en obras posteriores sobre el mito y el pensamiento mítico, acuñó el término mitema: un operador binario que podríamos considerar la unidad básica del mito. A diferencia de Propp, que procedía de manera inductiva, extrapolando funciones a partir de su corpus de cien cuentos, Lévi-Strauss decidió prescindir de la secuencia sintagmática en la que estaban ordenadas las acciones de Propp e intentó dilucidar una estructura paradigmática,en la que los elementos estarían organizados de modo perverso para formar una red tridimensional (en lugar de un encadenamiento de sucesos).
En las historias elegidas para este volumen por Angela Carter, saltan a la vista casos llamativos del fenómeno que ha suscitado todas estas intrincadas pesquisas y virulentos rifirrafes entre académicos de diferentes disciplinas; a saber, la aparición de múltiples versiones de la misma historia en los lugares más dispares del globo (la propia antóloga menciona el solapamiento de la armenia «Nourie Hadig» con la «Blancanieves», de Grimm, y el de «Bella y Caraviruela», de China, con «Capamusgo», del norte de Inglaterra, y la germánica «Cenicienta», de los Grimm; por nuestra parte, podríamos resaltar, por ejemplo, el paralelismo entre el cuento popular noruego «Al este del sol y al oeste de la luna» con el mito griego de Cupido y Psique). Carter se atreve a aventurar que los cuentos son una simiente que distintos pueblos han ido sembrando a su paso por diversas regiones del planeta, y que tales analogías dan cuenta, asimismo, de la experiencia y de la imaginación comunes a todas las mujeres y a todos los hombres: al transportar sus relatos cual bolsa de viaje, han repartido por el mundo entero un mismo legado imaginativo de angustias, preocupaciones y afanes.
Este es, precisamente, el hecho que cautivó a Propp y a Lévi-Strauss por igual; lo que los instigó a investigar y a sacar a la luz una hipotética estructura común a todos los cuentos maravillosos, mitos, leyendas, romances, anécdotas jocosas o chascarrillos. También es lo que llevó a Freud y a Jung a enfrentarse, disputándose la raíz última del simbolismo del que están investidos todos esos textos, trasuntos como son (al menos parcialmente) del sueño; transcritos en la modernidad, pero originalmente legados de una generación a la siguiente por vía oral, deformados y enriquecidos a lo largo de la azarosa historia de los pueblos y de su literatura anónima.
Independientemente de cuál sea la fuente de la que mana toda esta belleza y todo este saber, queridos lectores, zambullíos a partir de este momento en el caudaloso acervo que recogió Angela Carter. Cual rapsoda, bardo, trovador, juglar o moderna cuentacuentos, en vuestras manos dejo estas historias.
Consuelo Rubio Alcover
Octubre de 2016
Nota a la edición
original
l libro de los cuentos de hadas de Angela Carter reúne dos colecciones de cuentos maravillosos editadas por Angela Carter y que se publicaron con los títulos de El libro de los cuentos de hadas (1990) y El segundo libro de los cuentos de hadas (1992).
Aproximadamente un mes antes de su muerte en febrero de 1992, Angela Carter estuvo ingresada en el hospital de Brompton, en Londres. El manuscrito de la segunda antología se encontraba sobre su cama. «En estos momentos estoy acabándolo para las chicas», dijo. Su lealtad para con nosotras no tenía límites. Cuando le comunicaron por primera vez que estaba enferma, le dijimos que no se preocupase: habíamos publicado El libro de los cuentos de hadas,y con eso bastaba. Pero no, Angela nos aseguró que era justo el proyecto que un escritor aquejado de una enfermedad debía llevar a término. Por eso, siguió trabajando en el libro hasta pocas semanas antes de su muerte. Aunque había escogido ella misma todas las historias y las había reunido bajo encabezamientos también seleccionados por ella, no había escrito aún una introducción y fue incapaz de terminar las notas. Shahrukh Husain, editora del Libro de las brujas de nuestra editorial,pudo echar mano de su amplio conocimiento del folclore y de los cuentos maravillosos para completar las notas, incluyendo en ellas (en caso de existir) comentarios y anotaciones que encontró en las carpetas de la propia Angela Carter.
En esta nueva edición hemos incorporado la introducción que Angela Carter escribió para El libro de los cuentos de hadas. Marina Warner escribió un artículo laudatorio a la autora después de que esta falleciera. Publicado originalmente como introducción a El segundo libro de cuentos de Virago, lo hemos incluido también aquí a modo de epílogo.
Lennie Goodings
Editora de Virago
Introducción
ese a que este sea un libro de cuentos maravillosos o cuentos de hadas, entre sus páginas vas a encontrar realmente pocas hadas. Animales parlantes, sí, y también seres que son, en mayor o menor medida, sobrenaturales, así como muchas secuencias de acontecimientos que de algún modo burlan las leyes de la física. Pero las hadas, como tales, no menudean en absoluto, pues en el concepto de «cuento de hadas» utilizamos figurativamente el lenguaje: lo empleamos de manera laxa para describir una masa gigantesca de narraciones, infinitamente diversas, que fueron una vez, y en algunos casos siguen siendo, transmitidas y diseminadas por todo el mundo a través del boca a boca. Son historias cuyo creador originario es desconocido y que pueden ser rehechas una y otra vez por cada persona que las cuente; una forma de entretenimiento que los pobres siguen actualizando perennemente.
Hasta la mitad del siglo xix, la mayor parte de los europeos pobres eran analfabetos o semianalfabetos, y la mayor parte de los europeos eran pobres. En fechas tan tardías como 1931, el veinte por ciento de los italianos adultos seguía sin saber leer ni escribir, y en el sur del país la cifra alcanzaba el cuarenta por ciento. La abundancia llegó al mundo occidental mucho más tarde. La mayor parte de África, América Latina y Asia no ha salido aún de la pobreza, y todavía hay lenguas que carecen de documentos escritos o que, como el somalí, se han empezado a plasmar por escrito solo en el pasado inmediato. Sin embargo, la gloria de la literatura somalí no es menor por el hecho de haber existido solo en la memoria y en los labios de sus hablantes a lo largo de la mayor parte de su historia, y su transposición al código escrito cambiará inevitable y enteramente la naturaleza de esa literatura, porque hablar es una actividad de la esfera pública y leer es una actividad de la esfera privada. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la literatura, tanto la ficción como la poesía, ha sido narrada, no escrita; oída, no leída. Por ello, los cuentos de hadas, los cuentos populares, las historias de la tradición oral constituyen todos el lazo más fundamental que tenemos con los imaginarios de los hombres y de las mujeres corrientes cuya labor ha dado forma a nuestro mundo.
A lo largo de los últimos doscientos o trescientos años, los cuentos de hadas y los cuentos populares han sido recopilados como un fin en sí mismo, y se los ha guardado cual tesoro por un amplio abanico de motivos que van de la curiosidad del anticuario a la ideología. Al poner por escrito estas historias (y especialmente al imprimirlas) se conservan, y también se cambian inexorablemente. Yo he reunido para este libro historias procedentes de fuentes ya publicadas. En parte, representan la continuidad de un pasado que hoy nos resulta casi completamente ajeno, y que cada día nos lo parece más. «Monta a caballo y ara por encima de los huesos de los muertos», dijo William Blake. Cuando yo era niña, pensaba que todo lo que había dicho Blake era sagrado, pero ahora que he crecido y tengo más experiencia de la vida, trato sus aforismos con el escepticismo cariñoso que corresponde a las exhortaciones de un hombre que aseguraba haber presenciado un funeral de hadas. Los muertos saben cosas que nosotros desconocemos, aunque se las guardan para sí. Conforme el pasado se va diferenciando del presente, y conforme se va desvaneciendo, a un ritmo todavía más rápido en los países en vías de desarrollo que en los más desarrollados e industrializados, necesitamos averiguar cada vez más detalles sobre quiénes éramos para ser capaces de conjeturar quiénes podemos acabar siendo.
La historia, la sociología y la psicología que nos han transmitido los cuentos de hadas es extraoficial: prestan todavía menos atención a los asuntos nacionales e internacionales que las novelas de Jane Austen. También son anónimos y carecen de género. Podríamos saber el nombre y el género del individuo concreto que narró una historia en particular, porque el compilador acertó a anotar su nombre, pero nunca podremos saber el nombre de la persona que inventó la historia. Nuestra cultura es altamente individualista, y depositamos mucha fe en la obra de arte como algo único y exclusivo, y en el artista como el creador original, divino e inspirado de esas cosas únicas y exclusivas. Los cuentos de hadas, por su parte, no son así, ni tampoco lo son sus artífices. ¿Quién inventó las albóndigas? ¿Existe una receta definitiva del puré de patatas? Pensemos en las tareas domésticas como arte: «Así es como yo hago el puré de patatas».
Es muy probable que la historia se compusiese tal y como nosotros la conocemos, más o menos, a base de todo tipo de fragmentos de otras historias de épocas y lugares lejanos que luego se han unido y remendado, añadiendo ciertos fragmentos y dejando fuera otros, y mezclándola con otras historias, hasta que nuestra informante misma se hiciera una historia a su medida, personal y adecuada a su público, fuera este el que fuese: niños, borrachos en una boda, un grupo de viejas verdes o plañideras en un velatorio. O, sencillamente, porque le apetecía hacerlo así.
Hablo de ella porque existe la convención europea de una cuentacuentos arquetípica: la Madre Ganso, Mother Goose en inglés, Ma Mère l’Oie en francés. Se trata de una anciana sentada junto al fuego de la chimenea que cuenta historias mientras hace girar la rueca o le da vueltas al hilo: así, literalmente, se la describe en una de las primeras compilaciones de cuentos de hadas europeos hechas con autoconciencia, la de Charles Perrault, publicada en París en 1697 bajo el título Histoires du temps passé y traducida al inglés en 1729 como Histories or Tales of Past Times (hasta en aquellos tiempos circulaba entre las clases cultivadas la noción de que la cultura popular pertenecía al pasado; incluso, tal vez, de que debía pertenecer al pasado, donde no supondría amenaza alguna, y me entristece descubrir que yo también comparto este sentimiento, solo que hoy puede que sí sea verdad).
Evidentemente, fue la Madre Ganso quien inventó todos los cuentos de viejas comadres, aunque en este proceso de reciclaje perpetuo puedan participar viejas comadres de cualquier sexo: se trata de tomar un cuento y de cambiarle la cara. Son cuentos de marujas (es decir, historias sin ningún valor, falsedad, chismorreo banal): una etiqueta denigrante que asigna a las mujeres el arte de contar cuentos exactamente al mismo tiempo que lo despoja de su valor.
A pesar de todo, es ciertamente una característica del cuento maravilloso el no llegar con aspiraciones oficiosas después de exigir la suspensión del juicio crítico del lector, como hace la novela decimonónica. «En la mayor parte de las lenguas, la palabra cuento es sinónimo de mentira o falsedad», según Vladimir Propp. «El cuento se ha acabado; ya no puedo mentir más»: esta es la coletilla con la que los narradores rusos concluyen sus historias.
Otros cuentacuentos son menos ostentosos. El gitano inglés que narró «Capamusgo» decía que había tocado el violín en la fiesta del vigésimo primer cumpleaños del hijo de Capamusgo, pero en su caso no se trata de crear una sensación de verosimilitud al estilo de George Eliot, sino de una floritura verbal, de una mera fórmula. Cualquier narrador de esta historia agregaría, probablemente, ese mismo toquecito. Al final de «La doncella manca», el narrador nos cuenta: «Yo estuve allí y bebí hidromiel y vino, que me mojaron todo el bigote pero no llegaron entrarme en la boca». Es muy probable que así fuera.
Aunque el contenido del cuento de hadas pueda ser un documento fidedigno (a veces, incómodo) de la vida real de la gente pobre y anónima —la pobreza, el hambre, las relaciones familiares convulsas, la crueldad que lo impregna todo, y a veces el buen humor, el vigor, el sencillo consuelo de tener un fuego que caliente y la barriga llena—, su estructura no suele invitar al auditorio a compartir una sensación de experiencias vividas. El cuento de viejas comadres hace alarde muy conscientemente de su falta de verosimilitud. «Había y no lo había; había un niño…» es una de las fórmulas convencionales predilectas de las cuentacuentos armenias para abrir el relato. La variante armenia del enigmático «Había una vez» (propio del cuento de hadas en inglés y en francés) es tanto absolutamente precisa como absolutamente misteriosa: «Hubo un tiempo y un no-tiempo…».
Cuando oímos la fórmula «Había una vez» o cualquiera de sus variantes, sabemos de antemano que lo que vamos a oír no tiene pretensiones de verosimilitud. La Madre Ganso puede contar mentiras, pero no te va a engañar de esa manera. Te va a distraer, te va a hacer pasar el tiempo de forma entretenida, que es una de las funciones más antiguas y más respetables del arte. Los cuentos armenios terminan siempre así: «Del cielo cayeron tres manzanas: una para mí, otra para el narrador y otra para la persona que os ha entretenido». Los cuentos maravillosos están dedicados al principio del placer, aunque como el puro placer no existe, siempre habrá más cosas en la trastienda, cosas que no vemos.
Cuando los niños cuentan mentirijillas, les advertimos: «¡No me cuentes cuentos!», pero las mentirijillas de los niños, como las historias de las comadres viejas, no suelen quedarse cortas de verdad. Antes al contrario, más bien se pasan en su dosis de veracidad. A menudo, igual que ocurre con las mentiras de los niños, se nos invita a admirar la invención como tal, por su propia naturaleza. «El azar es la madre de la inventiva», observó Lawrence Millman en el Ártico mientras hacía un estudio de la bulliciosa tradición narrativa de la región. Y añadió: «La inventiva es también la madre de la inventiva».
Son historias que no dejan de sorprender:
Así que una mujer tras otra parieron a sus hijos.
Pronto hubo una fila entera.
Entonces todo el grupo se marchó, provocando un confuso rumor.
Cuando la chica lo vio, dijo: «No es ninguna broma.
Viene un ejército rojo con los cordones umbilicales todavía colgando».
Así es.
«Damita, damita —dijeron los niños—, pequeña Alexandra, escucha el reloj, tic-tac: madre en la habitación, toda cubierta de oro.»
Y así.
El viento sopló con fuerza, y me dolió el corazón
al ver el hoyo que había cavado el zorro.
Y todavía más.
Esta es una colección de cuentos de viejas comadres, reunidos con la intención de causar placer. Realizándola, he experimentado bastanteplacer. Estas historias solo tienen una cosa en común: todas están centradas en una protagonista femenina. Sea esta protagonista lista, valiente, buena, tonta, cruel, siniestra o increíblemente desgraciada, siempre se encuentra en el lugar privilegiado del escenario, y su tamaño se mantiene dentro de los límites de la realidad (aunque a veces, como en el caso de Sermerssuaq, puede adquirir proporciones épicas y rebasarla).
Si tenemos en cuenta que, numéricamente, siempre han existido en este mundo al menos tantas mujeres como hombres, y que estas han sido partícipes del proceso de transmisión de la cultura popular como mínimo al cincuenta por ciento, veremos que ocupan ese lugar protagonista sobre las tablas del escenario menos veces de las que cabría imaginar. Cuestiones que se relacionan con la clase social y el género del compilador pueden ser las responsables, así como sus expectativas, su sentido del ridículo, su deseo de agradar. Aun así, cuando las mujeres cuentan historias, no siempre se sienten impelidas a presentarse a sí mismas como heroínas, y son perfectamente capaces de contar cuentos en los que sus actitudes denoten francamente poco sentido de la hermandad (por ejemplo, la historieta sobre la anciana y el joven indiferente). Las heroínas de Lawrence Millman, cuya fortaleza salta a la vista, son descritas tanto por hombres como por mujeres, y su agresividad, su autoridad y su falta de complejos en el terreno sexual probablemente tengan orígenes sociales, más que estar motivados por un anhelo de la Madre Ganso del Ártico de mostrar mujeres desinhibidas como modelos a imitar.
Susie Hoogasian-Villa destacó sorprendida que sus informantes, mujeres de la comunidad armenia de Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, le contaban historias sobre sí mismas en las que «se mofaban de las mujeres como seres risibles y segundones». Estas mujeres procedían de comunidades rurales resueltamente patriarcales, e inevitablemente habían absorbido y sintetizado los valores de esas comunidades, donde una recién casada «no podía hablar con nadie excepto con los niños si no se encontraban presentes hombres u otras mujeres mayores». Solo los cambios sociales más profundos serían capaces de alterar las relaciones en tales comunidades, y las historias que las mujeres contaban no podían alterar sus condiciones materiales en forma alguna.
Con todo, hay una historia dentro de este volumen, De cómo un marido desenganchó a su mujer de los cuentos de hadas, que muestra justamente en qué medida las historias maravillosas pueden afectar los deseos de una mujer, y cuán temeroso de tal cambio puede mostrarse su marido, que llega incluso a remover cielos y tierra para impedirle ese disfrute, como si este amenazase su propia autoridad.
Y en eso, desde luego, no se equivocaba.
Y sigue siendo así.
Las historias aquí compiladas proceden de Europa, de Escandinavia, del Caribe, de los Estados Unidos, del Ártico, de África, de Oriente Medio y de Asia. La colección ha sido estructurada de manera consciente siguiendo el modelo de las antologías realizadas por Andrew Lang en la transición del siglo xix al siglo xx, que me han proporcionado tantos momentos gozosos, como los libros de Olive Fairy (rojo, azul, violeta, verde), entre otros, que abarcan todo el espectro y recogen cuentos de muchas tierras distintas.
No he reunido las piezas de esta colección partiendo de fuentes heterogéneas para demostrar que todas seamos hermanas del alma, por encima de las diferencias de nuestra piel, y parte de una misma familia humana aunque haya un par de elementos distintos en la superficie. En todo caso, no creo que sea el caso. Puede que seamos hermanas del alma, por encima del color de la piel, pero eso no significa que tengamos demasiadas cosas en común. (Véase la parte sexta: «Familias infelices»). Más que eso, quería poner de manifiesto la extraordinaria riqueza y variedad de respuestas que surgen ante un mismo apuro (estar vivas), y la riqueza y diversidad con la que la feminidad, en la práctica, es representada en la cultura extraoficial: sus estrategias, sus intrigas, su dura labor.
La mayor parte de las historias de este libro no existen solo bajo una forma, sino que tienen versiones muy diferentes, y en diferentes sociedades se procuran diferentes significados para lo que es, en esencia, una misma narrativa. La boda del cuento de hadas, por ejemplo, está revestida de un sentido distinto, según hablemos de una sociedad que admite la poligamia o de otra monógama. Incluso un cambio de narrador puede tener como consecuencia un cambio de significado. La historia «El furburgués»fue narrada originalmente por un boy scout de veintinueve años a otro joven, y yo no he cambiado ni una sola palabra, aunque su sentido se ha visto enteramente alterado por el mero hecho de que yo os la esté contando a vosotros ahora.
Las historias han ido cayendo como simiente por todo el mundo, no porque todas compartamos el mismo imaginario y la misma experiencia, sino porque son portátiles, parte de un equipaje invisible que la gente lleva consigo cuando abandona su lugar de origen. La armenia «Nourie Hadig», que evoca la «Blancanieves»que se hizo famosa a través de los hermanos Grimm y luego de Walt Disney, fue compilada en Detroit, a poca distancia de los municipios donde Richard M. Dorson anotó sus historias de afroamericanos, en las que se fusionan elementos africanos y europeos para dar lugar a un producto nuevo. Sin embargo, una de estas narraciones, «El gato-bruja», era ya muy conocida por Europa mucho antes, al menos desde los juicios de los hombres-lobo que tuvieron lugar en Francia en el siglo xvi. Pero el contexto lo cambia todo, y El «gato-bruja» adquiere resonancias completamente distintas sobre el trasfondo de la esclavitud en América.
Las muchachas de pueblo llevaron a la ciudad sus historias para intercambiárselas a lo largo de interminables sesiones narrativas en la cocina, mientras realizaban las faenas domésticas o para entretener a los hijos de otros. Los ejércitos invasores se llevaron a sus países a narradores autóctonos. Con la introducción de procesos de impresión baratos en el siglo xvii, las historias siguieron circulando, la mayoría de las veces gracias a sus versiones escritas pero también al margen de estas. Mi abuela me contó la versión de «caperucita roja»que había heredado de su propia madre, que resultó seguir casi palabra por palabra el texto que había sido impreso por primera vez en su país en 1729. Los informantes de los hermanos Grimm en la Alemania de principios del siglo xix les citaban con frecuencia a Perrault (cosa que irritaba a los hermanos, al acecho como estaban del genuino Geist alemán).
Pero hay una especificidad muy clara que opera aquí. Algunas historias (las de fantasmas, los cuentos cómicos, las que ya existían como cuentos populares) traspasan a su vez el papel y, a través de la imprenta, van a parar a la memoria y a la oralidad. Sin embargo, aunque las novelas de Dickens y de otros escritores burgueses del siglo xix podrían ser leídas en voz alta, y de que las novelas de Gabriel García Márquez se lean en voz alta hoy en día en las aldeas de América Latina, las historias sobre David Copperfield y Oliver Twist no han cobrado vida propia ni sobrevivido como cuentos maravillosos (a no ser que, como dijo Mao Zedong a propósito de los efectos de la Revolución francesa, aún sea demasiado temprano para evaluarlos).
Resulta imposible adscribir un origen claro a cada narración en concreto, y de que los elementos básicos de la trama de la historia que conocemos con el título de «Cenicienta»surjan en todo el mundo, desde China al norte de Inglaterra (véanse «Bella y Caraviruela» y «Capamusgo»). Sí sabemos que el fuerte impulso recopilador de materiales orales en el siglo xix brotó junto al ascenso de los nacionalismos y en paralelo al concepto de la nación-estado con una cultura propia y exclusiva que mantiene una relación también exclusiva de afinidad con las gentes que habitan en ella. La palabra folclore no fue acuñada como tal hasta 1846, cuando William J. Thomas inventó este «vocablo compuesto, de sólida raigambre sajona», para reemplazar términos imprecisos y vagos como el de «literatura popular» o «antigüedades populares», evitando al hacerlo el recurso a raíces griegas o latinas (y es que, a lo largo del siglo xix, los ingleses creyeron estar más cercanos en su identidad espiritual y racial a las tribus teutónicas del norte que a los tipos cetrinos del Mediterráneo; un Mediterráneo que empezaba en Dunkerque, para así eliminar también del mapa, oportunamente, a los escoceses, a los galeses y a los irlandeses).
Jacob Ludwig Grimm y su hermano, Wilhelm Carl, filólogos, anticuarios y medievalistas, se propusieron establecer una cultura unitaria para el pueblo alemán partiendo de sus tradiciones y de su lengua comunes. Sus Cuentos del hogar se mantuvieron durante más de un siglo como el segundo libro de Alemania por difusión y por número de ejemplares vendidos, aventajado solo por la Biblia. Su labor de recopilación de cuentos de hadas fue parte de la lucha decimonónica por la unificación alemana, que no se consumó hasta 1871. Su proyecto, que supuso cierto grado de censura en la edición, concebía la cultura popular como una fuente aún no explotada de energía imaginativa al servicio de la burguesía: «Ellos [los Grimm] querían que la rica tradición cultural de la gente del pueblo fuera usada y aceptada por la clase media emergente en la época», dice Jack Zipes.
Aproximadamente al mismo tiempo, e inspirados por los Grimm, Peter Christen Asbjornsen y Jorgen Moe hacían también acopio de historias en Noruega, y las publicaron en 1841, en una colección que «contribuyó a que la lengua noruega se liberase del yugo danés al que había estado sometida hasta entonces, a la vez que daba una forma literaria al habla de la gente corriente y la popularizaba a través de la literatura», según John Gade. A mediados del siglo xix, J. F. Campbell viajó a las Tierras Altas de Escocia para transcribir y así preservar las historias ancestrales de la lengua gaélica de la región antes de que la violenta marea del inglés las arrasara y acabara por disolverlas.
Los acontecimientos que condujeron a la Revolución irlandesa de 1916 precipitaron un arranque de entusiasmo y pasión por la poesía vernácula en la isla, así como por su música y sus historias, todo lo cual desembocó en la adopción oficial del gaélico irlandés como lengua nacional. (W. B. Yeats compiló una célebre antología de cuentos populares irlandeses.) Este proceso continúa hoy; de hecho, existe actualmente en la Universidad de Bir Zenit un departamento de folclore muy activo: «El interés por preservar la cultura autóctona es especialmente marcado en Cisjordania, debido a que el estatus de Palestina continúa sujeto a deliberaciones internacionales y a que la identidad del pueblo árabe-palestino autónomo está siendo cuestionada», dice Inea Bushnaq.
Que yo y otras muchas mujeres vayamos buscando heroínas de cuento de hadas en los libros es otra versión del mismo proceso: deseo validar mi reivindicación a poseer una parte equitativa del futuro, y expreso para ello la exigencia de que me concedan la parte del pasado que me corresponde.
Los cuentos en sí no evidencian el talento innato de ningún pueblo en concreto en detrimento de otro, ni el de ninguna persona en concreto, y aunque las historias de este libro hayan sido, casi en su totalidad, transcritas a partir de las versiones de gente de carne y hueso, los compiladores casi nunca se resisten a la tentación de juguetear con ellas: las editan, las cotejan, e incluso fusionan dos textos para conformar otro mejor. J. F. Campbell transcribió en gaélico escocés y tradujo textualmente; creía que manipular las historias era (usando sus propias palabras) como «ponerle oropel a un dinosaurio». Pero, como los materiales son de dominio público, la mayor parte de los compiladores (y de los editores, más concretamente) no pueden abstenerse de meterles mano.
Eliminar el lenguaje grueso era un pasatiempo común en el siglo xix, como parte del proyecto de convertir el entretenimiento universal de los pobres en refinado pasatiempo para las clases medias, en particular para los retoños de ese estrato social. La extirpación de las referencias a las funciones sexual y excretora, la atenuación de las escenas sexuales y las reticencias a la hora de incluir material poco delicado (o sea, chistes de contenido obsceno) contribuyeron a desvirtuar el cuento popular y, en efecto, desvirtuaron el concepto de la vida cotidiana encerrado en los mismos.
Por supuesto, cuestiones no solo de clase social y género, sino también de personalidad, se inmiscuyeron en la actividad del compilador de historias desde el principio. El efervescente Vance Randolph, abanderado del igualitarismo, se entretuvo reuniendo el copioso y poco delicado material que le brindaba el Cinturón de la Biblia de Arkansas y Missouri (un material que a menudo procedía de fuentes femeninas). Resulta difícil imaginarse a los eruditos y sobrios hermanos Grimm estableciendo una relación de complicidad parecida a la de Randolph con sus informantes (o, todo sea dicho, deseando hacerlo).
Con todo, es paradójico que el relato de hadas tradicional —definido como una narración transmitida oralmente que muestra una actitud relajada con respecto al principio de realidad y cuyas tramas van siendo constantemente remozadas a medida que se relata una y otra vez— haya sobrevivido y llegado al siglo xx en su forma más pletórica bajo la apariencia del chiste verde, y que, como tal, tenga todas las trazas de un artefacto que seguirá prosperando con su condición no reglada, en los márgenes de la comunicación masiva y universal del siglo xxi, al margen del entretenimiento público que nos rodea las veinticuatro horas del día.
He intentado, en la medida de lo posible, evitar aquellas historias que hayan sido mejoradas por sus compiladores de manera demasiado explícita, así como las que estos hayan transformado en literarias, y no he reescrito nada yo misma, venciendo a menudo la tentación de hacerlo, por grande que fuera, ni tampoco he cotejado dos versiones ni he recortado texto, pues quería mantenerme fiel a la idea de la diversidad y multiplicidad de voces. Desde luego, la personalidad del compilador, o del traductor en su caso, tiene por fuerza que interferir, y a menudo lo hace de manera inconsciente, al igual que aflora la personalidad del editor. El asunto de las falsificaciones también hace acto de presencia, como un cuco en su nido, y por eso nos podemos topar con la historia de un editor o de un compilador, o de algún guasón que se la inventara sin partir de fuente alguna, siguiendo las convenciones y las fórmulas del folclore, para insertarla luego en una antología de historias tradicionales, acaso con la bendita esperanza de que el cuento en cuestión escapara de la jaula del texto y viviese una vida propia entre la gente de la calle. O acaso por otras razones. Si yo misma, sin darme cuenta, hubiera incurrido en el error de antologar historias pergeñadas de esta manera, ¡ojalá vuelen algún día tan libres como el pájaro al final de «La chiquilla sabia»!
La presente selección también se ha restringido principalmente a materiales disponibles en inglés, debido a mis carencias como lingüista. Esta circunstancia ejerce cierta medida de imperialismo cultural sobre la colección.
Si las contemplamos superficialmente, constataremos en estas historias una tendencia normativa: cumplirían la función de reforzar los vínculos que mantienen a la gente unida, en lugar de ponerlos en tela de juicio. La vida es suficientemente precaria cuando se vive al borde de la supervivencia económica; la lucha existencial sobra en tales contextos. No obstante, las cualidades que estas historias recomiendan para que las mujeres sobrevivan y medren nunca incluyen estrategias de sumisión ni de pasividad. Las mujeres son instadas a ejercer de cerebros de la familia (véase «Una ración de sesos») y a emprender viajes épicos («Al este del sol y al oeste de la luna»). Les remito a la sección titulada «De mujeres listas, chicas con recursos y tretas desesperadas», y les ruego que comprueben cómo en los cuentos allí contenidos las mujeres se las apañan para salirse con la suya.
Hay que apuntar, con todo, que la solución que se adopta en «Las dos mujeres que hallaron la libertad»es muy poco común. La mayor parte de los cuentos de hadas y de los cuentos populares se estructuran en torno a las relaciones entre hombres y mujeres, tomen estas la forma de romance mágico o la del más crudo realismo doméstico. La meta común e implícita es la fertilidad y la perduración. En el contexto de las sociedades de las que brotan la mayoría de estas historias, dicha meta no es conservadora sino utópica (en el fondo, se trata de una forma de optimismo heroico: vendría a ser como decir que, un día, será posible alcanzar la felicidad, aunque tal felicidad pueda no perdurar).
Pero si muchas historias acaban en boda, no hay que olvidar cómo asimismo otras empiezan con una muerte: la de un padre, la de una madre o la de ambos; son hechos que hacen que los supervivientes caigan en picado y se precipiten directamente en el ojo de la catástrofe. Las historias de la sección sexta, «Familias infelices», golpean directamente en el corazón de la experiencia humana. La vida de familia, en el cuento tradicional, independientemente de cuál sea su procedencia, nunca está a más de un paso de distancia del desastre.
Las familias de los cuentos de hadas son, por lo general, unidades disfuncionales en las que los padres y los abuelos son irresponsables en extremo, llegando incluso al asesinato; en ellas, la rivalidad entre hermanos se convierte en la norma y desemboca fácilmente en crímenes. El perfil de la típica familia del cuento de hadas europeo es el de una familia en riesgo de exclusión social, de esas que figuran en los archivos de los trabajadores sociales de cualquier zona deprimida de las grandes ciudades del mundo industrial. Las familias africanas y asiáticas aquí representadas también proporcionan pruebas de que incluso tipos de estructuras familiares entre los que se constatan grandes diferencias acaban dando origen a delitos imperdonables, perpetrados entre seres humanos que viven excesivamente cerca los unos de los otros. Y la muerte causa una mayor angustia en el seno de la familia que el divorcio.
El personaje recurrente de la madrastra nos muestra cómo los hogares que figuran en estas historias están sujetos a enormes cambios internos y a inversiones de roles. A pesar de lo cual, y por muy omnipresente que estuviese la madrastra en épocas en las que los índices de mortalidad entre las madres eran altos y una niña conviviese en ocasiones con dos, tres o incluso más madrastras antes de embarcarse ella misma en la arriesgada carrera de la maternidad, la crueldad e indiferencia que se adscriben casi universalmente a este personaje pueden reflejar asimismo nuestras propias ambivalencias con respecto a la madre biológica. Nótese que en «Nourie Hadig» es la verdadera madre de la niña quien desea su muerte.
Para las mujeres, el matrimonio ritual al final de la historia podría no ser más que el preludio del pertinaz dilema en el que se encuentra la madre de la Blancanieves de los Grimm: desea con fervor una niña «tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y negra como el azabache», pero muere cuando aquella hija nace, como si el precio de tenerla fuera la propia vida de su madre. Cuando oímos el cuento, cuando oímos una historia, lo hacemos llevando nuestra propia experiencia al relato: «Y todos vivieron felices y murieron felices, y comieron perdices», se dice al final de «Catalina Cascanueces». Cruza los dedos y toca madera. Las historias árabes incluidas por Inea Bushnaq en su antología concluyen con una dignidad majestuosa que desmiente la noción misma del final feliz: «… ambos vivieron felices y contentos hasta su muerte, y solo el que separa a los más fieles enamorados consiguió separarlos» («La princesa vestida con traje de cuero»).
En la historia de arriba, ellos son una princesa y un príncipe. ¿Por qué aparece la realeza de manera tan prominente en la ficción recreativa de la gente corriente? Pues por la misma razón que la familia real británica copa las páginas de los tabloides, supongo: el glamour. Los reyes y las reinas son siempre ricos más allá de lo que nos podamos imaginar, los príncipes inverosímilmente apuestos, las princesas más bellas de lo que se pueda expresar con palabras…, aunque quizá vivan en un palacio semi-adosado. Eso no importa, puesto que tal circunstancia simplemente deja entrever que el cuentacuentos no está demasiado familiarizado con el estilo de vida de la realeza. «El palacio tenía muchas habitaciones y un rey ocupaba la mitad, y el otro la otra mitad», dice una historia griega no reproducida en este volumen. En «Las tres medidas de sal»,el narrador asevera con mucha solemnidad: «En aquellos días, todo el mundo era rey».
Susie Hoogasian-Villa, cuyas historias procedían de inmigrantes armenias de una zona muy industrializada de los Estados Unidos (republicanos), pone en perspectiva el concepto de realeza en los cuentos de hadas: «A menudo, los reyes no son más que ciudadanos notables de un pueblo, y las princesas se ocupan de las tareas del hogar.» Juleidah, la princesa vestida con traje de cuero, sabe hacer pan en el horno y limpiar la cocina con destreza democrática, pero cuando se emperifolla, su belleza haría desmerecer a la mismísima lady Di: «Alta como un ciprés, con un rostro como una rosa y las sedas y alhajas de la esposa de un rey, dio la impresión de que llenaba toda la estancia con su luz». Se presenta ante nosotros una realeza imaginaria y un estilo fantasioso, poblado por caprichosas criaturas de fantasía, y esta es la razón de que la laxa estructura simbólica del cuento de hadas los deje tan abiertos a la interpretación psicoanalítica, como si no fueran artefactos formales, sino sueños informales soñados en público.
Esta cualidad de sueño público es una característica del arte popular, incluso cuando está tan mediatizado, como hoy en día, por los intereses comerciales en todas sus manifestaciones: el filme de terror, el folletín, el culebrón. El cuento maravilloso, como narración, tiene mucho menos en común con las formas burguesas de la novela y del largometraje cinematográfico que con estas otras formas demóticas contemporáneas, especialmente las formas femeninas de la historia de amor. Efectivamente, el rango elevado y la riqueza excesiva de algunos de sus personajes, que contrasta con la absoluta pobreza de otros, así como los extremos exagerados de buena suerte y de fealdad, de sagacidad y de estupidez, de vicio y de virtud, y de belleza; el glamour y la picaresca, la tumultuosa acumulación de acontecimientos, la acción violenta, las relaciones interpersonales intensas y exentas de armonía, la predilección por el enfrentamiento sin más, la invención del misterio por el misterio: todos estos son rasgos propios del cuento de hadas que lo ligan directamente con la telenovela contemporánea.
La difunta telenovela norteamericana Dinastía, de gran éxito a principios de los años ochenta del siglo pasado, eligió un elenco que se derivaba de una forma casi descarada de los personajes de los hermanos Grimm: la madrastra malvada, la recién casada sometida a abusos, el marido y padre irremediablemente obtuso. «Las subtramas de Dinastía proliferaban y eran protagonizadas por hijos abandonados, periplos arbitrarios, desventuras azarosas: todos los lugares comunes del género.» («Las tres medidas de sal» es una historia de este tipo); R. M. Dawkins, con su maravillosa antología de historias de Grecia, algunas de ellas muy recientes —incluso las hay de los años cincuenta del pasado siglo—, hace revivir a la Madre Ganso en su vena más melodramática.
«La batalla de las aves» es otro de los ejemplos que constata la manera en la que dos historias pueden acoplarse y contarse sucesivamente mediante una suave transición, si lo permiten el tiempo disponible y el entusiasmo del público, igual que la narración en la telenovela surge incesantemente y se desplaza hacia delante y hacia atrás como las mareas: primero tiende a cierto tipo de consumación que satisfaga a la audiencia para luego dar marcha atrás inteligentemente, como si alguien hubiera recordado que, en la vida real, no existen finales, sean estos felices o de otra especie, y que el cartel de Fin no es más que un recurso formal de la alta cultura.
Es la pregunta de «¿Qué pasó luego?» lo que alienta la pulsión narrativa. El cuento de hadas es un producto fácil de usar, pues siempre incluye en su interior la respuesta a esta pregunta. Para sobrevivir, el cuento de hadas se ha visto obligado a ser de fácil empleo. Si perdura en nuestros días, es porque se ha transformado en una herramienta para cotillear, para contar anécdotas y rumores, y porque sigue siendo un artículo de artesanía, incluso en una era en la que la televisión difunde las mitologías de los países desarrollados e industrializados por todo el mundo, allá donde haya aparatos de televisión y el fluido necesario para hacerlos parpadear.
«La gente del norte está perdiendo sus historias, y con ellas su identidad», dice Lawrence Millman, y con ello se hace eco de lo que dijo J. F. Campbell en las Tierras Altas Occidentales de Escocia hace un siglo y medio. Esta vez, sin embargo, puede que Millman tenga razón: «Cerca de Gjoa Haven, en los Territorios Noroccidentales, me alojé en una tienda Inuit sin calefacción, pero dotada de un equipo estéreo último modelo y de todo tipo de artilugios de vídeo».
Ahora tenemos máquinas que sueñan por nosotros. Y, sin embargo, justo en el interior de esos artilugios de vídeo es donde podría residir la posibilidad de pervivencia, o hasta de transformación del arte de contar historias y de representar esas historias. La imaginación del ser humano es resistente hasta extremos infinitos, capaz de sobrevivir a colonizaciones, deportaciones, servidumbres involuntarias, penas de cárcel, prohibiciones lingüísticas, e incluso a la opresión de la mujer. A pesar de todo esto, el pasado siglo ha visto cómo ocurría el cambio más fundamental en la historia de la cultura humana desde la Edad del Hierro: el divorcio final con respecto a la tierra. (John Berger describe este proceso con su lenguaje de ficción y sus esplendorosas dotes de visionario, en la trilogía Into Their Labours.)
Es una característica común a todas las épocas el creerse únicas, el pensar que nuestra propia experiencia barrerá todo lo que se haya hecho antes. A veces, esta creencia es ajustada. Cuando Thomas Hardy escribió Tess de d’Urbervilles hace un siglo y medio, describió a una mujer de campo, la madre de Tess, cuya sensatez, percepción del mundo y estética apenas habían cambiado en doscientos años. Al hacerlo, y de una manera absolutamente consciente, nos presentó una forma de vida justo en el instante en el que estaba a punto de operarse un cambio profundo. Tess y sus hermanas se ven metidas en un remolino que las arranca de aquella vida rural firmemente anclada en el pasado y las traslada a un mundo urbano de cambios e innovaciones acelerados, incesantes y vertiginosos, donde todo (incluyendo aquí, quizás muy particularmente, nuestras nociones sobre la naturaleza de las mujeres y de los hombres) acaba metido en el interior de un crisol, porque la idea misma de lo que constituye la naturaleza humana ha sido lanzada dentro de ese mismo crisol.
Las historias de este volumen, casi sin excepción, tienen sus raíces en el pasado pre-industrial y en las teorías aún intactas, de una pieza, sobre la naturaleza humana. En ese mundo, la leche viene de la vaca, el agua del pozo, y solo la intervención de poderes sobrenaturales puede provocar cambios en las relaciones entre hombres y mujeres —y, por encima de todo, de las mujeres con su propia fertilidad—. No os ofrezco estas historias con un espíritu nostálgico: ese mundo era duro, cruel y especialmente nocivo para nosotras, las mujeres, fueran cuales fuesen las tretas desesperadas que empleásemos para salirnos, aunque fuera solo un poquito, con la nuestra. Pero sí os las ofrezco con un espíritu de despedida, como recordatorio de cuán sabias, listas, intuitivas, a veces líricas y excéntricas, en ocasiones locas de remate fueron nuestras abuelas y sus bisabuelas, y como recordatorio también de nuestra contribución a la literatura de la Madre Ganso y sus polluelos.
Hace años, el difunto A. L. Lloyd, etnomusicólogo, folclorista y cantante, me enseñó que no me hacía falta conocer el nombre de un artista para advertir que su mano estaba detrás de una obra determinada. Este libro está dedicado a esta premisa y, por ende, a su memoria.
Angela Carter
Londres, 1990
Sermerssuaq
Inuit
ermerssuaq tenía tanta fuerza que podía levantar un kayak con las puntas de tres dedos. Dándole apenas unos golpecitos en la cabeza con los puños, podía matar una foca. Era capaz de destrozarles las tripas a un zorro o a una liebre. Una vez, le echó un pulso a Qasordlanguaq, otra mujer de armas tomar, y le ganó con tal facilidad que dijo:
—La pobre de Qasordlanguaq no habría podido ganarle un pulso ni a un piojo de su propia cabeza.
A la mayor parte de los hombres, les ganaba y luego les decía:
—¿Dónde os habíais metido cuando se repartieron los testículos?
A veces, Sermerssuaq enseñaba su clítoris muy orgullosa. Era tan grande que la piel de un zorro no llegaba a cubrirlo del todo. ¡Aja, que también era madre de nueve niños!
PARTE PRIMERA
De valientes, atrevidas y tercas
La búsqueda de la suerte
Grecia
or continuar con la historia sin interrupciones: había una anciana que tenía una gallina. Igual que ella, la gallina estaba ya entrada en años y era una buena trabajadora: todos los días ponía un huevo. La anciana tenía un vecino también anciano, un viejo achacoso que cuando ella se iba a cualquier sitio aprovechaba para robarle el huevo. La pobre mujer estaba siempre al acecho para atrapar al ladrón, pero nunca lo lograba, ni quería tampoco acusar a nadie, de manera que se le ocurrió la idea de ir a preguntarle al Sol Inmortal.
Emprendió entonces el viaje y en el camino se encontró con tres hermanas, las tres solteronas. Cuando las vio, se pusieron a correr tras ella para averiguar adónde se encaminaba. Ella les contó en qué apuro se hallaba.
—Y, ahora —dijo—, voy de camino a ver al Sol Inmortal, para preguntarle quién puede ser el hijo de puta que me está robando los huevos y que inflige así tal crueldad a una pobre anciana fatigada como yo.
Cuando las chicas lo oyeron, se le echaron las tres sobre los hombros exclamando:
—¡Oh, tiíta, se lo suplicamos, pregúntele también por nosotras: qué nos sucede, pues no encontramos marido!
—Muy bien —dijo la anciana—. Se lo preguntaré. Puede que atienda todas mis peticiones.
Así que continuó, y se tropezó con una anciana que tiritaba de frío. Cuando la anciana la vio y supo adónde se dirigía, empezó a implorarle:
—¡Te suplico, anciana, que le preguntes algo también de mi parte: qué me sucede, pues nunca entro en calor pese a llevar encima tres abrigos de pieles, uno sobre el otro!
—Muy bien —dijo la anciana—, se lo preguntaré, pero ¿cómo puedo ayudarte yo?
Así que continuó y llegó a un río que discurría turbio y oscuro como la sangre. Había escuchado su rumor desde muy lejos; un rumor que había provocado que sus rodillas temblasen de miedo. Cuando el río la vio, también le preguntó con su voz salvaje y enojada adónde se encaminaba. Ella le dijo lo que tenía que decir. El río le pidió:
—Si es así, pregúntale también acerca de mí: qué me aflige, por qué no puedo discurrir con calma.
—Muy bien, mi querido río, muy bien —dijo la anciana, sumida en un pavor tal que apenas podía proseguir la marcha.
Así que continuó adelante, hasta que llegó a un risco gigantesco, monstruoso, que llevaba muchísimos años suspendido en el vacío y ya no podía caer ni dejar de caer. El risco le suplicó a la anciana que preguntase qué fuerza lo estaba oprimiendo, que no permitía que cayera de una vez y dejara tranquilos a cuantos pasaban por debajo de él.
—Muy bien —dijo la anciana— le preguntaré. No es mucho pedir por tu parte y puedo asumir la responsabilidad.
Dicho esto, la anciana se dio cuenta de que era ya muy tarde, así que levantó los pies del suelo y… ¡cómo corrió! Cuando alcanzó la cresta de la montaña, vio al Sol Inmortal, que se estaba atusando la barba con un peine dorado. En cuanto este la divisó, le dio la bienvenida solemnemente, le ofreció un escabel para que se sentara y le preguntó por qué se había acercado hasta allí. La anciana le contó lo que sucedía con los huevos que ponía su gallina:
—Postrada a tus pies te lo imploro —suplicó—, dime quién es el ladrón. Ojalá lo supiera ya: de ser así, no estaría ahora maldiciendo de esta manera demencial y llenando de rencor mi alma. Además, mira: te he traído este pañuelo lleno de peras de mi huerto y una cesta repleta de panecillos que yo misma he horneado.
El Sol Inmortal repuso:
—El hombre que roba tus huevos es ese vecino tuyo. Pero, mira, no le digas nada: déjaselo a Dios, que al final le dará el escarmiento que merece.
—Mientras venía hasta aquí —le dijo la anciana al Sol Inmortal— me encontré a tres chicas, solteras, ¡y cómo me imploraron…! «Pregúntale sobre nosotras, qué nos aflige, que no encontramos marido.»
—Ya sé de quiénes me hablas. No son chicas que nadie desee tener por esposas. Son vagas, no tienen madre para guiarlas, ni padre tampoco, de manera que cada día se despiertan y barren la casa sin haber esparcido agua antes, así que cuando pasan la escoba me llenan los ojos de polvo, ¡y estoy hasta el gorro de ellas! ¡No las aguanto! Diles que desde hoy tendrán que levantarse antes del alba y esparcir agua por el suelo de la casa antes de barrer. Si lo hacen, enseguida se casarán. Y no pienses más en ellas de camino a casa.
—También traigo otra petición, de una anciana que me dijo: «Pregúntale de mi parte qué me sucede, que nunca entro en calor pese a llevar encima tres abrigos de pieles, uno sobre el otro».
—Debes decirle que entregue dos de ellos como obra de caridad, para salvar su alma, y así entrará en calor.
—También vi un río turbio y oscuro como la sangre, con el caudal erizado de remolinos y rápidos. El río me rogó: «Pregúntale de mi parte: ¿qué he de hacer para discurrir con calma?».
—El río debe ahogar a un hombre, y así quedará en calma. Cuando llegues a sus orillas, vadea primero la corriente y luego dile lo que te acabo de decir, pues si no lo haces, serás presa tú del río.
—También me encontré con un risco: ha pasado años y años suspendido en el vacío y no hay manera de que caiga.
—Ese risco debe dar asimismo muerte a un hombre y así encontrará reposo. Cuando pases por delante de él y lo dejes atrás, pero no antes, has de contarle lo que te acabo de decir yo a ti.
La anciana se levantó, le besó la mano, se despidió con mucha solemnidad y bajó de la montaña. En el camino de regreso llegó hasta el risco, que estaba al acecho, esperándola. Se apresuró y pasó de largo antes de pararse a decirle lo que tenía que decir. Cuando el risco oyó que tenía que caer y dar muerte a un hombre, se enojó y no supo cómo actuar.
—¡Ah! —le dijo a la anciana—: si me lo hubieses dicho antes, tú misma habrías sido mi presa.
—Que todos mis problemas sean tuyos —dijo la anciana, y (discúlpenme la vulgaridad) se dio una palmada en el trasero.
Continuó la marcha y llegó a las proximidades del río. Por el rugido que emitía, se percató de lo atribulado que debía de encontrarse y de que seguramente estaba esperando a que ella llegara y le contase lo que le había dicho el Sol Inmortal. Se apresuró y vadeó la corriente antes de explicarle lo que había averiguado. Cuando el río lo oyó, montó en cólera. El acceso de mal humor fue tal que el agua se enturbió más que nunca.