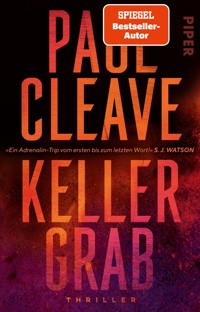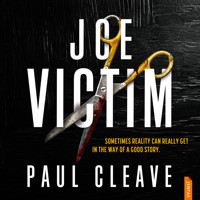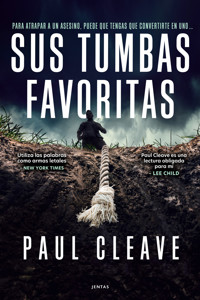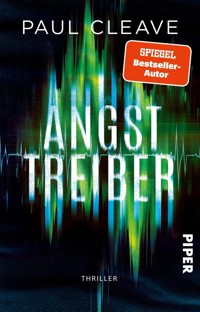Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El oficial de policía Noah Harper ha decidido que, cueste lo que cueste, encontrará a Alyssa, una niña de siete años que ha sido secuestrada. Pero, para conseguirlo, tendrá que adentrarse por un camino sin retorno. Salvar a la niña no impedirá que Noah pierda su trabajo, que su matrimonio se derrumbe ni que sea expulsado de Acacia Pines. Ha sido advertido de que, si vuelve a aparecerse por su pequeña ciudad natal, pasará el resto de su vida pudriéndose en la cárcel. Hoy, doce años después, Noah recibe una llamada telefónica. Alyssa ha vuelto a desaparecer. Su padre ruega a Noah que honre aquella promesa que hiciera años atrás: no permitir que nunca nada malo volviera a ocurrirle. Para encontrarla, Noah tendrá que regresar a Acacia Pines y enfrentarse cara a cara con su pasado…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cueste lo que cueste
Cueste lo que cueste
Título original: Whatever it Takes
© 2019 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.
© 2021 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Jorge de Buen Unna
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1183-2
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
–––
Para mi prima, Katrina Cox, una de las personas más fuertes y positivas que he tenido la fortuna de conocer.
Uno
—Lo vas a matar —dice Drew.
Apoyo la frente en la pared y observo el piso. Trato de controlar la respiración. Veo una cucaracha medio aplastada allá abajo, junto con una colilla de cigarrillo que cayó fuera del basurero. Hay algo que me duele en la mente. Me pellizco el puente de la nariz y aprieto los ojos cerrados con la esperanza de que el dolor se vaya, pero se aferra. Es como una astilla infectada, enterrada muy hondo, un dolor que solo puede mitigarse golpeando al tipo que está amarrado en la silla. Y eso es lo que hago. Lo golpeo con tanta fuerza, que oigo que algo se rompe, y no sé si es uno de mis dedos o su mejilla. Lo he golpeado tantas veces que los dedos me duelen mucho, pero su cara debe de estar peor. Tiene el ojo izquierdo hinchado y amoratado, la nariz rota; el labio inferior, partido en dos; hay mucha sangre, mucha piel desgarrada. A pesar de todo, este hijo de puta me sigue viendo con una sonrisita, la clase de sonrisa que cualquiera querría borrarle de la cara, solo que, hasta el momento, nada ha funcionado. En mi camisa, hecha ya un desastre, me limpio la sangre de los nudillos, pero eso es lo único que he podido borrar.
Drew me pone una mano en el hombro, pero frunzo los omóplatos y me la quito de encima.
—No —le digo.
Vuelve a poner la mano en mi hombro y me mira directamente a los ojos. Drew y yo hemos sido mejores amigos desde que éramos niños. Mientras crecíamos, perseguimos niñas en los patios de recreo, trepamos árboles y salimos a pescar. Ya mayores, nos enrolamos juntos en la policía y fuimos padrinos de boda el uno del otro. Si no me quita la mano de encima en los próximos dos segundos, se la voy a romper.
—Así no eres tú, Noah. Así no es como hacemos las cosas.
Tiene razón. No soy así. Sin embargo, aquí estamos. Me quita la mano del hombro.
—Maldita sea, Noah, no puedo dejar que lo mates a golpes.
La expresión de Drew es de confusión y pánico, revuelta con una mirada sobrecogedora de quien quisiera fingir que nada de esto está sucediendo. Y yo me siento igual.
—Deberías irte.
—Yo...
Le suelto otro golpe al tipo de la silla antes de que a Drew se le ocurra cualquier idea que pudiera detenerme. La sangre y el sudor rocían el aire y el impacto resuena por toda la habitación. El sujeto escupe un coágulo en el suelo y agita la cabeza. Su sonrisa regresa y siento que el estómago se me revuelve.
—Mi papá te va a poner en tu lugar —dice.
Se llama Conrad y, así como Drew y yo crecimos juntos, también Conrad y yo, pero al revés en todo. Nunca hicimos planes juntos. Conrad no es alguien con quien quisieras ir a ningún lado. Es un egoísta hijo de puta, un bravucón sin un solo gramo de decencia. La clase de tipos sobre los que las mujeres se alertan unas a las otras y con quienes ni siquiera comparten la misma acera.
Pero también es hijo del comisario de policía.
—Deberías estar pensando en tu futuro, no en el mío —le digo.
Escupe otra vez.
—Ya te lo dije —dice—. No sé dónde está.
Doy vueltas por el despacho. Las ventanas están cerradas y el aire no solo está caliente, sino pegajoso de caliente. Tengo la ropa humedecida. Se me adhiere a la piel y se estira mientras me muevo. El suelo de madera está desgastado por tantos capataces ansiosos que, a lo largo de los años, han dado vueltas como las estoy dando yo, y cruje un poco bajo mi peso. Conrad es el capataz ahora. Los muebles de aquí son tan viejos que cualquier cosa podría ser un prototipo. El primer escritorio jamás construido, el primer archivador jamás ensamblado... Coño, el ordenador es tan grande que, por lo que parece, su primer trabajo consistió en descifrar el código Enigma. Atornillado a la pared hay un televisor cuya pantalla es tan esférica como una pecera. El techo está cacarañado con mierda de mosca y las charolas de entrada y salida del escritorio se desbordan de papeles. La cabeza comienza a arderme y el estómago se me revuelve aún más. No me gusta el rumbo que está tomando esto. Ojalá hubiera un modo de volver atrás.
No lo hay.
Tengo que seguir adelante.
Por la chica. Alyssa.
Dejo de pasearme enfrente de él.
—¿Dónde está?
—Quiero a mi abogado —dice.
Drew se interpone entre los dos. Me pone una mano en el pecho y la otra en la culata de su pistola, todavía enfundada, y me pregunto si la usaría, si tan siquiera sabe si podría usarla. No debí meterlo en esto.
—Vamos a hablar allá fuera —dice.
Me lo quedo mirando sin pestañear. Entonces cedo. Nos dirigimos a la fábrica. Apoyo las manos en la barandilla de hierro. Hay unas cuantas luces encendidas, pero no sirven de mucho, y la vastedad de la fábrica les chupa todo el entusiasmo. Solo puedo ver a veinte metros de mí. Hay filas de maderos que se pierden en la oscuridad, largas vigas tan rectas como vías de tren. La noche presiona con fuerza las polvosas ventanas. Me apoyo en la barandilla para darle el frente a Drew, que cierra la puerta. Puedo ver a Conrad al otro lado de la ventana, mirándonos.
Drew habla en voz baja:
—Aunque la tuviera, no va a hablar.
Me desabrocho un botón de la camisa. Hay estrías de sangre en la tela. El aire aquí es denso. La fábrica está apagada por la noche, y eso quiere decir que no hay aire acondicionado.
—Hablará —y lo digo por Alyssa, y también por mí. No hay marcha atrás—. Tiene que hablar.
Drew mueve la cabeza.
—No podemos seguir golpeándolo. Sobre todo, si no estamos seguros de que la tiene.
—La tiene —digo—. Sé que la tiene.
—No lo sabes. No con certeza. Crees que la tiene y quieres creer que la tiene, porque, si estuvieras equivocado, entonces hemos estado metiendo la pata hasta el fondo. —Exhala sonoramente y mira el techo, como si las respuestas o las escapatorias estuvieran ahí.— Demonios, Noah —dice—, y aunque estuviéramos en lo cierto, aún estamos metidos en un mundo de problemas. Se saldría con la suya incluso si confesara en este momento. Debes saber que ningún fiscal del mundo lo encausará después de lo que hemos hecho.
—Después nos ocuparemos de eso. En este preciso instante, tenemos que encontrar a Alyssa. Hemos llegado muy lejos. No hemos hecho todo esto para nada.
—Ojalá que pudiera decir que me convenciste de meterme en esto, pero sería una ingenuidad.
—Puedo hacerlo hablar.
Niega con la cabeza.
—Ya acabamos aquí. Tenemos que llevárnoslo. Debemos hacer lo correcto. Lo más que podemos esperar es no terminar en la cárcel junto con él.
—Si nos lo llevamos, no va a hablar nunca. Tal como dijiste, nadie lo va a procesar. Ni siquiera podríamos acusarlo. La única manera de encontrarla es seguir haciendo lo que estamos haciendo. No hay otra salida.
—No podemos seguir haciendo esto —dice Drew.
Afirmo. Luego sacudo la cabeza. Exhalo lenta y ruidosamente mientras mi cuerpo se desinfla. El dolor de cabeza sigue ahí. Presiona las paredes de mi cabeza. Me pellizco el puente de la nariz y cierro los ojos.
—Coño, Drew, la cagué. La cagué de verdad.
Me pone una mano en el hombro.
—A lo mejor hay algún modo de arreglarla, pero tenemos que llamar al comisario. No estará encantado, pero...
Saco las esposas. Sujeto su mano con una y cierro la otra en la barandilla.
—¿Qué coño, Noah?
Saco la pistola y le apunto. No hay necesidad de arruinar nuestras dos carreras. No podemos seguir haciendo esto juntos. Pero yo sí.
—Diré que ha sido mi culpa. Diré que trataste de detenerme.
—Noah...
—Necesito tu pistola y tus llaves.
—No sigas, amigo.
—Dámelas.
—¿Y si no te las diera?
No le contesto. No voy a dispararle, y él lo sabe. Suspira. Es duro ver la decepción en los ojos de mi mejor amigo. Saca la pistola y la pone en el suelo lentamente, la aparta de una patada y enseguida me da las llaves. Pateo el arma más allá del borde del rellano y la oigo caer hasta el fondo, pero no se dispara. Las pistolas no hacen eso. Dejo caer las llaves en el mismo lugar. Le pido el teléfono y me lo lanza; me lo meto en el bolsillo.
—Solo te puede ir mal —dice.
—Lo sé.
Vuelvo al despacho. Cierro la puerta. Conrad me sonríe.
—Tic, tac —dice.
—¿Qué demonios significa eso?
Escupe en el suelo, donde la sangre está dibujando figuras que a algún psiquiatra podrían parecerle interesantes.
—Significa que el tiempo se te agota antes de que llegue mi papá. Sabes lo que hará contigo. Apostaría la granja a que te pondrá bajo tierra.
—Dime dónde está.
—Hombre, eres un disco rayado.
—Encontramos su diadema.
—¿Qué diadema?
—La que se le cayó cuando la secuestraron. Tiene tus huellas digitales. Eso es lo me llevó a ti, Conrad.
Él no dice nada.
—Le eché un vistazo a tu coche en el aparcamiento antes de venir. Su mochila está en el maletero.
—Estás mintiendo. Y si no estás mintiendo, es porque tú la pusiste ahí.
Estiro los dedos. Necesitan un remiendo. Hielo. Tablillas.
—¿Vas a volver a pegarme? —pregunta—. ¿Siempre fuiste un marica, Noah, ¿por qué no...?
—Sé qué clase de tipo eres, Conrad. Y tú sabes que lo sé.
Su risa me estremece.
—Ha salido, finalmente, el verdadero motivo por el que estamos aquí. La niña desaparecida no tiene nada que ver con esto —dice—. Estamos aquí porque sigues guardando rencores, incluso después de tantos años. Das pena.
Saco la pistola y se la encajo en el estómago. Su sonrisa desaparece.
—Escúchame, Conrad. Sé que te la llevaste. Solo tiene siete años. Es una niña inocente. Dime dónde está y todo esto se acaba. —Empujo la pistola con más fuerza.— Si no me lo dices, de todos modos se acaba, solo que de una manera mucho más caótica. Mi compañero, allá fuera, quiere que me detenga, pero está esposado a la barandilla y no hay nada que pueda hacer para ayudarte. No hay nadie que venga hacia acá. Ese asunto tuyo del «tic, tac» cuenta, en realidad, el tiempo que te queda si no me dices dónde está. Podría ser en un brazo. Podría ser en una pierna. Quizás te dispare en la polla. ¿Te gustaría vivir teniendo entre las piernas un tubo que no sirve más que para mear?
—No tienes los cojones —dice.
Cojo un par de facturas de la bandeja de entradas y salidas y se las meto en la boca. Aunque el disparo se lo doy en una pierna, le toma un segundo hacerse a la idea. Se revuelve y escupe las facturas que, sangrantes y húmedas, se pegan al suelo. Drew está exclamando que me detenga; de este lado de la puerta, Conrad grita y me zumban los oídos por el estampido, y lo que tengo en el estómago gira y gira y la cabeza me golpea y me golpea. De la pierna de Conrad brota sangre que se mezcla con la que ya está en el suelo. Puedo ver una mariposa. Un par de zapatos de mujer. Una niña desaparecida, y muerte.
—¿Dónde está? —grito.
—Vete al infierno.
Pienso en Alyssa, asustada y sola y atada en algún sitio. Conozco a Alyssa. Ha pasado unos cuantos años muy ásperos. Primero perdió a su papá y, a principios de este año, a su mamá. Es una niña tozuda que debe enfrentarse a un mundo malvado. Ha pasado por tantas dificultades que me rehúso a dejarla sufrir más. El zumbido en mis oídos va desapareciendo. Puedo oír la sangre caer gota a gota en el suelo. Puedo oír mis propios latidos.
Meto la pistola en la herida. Siento náuseas. No puedo seguir haciendo esto por mucho rato. Necesito que me diga. Necesito que esto se detenga. Él grita.
—No estoy bromeando, Conrad, te juro por Dios que no estoy de coña.
—Por favor, Noah; no, por favor; no, por favor.
—¿Dónde está?
—Espera —dice, y está atrapado entre la hiperventilación y el llanto—. Solo un segundo, solo... espera.
Espero, le doy la oportunidad de calmar lo que necesita ser calmado. No será un insulto. No será una negativa.
—¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasa si yo no la secuestré, pero sé quién fue?
Un alivio inunda mi cuerpo. Puedo arreglármelas con eso.
—¿Y cómo es posible que lo sepas?
—¿Qué pasaría si...? Quiero decir, Dios, mi pierna... Me duele, hombre, de verdad me duele. Necesito una ambulancia.
—¿Dónde está?
—Estás loco, ¿sabías? Eres un psicópata.
—¿Dónde está?
—¿Qué pasaría si...?
Sus ojos se ponen en blanco y se ve pálido. Lo sacudo. Me mira directamente. No me siento muy bien.
—Dime dónde está y pido una ambulancia.
—Una ambulancia —dice, y comienza a desmayarse de nuevo. Le doy una bofetada.
—¿Qué?
—Alyssa.
—Sí, Alyssa, Alyssa... Escuché a un par de tipos hablando, ¿de acuerdo? Estaban charlando anoche en el bar. ¿Qué pasaría si te contara lo que decían?
—Si lo que dijeron la hace aparecer, ya no tendré que volver a dispararte.
—Eran de búsqueda y rescate —dice—, de fuera de la ciudad. Están buscando al excursionista que se perdió hace poco. Yo nunca los había visto, lo juro.
Tipos de búsqueda y rescate. La ciudad de Acacia Pines está rodeada por una mar interminable de bosques y lagos donde se pierden los forasteros. Los lugareños llaman The Pines a esa vasta tierra silvestre. Los de búsqueda y rescate se refieren a ella como el Hoyo Verde. Los hoyos negros absorben luz, pero el Hoyo Verde se traga excursionistas y campistas. Nosotros enviamos nuestros propios equipos de salvamento, pero, a veces, vienen a ayudarnos equipos de otras ciudades, y la mayoría de las ocasiones encontramos a los campistas extraviados, pero, a veces, no.
—¿No se te ocurrió coger el teléfono y llamar a tu papá? ¿Tu idea era no hacer nada y dejar que una niña desaparecida de solo siete años permaneciera desaparecida?
Su cabeza se cuelga. Meto el dedo en la herida de la bala y grita, y saco el dedo y me lo limpio en la camisa.
—¿Por qué no le dijiste a nadie?
Él aprieta los dientes.
—No quise involucrarme.
Debería pegarle un tiro, de todos modos. En vez de eso le digo:
—Dime qué dijeron.
Aspira otro coágulo y lo deja caer en el charco.
—Dijeron que estaban tratando de venderla, que ella era... —dice, y hace una mueca cuando una ola de dolor lo desgarra—. Dijeron que era linda y que cumplía con todos los requisitos. Que la sacarían del país en unos cuantos días.
—Eso no explica por qué su mochila estaba en tu auto.
—Si no fuiste tú, entonces no sé cómo llegó ahí.
—¿Y tus huellas en la diadema?
Su voz se vuelve quejumbrosa y dice:
—Pudieron haber pasado un millón de cosas. Quizás la cogí pensando que era de alguien más. Tal vez la encontré en un lugar distinto a donde estaba ella. No lo sé. Tal vez vuestras pruebas están mal. Averiguarlo es tarea vuestra.
—¿Qué me dices del pasamontañas que encontré en tu guantera? ¿Quieres explicármelo?
—Es... No es lo que piensas —dice.
—¿Sí? ¿Y qué pienso?
—Es solo un pasamontañas —dice—. Cuando voy de cacería, me lo pongo si hace frío. Para eso se venden en las tiendas y para eso los compra la gente. Vamos, Noah, me voy a morir desangrado.
—¿Dónde está, Conrad? Estuviste escuchándolos. ¿Dónde dijeron que la tenían?
—No lo sé —dice, y comienza a llorar—. Te juro que no lo sé.
Vuelvo a meter el dedo en la herida. Hago un gran esfuerzo por no vomitar. Su cuerpo se tensa contra las cuerdas cuando trata de inclinarse hacia delante. Sus venas resaltan y la cara se le pone tan roja como cuando va a producirse una hemorragia, normalmente por los ojos.
—Espera —dice. Retiro el dedo y espero—. Mencionaron la vieja casa de Kelly —añade, y lloriquea y sus lágrimas y mocos se mezclan con la sangre, ensuciando su camisa con una masa repelente.
—La casa de Kelly —digo.
—La casa de Kelly —repite.
Enfundo la pistola y salgo del despacho.
Me grita a través de la puerta abierta:
—Estás muerto, Noah. ¿Me oyes? Estás muerto.
—¿Qué demonios le hiciste? —me pregunta Drew.
No le contesto. No puedo. Le devuelvo el teléfono y bajo las escaleras sin mirar atrás.
Dos
En los pocos kilómetros que rodean el aserradero, la mayoría de los árboles han sido talados, vueltos a plantar y talados otra vez. Diversas áreas están en distintos estados de cultivo, pero los árboles que bordean el aserradero son jóvenes, de aspecto fresco y no mucho más altos que yo. El camino que lleva a la autopista mide un poco menos de dos kilómetros y no tiene ningún tramo recto. Lo recorro rápidamente. El aire acondicionado funciona a toda su potencia. En la piel me pica el aserrín. Me dirijo al norte, rumbo a la ciudad. La edificación más cercana al aserradero es la gasolinería Earl’s. Al frente, la explanada y la autopista están iluminadas como un campo de fútbol. El dueño es un tal Earl Winters, quien nos llama cada mes o dos cuando alguien les mete perdigones a esas luces; y cada mes o dos, ni siquiera nos acercamos a averiguar quién lo ha hecho. Podría ser una persona. Podrían ser muchas personas diferentes, dado que las luces son ofensivamente brillantes. Paso la gasolinería tan rápidamente, que espero verla arrastrarse detrás de mí, atrapada en mi estela.
No hay luces en la autopista. No hay señales de vida. En esta parte del país, si el mundo se terminara, no nos enteraríamos, a menos que alguien enviara un mensaje a Acacia Pines. La autopista es la única vía para entrar y salir. Corta una franja a través de The Pines, donde aún rondan los fantasmas de los excursionistas perdidos.
Cada ochocientos metros, o algo así, paso por desvíos en ángulo recto que conducen a alquerías pequeñas y grandes, a ganaderías y cortijos de hortalizas. Veo graneros pintados de rojo que, en las horas diurnas, parecen flotar en mares de trigo, mientras que, en las nocturnas, son hoyos negros en el horizonte. Es un viaje de diez minutos que hago en seis. Tomo el desvío a la granja de Kelly. Enfrente, el enorme cartel de «se vende», clavado en la tierra, luce desvaído tras el horneado y congelado a que lo han sometido las estaciones en los últimos tres años. El camino va del asfalto a la tierra y a la grava, y la cola del auto se mueve como aleta de pez y las piedras se levantan y golpean los bajos del chasis. La casa, al otro lado de un conjunto de robles, se mantiene oculta a la carretera. Rodeo los robles, aparco el auto apuntando a la puerta principal, dejo las luces encendidas y salgo. En el camino flotan estelas de polvo que nublan el aire. Aquí, la tierra es seca. Lo único que crece aquí son ortigas, retamas y acumulaciones dispersas de hierba.
La casa tiene mucha madera roja con ribetes blancos, un techo en forma de A lo suficientemente afilado como para aguijonear el cielo. A un lado hay un cobertizo sin fachada, un auto y un tractor, y los ocho neumáticos están pinchados. Las paredes están guarnecidas con fardos. La luz de mi linterna da vueltas entre el porche y las duelas retorcidas. Hay por todos lados telarañas tan largas como tardes de verano. Algo se escabulle a través del porche y desaparece. Las luces del auto y la luna se reflejan en las ventanas. La puerta tiene puesto el seguro, pero, vieja y descuidada, ya no está dispuesta a resistirse. Me imagino que, en todos los años que los Kelly vivieron aquí, siempre estuvo abierta. Así es esta ciudad.
La casa huele a polvo y el aire sabe a moho. La última vez que estuve aquí fue hace tres años, cuando Jasmine Kelly, desde el otro extremo del país, llamó a Drew para decirle que llevaba una semana sin saber nada de su gente. Pulso el interruptor de la luz, pero no hay energía. Sigo las huellas de los pies en el polvo. Las duelas crujen bajo mis pies. Puedo sentir el calor que se cuela por el suelo. Las sombras reptan por las paredes mientras mi linterna lo ilumina todo, y hay muchas cosas: sofás, una mesa de comedor, camas, artículos de cocina, una mesita de centro con revistas, un televisor que no podría tener más de cinco años. Hay pinturas y fotografías en las paredes y los estantes. Se siente como si la casa aguardara el regreso de alguien. Me asomo al dormitorio donde, hace tres años, Ed y Leah Kelly se atragantaron de pastillas para dormir sin dejar una nota que explicara los motivos. La granja estaba terriblemente endeudada; la hija solía decir que su padre pensaba que era una tierra maldita, porque ahí solo las malas hierbas sabían crecer.
Voy al sótano. Es en los sótanos donde los hombres como Conrad Haggerty esconden niñas como Alyssa Stone. Abro la puerta. Huele como si algo se hubiera arrastrado fuera de su tumba, hubiera muerto otra vez y hubiera vuelto a arrastrarse dentro. Contengo la respiración y dirijo la luz hacia los escalones. Mientras me desplazo sobre ellos, crujen. Las paredes son de bloques de hormigón gris. Hay herramientas colgando. Veo un viejo congelador en forma de arcón, suficientemente grande como para un cadáver, y espero que esté vacío. Hay montones de mantas y un juego de comedor antiguo, con las sillas apiladas encima de la mesa y cajas de trastos debajo. No puedo contener la respiración por más tiempo. El olor no mejora en nada. Veo un viejo calentador, un par de bicicletas y un televisor anticuado. Hay estantes llenos de luces navideñas que solo podrían quedar listas si se comenzaran a desenredar en Pascua. El mismo polvo que lo envuelve todo en la planta superior lo cubre todo aquí abajo, incluyendo el suelo, pero el suelo también tiene huellas de pisadas que lo atraviesan de un lado al otro.
Las sigo.
No tengo que hacerlo por mucho tiempo.
Si hay alguien a quien debimos dejar crecer creyendo en maldiciones, esa es Alyssa. Su padre consagró su vida al aserradero en más de un sentido. Comenzó a trabajar ahí cuando tenía dieciséis años, dedicó a su puesto dieciocho años de su vida y se desangró en el suelo de la fábrica después de que una cuchilla giratoria se rompiera, volara diez metros y le cercenara una arteria de la pierna. Alyssa tenía solo seis meses. Hace tres meses, un accidente automovilístico expulsó a su madre del mundo. Desde entonces, ha estado a cargo de su tío. Ruego por que esta sea la última de sus desgracias.
En este momento, Alyssa se está esforzando lo más posible por pasar inadvertida en un rincón, entre latas de pintura y viejos juegos de mesa. Esquiva la luz de mi linterna como si siempre hubiera vivido en la oscuridad. Se ve macilenta y asustada y tiene un ojo amoratado por un golpe que alguien le dio. Me observa detrás de su pelo negro enmarañado y mugroso, con el rostro surcado de lágrimas. De solo verla, me dan ganas de llorar. Me parte el alma. Ardo en deseos de abrazarla y protegerla y nunca dejarla ir. Tengo ganas de darle un mundo bueno, porque, hasta el momento, su mundo ha sido desgarrador. En torno a su tobillo hay un grillete de hierro con un candado. Una cadena conecta el grillete a la pared, soldado en un extremo y atornillado en el otro. La niña tiene el tobillo rozado e hinchado, y aquello que por un rato no me había revuelto el estómago me lo revuelve otra vez. Cuando salga de aquí, tendré otra charla con Conrad Haggerty.
—Alyssa —le digo—, soy el oficial Harper.
Apunto la luz hacia mí mismo. Aquí estoy. Oficial Noah Harper, enteramente iluminado en el sótano de una pareja muerta, el último día de su carrera.
Trata de retroceder, pero no hay a dónde ir. Deja de moverse. Me observa y no dice nada. No sé si es capaz de recordarme del funeral de su madre.
—Vas a estar bien. —Pongo la linterna vertical en el suelo, de modo que el rayo apunte al techo. Aligero la voz. Agradable y amistosa.— Todo va a salir bien —le digo de nuevo, porque todo saldrá bien—. Ya no va a volver.
Sigue observándome. Le sangran las yemas de los dedos por tantos intentos de aflojar los tornillos de la pared.
—Voy a buscar algo para quitarte esa cadena, ¿de acuerdo? De seguro que entre todas estas herramientas podré encontrar algo para soltarte rápidamente.
No dice nada.
—Te voy a sacar de aquí, Alyssa, para llevarte de vuelta a casa con tu tío.
Tres
Encuentro en la pared un cortador de pernos, pero parece que lo hubieran usado para cortar ladrillos antes de dejar sus navajas bajo la lluvia todo un invierno. Me concentro en el otro extremo de la cadena. Está atornillado a la pared, junto al colchón donde Alyssa ha estado durmiendo. Encuentro un juego de llaves de vaso y pongo la herramienta apropiada en el primero de los tornillos que sujetan la cadena. Tengo los dedos tan doloridos de estar torturando a Conrad Haggerty, que debo patear el maneral para hacerlo girar, pero gira, y entonces puedo darle vueltas. Los otros tres tornillos no ofrecen menor resistencia.
Sospecho que la niña saldrá corriendo en cuanto suelte la cadena, pero se queda donde estaba.
—Tu tío Frank te extraña mucho y está preocupado por ti. Todo el mundo está preocupado por ti. Al tipo que te hizo esto ya lo arrestamos. No podrá hacerte daño nunca más.
Tiene los brazos cruzados y las rodillas contra el pecho.
—Es hora de ir a casa, Alyssa. Ahora tendrás que tomar una decisión muy importante. Puedo llevarte cargando o puedes caminar junto a mí. ¿Qué prefieres?
Extiende la mano lentamente. Está temblando. La alcanzo, cojo su mano y nos levantamos juntos. Por unos momentos, no va a ningún lado, pero después me deja guiarla hacia las escaleras. Llevo la cadena, para que ella no tenga que cargarla. Pesa y produce una sensación de sordidez. Llegamos arriba y el polvo y el moho huelen bastante bien, comparados con el sótano, donde un balde hacía de baño para Alyssa. Fuera, nos paramos en el porche y Alyssa ve el cielo y yo veo los campos, y los dos aspiramos un poco de aire fresco.
Llegamos al auto. Ya se ha asentado el polvo que hace un rato flotaba en el aire.
Una tibia brisa ondea por los prados, torciendo en nuestra dirección las briznas de hierba. Lo bueno de las ciudades pequeñas es que tienen cielos grandes. En este momento, la vista es un espectáculo; la contaminación lumínica no nos arrebata una sola estrella. El enorme cielo me hace sentir minúsculo y hace que también Alyssa se vea más pequeña. Al convertirme en un monstruo, le he dado la oportunidad de tener una vida grande. No sé que nos depara el destino: si ella volverá a donde fue a dar tras la muerte de su madre o si querrá esconderse del mundo; si yo terminaré en una cárcel cerca de Conrad Haggerty o terminaré asesinado por su padre. Grandes cielos, grandes interrogantes.
Pongo a la niña en el asiento del auto, acomodo la cadena en el suelo y le pregunto si está bien donde la puse o si tira de su tobillo, y ella me mira, pero no dice nada. Abrocho su cinturón de seguridad. No hay sirenas ni luces en la distancia. Quizás Drew no llamó. Tal vez no había señal. O llamó, pero Conrad no le dijo nada de la granja de los Kelly. Quizás, Conrad se desangró.
Abro el maletero y arrojo ahí mi camisa ensangrentada. Esto me deja con los pantalones del uniforme y una camiseta blanca que parece lo suficientemente limpia. Me meto en el coche y activo la palanca de los eyectores del parabrisas. Los limpiaparabrisas dibujan un arco entre el polvo, entreverado al principio, pero claro al final. Conduzco hacia la ciudad. Alyssa mira por la ventanilla. Apago el aire acondicionado y abro la ventana. Pienso en llamar al tío de Alyssa, al comisario Haggerty. Pienso en llamar a mi esposa. Al final, llamo a Dan Peterson y le pido que nos encontremos frente al hospital dentro de quince minutos. Le pido que lleve la furgoneta del trabajo. Me dice que sí, que seguro, y antes de que pueda preguntarme por qué, la señal se pierde. Aquí, donde las luces no alcanzan la bóveda celeste, la señal del móvil va y viene como las mareas.
Las granjas están ahora más cerca de la carretera y, pronto, estarán más cerca las unas de las otras. Vuelve la señal del móvil. Mientras más cerca estamos de los linderos de la ciudad, los potreros van dejando su lugar a parcelas de tamaño familiar con casas de tamaño familiar. Pasamos por un puente: gigantes armazones de metal recién pintados de rojo, atornillados entre sí sobre un río de quince metros de anchura, interminablemente largo, que surge del bosque, se adentra en la ciudad y sale otra vez. Llegamos a Main Street. Dejamos atrás tiendas y bancas de parque y bares resplandecientes de neón y mercurio. Cuatrocientos metros más adelante, a la derecha, llegaríamos a la comisaría, en el corazón mismo de Acacia Pines, veinte mil habitantes, pero, en vez de eso, doblamos a la izquierda, pasamos por el cine, la escuela y un parque antes de llegar al hospital Acacia.
El hospital consiste en tres pisos de ladrillo blanco con un techo plano plagado de antenas parabólicas. Sus ventanas cuadradas, sin luces detrás, dan a un aparcamiento donde esperan una docena de autos, la mayoría de los cuales pertenecen al personal. El hospital tiene tres ambulancias aparcadas junto a la puerta principal, pero ahora mismo falta una. Es un sanatorio de pueblo con sesenta camas. Los cirujanos y médicos pueden reparar huesos rotos y colocar stents y marcapasos, mas no trasplantar órganos. Lo sé, porque Drew se enfermó hace unos años y necesitaba un nuevo riñón, y tuvo que viajar para que se lo pusieran.
Aparco frente a la furgoneta de Dan Peterson. La parte de atrás está ennegrecida por los humos del escape. Con el dedo, alguien ha escrito ahí «Quisiera que tu mujer fuera así de sucia». Él está apoyado en un costado de la furgoneta, con las manos en los bolsillos, el vientre rebosándole el cinturón y el cigarrillo colgándole del labio. Peterson es el factótum del pueblo con cinco años más que la edad de jubilación. El pulso de la ciudad es el aserradero y, un poco más allá, la cantera, así como todas las granjas, pero, cuando Dan finalmente se jubile, el resto de nosotros tendremos que descubrir cómo se construye un comedero para pájaros, cómo se ponen las tejas y cómo se cava una fosa en el cementerio.
Abro la puerta del pasajero y ayudo a Alyssa a girar hacia un lado, hasta que sus pies cuelgan fuera. Dan la mira y la reconoce por las noticias.
—¿Puedes forzar la cerradura? —le pregunto.
—En menos de un minuto.
Le toma tres.
—¿Quieres decirme quién la tenía? —pregunta.
—Mañana estará en las noticias —respondo.
—Bueno, me alegro de que haya vuelto a salvo —dice, y observa mis manos hinchadas y en carne viva y se despide con un saludo informal antes de marcharse.
Pongo la cadena en el asiento del pasajero y me limpio las manos en los pantalones. Luego llevo a Alyssa al hospital de la misma forma en que la conduje fuera de la casa de los Kelly, con su manita en la mía. Hay médicos y enfermeras esperando junto a la puerta. Adivino que la ambulancia faltante ha ido a por Conrad. Alyssa ha estado apareciendo en las noticias y todos la reconocen, pero no hacen mucho alarde, no quieren asustarla.
Una enfermera de unos cuarenta años, flaca y pálida, con mechones de canas, se acerca a nosotros. Alyssa me aprieta la mano. La enfermera me dirige un leve asentimiento, sonríe a Alyssa y se acuclilla para poner sus ojos al mismo nivel.
—¿Cómo te sientes, cariño? —pregunta.
Alyssa se esconde detrás de mi pierna.
—Soy la enfermera Rosie, pero puedes llamarme Rose, si quieres. Qué tal si te lavamos un poco, ¿eh?
Miro a Alyssa.
—Puedes irte con ella —le digo—. Estaré acá fuera para asegurarme de que todo salga bien.
Mueve sus dedos para indicar que quiere decirme algo. Suelta mi pierna, yo bajo una rodilla y ella se inclina y abocina la mano sobre mi oreja para murmurar algo.
—¿El tío Frank está enojado conmigo?
—¿Enojado?
—Enojado de que no me escapé del señor. En la escuela nos dicen que nunca nos metamos... en un coche con... desconocidos. Traté de pelear, de veras.
—Lo sé, cariño.
—¿Ese señor se robó un banco?
—¿Por qué lo crees?
—Llevaba una máscara como las de los ladrones de bancos.
El pasamontañas que encontramos en el auto de Conrad. Eso significa que no quería ser identificado. Significa, también, que pensaba deshacerse de ella en algún momento.
—No era un ladrón de bancos —le digo—. Era solo un tipo muy, muy malo.
—Muy malo, es verdad —dice ella. Me envuelve con las manos y me da un abrazo apretado. Le devuelvo el abrazo.
—Ve ahora con Rose. Te va a lavar y traeremos aquí a tu tío. ¿Qué te parece?
No deja de abrazarme.
—¿Ese señor malo va a venir otra vez a por mí?
—No.
—Y si viene, ¿tú me vas a salvar?
—Por supuesto. Cueste lo que cueste.
Retrocede un poco para verme.
—¿Lo prometes?
Lo prometo.
La enfermera se lleva a Alyssa al baño. Viene otra enfermera, de unos veintitantos años. Lleva el pelo corto, recogido atrás, y unas gafas que parecen más cosméticas que de prescripción. Se llama Victoria y es mi cuñada.
Me pone la mano en el brazo.
—Dios mío, Noah, ¿dónde la encontraste?
—Estaba encerrada en el sótano de la vieja casa de los Kelly.
Frunce el ceño y sus gafas se levantan un poco. Aprieta la mandíbula.
—¿Quién se la llevó?
—Conrad Haggerty.
Guarda silencio por unos segundos. Sospecho que, en algún lugar de su imaginación, persigue a Conrad para hacerle mal.
—Ese pedazo de mierda —dice con palabras que salen como una exhalación—. ¿Estás seguro?
—Estoy seguro.
—Esto se va a poner muy mal —dice ella.
Muevo la cabeza.
—«Mal» no funciona ni como resumen.
Cuatro
El aparcamiento se ilumina en azul y rojo, primero por la ambulancia y, después, por el único carro patrulla de la policía que viene detrás. Un anillo de árboles de dos metros de altura separa el aparcamiento de la carretera, y sus ramas entrecruzadas reciben la luz, pero no la reflejan. A través de la ventana de un consultorio de la última planta, veo un par de paramédicos que sacan a Conrad de la ambulancia. Deben de haberle inyectado algunos analgésicos, porque se lo ve de mejor humor que cuando lo dejé. Por un lado del coche patrulla sale Drew, y por el otro, el comisario Haggerty. No hay mucha diferencia física entre el comisario y su hijo, con excepción de la cantidad de arrugas, el color del pelo y, por supuesto, del bigote de herradura del comisario que, según la leyenda, traía totalmente formado desde el útero.
Estoy de pie junto a la ventana, acomodándome la bolsa de hielo en las manos. Victoria se ofreció a hacerme radiografías y a limpiarme las heridas, pero le dije que podía esperar. En la pared hay carteles del cuerpo humano, dibujos de primeros planos de las articulaciones del hombro, los tobillos y los dedos, la clase de imágenes que me recuerdan cuán frágiles somos. Hay un esqueleto artificial en el rincón y armarios y cajones llenos de guantes de látex, vendas y jeringas. Puedo oler el desinfectante. El comisario Haggerty le está gritando a alguien en la entrada, pero no puedo ver a quién. Luego se engancha los pulgares en el cinturón, mira hacia la ventana y me descubre. Nos vemos el uno al otro por unos segundos antes de que él siga a su hijo al interior del hospital.
Espero su llegada.
No viene.
Le doy un poco más de tiempo.
Aún no llega.
Diez minutos después, lo único que quiero es que esto termine.
Me estremezco cuando se abre la puerta. No es el comisario. Es Maggie, mi esposa, que viene afilada y furiosa. Sus ojos son oscuros; su rostro, rojo y tenso; su pelo oscuro es una cola de caballo hecha a la carrera, descuidadamente. Cierra la puerta y me aparta de la ventana con un empujón. Se enfoca en mis manos.
—Así que es cierto —dice.
Avanzo y ella me pone la mano en el pecho. La cólera le brota en oleadas. No viene aquí como esposa. Es una abogada, y no es mi abogada.
—¿Qué tan mal está todo? —le pregunto.
—Sentémonos —dice.
Acomodamos dos sillas frente al escritorio y nos sentamos casi tocándonos con las rodillas. Ajusto la bolsa de hielo. La hinchazón no ha cedido en nada.
Alza un dedo y dice:
—Lo golpeaste.
—No había otra manera.
Alza un segundo dedo.
—Y le disparaste.
—Él la secuestró, Maggie.
Levanta un tercer dedo.
—Esposaste a Drew y lo amenazaste con un arma.
—Tenía a la niña encadenada como un perro rabioso.
Levanta otro dedo y dice:
—Y le sembraste pruebas y lo incriminaste.
Reprimo la urgencia dar un salto.
—Es una broma, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice?
—No, pero lo dirá. Dices que no había otra solución, pero no es cierto, Noah, ni por asomo. Pudiste habérmelo traído. Yo habría llegado a un trato con él. Hubiéramos rescatado a Alyssa y nos hubiéramos deshecho de Conrad por un largo tiempo.
—Eso es mentira. Puede que su padre no lo quiera mucho, pero estoy endemoniadamente seguro de que le daría un salvoconducto. Lo sabes mejor que nadie.
Se echa atrás como si la hubiera abofeteado.
Me tiemblan las manos. Trato de calmarme a mí mismo.
—Oye, perdona —le digo—, no debí haber dicho eso.
—¿Por eso le diste semejante paliza? ¿Por lo que pasó cuando erais niños?
—Por supuesto que no —le digo, pero no puedo alegar que lo que entonces hizo no estaba en mi mente cuando mis puños volaban. De cualquier modo, no éramos niños, éramos adolescentes. Ella hace que suenen solo como bufonadas de infantes—. Es como la tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Es posible que hubieras conseguido rescatar a Alyssa, pero también es posible que no hubieras podido.
—Tenías que haber confiado en mí —dice—. Tenías que haber confiado en Drew y en el comisario Haggerty, y también en ti. Debiste haber confiado en el sistema, pero, en cambio, infringiste la ley...
—No podía arriesgarme a no rescatarla. Lo conozco, Maggie. Nunca hubiera...
Alza la mano.
—Déjame terminar, Noah.
—Conrad la hubiera dejado morir.
—Te pedí que me dejaras terminar.
Me levanto. Vuelvo a la ventana y observo el aparcamiento. Hay polillas no mucho más pequeñas que mi palma golpeando las farolas. El cielo no tiene la misma brillantez que en la granja Kelly, con la mayoría de las estrellas ocultas tras la cortina de luz que irradia la ciudad.
—Tienes razón. Lo siento.
—No podemos encausarlo —dice, y no me vuelvo a ella porque no quiero ver la decepción en su rostro—. Sé que piensas que hiciste lo correcto y entiendo por qué pensaste que debías hacerlo, pero lo que hiciste nos imposibilita condenarlo. Vulneraste sus derechos y saldrá caminando. Y lo peor es que esto te convierte, y duele, de verdad que duele decirlo, en un mal policía.
Lo veo. Y verlo y desconocerlo me hace un policía aún peor.
—Puede ir tras de ti, legalmente. Lo ataste, lo golpeaste y le disparaste. Habrá una cola infinita de abogados ansiosos por representarlo. Llamarán desde todos los puntos del país para pedirle el caso. Los medios te adorarán por un día o dos, pero luego te aborrecerán.
Me acomodo la bolsa de hielo. Mis nudillos parecen cojinetes de bolas cubiertos de piel.
—Metiste la pata, Noah, y no hay nada que puedas hacer para arreglarlo.
—Hice lo que tenía que hacer —alego, pero no hay empuje en mis palabras. No hay convicción. Ahora no, ahora que sé que Conrad quedará libre.
Ella niega con la cabeza.
—Le hiciste a Conrad lo que habías querido hacerle los últimos diez años.
—Eso no tiene nada que ver.
—Me gustaría creerte. Pienses lo que pienses, pudimos habernos arreglado, rescatarla a salvo, mandar a Conrad a prisión y conservar tu puesto.
—Su padre se hubiera asegurado de que eso no sucediera.
Ella se pone de pie, se coloca detrás de la silla y apoya las manos en el respaldo.
—Escúchate a ti mismo, Noah. El comisario Haggerty no es el enemigo. Se ha portado bien contigo todos estos años. Habría hecho lo correcto, pero dejaste que la furia nublara tu entendimiento. Dejaste que el pasado se hiciera cargo.
Tiene razón.
—Lo siento.
—¿Sabes?, a pesar de todo, no creo que estés arrepentido.
Vuelve el dolor de cabeza.
—¿Qué va a pasar ahora?
—Ahora debemos averiguar si podemos evitar que te encarcelen.
Me froto las sienes. Eso no me sirve.
—No me refiero a eso.
—¿No?
—No. Me refiero a nosotros.
Se coge algunos mechones que quedaron fuera de la cola de caballo y se los acomoda detrás de la oreja. Algo de su irritación desaparece reemplazada por tristeza.
—Hubieras pensado en eso antes, me hubiera gustado —dice. Se da la vuelta y, unos pasos más adelante, ya está en la puerta.
—¿Y eso significa...?
—Significa que casi matas a alguien, Noah. Torturaste a alguien, y no veo ningún remordimiento, no veo contrición y, si tuvieras la oportunidad, a sabiendas de los resultados, volverías a hacer esa maldita cosa.
—Maggie...
—Lo que quiero decir, Noah, es que no eres la persona con quien estoy casada. Tengo que irme.
—No, por favor —digo, pero ya se ha ido.
Cinco
Escaleras abajo, los médicos están operando a Conrad. Una médica me dice que confía en que quedará bien, que la bala dio en el hueso, pero que no tocó arterias vitales, y yo reacciono como si esa hubiera sido la intención. Victoria hace radiografías de mis manos y me dice que tengo un par de fracturas en la derecha, pero no hay mucho que puedan hacer, aparte de inmovilizarme los dedos con una tablilla.
—El hielo y los analgésicos serán tus amigos durante unos cuantos días —dice.
—Se curarán, ¿verdad?
—Se curarán. Por ahora, considéralos despojos de guerra. ¿Qué tan enojada está Maggie?
—Lo más posible, o casi.
—Estará bien —dice ella.
—No lo creo. ¿Cómo está Alyssa?
—Magullada, pero lo lleva bien. Es una niña fuerte.
—¿Le hicieron pruebas de violación? —pregunto, y mi estómago se comprime en preparación para la respuesta.
Asiente.
—No la tocó. Lo que sea que planeaba hacer, no llegó a hacerlo.
Su respuesta me hace sentir mejor con respecto a los sucesos de esta noche. Sale a buscar unos analgésicos. Me quedo viendo la puerta a la espera de quién será el siguiente y resulta ser el padre Frank Davidson. Entra en la habitación luciendo más alto que cuando lo vi por la mañana. La buena noticia de que su sobrina hubiera vuelto viva no solo le ha dado un levantón emocional, sino también físico. Lleva días sin afeitarse y el pelo oscuro se le revuelve en todas direcciones. Entra con una gran sonrisa y la mano extendida. Me imagino que este tipo, más que ningún otro, debe estar genuinamente comprometido con su fe, especialmente después de lo que le ha tocado vivir. Por otra parte, quizás piensa que Dios es la razón de que su sobrina hubiera vuelto sana y salva, pero no sé cómo equipara esto con el hecho de que antes la hubieran secuestrado. Su mano aprieta la mía y soporto el dolor, y él no se da cuenta de que estoy entablillado. Hasta ayer, la última vez que hablé con él fue cuando le dije que un camión maderero había arrollado el coche de su hermana.
—Gracias —dice—. Gracias, gracias, gracias.
—De nada.
—No podía perderla —dice—. No otra más.
—Lo sé.
Me suelta la mano.
—¿Y tú? ¿Qué hay de ti, Noah? ¿Saldrás bien de esta? He oído lo que hiciste.
—Creo que tendrá que orar un poco por mí, padre.
—Lo que hiciste... Este tipo de cosas son una pesada carga para los hombres buenos. Puede que no lo sientas en este momento, pero te cuestionarás por tus actos. Estoy agradecido de que hayas traído de vuelta a mi pequeña, de verdad que lo estoy. Solo que...
No sé qué quiere decir, no encuentra las palabras. Se toquetea el alzacuello, tratando de acomodarlo. Sigue mirándome y yo lo miro a él, y luego se encoge de hombros.
—Estaré a tu lado, Noah, pase lo que pase.
Me pide que vaya a verlo mañana. Sonrío y le digo que no estoy como para hacer planes. Me da una palmada en el hombro, asiente con solemnidad y me da otra vez las gracias por rescatar a Alyssa. Sale por la puerta al mismo tiempo en que entra Victoria. Ella me da un pequeño recipiente de plástico lleno de analgésicos.
—Tómalos solo cuando los necesites, y no los tomes si no los necesitas.
Buen consejo, especialmente por lo que ambos hemos visto que puede suceder a quienes abusan de los analgésicos. Me tomo dos.
—Y, con respecto a Maggie, volverá —dice—. Sé que ahora está enojada; solo necesita un poco de tiempo.
—Espero que tengas razón.
—El comisario Haggerty me ha pedido que te diga que te espera en el aparcamiento.
—Muy bien. Gracias —le digo.
—¿Quieres que te acompañe? No estaría mal tener algunos testigos, en caso de que quisiera pegarte un tiro.
—Estaré bien —le digo—. ¿No sería bueno tener unos cuantos cirujanos al pendiente, por si acaso?
Me meto las píldoras en el bolsillo y salgo. Los médicos y enfermeros voltean a verme pasar. Eso me hace sentir como un condenado a muerte que transitara por el último tramo entre la celda y la soga. Las puertas principales se deslizan y, fuera, la noche sigue tal como la dejé: tibia, brillando sobre las luces del aparcamiento y pletórica de energía. El comisario Haggerty está recargado en su auto, con los brazos cruzados y sus grandes hombros a punto de rasgarle la camisa. No tengo ni idea de dónde está Drew. Quizás lo despidieron, lo mandaron a su casa o ambas cosas.
—Noah —me dice, moviendo la cabeza hacia mí, y luego sus ojos se desplazan hacia el hospital, detrás de mí, donde hay rostros adheridos a las ventanas. Ojalá que eso quiera decir que no me disparará.
—Comisario.
—Le pegaste un tiro a mi hijo.
—Lo hice.
—No debiste hacerlo.
—Su hijo no debió haber secuestrado a Alyssa Stone —le digo—. Su hijo no debió encadenarla a la pared de un sótano para hacer con ella cualquier cosa que estuviera planeando hacer.
Niega con la cabeza.
—Según él, escuchó a dos tipos conversando en el bar y te dijo dónde buscarla.
—¿Y usted le cree?
—Es mi hijo.
Eso era lo que yo suponía. Mientras hacía lo que hice, sentía que todo se justificaba, y ahora siento se justifica aún más. De haber traído a Conrad para interrogarlo, nunca le hubiéramos sacado una sola palabra. Alyssa habría muerto allá.
—No había dos tipos en el bar —le digo—, y, de haberlos habido, se hubiera hecho un favor a sí mismo viniendo a usted antes.
Despliega los brazos y pone sus pulgares sobre el cinturón.
—Sabes, tan bien como yo, que Conrad no piensa mucho más allá de sí mismo. La casa de su vecino podría estar en llamas y ni siquiera eso lo apartaría del televisor. No digo que haya hecho lo correcto al no ayudar a la niña cuando escuchó a esos tipos, solo estoy diciendo que así es él. Lo que de verdad me irrita, hijo, es que tú sabes cómo es él.
—Él se la llevó —le digo—. De lo contario, me lo hubiera dicho desde la primera vez que lo interrogué.
—Cuando empezaste a torturarlo, quieres decir.
—Mire, supongamos, por un momento, que él hubiera dicho la verdad. Entonces, el haber soportado todo lo que le hice lo convierte en el tipo más estúpido del mundo. De inmediato me hubiera contado lo que escuchó, no hubiera esperado hasta que le disparara.
—No es idiota —dice el comisario Haggerty—, aunque tampoco es brillante —añade, pero, de seguro, no se cree lo que está tratando de venderme. Sabe que cualquiera, en su sano juicio, hubiera denunciado a esos dos tipos de búsqueda y rescate desde el momento en que aparecí.
—Encontramos la mochila de la niña en su camioneta.
—Dice que alguien la puso ahí.
—Y sus huellas estaban en la diadema —le digo.
—Pudo haber sucedido de mil maneras.
—Eso es lo que él alegó.
No dice nada. No digo nada. Nos vemos uno al otro por unos momentos. Entonces rompo el silencio.
—Vamos, comisario, usted sabe que no se necesita una paliza para activar la memoria de Conrad.
—No debiste llevártelo.
—Usted no habría visto las cosas con objetividad.
Lo veo venir, y él sabe que lo veo venir, ese poderoso gancho de derecha de leñador, pero no trato de evitarlo. Me da en la mandíbula y hace que mis dientes suenen y se adormezca toda mi cara, y caigo.
—No te levantes —me dice, y no lo hago. Se yergue sobre mí y la luz crea un efecto de halo alrededor de su cabeza mientras me mira allá abajo.
—Esto es lo que haremos. Lastimaste a mi hijo y no debiste hacerlo. Te pasaste tan jodidamente de la raya, que, para ti, no hay vuelta atrás. Siempre me gustaste, hijo. Hace mucho, cuando sacaba a tu padre del calabozo de los borrachos, un día sí y un día no, me hacía feliz ayudarte, porque eras un buen chico que no merecía el padre que le había tocado. Me enorgullecí de ti cuando ingresaste a la policía. Demonios, durante todos estos años has sido más mi hijo que el mío propio. Tenemos un pasado, tú y yo, y, en este momento, ese pasado es lo único que me impide echarte de culo en la cárcel. Tendrás que darme tu placa, tu pistola y las llaves del auto, y después te largarás de Dodge para no volver jamás. Si vuelvo a ver tu cara en esta ciudad, te juro por Dios que te encerraré hasta que te pudras.
Doce años más tarde
Seis
Es un bar de ciudad grande, con luces de neón en las ventanas y televisores de pantalla grande en las paredes. Hay mucha madera clara por todo el bar, cosas más oscuras en las paredes y un montón de marcas de golpes, astillas y desgaste por todos lados. En una esquina hay una gramola que no toca nada que haya sido grabado antes ni después de los setenta. También hay una mesa de billar a la que le hace falta un paño nuevo, después de que, hace algunas semanas, alguien derramara ahí su bebida. Servimos treinta clases diferentes de cerveza, treinta tipos de vino y licores de todos los países. Los viernes por la noche tenemos una banda en vivo, los martes son noches de mujeres y las noches de los domingos, por lo que parece, son de robos a mano armada. He trabajado aquí durante los últimos doce años y he sido socio durante los últimos diez, y en este lapso nos han robado dos veces, y el tipo frente a mí está intentando aumentar la cuenta a tres, y siempre ha sido en domingo. Lleva el cabello lacio suelto y tiene la cara cubierta de acné, y es flaco y de músculos bien definidos, y si la pistola se disparara accidentalmente, podría darme a mí o cualquier cosa dos kilómetros a mi izquierda.
—Esto no es un banco —le digo, y pongo las manos a los lados en un gesto agradable y pacífico, porque soy un tipo de gestos pacíficos—. ¿Por qué no bajas el arma y sales de aquí y nos olvidamos de todo esto?
Ve a su izquierda, luego a su derecha, y, sea lo que sea que esté buscando, no lo encuentra. O tal vez sí. Pink Floyd sale de la gramola cantando algo sobre estar confortablemente entumecido, lo cual resume a medias mis sentimientos.
—Solo dame lo que tengas.
—Tengo un consejo —le digo.
—No quiero tu consejo.
—Es gratis. Eso y los cacahuetes son cosas que no necesitas pagar aquí, aunque, si quisieras cacahuetes, se entiende que tendrás que comprarte una bebida. Si les diéramos cacahuetes a todos los que no compran una bebida, ya no podríamos pagarlos.
Parece confundido. Vuelve a mirar a la izquierda y a la derecha, y esta vez solo se mueven sus ojos. El arma tiembla un poco.
Sigo con lo mío:
—Y si no pudiéramos pagar por los cacahuetes, tampoco podríamos permitirnos muchas otras cosas. Estarías perdiendo el tiempo al venir aquí blandiendo tu pistola, porque no habría nada que robar.
—¿De verdad, amigo? ¿De verdad? ¿Te quieres morir?
Me encojo de hombros, como si no fuera la gran cosa, pero claro que lo es. Mi corazón está martilleando, pero estos tipos son como los perros: si les muestras tu miedo, lo usan contra ti. Cogerá el dinero de la caja registradora y mi billetera, así como las billeteras, teléfonos y joyas de todo el que esté aquí, y podría incluso tomar un rehén o matar a alguien. Desde luego, estos sujetos son también impredecibles, y si no te muestras temeroso, igualmente te matan por tu falta de respeto. La pistola podría estar descargada, o el tipo podría sentir un escozor por matar a alguien hoy mismo, o quizás el arma está cargada, pero él cree que no. No hay correcto ni incorrecto. Solo hay.
Abro la caja registradora. Hay una docena de clientes en el bar, unos que nos observan y otros que no se han dado cuenta de lo que está pasando. Los clientes de domingo por la noche suelen ser de baja intensidad. Es por eso que hace una hora le di la noche libre al otro barman.
Pink Floyd termina y es el turno de The Doors, también con algo que grabaron solo para llenar el corte. En los pueblos pequeños me acostumbré a tratar con imbéciles de pueblos pequeños; ahora que vivo en una ciudad grande, tengo que lidiar con imbecilidades a mayor escala. Limpio la caja registradora y pongo el dinero sobre la barra. No puede haber más de cuatrocientos dólares. No es algo por lo que valga la pena morir. Por otra parte, ninguna cantidad lo es.
—Las monedas, hombre, las monedas —dice.
—¿Vas a coger el autobús?
—¿Quieres coger una bala?
Saco las monedas y las pongo sobre la barra, y un par ruedan fuera y van a dar al suelo, a mi lado; y estoy por agacharme a recogerlas, pero él me dice que no lo haga, lo cual es una pena, porque tengo una pistola ahí abajo, y justo por eso había dejado caer ese par de monedas de cinco centavos.
—Mételas en una bolsa.
—No tengo bolsas —le digo.
—¿Por qué no?
—¿Tú tienes una?
—No.
—Entonces no me jodas con que no tengo bolsas. Tú eres quien planeó todo esto, no yo.
Coge los billetes y se retaca los bolsillos.
—También dame tu móvil.
—No tengo móvil.
—¿Qué?
—Que no tengo móvil. Mira, amigo, ya tienes lo que viniste a buscar, así que, ¿por qué no te marchas ahora, mientras las cosas todavía están bien?
—Solo... dame tu móvil, tu móvil, hombre, solo... solo dámelo sin tanto drama de que no tienes, porque todo el mundo tiene uno.
—Yo no —le digo, y entonces, en ese preciso instante, suena mi móvil. Por supuesto que suena. ¿Por qué no?—. Ese no es mío.
Sujeta la pistola con ambas manos para mantenerla firme. Se balancea hacia atrás y hacia adelante mientras dibuja un circulito en mi frente. Es endemoniadamente enervante.
—Puedo matarte y quitártelo —dice.
Pongo el móvil en el mostrador. Sigue sonando. El identificador de llamadas dice «Maggie».
—Mentiste —dice.
—Por favor, te lo suplico, no te lleves mi teléfono. Lo necesito —le digo mientras veo la pantalla. No he hablado con Maggie en diez años.
La puerta del bar se abre detrás de él y mi atracador de esta noche gira y dispara, y la bala se aloja en el marco de la puerta, entre un hombre y una mujer que vienen entrando. Nos observan, sin quitar los ojos de la pistola, y el hombre entonces se echa al piso, mientras la mujer da la vuelta y sale corriendo. Cojo al tirador del brazo, pero no soy lo suficientemente rápido. Apunta a mi cara.
—No lo hagas —le digo.
Aprieta el gatillo. La pistola hace clic, pero no pasa nada, y él ve la pistola y su mano, preguntándose cuál será el problema, y, cualquiera que haya sido la respuesta, no la comparte, porque coge mi móvil de la barra y corre a la puerta como un rayo. Me quedo inmóvil, viéndolo irse, escuchando dentro de mi cabeza, una y otra vez, el sonido de la pistola; y no solo escuchándolo, sino sintiéndolo, como cuando el dentista te taladra el oído mientras trabaja en otro paciente. Pongo las manos sobre la barra para no caer. Se ha escurrido todo el vigor de mis piernas. Apretó el gatillo. Trató de matarme. En otra línea temporal, una versión distinta de mí mismo estaría tumbada en el suelo con una cabeza poco parecida a una cabeza.
—¿Estás bien? Un tipo se ha acercado a la barra, pero apenas puedo entender lo que me dice, porque mis oídos timbran fuertemente. No puedo contestarle. El que se echó al piso hace un momento se levanta y se sacude el polvo del traje. Está completamente lívido. Su color y aspecto reflejan el mío. En un tiempo paralelo, él también estaría muerto.
—Oye, oye, tú, ¿estás bien?
Veo al hombre que me habla. Las sensaciones vuelven a mis piernas. Abandono el tiempo paralelo y me concentro en este.
—Estoy bien —le digo con voz baja.
—No lo parece.
—Estoy bien —repito, más alto esta vez, y entonces, para demostrárselo, le digo—: La casa invita. Lo digo en voz alta, lo suficientemente alta para que todos me oigan. Espero oír aclamaciones, pero nadie dice nada.
El tipo del traje me ve y dice «Vaya», aunque no sé si por toda la situación o por los tragos gratis. Parece confundido. Se mete un dedo en la oreja y lo mueve de lado a lado, como si pudiera sacarse de ahí el estampido. No parece ser un cliente habitual.
—Esto... ¿Esto acaba de suceder?
—Así es.
—Debería... Tengo que encontrar a mi novia.
Hablamos a gritos para hacernos oír.
—Me parece una buena idea —le digo.