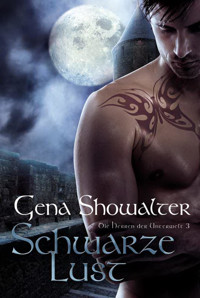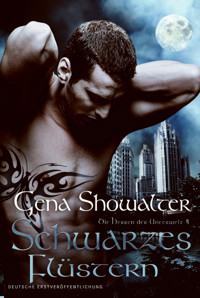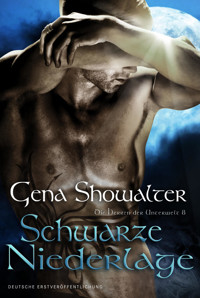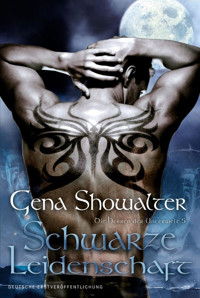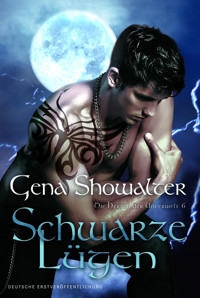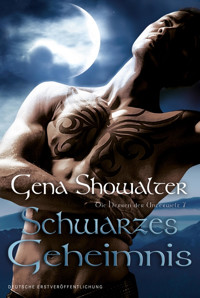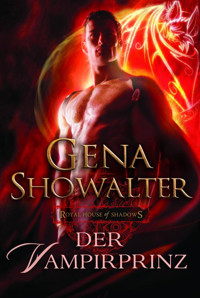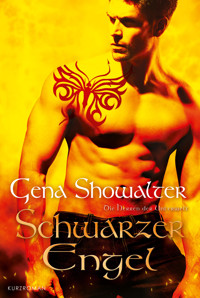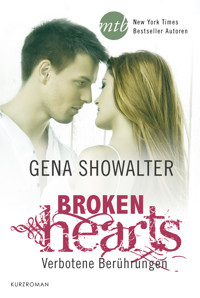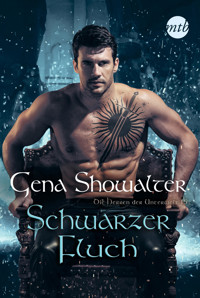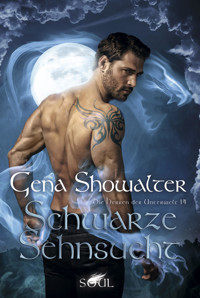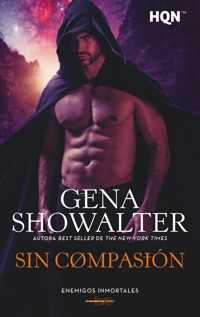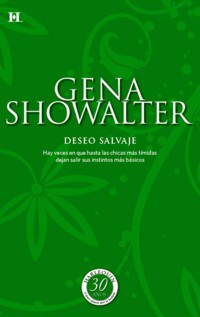
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coleccionable 30 Aniversario
- Sprache: Spanisch
Hay veces en que hasta las chicas más tímidas dejan salir sus instintos más básicos. Después de escapar de un terrible matrimonio, la organizadora de fiestas Naomi Delacroix no estaba dispuesta a dejarse engañar por ningún otro hombre. Ni siquiera por el guapísimo millonario Royce Powell, que la había contratado para que le organizara una fiesta sorpresa a su madre. Royce decía que llevaba enamorado de ella desde que, seis meses antes, Naomi había organizado una fiesta para un amigo suyo. Pero, si eso era cierto, ¿por qué estaba aceptando solicitudes de mujeres que querían convertirse en su esposa? A pesar de todo, Naomi se sentía tentada a entregar una de dichas solicitudes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2006 Gena Showalter.
Todos los derechos reservados.
DESEO SALVAJE, nº 5 - octubre 2011
Título original: Animal instincts
Publicada originalmente por Hqn™ books
Publicado en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-032-5
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
A Kassia Krozser, por tu generosidad. Y, está bien, por ser tan sabelotodo.
A mis hermanos, Shane Tolbert y Michael Showalter, Matthew Showalter (el macarra), Josh Slovak y el encantador Kyle Hurt.
A mi mejor amigo, el señor Johnson, por ser fuerte por mí cuando más lo necesitaba.
A Max Showalter Jr., el hombre más sexy del mundo que jamás haya pisado la Tierra (una opinión libre, sin soborno alguno detrás).
Agradecimientos
Quiero dar las gracias especialmente a Tom Kerstine por compartir su tiempo y su sabiduría conmigo.
Gracias a Margo Lipschultz por su agudo ojo de editora.
Gracias también a Susan Grimshaw y a Kathy Baker por su continuo apoyo.
Y, por último, mi agradecimiento a Aviation Research por contestar a todas mis preguntas.
1
Una Tigresa auténtica sabe pavonearse. Camina con la cabeza alta y el pecho hacia delante, con una expresión que dice: «Voy a comerte vivo».
Soy un felpudo.
Ya está. Lo he admitido. Si la gente quiere limpiarse las botas sucias en el felpudo que es mi vida, es probable que les dé la bienvenida con una sonrisa y luego les dé las gracias. Al saber esto, algunas personas podrían perderme el respeto. En mi defensa diré que estoy mejorando. Haciéndome más fuerte. Más firme y enérgica.
Estoy liberando a mi Tigresa interior. Por desgracia, hoy la he tenido muy controlada. De momento el tanteo no va a mi favor: Vida 5, Tigresa 2.
De nuevo, en mi defensa, diré que la Vida es una arpía, mala y miserable.
Rememoraba la última sección que había leído de Libera a la Tigresa que llevas dentro cuando apareció ante mi vista el edificio de cromo y cristal de Aeronáuticas Powell. Me dije que la reunión iría de maravilla; como Tigresa, no permitiría menos.
Con determinación, alcé la barbilla y cuadré los hombros contra el asiento, mostrando mis pechos en su máximo esplendor. Pero por más que lo intentaba, no conseguía dominar la expresión de caníbal.
Claro que, cuando se tienen labios tan carnosos y aparentemente rellenos de colágeno, bueno no sólo aparentemente, como los míos, la expresión que predomina es: «Cobro doscientos dólares la hora». En realidad, si uno lo piensa, eso podría implicar que quiero comerme a alguien vivo.
Por Brad Pitt, estaría dispuesta a negociar.
Los demás, bueno... Lo siento, pero tendrán que conformarse con la expresión.
Fruncí los labios y los relajé. Fruncir. Relajar. Intentando encontrar la expresión amenazadora perfecta. Cuando noté que el taxista me miraba fijamente por el retrovisor, enrojecí y volví la cara hacia la ventanilla. Debería haber practicado en casa, pero había recibido una llamada inesperada de mi ex marido; ojalá muriese y ardiera en el infierno toda la eternidad, que había consumido mi tiempo libre.
—Quiero darnos otra oportunidad —había dicho. Solía llamar una vez al mes con el mismo discursito. No soportaba la idea de que una mujer no lo quisiera—. Te quiero, nena. Te lo juro —había concluido.
Ya, y mis impresionantes pechos son dos globos de placer… Por si alguien se lo pregunta, no lo son. A duras penas lleno una talla 90.
Estoy orgullosa de mí misma. Le deseé que entrase en contacto íntimo con una bacteria carnívora que devorara su cuerpo dolorosa y lentamente, empezando por su apéndice favorito, y colgué, apuntándome el primer punto en mi marcador. Tengo la sospecha y la esperanza de que mi Tigresa es una arpía tan malvada como la Vida, pero aún no la conozco lo suficiente para saberlo con seguridad.
En fin, cuando Richard y yo estábamos juntos, me engañaba. Siendo la buena chica que soy, lo perdoné la primera vez. Luchar para salvar el matrimonio y todas esas bobadas. Los hombres siempre serán hombres y eso. Da igual que sean prostitutos masculinos.
Vaya, ¿se me nota la amargura?
La segunda vez que me engañó, lo dejé cuatro semanas. Me avergüenza admitir que me reconquistó. Se tatuó mi nombre en el trasero, ¿quién puede resistirse a eso? Igual daba que mi nombre estuviera al lado del de su primera esposa.
La tercera vez que me engañó, me fui y solicité el divorcio. Eso había sido hacía seis meses. Él, abogado especialista en divorcios, y por tanto la peor basura del universo, había sabido manejar la situación para quedarse con todo y dejarme sin nada de nada.
Si queréis saber de dónde sacan sus ideas los asesinos, os lo diré: de mujeres despechadas. ¡Lo que podría haber hecho yo con unas tenacillas de rizar el pelo y un punzón para picar hielo…!
Bueno, eso ya no merece la pena pensarlo.
La llamada de Richard había dado inicio a un día que iba de mal en peor. Hacía un rato me habían quitado uno de los mayores proyectos de mi casi inexistente carrera como planificadora de fiestas. Sólo por negarme a ofrecerle al dueño de Industrias Glasston una «fiesta privada», según sus palabras, en el asiento trasero de su lujoso automóvil.
Me despedía cuando ya llevaba cuatro semanas planificando el banquete anual de la empresa.
¡Cuatro semanas largas, tortuosas y mortales!
Al oír la repugnante oferta, mi Tigresa interior salió a la luz y le presentó mi rodilla a la entrepierna del señor Glasston; segundo punto de mi tanteo. No hace falta decir que no fue un encuentro amistoso. Antes de que me demandara por agresión, me metí en el taxi para reunirme con mi siguiente cliente. Entonces fue cuando encontré un trozo de comida podrida pegado al cinturón de seguridad. Supuse que era comida. No quería ni imaginar qué otra sustancia podía provocar una mancha de grasa indeleble.
La grasa, o lo que fuera, era el menor de mis problemas. Cuando entré en el taxi, pensé que el taxista tenía un problema de gases. Erróneo. El repugnante olor a excrementos de perro provenía de mis zapatos. Debía de haber pisado alguna boñiga de camino a Industrias Glasston. Deseé haber dejado parte del regalito en los pantalones del señor Glasston.
¿Es horrible por mi parte desear que Richard y él se pudran juntos en el infierno?
Un momento. Empiezo a rezumar amargura otra vez. No quiero ser una mujer amargada. En serio. Quiero ser fuerte. Las mujeres fuertes son felices. Y yo deseo desesperadamente ser feliz.
Para animarme, rebusqué en mi maletín y saqué mi ejemplar de Libera a la Tigresa que llevas dentro. Mis primas gemelas, Kera y Mel, me lo habían regalado dos meses antes, cuando cumplí los treinta y uno, y gracias a él estaba convirtiéndome en una mujer más fuerte y feliz.
Una mujer que controlaba su destino.
Una mujer que no permitía que un poco de mala suerte la desanimara.
«Todo se arreglará, Naomi. Espera y verás». El taxi se detuvo bruscamente.
—Quédese con el cambio —le dije al conductor, dándole un billete de diez. Tomé aire y abrí la puerta.
Cuando pisaba la acera, un joven agarró la correa de mi bolso, dio un tirón y echó a correr. Grité y corrí tras él. Pero cuatro zancadas después, el tacón de siete centímetros de mi zapato izquierdo se partió por la mitad y caí de bruces. Mis pulmones se vaciaron del golpe. Mi maletín patinó por el asfalto.
Estábamos a principios de julio y era una mañana típica de Dallas: calurosa, seca y desagradable. El pavimento recalentado me quemó las rodillas.
El ladrón desapareció tras una esquina y nadie intentó detenerlo. Creo que oí a una mujer decir: «¿Habéis visto el trasero de ese tipo? Genial».
Mientras estaba allí tirada, algunos pasaron sin prestar atención; otros se detuvieron y me miraron, sonriéndose. Con las mejillas encendidas, me puse en pie. Y estuve a punto de volver a caer cuando una de mis rodillas heridas se dobló en señal de protesta.
Habría sido agradable que el taxista saliera a ayudarme. Pero una mujer rubia pasó por encima de mí y se instaló en el taxi sin darme tiempo a parpadear. El maldito coche arrancó, envolviéndome en una nube de humo. Tosiendo, me incliné y recogí mis cosas. Al menos, había dejado mis tarjetas de crédito en casa. Pero no era el caso de mi lápiz de labios y mi polvera, ahora desaparecidos.
¡Maldición! Era el colmo de los males.
Cojeando y sucia, conseguí recomponerme lo suficiente para entrar en el edificio Powell. A pesar de que acababan de robarme, tenía que actuar con confianza y seguridad. Era un trabajo importante.
Sin hacer caso de las miradas curiosas de los hombres y mujeres de negocios que había en el vestíbulo, busqué el cuarto de baño. Estaba lleno de mujeres y sus voces altas y cacareos eran aún más molestos que la prohibida nube de humo de cigarrillo.
Tosí, me abrí camino hasta uno de los cubículos de los aseos, cerré la puerta y tiré la chaqueta manchada a la papelera. Apoyé la cabeza en la puerta. Una parte de mí quería romper en sollozos. La otra deseaba lanzarse sobre la primera persona que viera y desgarrarla.
Tenía que encontrar un término medio. Presentarme a un cliente potencial con aspecto de ser una bestia salvaje, pero sensible, no era buena idea. Inspiré profundamente, cerré los ojos y canturreé para mí: «Estoy en un prado de felicidad. Estoy en un prado de felicidad».
¿Por qué no me había quitado los zapatos y había perseguido a ese maldito ladrón?
«Estoy en un prado de felicidad».
¿Por qué no había denunciado al señor Glasston por su asquerosa proposición?
«Estoy en un maldito prado de felicidad».
¿Por qué no había…?
Abrí los ojos y cerré los puños. El mantra que me había enseñado mi padrastro sólo estaba incrementando mi agitación. Mejor dejarlo antes de empezar a gritar, llorar y patear las paredes. Mi padrastro es psiquiatra, pero sus métodos no suelen funcionar conmigo. No sé por qué sigo probándolos, la verdad.
—Puedo hacer esto. Puedo.
«Mentirosa», dijo mi Tigresa, y yo dije: «Zorra». Por si fuera poco, tal vez encima sea esquizofrénica.
Obligué a mis músculos a relajarse y salí del cubículo. Miré el cuarto repleto, notando detalles que no había visto antes. Todas las mujeres llevaban algo de color verde. Chaquetas verde guisante, faldas verde lima, blusas verde oliva.
Me sentí como si estuviera en una ensalada de aguacate. ¿Por qué verde?
Miré mi falda marrón, que caía a media pantorrilla. Suspiré. Daba igual. Incluso si hubiera sabido que el verde era el color de moda, ya no tenía ropa de ese color. Sólo me ponía marrones, negros y blancos. Colores de trabajo. Colores aburridos.
Algo más que añadir a mi lista de: «Por qué mi día es un asco».
Con tanta gente ante el espejo, no había sitio para arreglarme el pelo, así que lo dejé como estaba, recogido en la nuca con mechones sueltos en las sienes. Sin embargo, me negaba a ir a la reunión cojeando.
Después de limpiar mis olorosos zapatos, pasé diez minutos golpeando, raspando y arañando hasta conseguir que tuvieran una altura similar. Cuando acabé, eran planos. No cojearía, sin duda, pero iba a parecer una niña de doce años. Con mi metro sesenta de altura, todo centímetro extra venía bien.
El cuarto de baño se llenaba más y más. Agobiada, salí. Había un guardia de seguridad, de hombros anchos y la tripa rebosando por encima del pantalón, ante el ascensor. Cuando intenté pasar, su brazo se disparó, deteniéndome.
—Las solicitudes se piden en recepción, señorita.
Estuve a punto de decir: «Gracias, iré a por una», pero me detuve a tiempo. Confianza, seguridad.
—No estoy aquí para solicitar trabajo —en realidad sí, pero no de la clase a la que se refería él. Enderecé los hombros como indicaba el manual de autoayuda—. Estoy citada con Royce Powell.
—Eso pruébelo con otro —rezongó el guardia—. Yo no voy a tragarme esa excusa.
—Digo la verdad —lo miré boquiabierta.
—Oiga, si no envía la solicitud por correo, como las demás, la pondré en la lista negra y jamás la considerarán para el puesto.
Normalmente, su tono me habría acobardado. Al fin y al cabo tenía años de experiencia con mi padre biológico, que ojalá se retorciera en su tumba, y con Richard, que ojalá se encontrara pronto con el Creador, para retorcerse en su tumba. Pero, como ya he dicho, estoy en el proceso de convertirme en una mujer nueva. Una mujer nueva no aguantaba esas chorradas de un hombre.
Y, la verdad, la idea de estar en la lista de las chicas malas me parecía excitante.
—Escuche —dije, clavándole un dedo en el pecho—. No he tenido un buen día. Le sugiero que se aparte antes de que le haga daño.
Se rió. ¡Soltó una carcajada!
—No voy a moverme, señora.
—Quítese de mi camino —cada palabra sonó férrea, cortante.
—De eso nada —sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y torcidos—. Ya no la dejaría pasar ni aunque Dios bajara a apartarme.
En ese momento, me ocurrió algo raro. El guardia se convirtió en la representación de todo lo que me había ido mal ese día, el día anterior, toda mi vida. Pasar no era sólo necesario para conseguir un trabajo. Era vital para mi paz mental. Que alguien diga «miau», por favor.
—No puedo organizar la intervención de Dios —le dije—, pero sí darle una patada en el trasero.
—Odio a las mujeres con síndrome premenstrual — gruñó él, tras un leve parpadeo de sorpresa.
—Si quiere algo premenstrual, le daré un bofetón de zorra premenstrual. ¿Qué le parece eso?
—Bien dicho —gritó alguien.
Me di la vuelta. Casi todas las mujeres del cuarto de baño estaban detrás de mí, alineadas como para un desfile del día de San Patricio. Animada por su apoyo, giré en redondo, convencida de que en ese momento mi rostro dominaba la expresión «voy a comerte vivo».
El guardia, precavido, retrocedió un paso.
—Tiene exactamente dos segundos para quitarse de mi camino —afirmé—, o lo lamentará. Hablé con Linda Powell hace tres días…
—¿Linda Powell? —de pronto, el terror nubló sus ojos y se apartó—. ¿Por qué no lo dijo? Suba en el ascensor rápido. Planta diecinueve.
Asombrada por mi éxito, parpadeé. Las mujeres que había detrás de mí avanzaron de repente, en masa, y me lanzaron hacia el ascensor, donde conseguí enderezarme antes de besar el suelo.
—Yo hablé con Linda Powell —gritaron varias al unísono—. En serio. Lo juro.
—Atrás, señoras —oí decir al guardia, justo cuando las puertas del ascensor se cerraban.
Mientras subía, empezaron a sudarme las palmas de las manos y se me aceleró el corazón. Odiaba la idea de caer en el vacío en cualquier momento. Por suerte, el ascensor no se estrelló y llegué a la oficina unos minutos antes de tiempo.
Una mujer de traje negro ocupaba el mostrador de recepción. Tenía el cabello recogido atrás, sin un solo pelo suelto. Su piel era palidísima, más pálida que la mía, y soy casi albina, y le daba un aspecto inquietante, casi vampírico.
—¿Es ésta la oficina de Royce Powell? —pregunté.
—Sí —la severa y ceñuda mujer alzó sus negras pestañas—. Y usted, ¿es...?
—Naomi Delacroix. Vengo a verlo.
Me miró de arriba abajo y no debió de gustarle lo que vio.
—Se supone que las solicitudes se envían por correo, no se entregan en mano.
¿Solicitud? Santo cielo, no entendía lo que pasaba en ese edificio. Royce Powell me había llamado varias veces en los últimos meses, pero yo no le había devuelto sus llamadas. No había tenido coraje para enfrentarme al hombre devastadoramente sexy que había visto sólo una vez, pero con quien había soñado muchas. Por desgracia, en mi situación estaba dispuesta a trabajar con el mismo diablo. Si está leyendo esto, señor Satán, mis tarifas son excelentes.
El caso era que Linda Powell me había llamado hacía unos días y me había pedido que me reuniera con su hijo para que determinara si yo era «la persona adecuada» para planificar la fiesta de su sexagésimo cumpleaños. Intenté explicarle esto a Elvira, Dama de la Oscuridad, el nombre que mejor le cuadraba.
—Mire, no necesito solicitud. Soy…
—Todo el mundo la necesita y puede recogerla abajo. De hecho... —sus ojos se estrecharon— ¿cómo ha conseguido pasar por delante de Johnny?
—Andando —agité un brazo en el aire—. Mire, ya le he explicado que no necesito solicitud. Ya tengo el trabajo —no era mentira, pero casi. Ni se habían fijado los términos, ni había contrato firmado—. Lo que necesito es hablar con el señor Powell.
—No hay necesidad de ponerse violenta.
—¿Perdone? —la mujer debía de estar drogada—. No soy violenta.
—Eso dígaselo al brillo asesino de sus ojos.
—Si puede decirle al señor Powell que estoy aquí… —rechiné con los dientes.
—Por Dios santo, le buscaré una solicitud —se puso en pie—. Espere aquí. Y no toque nada.
—Pero no he venido a solicitar… —mi voz se apagó cuando me quedé sola. De repente me pregunté si las solicitudes eran para el puesto de organizadora de la fiesta y si todas las mujeres que había abajo eran mis contrincantes. Tragué saliva.
—Aquí está. Rellénela y envíela por correo —me dio unas hojas azules.
Eché un vistazo. Aficiones favoritas. Información sobre el último novio. Hábitos sexuales. Diablos. Yo no iba a rellenar eso. Sin saber qué hacer con los papeles, los guardé en el maletín.
—¿Esto es para planificar la fiesta o para un trabajo de oficina?
—No es una solicitud de empleo, guapita —rezongó ella—. Es para ser la señora de Royce Powell.
—¿Disculpe? —tenía que haber oído mal.
—Por favor, no simule que no está aquí para casarse con él. El Tattler publicó la noticia hace unos días. Y no dejan de llegar mujeres desde entonces.
—¿Solicitudes para encontrar «esposa»? ¿En serio? — ¿qué clase de hombre pedía que una mujer rellenara una solicitud para ser su compañera el resto de su vida? Implicaba un egocentrismo increíble. Deleznable. Asqueroso.
Pero encajaba perfectamente con cómo iba mi día.
Como si yo quisiera casarme otra vez. Preferiría comer gusanos podridos envueltos en útero de cerda y cubiertos de sangre de vaca. Intenté calmarme.
—Estoy aquí para discutir los detalles de la fiesta de cumpleaños de Linda Powell. Nada más.
—¿Nombre? —la mujer alzó una ceja.
—Naomi Delacroix —ya se lo había dicho, pero sonreí con educación. El asunto avanzaba.
—Vaya, vaya, vaya —una larga uña rojo sangre se deslizó por una agenda—. No está aquí.
—Le aseguro que tengo cita —mi sonrisa se apagó un poco—. El lunes a las once.
—La creo —dijo ella con tanto sarcasmo como si me estuviera clavando los colmillos y sorbiéndome la sangre—. Un hada habrá entrado a borrar el nombre.
—Por favor, compruébelo otra vez —pensé que debía de haberlo hecho su amante, el mismísimo Drácula.
—Siéntese allí —señaló una rígida e incómoda silla—. La llamaré si el señor Powell puede atenderla. Por cierto —esbozó una sonrisa malévola—, tiene una mancha de barro en la mejilla.
—Gracias por decírmelo —«bruja». Mi sonrisa se desvaneció por completo. Esperé a que saliera para frotarme ambas mejillas con frenesí.
¿Por qué no me había atropellado el taxi cuando tuvo oportunidad? Me habría evitado un montón de problemas. Y habría sido más piadoso.
Rígida, fui hacia el asiento asignado y esperé como una niña mala espera su castigo. Me habría gustado irme a casa y comerme una pizza de pepperoni chorreante de grasa y unas galletas de chocolate. Y una bolsa de tiras de maíz. Y un refresco grande de vainilla, cereza y cola. El colesterol y las arterias atascadas no tenían importancia cuando mi cordura pendía de un hilo.
El tiempo pasó y empezó a dolerme el trasero. Era imposible ponerme cómoda. La silla no estaba almohadillada y cada vez que me movía, me clavaba los huesos en el rígido cuero artificial.
Me removía otra vez cuando entró una mujer con melena plateada y aura de realeza que clamaba «pedigrí». Capté una suave brisa perfumada, y cara, cuando pasó a mi lado. Elvira se levantó de un salto, con expresión de disgusto. Y un atisbo de miedo.
—No hace falta que me anuncies —dijo, con un tono que no daba lugar a discusión—. Conozco el camino — esquivó el mostrador de recepción.
—Lo siento, señora Powell, pero no puedo permitírselo —Elvira extendió un brazo para detenerla—. Deme un minuto y le diré que está aquí.
Se miraron. Sacaron las uñas. Se les erizó el vello. Iban a saltar las alarmas de incendio. Me olvidé del dolor de trasero y del asqueroso día que llevaba. La escena prometía convertirse en una batalla campal, y si alguien se merecía una patada en el trasero, ésa era Elvira. «Usted puede, señora. ¡Ánimo!».
—No necesito que me anuncies a mi hijo —ladró la señora Powell. La verdad era que daba miedo. Si yo fuera Elvira, ya me habría escondido bajo la mesa—. Quítate de ahí ahora mismo, o te arrepentirás.
—Sólo un segundo —Elvira se lamió los labios—. Puede sentarse con la otra señora que no tiene cita — alzó el teléfono—. Señor Powell. Su madre…
La señora Powell no esperó. Fue hacia el despacho. El rostro de Elvira se oscureció, tempestuoso.
—Demasiado tarde. Va para allá —colgó con rabia.
Así acabó la escena. Y yo me quedé esperando.
Esperando. Y esperando.
2
Cuando dos animales salvajes se encuentran, luchan hasta que el más débil admite la derrota. Una auténtica Tigresa se enfrenta a cada reto con inteligencia, astucia e instinto.
Pasé la hora siguiente sentada en esa silla infernal, leyendo ejemplares atrasados de City Girl. Disfruté mucho con un artículo: Pechos: comprar o no comprar. Los míos eran pequeños. Con frecuencia me preguntaba si estaban ahí. Obviamente, después de leer el artículo me inclinaba por comprar.
Me habría encantado leer un artículo sobre el Botox.Ya había superado los temidos treinta y empezaba a ver arruguitas. Soy demasiado joven para tener arrugas y, lo admito, siempre procuro dar mi mejor imagen. No es que sea vanidosa. Pero cuando descubrí que Richard me engañaba, me sentí… fea. Indeseada e innecesaria. Desechable, como basura que rezumara un asqueroso líquido negro.
No me gustaba sentirme así, por razones obvias, y aún tenía que luchar para conquistar todas las migajas de autoestima que estuvieran a mi alcance.
Por fin, gracias, Dios, gracias, Elvira, Doncella de Lucifer, se acercó.
—¿Eres Naomi? —preguntó, como si no le hubiera dicho mi nombre ya dos veces. Como tardé en contestar, añadió, hiriente—: ¿Sí o no?
Sabía bien que no podía haberlo olvidado y me negué a contestar. Ella captó la indirecta.
—Tu nombre no está en la lista —gruñó, irritada—. Sin embargo, el señor Powell te recibirá.
—Gracias —me dolió decirlo, pero lo dije—. Agradezco tu interés —añadí, aunque casi me costó un riñón dar un tono cortés a mi voz.
Procuraba dar la impresión de ser comprensiva y profesional porque, como ya he dicho antes, necesitaba el trabajo. Las facturas se apilaban y no me gustaba la idea de tener que renunciar a mi piso e instalarme en casa de mi madre y mi padrastro. Sobre todo porque Jonathan disfrutaba psicoanalizando cada una de mis acciones. Como si me hiciera falta saber que la razón por la que me escapé de casa a los dieciséis era que mi madre no me dio el pecho. Le tengo cariño pero, ¡por favor! Me escapé, unas seis horas, porque mi madre no me había dejado salir con Aaron Bower, el chico que estaba más bueno de todo el instituto. Y ya.
—Sígueme —dijo Elvira.
—Sígueme —repetí. Ella me miró de reojo. Abrí los ojos con expresión inocente. Alzó un labio y me enseñó los dientes. Era obvio que la mujer había liberado a su Tigresa interior hacía mucho tiempo.
La seguí. Me acordé de cuadrar los hombros y echar el pecho hacia delante. Cerebro, astucia e instinto. Esas tres cosas guiarían mis actos.
Mis pies se hundieron en una mullida alfombra color blanco roto. Era un ambiente estéril, carente de detalles personales. Elvira empujó la pesada puerta doble y la sujetó mientras yo entraba.
Un momento después vi a Royce Powell, y el resto de mi día se despeñó directo hacia el más profundo y oscuro de los infiernos. Nuestros ojos se encontraron y perdí el paso. Me tambaleé. Y esa vez no tuvo nada que ver con mis zapatos.
Recuperé el equilibrio mientras luchaba con el deseo de dejarlo todo e ir a mordisquearlo. En serio. Clavar mis dientes en su carne desnuda. Recorrer cada centímetro de su piel con la lengua. Por eso no le había devuelto sus llamadas. Por eso no había querido verlo en persona. Bastaba una mirada suya para que mis hormonas sisearan y yo perdiera el control.
Tal vez él no me recordara, o tal vez sí, porque me había llamado, pero nos habíamos visto hacía seis meses en la primera fiesta que planifiqué sola. Aunque no habíamos hablado, él me había mirado un par de veces y se me había hecho la boca agua.
El hombre era cien por cien comestible.
Después de años y años de tratar con Richard, Perro del Infierno, me gustaba pensar que era inmune a la testosterona. Pero ese hombre irradiaba sexo como un anuncio de neón que dijera: «Ven a por un pedazo de esto». Me sentía como un enorme aperitivo sexual que clamaba un poco de atención, directa y sucia. Me habría enroscado a una barra de striptease. O le habría dedicado una danza del vientre.
No podía ser más patética.
Royce Powell debía de rondar los cuarenta años. Su piel era color bronce y sus eléctricos ojos azules me observaban con intensidad. Se me encogió el estómago. ¿Tendría la cara manchada aún? Tenía la nariz recta, labios carnosos y besables. Una sombra de barba oscurecía su mentón, añadiendo un toque curtido que incrementaba su atractivo. Sus anchos hombros estaban embutidos en una cara chaqueta italiana.
Era una mezcla de George Clooney y Josh Wald, con un toque de Brad Pitt. Pensé que, al fin y al cabo, quizá no fuera inmune a la testosterona.
Royce me dio la bienvenida con una sonrisa sexy.
Se me secó la boca y se me hizo un nudo en la garganta. Esa sonrisa era letal. Matamujeres, sin más. «Corre», gritó mi mente, «sal de aquí».
¿Dónde estaban mi inteligencia, mi astucia y mi instinto?
Iba a charlar con ese hombre perfecto, posiblemente estrecharía su perfecta mano. Y la mía estaba sudorosa. Sólo de pensarlo mi sistema nervioso se desbocó. Tenía que calmarme. Pero ¿cómo? El consejo de mi padrastro, «cuando una persona te ponga nerviosa, imagínatela desnuda», no servía.
Royce Powell… desnudo…
Forcé una sonrisa educada y decidí pensar en él como si fuera un sándwich de pan de centeno con pavo y queso. No me gustaban el pavo ni el queso, y odiaba el pan de centeno.
Él se puso en pie, miró mis labios y me ofreció una mano. La acepté. Se secó la mano en los pantalones antes de sentarse de nuevo.
Pero yo mantuve mi expresión profesional. Creo.
—Sé que es más tarde de la hora prevista —dije, por si acaso Elvira, Reina de los Malditos, no lo había avisado de mi llegada—, pero me gustaría dejar constancia de que llegué a tiempo —desde mi punto de vista, la
falta de puntualidad era casi un pecado mortal.
—Tomo nota —dijo él, con una sonrisa divertida.
Estuvieron a punto de fallarme las rodillas. La sonrisa ya era mala, pero unida a su voz, ¡cielos! Tenía un timbre profundo y grave, suave y rico como un buen brandy. Había sonado como si estuviera tumbado en la cama, después de una vigorosa sesión de sexo. De ese sexo que rompe esquemas.
—Por favor… —señaló con la barbilla después de observarme un largo momento— tome asiento.
Me senté y dejé mi maletín en el suelo, a mi lado.
—Espero que no le moleste la pregunta, pero ¿dónde está su madre? No la he visto salir.
No pareció desconcertarle mi pregunta; de hecho, dio la impresión de que yo le divertía.
—Ha salido por la puerta lateral.
—Ah —una mujer inteligente, no tendría que volver a enfrentarse a Elvira—. Hablé con ella por teléfono el viernes —decidí ir al grano. «Estoy serena. Soy una profesional»—. No estoy segura de haber entendido los detalles. Quiere que planifique una fiesta sorpresa, ¿correcto?
—Sí.
—Pero también dijo que la fiesta era en su honor.
—No intente entenderla. Se volvería loca —no ofreció más información. Se limitó a esbozar otra de esas sonrisas tipo «soy el mejor polvo que vas a disfrutar en tu vida». Me pareció que el suelo temblaba.
—Cuando hablé con ella, no tuvimos la oportunidad de discutir mi tarifa —desde mi punto de vista, eso era lo más importante.
—El dinero no es problema —dijo él, clavando la vista en mi boca.
Me sonrojé, necesitaba mirarme en un espejo y comprobar que no seguía teniendo la cara manchada.
—En conciencia, no puedo seguir adelante hasta que hayamos acordado…
—Cueste lo que cueste la fiesta —intervino él, silenciándome—, lo pagaré.
¿Le entusiasmaba celebrar que su madre estaba un año más cerca de las puertas de la muerte?
¿O la quería tanto que quería hacerla feliz, al coste que fuera?
—Señor Powell, no es inteligente decirle eso a una mujer que aún no ha nombrado su precio.
—Cierto —sonrió él—. ¿Por qué no echa cuentas y me envía un presupuesto por fax?
—Excelente —asentí.
—Bien. Ahora, por favor, llámame Royce. Y yo te llamaré Naomi.
Mi nombre en sus labios sonó demasiado sensual, como una especie de llamada de apareamiento que mi cuerpo en bancarrota sexual oyó claramente. Cerré la boca antes de decir algo estúpido como que quería tener hijos suyos. Asentí.
—Señor Powell, el señor Phillips está al teléfono — dijo la voz de Elvira, Arpía del Hades.
Royce se frotó la cara con aire de cansancio.
—¿Puedes disculparme? Tengo que contestar.
—Desde luego. ¿Espero en el vestíbulo?
—No, quédate donde estás —levantó el auricular y giró la silla, de modo que yo sólo veía su espalda y la parte superior de su cabeza morena—. ¿Tienes ya las cifras? —pausa. Gruñó—. ¿Por eso has llamado? Sí — pausa—. Ésa —pausa—. Sí. Me alegro —pausa—. Sabes que haré lo necesario para ganar.
¿De qué se alegraba y qué pretendía ganar? Escuchar una conversación telefónica cuando sólo se oía a una de las partes era un rollo. Descomunal.
—Ahora mismo estoy en una reunión —pausa—. Sí — pausa—. Adiós. Idiota —masculló. Hizo girar el sillón y colgó el auricular, volviendo a prestarme toda su atención—. Disculpa —agitó la mano en el aire—. En fin, me gustaría tener más tiempo para hablar contigo hoy —dijo, con tono de lamentarlo sinceramente—. Pero, por desgracia, tengo citas toda la mañana y no puedo cancelarlas. ¿Por qué no llamas dentro de unos días y concertamos otra reunión?
Al oírlo, una nube roja nubló mi visión. A pesar de mi ira, mi instinto inicial fue aceptar su oferta con educación y marcharme. Sin embargo, aplasté mi deseo de capitular. No sería un felpudo. Nunca más. Había gastado dinero en un taxi, me habían robado el bolso y había tenido que esperar más de una hora. No me marcharía sin acabar la reunión. Apreté los puños. «Soy una Tigresa».
—Señor Powell, no hemos comentado ni un detalle.
—Quiero que me llames Royce, ¿recuerdas? Señor Powell hace que me sienta como mi padre. Tendremos que comentar los detalles otro día.
—Royce —«sé fuerte. Imponte»—. He esperado ahí fuera más de una hora.
—Me enteré de que tenía una reunión contigo minutos antes de que entraras al despacho. Te pido disculpas por cualquier inconveniencia.
¿Inconveniencia? La nube roja que nublaba mi visión se convirtió en un infierno. Su disculpa no me devolvía mi chaqueta ni mi pintalabios favorito.
—¿No puedes concederme diez minutos? Tengo una lista de preguntas.
—La visita de mi madre me ha retrasado, me temo que no puedo concederte ni cinco.
Bien. Mensaje recibido. Era obvio que quería librarse de mí. No iba a contratarme. Me descubrí agarrando un taco de notas que había sobre su mesa. Empecé a desglosar el valor de mi tiempo, mi bolso, más veinte dólares de valor sentimental añadido, un par de zapatos y, ¡qué diablos!, la factura del tinte.
—¿Qué estás haciendo? —se golpeó la rodilla con un lápiz.
—Normalmente añado la reunión previa al presupuesto, pero contigo haré una excepción. Aquí está mi factura por la reunión de hoy —arranqué la hoja y se la di.
Sus ojos brillaron con curiosidad mientras leía. La curiosidad se transformó en diversión poco después.
—¿Lápiz de labios?
—Me robaron el bolso a la entrada del edificio y mi barra de labios favorita estaba dentro.
—Haré que Seguridad se ocupe de eso —frunció el ceño, ya nada divertido—. No volverá a ocurrir.
—Gracias.
—¿Te parece bien que te envíe un cheque? —preguntó, tras una leve pausa.
—Sí —seguro que no vería ese dinero—. Claro.
—Te doy mi palabra de que haré tiempo para ti. De hecho, os dedicaré un día completo a ti y a la fiesta.
—Bien —«mentiroso», deseé gritarle.
«Prueba A», dijo mi Tigresa interior. «Eres una débil. Lucha. Haz que hable contigo ahora. No dejes que te eche de una patada».
—Me alegro de que vayas a dedicarme tiempo — añadí, ignorando a la Tigresa—. Eso es fantástico. Maravilloso —le entregué una tarjeta, segura de que no volvería a saber de él—. Ahí está mi número. Llámame cuando puedas reunirte conmigo.
La aceptó y le echó un vistazo.
—Pensándolo mejor, sí hay algo que me gustaría comentar antes de que te vayas.
—¿No te quitará demasiado de tu precioso tiempo? —me felicité por eso, aunque no era bueno ser tan sarcástica. Ese hombre tenía amigos influyentes que podrían necesitar a una planificadora de fiestas en el futuro. Pero, diablos, aún me dolían las rodillas.
—Para esto en concreto, haré una excepción —dijo él—. Tengo una estipulación que debes aceptar antes de que te contrate oficialmente.
¿Contratarme oficialmente? Tragué saliva. Quizá sí pretendía ponerse en contacto conmigo. Vaya fallo.
—¿Estipulación? —pregunté, sin aire.
—Prerrequisito. Cláusula. Condición.
—Gracias, sé lo que es una estipulación.
—Mientras trabajes para mí —dijo con calma—, quiero que la fiesta de mi madre sea tu máxima y única prioridad.
Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Debería haberlo sabido en cuanto entré en el despacho. El hombre era un Triple M. Manipulador. Maniático. Y un Mandamás en toda regla.
—Estoy segura de que, como hombre de negocios, comprenderás que no me guste la idea de entregar las riendas de mis asuntos profesionales a nadie.
—Sí —concedió él, pero no retiró su petición.
Era un Triple MB. B de «bastardo».
—Te aseguro que soy perfectamente capaz de organizar distintos eventos a la vez.
—No he dicho que no lo seas.
—Nunca he permitido que un evento ensombrezca a otro —tampoco había tenido suficientes al mismo tiempo como para tener que preocuparme de eso.
—No dudo de tu capacidad.
—Si vas a insistir en eso… —estuve a punto de dar una patada en el suelo, de pura rabia, mientras él esperaba tranquilamente a que aceptara.
—Sí, insisto.
—… entonces supongo que estoy obligada a aceptar —deseé que llegara el día en que pudiera poner a Royce Powell en su lugar. ¡Bajo un tacón de aguja de siete centímetros de altura!
Como si hubiera leído mis pensamientos, me lanzó una sonrisa tipo «nientodaunavida».
Mi instinto animal debió de entrar en juego, porque empezó a picarme la palma de la mano por las ganas que tenía de darle un bofetón. Jonathan, mi padrastro, me habría dicho que ese raro acceso de violencia se debía a que mi necesidad adolescente de rebelarme estaba resurgiendo, o alguna estupidez similar.
—Entonces, ¿hay trato? —preguntó Royce.
—Primero, tengo mi propia estipulación —dije—. Espero que du… tripliques mi tarifa normal, porque tendré que rechazar a clientes. Es lo justo.
—Por supuesto.
No se negaba. ¿Por qué no? Me asombró que accediera sin discutir y casi me caí de la silla. Quizá debería haber pedido más.
—Entonces, ¿estoy oficialmente contratada sin presupuesto y al triple de mi tarifa habitual?
—Sí. Y no olvides que tengo aquí tu primera factura —agitó el papel que le había dado—. ¿Quieres que la tripliquemos ahora, o te vale después?
—Vale después —estuve a punto de abrazarlo. Casi—. Cuando estés libre, llámame. Hay una serie de detalles que debemos comentar para que pueda iniciar los preparativos —sin más que decir, me levanté.
—Vaya —dijo él pasando un dedo por el calendario de mesa—. Estoy ocupado durante dos semanas. Estaré en Arizona comprando un avión, un Piper Dakota —explicó—. Y no puedo cancelarlo. ¿Qué te parece el martes dieciséis? ¿A las doce? —sugirió—. Comeremos en Mykal.
—Me parece bien —respondí yo; no me sorprendía que pudiera conseguir reserva en el famoso restaurante italiano con tan poca antelación. La gente normal solía tardar dos meses, si lo conseguía. Lo sabía bien.
Él se levantó, rodeó su mesa y extendió el brazo para estrecharme la mano. Olvidando que llevaba zapatos planos, intenté dar los pasos que nos separaban. Pero el tacón de un zapato chocó con la punta del otro. Sin previo aviso, caí sobre él.
¡Otra vez! Mi impulso lo lanzó contra el escritorio. Yo acabé con las manos apoyadas en sus muslos y la cabeza peligrosamente cerca de su entrepierna.
Él rodeó mi cintura con los brazos para equilibrarme. Debería haberme apartado de un salto, pero no lo hice. Me quedé allí… Con los ojos clavados en el centro de sus pantalones, porque parecía… no podía ser. No podía estar teniendo una erección. Esos pantalones no se estaban acercando a mi rostro.
Con un suave tirón, me obligó a enderezarme, aunque no me soltó del todo. Sus manos, curtidas, cálidas y deliciosas, seguían sobre mis brazos. Me sentía envuelta en el aroma del pecado. Las cejas de él se unieron en una y me di cuenta de que no sabía bien qué hacer conmigo.
Me aparté de un salto. Santa madre de Dios, ¿qué me ocurría? Había estado a punto de convertir en un eunuco a ese hombre, rico, sexy y con montones de amigos influyentes. Y había disfrutado con ello. Estaba para que me encerraran.
—Lo siento mucho —cuando vi que los papeles que había habido en la mesa estaban desparramados por el suelo, mi vergüenza subió de nivel. Esas cosas sólo me pasaban a mí.
Dejé el maletín a un lado, me agaché y empecé a recoger papeles y fotos. Todas las fotos eran de mujeres y, lo que era aún más raro, todas las mujeres llevaban ropa verde, o nada.
—Lo siento mucho —repetí, ladeando la cabeza. Una mujer parecía untada de nata verde, y ¿se estaba lamiendo el brazo? A ese hombre le iba lo extravagante—. No pretendía…
—No importa —dijo él con tono agradable, en absoluto molesto.
—¿He estropeado algo importante? —relajé la mano con la que sujetaba los papeles y las fotos porno.
—No —rió él—. Lo más importante sigue intacto.
Sentí cómo me ruborizaba de la frente al cuello. Pero dejé de pensar en lo que había insinuado Royce al ver la foto de la mujer desnuda, abierta de piernas y brazos y tumbada sobre un montón de hojas verdes.
—No hace falta que hagas eso —dijo él—. Ya lo ordenaré después —se inclinó y me quitó los papeles de las manos. Sus dedos rozaron los míos.
El contacto me sobresaltó. Me electrificó. Aparté la mano como si fuera un montón de residuos radioactivos. «Pavo en pan de centeno. Pavo en pan de centeno». Me temblaban las manos cuando recogí una de las fotos que quedaban en el suelo. Una mujer a gatas en el suelo, con un par de orejas de gato, color verde, sobresaliendo de su cabello rubio.
—Es culpa mía —dije, mirando la foto—, ayudaré.
—No, en serio. No hace falta —sonó cortante. Casi me arrancó la foto de las manos.
Entonces comprendí qué estaba recogiendo las solicitudes de las mujeres que deseaban convertirse en la señora Powell. No era extraño que quisiera deshacerse de mí. No quería que viera a las candidatas desnudas.
—Bueno —solté una tosecilla seca—. Adiós, entonces —me enderecé, giré y casi corrí hacia la puerta.
—¿Naomi?
—¿Sí? —paré pero no me di la vuelta. Me preguntaba si había sentido la misma corriente eléctrica que yo y si me pediría que saliera con él. Tendría que rechazarlo, claro. Era un cliente. Sólo había salido con un cliente: Richard. Y eso me había enseñado tres valiosas lecciones que nunca iba a olvidar.
Una: nada de acostarse con clientes.
Dos: nada de desnudarse con clientes.
Tres: nada de pasar toda la noche practicando el sexo con clientes.
Pero me provocó una oleada de placer pensar que un hombre tan magnífico pudiera sentirse atraído por mí. Tensa, me estiré la falda y esperé.
—¿Cuál es tu color favorito? —preguntó él.
Admito que se me encogió el corazón. Había deseado que me pidiera una cita. Que fuera a rechazarla no implicaba que no hubiera sido bienvenida.
—¿Naomi? —repitió él.
—Mi color favorito es el azul —dije—. ¿Por qué?
—Por nada —su voz sonó satisfecha—. ¿Naomi?
Me estremecí de excitación. Ahí estaba. Iba a invitarme a cenar. Lo sabía. Lo percibía.
—¿Sí? —casi susurré.
—No olvides tu maletín.
3
Una Tigresa nunca deja que nadie le gane la partida en una conversación; nunca deja que otro diga la última palabra. Si lo hace, se convierte en receptáculo de la basura emocional de su oponente.
—¿Cuándo vas a atacar a tu nuevo jefe?
—Ja, ja —dije, dedicándole a mi prima Kera mi mejor ceño de «ni lo menciones».
Mi otra prima abrió la boca para decir algo desdeñoso. Sabía que el comentario de Melody sería desdeñoso porque de su boca sólo salían frases de auténtica sabelotodo. Le lancé una mirada mortal.
Funcionó. Funcionó de verdad. Doña DiloTalCual Mel se quedó callada. Quizá empezaba a dominar en serio la expresión de «voy a comerte viva».
Me recosté en mi asiento. La luz del sol entraba a través de los visillos rosas de la cocina, envolviendo la mesa en un halo de calidez. El aroma del café se respiraba en el aire. Igual que todos los lunes por la mañana, antes de correr al trabajo, a la escuela en el caso de Mel, estábamos sentadas en la cocina de Kera, dándonos un festín, o atragantándonos, con la comida que hubiera preparado.
Kera tenía una empresa de catering y estaba intentando reunir una colección de recetas frescas y exóticas. En general era una cocinera excelente, pero esas recetas «exóticas» suyas eran una porquería.
Con la Dieta Kera, había perdido cuatro kilos. Y yo necesitaba cuantos kilos pudiera conseguir. No me odiéis, pero soy una de esas mujeres que no tiene que vigilar lo que come. Soy delgada, demasiado delgada en mi opinión, y siempre lo he sido. Tiene sus inconvenientes, para que lo sepáis. Que te llamen Huesos. Tener pechos pequeños. Parecer desnutrida. De hecho, mi padrastro una vez intentó asesorarme para que superase mis desórdenes alimentarios.
Esa mañana estábamos a salvo, con panecillos y muffins de arándanos. De tienda. Kera no había tenido tiempo de preparar nada exótico, gracias a Dios. No me creía capaz de soportar un desayuno como el de la semana anterior: tortilla de huevo de avestruz con queso azul y fresas. Sólo recordarlo me provocaba náuseas.
—¿Y bien? —dijo Kera—. ¿Vas a atacarlo o no?
—No me siento atraída por Royce —dije, esperando sonar convincente, aunque no lo conseguí—. Por tanto, no voy a atacarlo. Además, ¿qué idea es esa de pedir solicitudes para el puesto de esposa?
—Es excéntrico y busca el amor —dijo Kera, como si eso lo explicara todo.
Mel dio un bocado a su panecillo, masticó y tragó.
—Es un hombre. A los hombres les gustan las fotos de desnudos y hacen cualquier cosa por conseguirlas.
Fin de la historia.
Eso tenía sentido.