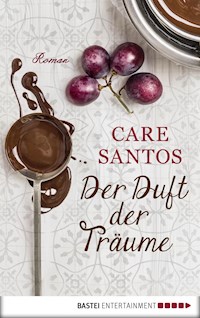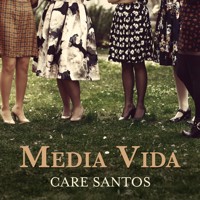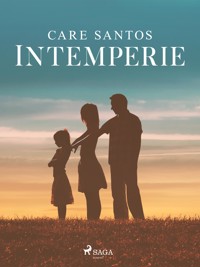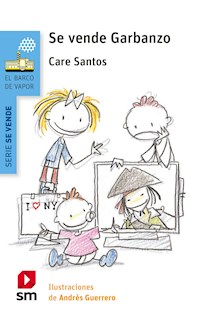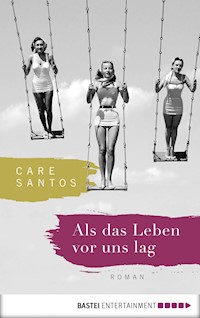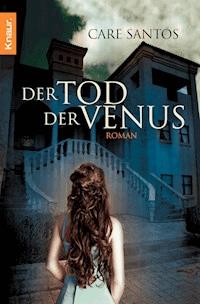Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
¿Serías capaz de salvar el mundo si su futuro estuviera en tus manos? El cambio climático ha acabado con la Tierra tal y como la conocíamos. La mayoría de animales se han extinguido, ha habido un aumento significativo de las temperaturas y hace años que los polos se derritieron. En este contexto nacen Eilne y Cie, mellizos y últimos representantes del despreciado Clan de las Dos Lunas. Su madre quiere ponerlos fuera de peligro y para ello los envía al pasado, si bien conserva el contacto con ellos mediante sueños y el subconsciente. Cuando cumplen doce años reciben una misión que les llevará de vuelta a su lugar y época de origen y que les obligará a fundar una ciudad que pueda salvar al mundo. Pero hay un aspecto importante: los habitantes tendrán que ser del pasado y pertenecer a su mismo clan. La aventura comienza. Novela recomendada para jóvenes lectores con interés por la ciencia ficción y la fantasía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Care Santos
Dos Lunas
Saga
Dos Lunas
Imagen en la portada: Shutterstock
Copyright © 2008, 2023 Care Santos and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728215272
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
El final
Año 3003
La asamblea más decisiva de la historia del Clan de las Dos Lunas, también llamado el Clan de los Albos, estaba a punto de terminar cuando todos oyeron unos pasos fuera. Algunos de los presentes cruzaron miradas asustadas. Hubo cuchicheos entre ellos. Alguien abandonó su lugar en la reunión. Rea, que estaba sentada en su sitial del estrado, dirigió una mirada de alerta a los maestros de ceremonias antes de levantarse. Poco después, mientras avanzaba con dificultad, oyó que uno de los líderes decía:
—Ignus nos ha traicionado. El mundo que hemos soñado morirá hoy con nosotros.
Los asesinos entraron en el lugar con la avidez de una manada de lobos. Iban armados hasta los dientes. Comenzaron a disparar antes de atravesar el umbral. El ruido era tan insoportable como la imagen de la sangre derramada. Por todas partes, los miembros del Clan de las Dos Lunas caían al suelo como muñecos de trapo. Los intrusos pisaban los charcos de sangre con las gruesas suelas de las botas militares sin dejar de disparar. En sólo unos minutos, el blanco de las túnicas había dejado paso al rojo de la sangre y la cripta había quedado sembrada de cadáveres apilados. Ni siquiera los niños consiguieron salvarse.
Cuando cesó el estruendo, la voz grave y amenazadora del líder del comando, al que todos conocían como Número 1, ordenó:
—¡Número 3 y Número 8, bajad a la cripta! Número 7 y Número 2, revisad los pisos superiores. Que Número 4 se quede en la puerta, vigilando. Y vosotros, Número 5 y Número 6, registrad el ábside. Nos reuniremos aquí de nuevo dentro de veinte minutos.
—A la orden, Número 1 —respondieron todos al unísono: seis voces graves y una sola voz femenina, la de Número 5, la única mujer del grupo.
Era imposible distinguir los rostros de los asesinos: todos llevaban la cara cubierta con máscaras antigás y un casco de soldado en la cabeza. El resto de su indumentaria se completaba con un mono militar, equipado con los últimos avances en autodefensa, botas y el arma reglamentaria, similar a una metralleta gigante, capaz de disparar cien proyectiles por segundo.
El cuartel general del Clan de las Dos Lunas estaba en la Ermita de la Cruz, una antigua iglesia románica, de planta octogonal delimitada por gruesos muros de piedra. Entre el suelo de mosaico y la bóveda se habían construido dos plantas más, donde los de las Dos Lunas guardaban uno de sus mayores secretos: una inmensa biblioteca plagada de tesoros. Si se miraba desde fuera, se observaba junto a la iglesia una gran torre coronada por dos enormes campanas de hierro.
Había sido construida en el siglo x por antiguos caballeros de una orden misteriosa. Por aquel entonces estaba en mitad de un campo de trigo tan extenso que parecía un mar amarillo. Luego todo cambió. La sequía lo arrasó todo. Los trigales se convirtieron en un gran desierto donde sólo quedaban el polvo y las rocas. Aunque esos eran detalles de una historia que los miembros del comando ignoraban por completo y que probablemente ya no sabrían nunca. Los últimos que conocían y amaban aquel lugar acababan de morir.
Número 3 y Número 8 bajaron a la cripta por una escalera oscura y empinada. Llevaban las armas en ristre, preparadas para disparar en cuanto algo les despertara el menor temor o alarma. No les hizo falta utilizarlas.
—Aquí sólo hay monjes muertos —dijo Número 3, señalando con su linterna a los sarcófagos de piedra que se amontonaban junto a las paredes. Había más de veinte.
—Este sitio no me gusta nada —dijo Número 8.
—Ignus nos habló de un mecanismo y de otra escalera... —dijo, mientras inspeccionaba el terreno.
Número 3 parecía muy seguro cuando se acercó a uno de los sarcófagos centrales y presionó un saliente de la piedra. Se oyó una especie de jadeo seguido de lo que pareció el ronquido de una fiera aprisionada. En realidad, era el lamento del viejo sarcófago al moverse. Comenzó a girar sobre sí mismo, dejando al descubierto otra escalera, más empinada y más oscura que la anterior, que conducía a otro sótano.
—Vamos —dijo Número 3—. Igual queda alguno escondido en los laboratorios.
Mientras tanto, no había centímetro de los pisos superiores que Número 7 y Número 2 no estuvieran iluminando con sus linternas de largo alcance. Tampoco allí quedaba rastro de los integrantes del Clan. Los dos soldados entraron en las salas de pruebas, en los laboratorios, en la zona de incubación, las cámaras frigoríficas, el aula de ordenadores. Del mismo modo que Número 5 y Número 6 fisgaron en la documentación cifrada de los archivos y observaron con asombro los miles y miles de volúmenes de la biblioteca.
—¿Tú sabes leer? —preguntó Número 5, observando la pared de libros que tenía frente a los ojos, y que su mirada no podía abarcar.
—Me enseñaron una vez, pero no me acuerdo —dijo su compañero.
Número 6 echó un vistazo a los tomos de los estantes más bajos. Antes de salir, Número 5 le oyó susurrar:
—No sabía que hace mil años aún se editaran libros.
Veinte minutos más tarde, como había ordenado Número 1, los miembros del comando volvieron a encontrarse en la nave central, rodeados por los centenares de cadáveres de sus víctimas inocentes.
—¿Y bien? —preguntó Número 1 a su equipo.
—Nadie en los pisos superiores —informó Número 7.
—En la biblioteca sólo hay polvo —anunció Número 6.
—Los laboratorios y la sala de ordenadores, despejadas —dijo Número 8, y añadió sonriendo—: Y en la cripta hay unos señores que llevan cinco mil años tiesos, je, je. —No pudo evitar que se le escapara una risilla.
Sus compañeros le miraron, aterrorizados.
Al instante, todos oyeron junto a su oído la voz atronadora de Nigro Vultur, el Ser Supremo. Sabían que siempre estaba vigilando, que las microcámaras que llevaban en sus cascos le mantenían al tanto de todo, pero hasta ese momento nunca se había comunicado con ellos.
—¡Número 1! —bramó el Supremo—, ¿no has advertido a tus hombres de que el humor está terminantemente prohibido?
—Sí, señor. Todos ellos fueron advertidos al terminar su entrenamiento.
—¡Pues está claro que Número 8 no lo comprendió bien! Lo cual significa que no es apto para el puesto. Recupera su arma, Número 1.
Número 8 comenzó a temblar mientras Número 1 se acercaba a él y le arrancaba la metralleta de las manos. La voz del Supremo volvió a resonar junto a todos los oídos.
—Ved bien lo que ocurre cuando no se recuerdan las normas, y grabadlo en vuestros cerebros de mosquito.
Se oyó un zumbido macabro, parecido al que emite un insecto al chamuscarse. Número 8 cayó al suelo, fulminado.
Todos se quedaron en silencio, mirando impávidos al compañero muerto.
—Espero que se os hayan pasado las ganas de reír. ¡Mis soldados no son payasos! —dijo Nigro Vultur.
Un sudor frío recorría la frente de Número 1 cuando prosiguió con la revista a sus hombres. A pesar de ello, hizo grandes esfuerzos para que no se le notara. El Supremo no perdonaba la debilidad:
—¿Alguien ha revisado el campanario? —preguntó, con firmeza.
—Está en ruinas, señor —informó Número 5—. No parece que nadie haya subido a ese lugar desde hace mucho tiempo.
—¿Quién ha examinado las escaleras?
—Yo, Número 1 —repuso Número 2—. Despejadas.
—¿El tejado?
—Yo he subido, Número 1 —contestó la voz de Número 7—. Nada que temer.
A pesar del incidente de Número 8, Número 1 tenía razones para sonreír con satisfacción, pensando en el modo en que Nigro Vultur sabría recompensarle por el éxito de aquella misión, la más importante que había comandado jamás. Si todo salía como esperaba, podría retirarse en unos cuantos meses y con los máximos honores, y sería admirado por todos los clanes del planeta, incluidos los soberbios ciborgs.
Estaba abstraído en esos pensamientos cuando pronunció las palabras que todos deseaban oír desde que entraron a formar parte de las unidades de elite del ejército. Las paladeó bien, pensando en el placer del Supremo y en la recompensa que obtendría por ello:
—El Clan de las dos Lunas ha sido completamente aniquilado, Ser Supremo. No queda ni un solo superviviente —sentenció Número 1.
No hubo respuesta desde el otro lado. Nigro Vultur no ordenaba nada. Número 1 hizo un gesto a sus soldados para que abandonaran el lugar lo más rápido posible. Él mismo se dirigió a paso ligero hasta su vehículo y conectó el motor.
Al salir pisotearon algunos de los cuerpos sin ningún escrúpulo. Los de los dos maestros de ceremonias se habían derrumbado junto al altar. En sus túnicas podía distinguirse aún la gran lechuza con las alas desplegadas, símbolo del Clan. Algunas parejas de hermanos habían muerto abrazados. También había madres aferradas a los pequeños cuerpos de sus hijos, a quienes intentaron proteger hasta el último momento. Y hombres fuertes, y ancianos sabios, y niños vivarachos. Ahora eran todos iguales ante la muerte.
Ninguno de los miembros del comando se dio la vuelta para observar lo que había ocurrido.
Ninguno, salvo Número 5.
Iba la última en la fila, por eso pudo observar los resultados de la matanza sin que sus compañeros sospecharan de ella. Si la hubieran visto, todos habrían pensado que se compadecía de sus enemigos. O que tal vez lamentaba lo que había hecho.
Se hubieran equivocado. Número 5 no se arrepentía de nada. Recordaba muy bien lo que le habían contado tantas veces: el Clan de las Dos Lunas era un peligro para la humanidad y debía ser exterminado. Sin embargo, sentía curiosidad, y eso la diferenciaba del resto de sus compañeros. Curiosidad por saber cuál era el misterio que hacía a aquella gente tan peligrosa, hasta el punto de que el mismísimo Nigro Vultur ponía tanto empeño en eliminarlos.
A ella no le parecían tan peligrosos. Más bien todo lo contrario: eran irritantes de tan pacíficos. Nunca levantaban la voz, nunca parecían ofenderse. En sus reuniones cantaban, leían fragmentos de algún gran libro o debatían en un perfecto orden. Tampoco sus enseñas parecían peligrosas: una lechuza blanca de alas extendidas lucía, bordada en plata, en los faldones de sus túnicas, también blancas. Era un símbolo inquietante, pero no parecía ninguna amenaza. Aunque, pensó Número 5, tal vez en eso precisamente radicaba su peligro: en su apariencia inofensiva y frágil. Le habría gustado hacerles algunas preguntas al respecto, pero sabía de sobra que era imposible.
Recordaba muy bien lo que decía el Reglamento:
Regla número 5:
Queda terminantemente prohibido entablar conversación con el enemigo, hacerle preguntas o tratar de recabar información sobre él.
«Claro. De aquel a quien tienes que matar es mejor no saber nada», comprendió Número 5, dando la razón a las normas.
Mientras se dirigía de nuevo a la puerta de salida pensó, con resignación: «De todos modos, no importa: esta gente ya no está en condiciones de contestar las preguntas de nadie».
En ese preciso momento oyó sonar las campanas de la torre.
El sonido la aturdió. Era muy fuerte y venía de lo más alto. La vibración hizo que le dolieran los tímpanos.
Junto a una de las puertas laterales de la iglesia vislumbró entonces una grieta que dejaba pasar un pequeño haz de luz. Por alguna razón, no la había visto antes.
Miró hacia afuera, en busca de alguno de sus compañeros, y se dio cuenta de que todos se habían marchado ya. De sus vehículos sólo quedaba la nube de polvo que se alejaba en el horizonte.
¿Podían las campanas empezar a repicar por sí solas?
¿Podía alguno de los miembros del Clan haber escapado a la masacre?
Ninguna de las dos cosas parecía probable, pero...
Dudó por unos instantes. No sabía qué hacer. Si subía al campanario, estaría desobedeciendo la orden de abandonar el lugar, y la desobediencia se pagaba cara en los comandos especiales. Pero si el sonido significaba que quedaba alguien en la torre, también estaría incumpliendo su deber.
Sabía que a Nigro Vultur no le gustaba la improvisación. Incapaz de decidir qué hacer, se detuvo un instante y miró hacia la puerta.
—¿Qué estás mirando, Número 5? ¿Por qué no has salido con los demás? —atronó en sus oídos la voz del Supremo, quien, como siempre, lo estaba viendo todo.
No le salían las palabras cuando trató de explicarse. Nunca pensó que tendría que hablar con el Supremo.
—La... La puerta está entreabierta, Ser Supremo. Y tañen las campanas —balbuceó.
—¡Sube al campanario inmediatamente! —ordenó la voz grave junto a su oído.
Se apresuró a obedecer las órdenes.
La parte baja del campanario era una pura ruina, pero mantenía en pie sus estructuras básicas. Subió los escarpados escalones tan rápido como pudo, procurando no perder el equilibrio. El sonido de las campanas era ahora ensordecedor. Pero había algo más. Una claridad extraña que venía de lo más alto, junto con una vibración. Ya no tenía ninguna duda de que había algo allá arriba.
En plena ascensión, echó un vistazo al desierto que se extendía a sus pies y reparó en que la nube de polvo ya era casi invisible. Sin perder tiempo, continuó subiendo. En el centro de la escalera se abría un agujero imponente, un hueco de varios pisos de altura. Cuando sólo le quedaban dos tramos para alcanzar la cima, reparó en que de pronto todo era diferente: los escalones estaban como nuevos y eran de mármol blanco. Las paredes brillaban, recubiertas de láminas de oro. En cada escalón había una inscripción. La del que tenía frente a los ojos decía:
Tempus edax rerum 1
Uno más arriba:
Tempus fugit 2
Uno más:
Tempus dolores lenit 3
Y así hasta llegar al final. Le habría gustado leerlas, saber qué significaban aquellas palabras. Lástima que no recordara ni siquiera el sonido de las letras. También había un símbolo que se repetía una y otra vez, grabado en las láminas de oro y en los escalones. Parecía un ocho al que algún gracioso hubiera puesto en sentido horizontal:
∞
Era el símbolo de lo infinito, aquel que indica que las cosas no tienen principio ni fin, porque son eternas. Aunque de todo esto, Número 5 no sabía absolutamente nada. Sólo lo que veían sus ojos. Y sus ojos le mostraban aquel símbolo repetido docenas de veces.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
De pronto le pareció oír algo que se movía bajo las campanas. Subió a toda prisa, apretando la ametralladora contra su corazón desbocado. Allí arriba una claridad cegadora lo envolvía, todo. Las campanas continuaban sonando, cada vez con mayor intensidad, y una especie de zumbido eléctrico llegaba desde arriba, desde el tejado. Pero lo que la paralizó de pronto no fue nada de todo esto, sino una imagen mucho más sorprendente: era una mujer joven, vestida con la túnica blanca del Clan de las Dos Lunas. Estaba tumbada en el suelo. Junto a ella, entre sus piernas, distinguió un gran charco de sangre. En un primer vistazo, Número 5 creyó que estaba herida. Le hizo falta contemplarla mejor para comprender lo que le ocurría en realidad.
Un pequeño bulto se movía en mitad del charco de sangre sucia. La mujer tenía algo entre las manos. Lo trataba con mucho cuidado. También se dio cuenta de que estaba llorando. Miró bien, poniendo un poco más de atención. No comprendió del todo la escena sino un momento después: en realidad, la mujer acababa de dar a luz. Y no a un bebé, sino a dos. El primero, el que estaba en el suelo, era un niño de piel arrugada y azul, que justo en ese instante comenzó a llorar a todo pulmón. El otro parecía una niña. Su madre se afanaba por cortar el cordón umbilical que aún la mantenía unida a ella.
Número 5 contuvo la respiración. No podía dejar que su debilidad la cegara. Ni podía permitirse que se conociera su estado de ánimo. Por suerte, el Supremo aún no había llegado a controlar las pulsaciones del corazón de los comandos de soldados especiales, porque si lo hubiera hecho, en ese momento habría sabido que el suyo latía mucho más aprisa de lo normal, y que la razón tenía que ver con una de esas circunstancias personales que, según decía el propio Supremo, nunca debían afectar a la vida profesional.
Número 5 estaba embarazada. De poco tiempo aún, de modo que su embarazo no podía distinguirse. Para ella, en cambio, ya era un hecho real, tangible, su bebé ya era lo que más le importaba en el mundo, por encima de todo, incluso de ella misma. Sabía que el embarazo iba contra las normas y aún no se había atrevido a pensar qué iba a hacer cuando se le notara, y qué consecuencias podría acarrearle. Por fortuna, Nigro Vultur no sospechaba nada de todo eso. O eso creía ella.
La mujer terminó de cortar el cordón umbilical que la unía al segundo de los bebés. Nada más terminar de hacerlo, cubrió a sus hijos recién nacidos con el chal que llevaba sobre los hombros. Era blanco y tenía una lechuza bordada en hilo de plata.
—Gemelos... —murmuró Número 5.
—Eilne y Níe... —susurró la mujer del suelo, mientras besaba a sus pequeños antes de decir—: Hijos míos, ahora todo está en vuestras manos.
La mirada de las dos mujeres se cruzó un instante. Bastó para que ambas se quedaran paralizadas. La voz de Nigro Vultur rompió el hechizo resonando junto al oído de Número 5:
—¡Coge a esos niños albos inmediatamente! —le ordenó.
Número 5 avanzó hacia la mujer a grandes zancadas, pero antes de que pudiera llegar a ella ocurrió algo insólito. La madre clavó en Número 5 sus pupilas de un color verde muy brillante. Uno, dos, tres segundos de gran intensidad en que pareció que iba a decirle algo.
Luego arrojó a sus dos bebés al vacío.
Número 5 no pudo hacer nada por evitar que cayeran. Contempló la escena, aturdida, sin saber cómo reaccionar. No podía creer lo que acababan de ver sus ojos.
—¡Mátala! —le ordenó en ese preciso instante la voz del Supremo. Y repitió, completamente fuera de sí—: ¡Ejecútala ahora mismo!
Número 5 titubeó mientras apuntaba a la mujer con la metralleta.
La voz del Supremo, que sonaba ahora mucho más alterada, terminó con sus dudas:
—¿A qué estás esperando, soldado? ¿Es que no recuerdas cuál es el castigo para quien desobedece mis órdenes?
Número 5 pensó en su hijo. Cerró los ojos y disparó. Una, dos, tres veces. La túnica blanca se tiñó de rojo. Luego se asomó por el hueco del campanario, temerosa de tener que enfrentarse a la imagen de dos bebés estrellados contra el suelo, doce pisos más abajo. Sin embargo, no estaban allí.
Entonces, ¿dónde?
Las campanas parecían sonar cada vez más fuerte. La torre entera retumbaba con sus tañidos. El suelo temblaba bajo sus pies. Todo parecía a punto de derrumbarse. El extraño resplandor blanco lo llenaba todo.
—¡Salta! —gritó Nigro Vultur, aturdiéndola.
No supo qué hacer. Morir era lo último que deseaba en aquel momento de su vida. Y no sólo por ella.
—¡Es tu única salida, Número 5! ¿O has olvidado que una soldado no puede ser madre? ¡Sólo si saltas olvidaré que ese hijo va contra las normas y que nunca debería nacer! —amenazó Nigro Vultur.
¡De modo que el Supremo conocía su estado! Había sido muy ingenua al pensar que podía engañarle. ¿Era posible que las hubieran espiado, a ella y a Número 6, más incluso de lo que sospechaba? Ahora lo veía claro: no había nada que el Supremo no supiera. Ni siquiera podías enamorarte de alguien sin que hubiera otro controlando. Todos trabajaban para él.
—¿Has olvidado las Reglas, Número 5? —preguntó la voz atronadora.
Por supuesto que no. Nadie podía permitirse el lujo de olvidar las Reglas.
Regla número 1:
Cualquiera que se atreva a desobedecer las órdenes directas del Ser Supremo será ejecutado en el acto.
No tenía escapatoria. Cerró los ojos. Pensó: «Cuida de mí, Segunda Luna, y protégeme».
Y saltó sin saber adónde se dirigía, ni qué le esperaba al otro lado.
Lo último que oyó mientras caía al vacío fue la voz del Ser Supremo:
—Cuida de ellos, Número 5. Y espera instrucciones.
¿Lo último?
No. Le pareció que la mujer a la que acababa de asesinar movía los labios en silencio.
—Gracias —murmuraba.
Mientras caía al vacío y le cegaba la claridad sobrenatural, Número 5 creyó ver que se alzaba sobre el campanario una majestuosa lechuza blanca.
LAS SEÑAS DE LA LECHUZA (AÑO 2012)
Senda (1)
Las densas nubes escondían el amanecer, que apenas despuntaba. Senda caminaba deprisa por el sendero de guijarros que conducía hasta la Ermita de la Cruz. El lugar estaba completamente desierto. Apenas había tráfico por la carretera. A lo lejos, un tractor recorría un sendero. Soplaba un aire helado que calaba los huesos. Olía a lluvia lejana y el cielo tenía un color plomizo, aunque aún no había comenzado a llover. De cuando en cuando, un poderoso rayo iluminaba la línea del horizonte.
Senda, que intentaba protegerse del frío cubriéndose con su chal de lana, empujó la pesada puerta de la iglesia y entró en la nave. El lugar estaba vacío y en penumbra, como de costumbre. Tanteó con la mano la pared junto a la entrada hasta dar con el pesado travesaño que servía para cerrar la puerta desde dentro. Lo había hecho otras veces, no suponía ninguna dificultad para ella. Deslizó el tablón de madera entre los soportes y se aseguró de que quedara bien sujeto. Con la certeza de que nadie iba a entrar detrás de ella, se dirigió hacia el arranque de la escalera que subía a la torre.
Estaba flanqueado por dos grandes portones de madera tallada. En cada uno de ellos se veía la imagen de un reloj de arena y una frase que Senda no comprendía, escrita en latín:
Tempus fugit
Senda empujó la puerta y comenzó a subir tan deprisa como pudo la empinada escalera. La parte baja estaba oscura y olía a humedad. Arriba, el frío era cortante como la muerte. Bajo las dos enormes campanas de hierro se abrían cuatro vanos desde los que era posible divisar varios kilómetros a la redonda. Hasta donde alcanzaba la vista, todo estaba teñido del amarillo pálido de los trigales. Al fondo, se extendía un espeso bosque de pinos. Más allá, sólo estaban las montañas y el cielo.
La tormenta seguía acercándose, pero aún estaba lejos. No tenía otro remedio que esperar. Senda se envolvió con resignación en su chal de lana y se sentó bajo el arco de una de las ventanas. Hurgó en uno de los bolsillos de su pantalón y extrajo un pequeño dispositivo electrónico, una caja rectangular que contenía un receptor de radio y del que salía un cable terminado en un auricular. Era el comunicador que llevaban todos los comandos militares especiales cuando estaban en alguna misión. A través de él se comunicaban con sus superiores y eran vigilados por el Ser Supremo, quien sólo muy raras veces se rebajaba a hablar con los soldados. Ella protagonizó una de esas raras ocasiones, y lo que ocurrió le cambió la vida para siempre. Fue sólo un paso, el necesario para dejarse tragar por el abismo iluminado del campanario, pero aquel paso insignificante la convirtió en lo que era ahora, y la apartó para siempre de su otra vida. Para ella sólo habían pasado doce años, los mismos que Eilne iba a cumplir muy pronto. Sin embargo, una distancia de siglos la separaba de todo lo que dejó atrás: su vida, su gente, su mundo, sus creencias... Aquella torre y la tormenta que se acercaba eran su único modo de comunicarse con el lugar del que había salido.
Senda ajustó el auricular en su oído derecho. Pulsó un interruptor en la caja rectangular y comprobó que se había encendido el piloto rojo. De inmediato oyó una especie de interferencia. Funcionaba. A pesar de que lo utilizaba sólo de vez en cuando, el transmisor no se había estropeado. «Menos mal», se dijo, pensando en lo perdida que se encontraría sin aquel pequeño artilugio. Lo guardó en el bolsillo, a buen recaudo, y cruzó los brazos pacientemente, dispuesta a esperar. Con un poco de suerte, el Ser Supremo ya habría recibido su señal y esperaría a que llegara el mejor momento para comunicarse con ella.
—Ojalá esté de buen humor —susurró.
Eilne (1)
Eilne apenas podía disimular su nerviosismo mientras se tomaba la leche con cacao del desayuno. Su tía no estaba en casa, pero les había dejado una nota sobre el mostrador de la cocina:
He tenido que salir.
No lleguéis tarde al autobús.
Estuvo pensando si contarle sus planes a su primo Jan, pero decidió que lo mejor era mantener su secreto. No quería comprometer a su primo ni obligarle a encubrirla. Imaginó lo mucho que se enfadaría con ella cuando lo supiera, pero se conformó pensando: «Algún día se lo explicaré, seguro que me comprenderá».
Eilne y Jan tenían una buena relación, a pesar de que eran muy diferentes. Ella era una niña inquieta, que se moría por salir de aquel lugar apartado, desértico y rodeado de trigales donde vivían, que soñaba con pasar una tarde entera en la ciudad en compañía de sus amigas y que odiaba las vacaciones sólo por el hecho de tener que quedarse en casa prisionera. Eilne no podía entender que su tía fuera feliz en un lugar como aquél, concentrada todo el día en su trabajo (tía Senda era ceramista), encerrada en su taller, sin más amigos que aquel hombre extraño y desagradable llamado Bat Lawinski, que la visitaba una vez a la semana para recoger todas las piezas de cerámica que ya estaban terminadas y traer más arcilla, más pintura y el dinero que necesitaban para mantenerse. Jan, en cambio, era muy feliz allí.
Para él, podría haber desaparecido el mundo exterior y todos sus ocupantes, con tal de que le hubieran permitido conservar su ordenador. Jan era el único hijo de tía Senda, sólo seis meses menor que ella, un loco de los ordenadores como no conocía otro. No tenía amigos (seguramente porque hablar en un lenguaje incomprensible formado por palabras como «gigabit», «megaherzio», «interfaz» o «terabite» no habían ayudado a hacerle muy popular) y nunca tenía ganas de salir de casa. Se pasaba los días frente a la pantalla y el teclado, dedicado a sus cosas, que nadie sabía muy bien en qué consistían.
En realidad, Jan era todo un experto en virus informáticos. No sólo en detectarlos y combatirlos, también era el inventor de unos cuantos. En los ratos perdidos, se dedicaba a enviar virus a los buzones de la gente que no le caía bien o intentaba acceder a los sitios más difíciles de internet, otro de sus pasatiempos favoritos. Solía decir que una vez estuvo en los archivos de la NASA (nadie pudo nunca comprobar si era cierto o no), y era todo un experto en descifrar contraseñas, aunque tenía mucho cuidado al utilizarlas, porque sabía bien lo que distinguía una gamberrada de un delito.
—Tú inventas bichos informáticos porque eres un poco bicho raro —solía decirle Eilne.
Las relaciones de Eilne y Jan eran las normales entre dos personas que se han criado juntas: se querían mucho, y en cuanto se separaban comenzaban a echarse de menos, pero cuando estaban juntos solían pasar el tiempo peleando. Además, en los últimos tiempos a Eilne le parecía que Jan había cambiado un poco y que hacía cosas raras, aunque él no quisiera admitirlo.
Eilne se aseguró de que su primo estaba en el cuarto de baño. En aquel momento no pensaba en las regañinas entre ellos ni en las rarezas de Jan, sino sólo en que sus planes salieran bien. Y para eso era necesario que él no se diera cuenta de nada. Por eso entró en su habitación procurando no hacer ningún ruido y una vez dentro sacó de la mochila todos los libros del colegio y los escondió bajo la cama, dentro de la caja donde guardaba los cuadernos en los que le gustaba pegar recortes que encontraba y también escribir lo que le ocurría. Todos menos el nuevo, el único que pensaba llevar consigo. Le daba mucha pena dejarlos atrás, pero pesaban demasiado para el viaje que iba a emprender.
Metió en la mochila la linterna, un par de camisetas, unos pantalones vaqueros, el impermeable, algo de ropa interior, el cepillo de dientes, un bote de dentífrico y un peine. En el bolsillo llevaba el mapa que la tarde anterior había conseguido imprimir en la hora de informática.
Antes de salir, quiso echar un último vistazo a su habitación. Su mesa, su cama, su silla, sus fotos en el corcho de la pared, su ropa... No tenía ordenador, porque tía Senda había decidido que con uno tenían suficiente para los dos, a pesar de que Jan pasaba todas sus horas libres ante la pantalla y de que el aparato estaba en su cuarto. Pero en fin... Eilne se había resignado a vivir sin ordenador, sin teléfono móvil y hasta sin reproductor de música. No porque creyera que esas cosas no eran necesarias, sino porque su tía no había accedido nunca a comprárselas, por mucho que ella había insistido e insistido. Era como si para tía Senda sólo existiera Jan. Y en cierto modo, era lógico: Jan era su hijo, y Eilne no.
La niña observó con tristeza por última vez el móvil de los planetas que colgaba del techo de su cuarto. Era un sistema solar formado por pequeñas esferas de goma sujetas con hilos de pescar. Había sido un regalo de una de sus mejores amigas, y durante mucho tiempo, observarlo la había ayudado a relajarse antes de dormir. Le encantaba ver la lentitud a la que se movían los pequeños planetas de plástico, pintados de preciosos colores, mientras ella conciliaba el sueño. Aquellas esferas eran lo último que había visto cada noche antes de que sus pupilas cayeran rendidas durante mucho tiempo: Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra...
«¡Un momento! —pensó—. ¿Y Venus?»
No era la primera vez que Venus se desprendía de su órbita. Rastreó el suelo con la mirada y lo encontró junto a la pata de la silla: una pequeña esfera roja de plástico. Justo en ese instante oyó la voz de Jan que la llamaba desde el pasillo:
—¡Eilne, el autobús!
Cogió la esfera de Venus del suelo mientras pensaba: «Ya que no puedo llevarme todo el móvil, por lo menos me llevaré una parte». La guardó en uno de los bolsillos de su chaqueta vaquera y salió al encuentro de Jan.
Camino del colegio sintió muchas ganas de llorar, pero lo disimuló. Jan iba concentrado en repasar los verbos irregulares para un control con que había amenazado la profesora de inglés. Ni siquiera se despidió de ella a la puerta del colegio.
Cualquier otro día, a Eilne no le hubiera importado, pero en aquella ocasión sintió la necesidad de decírselo.
—¿Me das un abrazo de despedida? —le preguntó.
Jan la miró con gran extrañeza. Pareció dudar un momento, pero enseguida vio que se acercaba un grupo de amigos de su clase y dijo:
—Aquí no.
A Eilne le pareció que, en el fondo, era mejor así. Como si no pasara nada. Como si fuera un día como todos los demás. Esperó a que su primo desapareciera escaleras arriba acompañado por los pelotas de siempre (que solían acercarse a él porque era el empollón de la clase, además del delegado de curso) y sólo entonces comenzó la ejecución de su plan, que se había preocupado de trazar meticulosamente.
Tenía que esperar a que fueran casi las nueve. A esa hora, a poco menos de dos minutos del inicio de las clases, era cuando más gente cruzaba la puerta de entrada del colegio. Todo el mundo tenía prisa, todos los padres habían dejado el coche mal aparcado o debían irse a trabajar enseguida. Por eso se hacía muy difícil controlar a todos los que entraban o salían del edificio. Había un conserje que vigilaba, pero ni siquiera uno con seis ojos habría podido con semejante barullo.
Aprovechando ese desconcierto de primera hora, y valiéndose también de su pequeña estatura, Eilne se coló entre todos los apresurados. Procuró pegarse a la pared que quedaba en el lado contrario al puesto de vigilancia del conserje. Una vez allí, apretó el paso. Si nadie pronunciaba su nombre antes de que llegara a la calle, significaba que su plan había salido bien.
Con un poco de suerte, hasta la hora del recreo nadie preguntaría por ella ni descubriría que se había escapado. Disponía, pues, de unas dos horas. «No es mucho para una fuga», pensó.
Caminaba deprisa, apretaba los puños dentro de los bolsillos y procuraba no pensar en las consecuencias que tendría lo que estaba haciendo en el caso de que la descubrieran. Conteniendo la respiración, recorrió toda la calle de la escuela, dobló a la derecha, siguió caminando, cada vez más deprisa. Anduvo por unas cuantas aceras antes de comenzar a alejarse del centro de la ciudad.
Su objetivo era el parque zoológico. Había decidido empezar por hacerle una visita a una lechuza muy especial.
Cuando se hubo alejado del colegio lo suficiente, comenzó a caminar un poco más despacio. Respiró profundamente. Miró hacia atrás: nadie la seguía. Tal vez lo había conseguido. «Aunque no puedo confiarme. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento», pensó, precavida. No se equivocaba. A la entrada del parque se encontró con un vigilante con cara de antipático que quiso saber dónde estaba su madre, y le preguntó si a esas horas no debería estar en el colegio y qué hacía caminando sola por la calle. Por fortuna, Eilne ya había pensado en las respuestas a todas esas preguntas y salió airosa del interrogatorio:
—Mi madre está allí, esperándome —dijo señalando hacia un lugar impreciso donde había varias desconocidas—, no tengo colegio porque estoy convaleciente de una operación y camino sola por la calle porque mi madre me ha pedido que eche unos papeles en aquella papelera de allí. —Señaló ahora hacia un lugar mucho más definido que el anterior.
No habría sido capaz de decir cómo se le ocurrió todo aquello. Tenía el corazón a mil y apenas podía respirar, de los nervios, pero debió de sonar convincente, porque el guarda la dejó pasar, aunque sin demostrar ni un ápice de simpatía. Fue tan fácil como situarse frente a la cueva de Alí Babá y decir «Ábrete Sésamo». Una vez dentro, tuvo que consultar un mapa que había a la entrada del parque para saber adónde debía ir. A la derecha leyó: «Aves rapaces». Se dirigió hacia allí con paso decidido. Las enormes pajareras estaban al final del recinto. En ellas vivían docenas de aves. Pero estaba segura de que su lechuza se encontraría en un lugar muy visible. Ella, la lechuza, era la razón por la que se había escapado de casa.
«Cualquiera a quien se lo cuente pensará que me he vuelto loca», pensó.
No le resultó difícil encontrarla. Un enorme cartelón anunciaba la novedad frente a la gran pajarera. En él se leía: «Nuestro zoo acaba de enriquecerse con la llegada de este ejemplar de Strix occidentalis caurina. Origen: donación particular». Eilne no pudo evitar sentirse un poco orgullosa por lo que acababa de leer. Antes de que estuviera en esa hermosa pajarera llena de vegetación, la lechuza había vivido en su casa, bajo los atentos cuidados de su primo Jan y de ella misma.
En una de las ramas de los muchos matorrales que llenaban la jaula, descubrió a su lechuza. El animal observó a Eilne con indiferencia, como si no la reconociera. «Tal vez ya se ha olvidado de mí», pensó la niña, antes de entretenerse en la lectura del enorme cartelón que le quedaba delante de los ojos:
8. LECHUZA
Ave perteneciente al grupo de los estrigiformes o rapaces nocturnas. Son grandes cazadoras, de hábitos nocturnos y solitarios, que habitan en casi todas las regiones del mundo. Los griegos la relacionaban con Atenea, la diosa de la sabiduría, y la consideraban una diosa y pájaro, conocedora de los pensamientos de los hombres mientras ellos dormían. Para algunas culturas americanas muy antiguas, la lechuza estaba relacionada con los dioses de la muerte y algunos incluso creían que atraía la mala suerte. La realidad es actualmente muy distinta: las lechuzas son beneficiosas para nuestros campos, además de un símbolo de prosperidad y buenas cosechas.
Eilne sacó su cuaderno de la mochila. En él había escrito muchas cosas sobre la lechuza, desde el día en que Bat Lawinski la trajo a su casa, malherida. Fue la primera de muchas cosas increíbles, que ahora sentía la necesidad de recordar. Como no tenía nada mejor que hacer, y además era muy temprano, decidió sentarse entre unos arbustos y leer algunos de los fragmentos de su diario. Tal vez allí estaba la pista de lo que debía ocurrir a continuación. Porque si algo había aprendido Eilne en los últimos tiempos era que incluso las cosas más increíbles pueden hacerse realidad.
Los cuadernos de Eilne (1)
Cuando ya empezaba a temer que todo el mes de agosto iba a transcurrir en un aburrimiento sin límites, ha ocurrido algo. Algo realmente extraordinario, maravilloso, hiperfabuloso, megaincreíble.
Bat llegó anoche, como siempre, para recoger las piezas que mi tía tenía terminadas. Dejó el camión junto al porche y se dirigió al taller, pero nos dimos cuenta enseguida de que traía algo entre los brazos. Primero pensé que era un saco. Luego me fijé mejor y el corazón me dio un brinco: era un animal, un pájaro. Muy grande, de plumas blancas... ¡una lechuza! Y estaba muy malherida, tanto que apenas podía moverse (aunque de eso nos enteramos cuando corrimos hacia allá). Bat dejó a la lechuza sobre la mesa del taller de tía Senda.
—Llévatela —dijo tía Senda nada más ver al animal—. No soporto a esos bichos.
Las blancas plumas estaban todas manchadas de sangre. Tenía un ala rota y una pata aplastada.
—La han atropellado. Ahí mismo, a la entrada de tu casa —explicó Bat a mi tía—. Es un verdadero milagro que aún esté viva.
Nos miró, nos guiñó un ojo y añadió:
—Tendréis que cuidarla hasta que se ponga bien, chicos.
Una gran sorpresa: al obseso de los ordenadores (es decir, a mi primo el bicho raro Jan) resulta que le interesan los seres vivos. Lo digo porque pareció muy contento con la propuesta de Bat, y enseguida aceptó el reto de cuidar del animal. Con mi ayuda, claro, porque solo igual no lo hubiera visto tan claro. Hacer las cosas entre dos, para Jan, consiste en que yo me cargo con todo el trabajo y él aparece en el último momento para apuntarse los méritos. Pero en el caso de la lechuza no me importó que hiciera eso. ¡Me encanta ese animal! ¡Es precioso! ¡Y no necesito a nadie para cuidar de él!
Mi tía no opinaba lo mismo y por un momento he temido que no nos dejara quedárnosla:
—Ni hablar —dijo—. Este bicho no se queda en mi casa.
Hizo falta un poco de insistencia de Jan para convencerla. Menos mal que lo hizo él, porque tengo comprobado que mi tía es completamente insensible a lo que yo le pido, por mucho que insista. Con su hijo, por suerte, siempre suele ser más blanda.
Además, una nueva intervención de Bat resultó decisiva:
—Piénsalo bien, Senda. Estos bichos son muy buenos para el campo y van muy buscados. Tendrás suerte de tener una lechuza aquí. Se comen a los roedores.
Mi tía dudó un poco más, como si quisiera mantener el suspense. Mientras tanto, la insistencia de Jan empezaba a parecerme sospechosa: ¿y si quería la lechuza para diseccionarla en un laboratorio?
—Bueno, está bien —cedió ella, por fin, como haciendo un esfuerzo—, pero que no salga del granero. Si la veo por aquí, yo misma la mataré.
Todos la miramos extrañados por esta última frase. Incluso Bat. Mi tía se corrigió:
—Quiero decir que no quiero que salga. ¿Entendido?
Durante un rato, fingí no estar enfadada con Jan para llevar la lechuza al granero. Le construimos un refugio con algunos cartones y un par de suéteres viejos. Le lavamos las heridas y le dimos jamón cocido para cenar (no lo probó, tal vez porque no le gusta el jamón). Parecía tan agotada que decidimos dejarla descansar hasta el día siguiente.
—Si no muere esta noche, es probable que le salvéis la vida —dijo Bat, antes de marcharse, después de cenar, con todas las piezas que recogió del taller de tía Senda.
Creo que esta frase tan macabra fue la culpable de que no haya popido dormir en toda la noche. He tenido pesadillas y me he despertado mucho.
Aunque lo mejor de todo es que esta mañana la lechuza continuaba viva. ¡Tal vez le hayamos salvado la vida y ya no va a morir!
Antes de que llegara la lechuza ya había tenido algún sueño incomprensible. Una vez soñé que estaba en algún lugar enorme como una catedral, repleto de gente. En las bóvedas había bonitas pinturas, pero no recuerdo qué representaban. Sólo que todos las miraban, embelesados. Estábamos en una ceremonia solemne. Había dos ancianos vestidos con túnica. Uno de ellos le estaba hablando a la multitud, que escuchaba en respetuoso silencio. Yo me encontraba en el estrado, junto a ellos, y la gente me observaba y sonreía. Era como si me conocieran. No, en realidad era como si me admiraran. No sé, me miraban de un modo que no era muy normal. Yo tenía algo que hacer, una especie de misión, pero no estaba nerviosa en absoluto. Toda aquella gente, por alguna razón, me inspiraba confianza.
Uno de los sueños de esta noche ha sido aún más desconcertante: me he visto a mí misma avanzando por un lugar extraño que parecía un museo. Había vitrinas que contenían muñecos que me miraban. De pronto alguien pronunciaba mi nombre. Me volvía a mirar y veía a una mujer de pelo muy claro y muy corto, sentada en una silla de ruedas. Yo no la conocía, pero ella parecía saberlo todo de mí. Me daba mucho miedo, no sé por qué. Avanzaba hacia mí sonriendo. Luego se levantaba el suéter y me enseñaba el final de su espalda, para que viera su marca. Tenía dos lunares en forma de medias lunas enfrentadas, una menguante y la otra creciente, más o menos a la altura de los riñones. Es decir, una marca idéntica a la mía, sin olvidar ni un detalle. Ella parecía saber que yo también tengo esa marca en la espalda, pero no decía nada. En aquel mismo momento, los muñecos comenzaron a moverse. Me he despertado sudando de angustia y, no sé por qué, lo primero que he hecho ha sido tocarme la marca de la espalda, para asegurarme de que seguía allí.
Por supuesto, seguía allí.
Luego he pensado: ¿habría tenido este sueño si la lechuza no hubiera llegado ayer a nuestra casa? Si no hubiera tenido este sueño, nunca me habría despertado de madrugada, ni habría ido a la cocina a beber un vaso de agua, ni me habría quedado quieta en mitad del pasillo al escuchar voces, ni habría espiado (sin proponérmelo) la conversación de tía Senda con Bat Lawinksi, ni me habría enterado de todas las cosas que sé ahora.
¿Pueden tantas casualidades suceder al mismo tiempo? Y, cuando muchas casualidades suceden al mismo tiempo, ¿aún son casualidades? Pienso que todo esto pueden ser sólo tonterías, pero no consigo apartarlas de mi mente.
Después del sueño tan extraño que acabo de explicar, me he despertado muy asustada, empapada de sudor. Me he sentado en la cama, he encendido la luz de la mesita y he intentado distraerme un poco mirando los planetas de mi móvil, que daban vueltas muy lentamente. Venus, Júpiter, la Tierra... me tranquiliza mirarlos.
Cuando comenzaba a calmarme ha ocurrido algo muy extraño. Uno de los planetas ha caído y ha comenzado a rodar por el suelo de mi habitación. El hilo que lo sujetaba se había roto de repente, con un «clinc» casi inaudible. Me he asustado tanto que en aquel momento no me he detenido a mirar cuál era el planeta que se había desprendido. Al volver a mi habitación he descubierto que era Venus.
Pero por la mañana, las casualidades continuaban. No hace ni media hora que he entrado a la cocina para desayunar y he encontrado a tía Senda muy interesada en una noticia que estaba anunciando la televisión. En la pantalla se veía un planeta de color crema, surcado por franjas más oscuras. La voz del locutor decía: «Científicos estadounidenses han expresado su preocupación ante lo que parece ser un cambio de órbita del planeta Venus provocado por el choque del asteroide Ragnarok. El asteroide, que fue desviado de su trayectoria hace ahora más de dos años, ha experimentado...».
Me parece un poco raro.
Sobre todo porque anoche, mi Venus particular también se salió de su órbita.
¿Será otra coincidencia?
Me he dado cuenta de que desde que llegó la lechuza (hace casi dos semanas) mis sueños raros son más frecuentes. Puede que no sean sueños, sino visiones, porque a veces también los tengo de día, cuando estoy despierta. A veces se parecen a los recuerdos. Pero es como si fueran los recuerdos de otra persona. Todo esto no se lo he contado a nadie, por miedo a que me tomen por loca. A veces, incluso yo pienso que me estoy volviendo loca.
Uno de mis sueños: llevo una túnica blanca. En la parte delantera lleva bordada en hilo de plata una lechuza con las alas extendidas. Camino por un pasillo de mármol blanco. Las paredes están repletas de relojes de arena. Cientos, miles de relojes de arena de todos los tamaños, por todas partes. Todo está muy limpio y muy brillante. El suelo me devuelve mi propia imagen. Al fondo hay una puerta de algún material que emite destellos. Detrás se ve una luz y se oye el ruido de muchas voces. Camino hacia allí. No voy sola, pero no veo la cara de mis acompañantes. No tengo miedo, aunque estoy un poco nerviosa. Toda esa gente me espera a mí. Yo estoy deseando conocerles. Antes de llegar a la puerta, todo se desvanece.
No tengo ni la menor idea de lo que significa este sueño.
Y uno más: una cara. Es una mujer que me mira fijamente. Es guapa, parece joven. Tiene los ojos de un color verde transparente. No escucho su voz, pero puedo leer sus labios, que me hablan en mitad de un estruendo enorme. Me dicen:
—Ahora todo está en vuestras manos.
Es el único de mis sueños extraños que no me da miedo, y ni siquiera sé por qué. Es como si conociera a esa mujer. Como si supiera que no me hará ningún daño.
Estoy segura: todo esto no es una coincidencia. Lo sé porque esta tarde he encontrado un chal en el granero.
Yo nunca hurgo en las cosas de tía Senda. Ella me lo tiene terminantemente prohibido desde que era muy pequeña, y yo nunca la he desobedecido. Tampoco lo he hecho esta tarde, por mucho que ella no me crea.
El granero está lleno de trastos viejos que llevan allí un montón de años sin hacer nada más que acumular polvo y más polvo. Yo no quería mirar en los cajones de la cómoda. Ha sido la lechuza la que me ha llevado hasta allí. Cuando le he dicho esto a tía Senda, que es la pura verdad, me ha dado un bofetón muy fuerte en la mejilla. Es ella la que insiste en que siempre le diga la verdad. Pero hoy me hubiera ido mejor con una mentira.
Lo bueno es que nuestra lechuza ya está casi recuperada. Si no, no hubiera podido volar hasta la cómoda. Bat nos ha dicho hoy que habrá que pensar adónde la llevamos cuando esté curada, porque aquí no puede quedarse. Es decir, que tía Senda se ha salido con la suya y le ha convencido. Ella sigue sin soportar a la lechuza, y eso que el animal no hace nada, ni perjudica a nadie. Es más: yo creo que se ha comido todos los ratoncitos que vivían en el granero, de modo que incluso se podría afirmar que nos ha hecho un favor encargándose de la limpieza. Pero es como si, haga lo que haga el animal, mi tía no vaya a cambiar de opinión. No lo soporta, y me parece un poco raro, porque a ella le gustan otros animales, como los periquitos, los perros, los gatos y hasta los topos que de vez en cuando aparecen por el campo y se comen todas las cosechas. Por cierto, Bat dice que la lechuza se comerá a todos los topos, si la dejamos en libertad, pero tía Senda fue rotunda:
—No quiero a esa cosa rondando por mi casa.
Está claro que hay que buscarle un lugar mejor donde vivir.
Pero volviendo a lo que ha ocurrido hoy: he entrado en el granero para darle a nuestra lechuza sus medicinas (nos las recetó el veterinario), y creo que se ha asustado cuando he abierto la puerta. Ha revoloteado alrededor de su refugio y luego ha recorrido el granero, un poco torpemente. Yo intentaba atraparla para devolverla a su lugar, pero sólo lo he conseguido cuando se ha posado sobre la cómoda, exactamente en uno de sus cajones, que estaba abierto (aunque tía Senda no me cree y dice que lo he abierto yo).
Cuando he conseguido capturar a la lechuza y sujetarla muy fuerte entre mis brazos, me he dado cuenta de que algo se había enganchado en sus garras afiladas. Era el chal. Estaba en uno de los cajones de la cómoda vieja. Al principio me ha parecido que era sólo un trapo, o algún retal de tela que le había sobrado a mi tía después de coser un mantel, o cualquier otra cosa. Ha sido luego, cuando lo devolvía a su lugar, que me he dado cuenta de que no era un trapo, sino una prenda muy delicada, de seda o de algo parecido, aunque muy gastada y llena de manchas. En algún momento, el chal fue blanco, aunque ahora el tiempo y la suciedad lo hagan parecer gris. Estaba bordado con hilo de plata que aún se distinguía muy bien. Lo he podido ver con mis propios ojos, y también la figura que representaba el bordado: una lechuza muy elegante con las alas extendidas.
La he reconocido enseguida, porque era la misma de mi sueño.