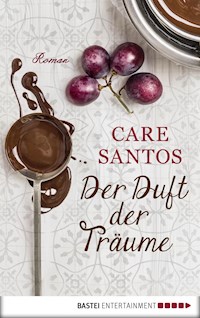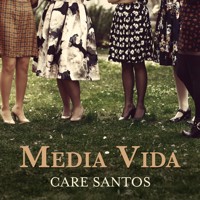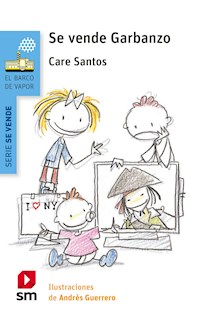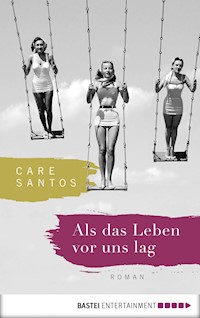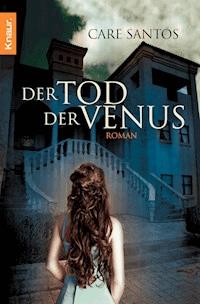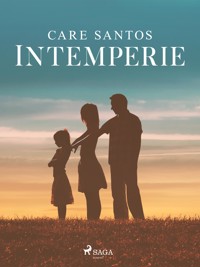
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un recorrido por el clima sentimental de varios personajes cuyas vidas discurren paralelamente. La vida puede ser una sucesión de casualidades. En lo mundano hay belleza e incluso poesía, pero también drama, dolor, ilusión, arrepentimiento, alegría. «Intemperie» reúne quince relatos que son individuales y que a la vez dan lugar a una novela completa; vidas que se cruzan, a veces sin saberlo, cada una con sus particularidades. Con la temperatura como suerte de hilo conductor, Care Santos ofrece una obra íntima que es a la vez una ventana y un tablero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Care Santos
Intemperie
Saga
Intemperie
Copyright ©1996, 2023 Care Santos and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728215258
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Alejandra, a la oral, mágica y nómada Alejandra Castro.
Los hechos ocurrieron hace muy poco, pero sé que el hábito literario es asimismo el hábito de intercalar rasgos circunstanciales y de acentuar los énfasis.
Lo que decimos, no siempre se parece a nosotros.
Jorge Luis BorgesUlrica
CUENTOS FRÍOS
1.
Sólo escarcha (-273° C)
A Eduard, que motivó estas palabras.
Tú, toda temblor y yo en el epicentro...
Javier Alas
- He pasado en vuelo rasante sobre un bosque de abedules -le dijo Clara, con la respiración aún agitada, después del primer orgasmo compartido. Javier recuperaba fuerzas también, echado sobre ella, y por un momento no supo de qué le estaba hablando.
-De verdad, te lo prometo, era todo verde. Pero de un verde precioso, no como ninguno de los que se ven por ahí. Las puntas de las copas de los abedules me hacían cosquillas en la barriga y en el sexo. Por un momento he creído que me caía. Todo daba vueltas. Yo flotaba entre las vueltas y era todo verde.
-¿Y cómo sabes que eran abedules?
-No lo sé. Pero eran abedules.
Pronto se acostumbró a los orgasmos visuales de Clara. A fuerza de irla conociendo y escuchando, empezó a saber que tenía a su lado a una mujer diferente, que convertía en mágico -a veces en clarividente- el ritual tantas veces repetido en lechos y noches distintos, siempre con el mismo fin.
-¿Qué viste hoy, Clara? -empezó a preguntarle. Quería saber qué despertaba dentro de ella cuando la invadía. Qué cosas acudían en aquellos momentos en que era completamente suya (eso le parecía). Qué instantes inventaba su cerebro desde lo más profundo del estancamiento de toda su actividad mental. No quería conocer los mecanismos de esa capacidad creativa. Le bastaba con el orgullo de saberse responsable de los maravillosos paseos de Clara.
-Había luz, mucha luz. Estaba todo amarillo y era suave. Muy amarillo y muy suave. Yo no sé dónde estaba, creo que justo debajo. O encima. O inmersa en ese amarillo. Era como terciopelo. Terciopelo amarillo. Y tibio. No sé cómo explicártelo. Era bonito.
Poco a poco él descubrió los pequeños entresijos de sus visiones. Cuando la acariciaba despacio, cuando apenas acercaba su lengua a aquel punto del cuerpo de Clara que era el epicentro del universo, cuando la trataba como a una niña pequeña, acudían imágenes aterciopeladas y esponjosas. Cálidas. Cuando el deseo podía más que la dulzura, cuando explotaba dentro de sí mismo y no podía hacer nada más que vaciarse en ella sintiendo cómo esa relativa brusquedad la estremecía, recibía visiones de arboledas inmensas, o montañas que iban creciendo a medida que el punto álgido se acercaba, para jamás permitirle que alcanzara la cima. Fue aprendiendo lo que debía hacer para lograr una u otra visión. Fue aprendiendo a predecir las visiones de Clara en función de sus actos. Pero, sobre todo, aprendió una cosa: a saber que sólo él, y sólo en ella, era capaz de despertar aquella extraña habilidad de contemplar lo incorpóreo. Únicamente él conocía sus mecanismos. Y si Clara gozaba en la contemplación de aquellas cosas pasajeras era sólo gracias a que él sabía el modo de conseguir que las imágenes que dormían en ella salieran de su letargo.
-¿Qué fue hoy?
-Un desierto de harina de maíz con el mar al final, pero que no me dejaba alcanzarlo.
-Plumas azules. Sólo plumas azules por todas partes.
-El vacío. Yo bajaba dando vueltas sobre mí misma, pero no sé qué había abajo.
-Agua tibia en la que podía respirar.
Antes de conocer a Clara había fracasado en su relación con algunas mujeres. ¿Por qué debía ser ahora de otro modo? Conoció a la mulata África un viernes por la noche y la invitó a un bar hawayano para que bebiera hasta no ser responsable de sus actos. Luego la sedujo, con más habilidad de la que creía tener, sabiendo que ella era totalmente consciente de lo que le sucedía. Comprobó que el coche de ella era tan espacioso como creyó en un primer momento llevándola a la parte trasera para hacerle el amor. Después de la explosión quiso saber si seguía siendo capaz de despertar las imágenes dormidas en el subconsciente de las mujeres y le preguntó: «¿Viste algo?». La chica respondió con una mueca de extrañeza y un bostezo. «Mientras llegaba el orgasmo, ¿qué viste?»
Se dio cuenta de que no era igual con otras.
Ya no podía sentir lo mismo hacia Clara. Todo se acaba, y aquella relación se estaba terminando sin más causa que la de haber llegado a su fin. Pero esa noche el ritual se repitió como siempre. Él sobre ella jugando a despertarle visiones. «Antes de conocerte creía que era frígida», le había dicho una vez. Ella con los ojos en blanco y agarrada a las sábanas con los puños cerrados, como queriendo asirse a algo que igualmente va a desmoronarse. Él pensando de qué modo decirle que se acabó. Ella convencida -todavía, pero por poco tiempode que este amor es para toda la vida. Muchos sentimientos lo son, aunque los comportamientos o los hábitos no les hagan justicia. Él observando la pequeña gota de sudor que recorre la nuca de ella. Clara concentrada en esas imágenes que la elevan cada vez más, empezando a marearse de puro vértigo. Clara arriba y abajo, Clara convulsionada, Clara ahogándose de placer, Clara en pleno terremoto. Y Clara que, de pronto, abandona todo temblor, abre los puños, mira fijamente el interior de los ojos de él, espera a que se haya recuperado sobre su pecho y dice que tiene que ir al baño.
Sale vestida, con el bolso colgado del hombro, peinada, la fina línea de ojos trazada a toda prisa. Un presentimiento le anuncia lo que va a pasar: nunca más volverán las visiones. Volverá a estar siempre todo oscuro, como hasta antes de conocerle. Tal vez no ame nunca más. «Me voy», dice. Y como él no sabe qué responderle, le pregunta: «¿Es que no viste nada?». «Sí. Pero no es lo de siempre. Vi escarcha. Mucha escarcha. Sólo escarcha.»
2.
Evelyn, la que quiso conocer el frío (-60° C)
Está dedicado.
Ella sabe.
Qué culpa tuvo ella de nacer en un país en el cual el termómetro no bajaba jamás de los veinte grados centígrados. Evelyn quería saber lo que era el frío. Quería sentir cómo se congelaba su sangre poco a poco, cómo la azotaba la tiritera hasta volverse azul. Quería tocar nieve. Comer y beber nieve. Dormirse sobre ella. Qué culpa tuvo ella de ser oveja negra. Qué culpa de haber salido tan curiosa. Ya no aspiraba a que su familia entendiera. Estuvieran de acuerdo o no (qué más daba eso) ella quería conocer el frío.
-Quiero ir a conocer el frío -le dijo a su novio.
Javier tampoco la comprendió.
-Estás loca, ¿a dónde quieres ir?
-A Canadá. A Siberia. A Groenlandia. Me da lo mismo. Al lugar donde haga más frío de toda la tierra.
-Estás loca -reiteró, antes de tratar de convencerla para que se quedara en su lugar y fuera una mujer como las demás, con la esperanza fundada de casarse, tener hijos y no dejarse llenar la cabeza de ideas estrafalarias.
-Ya iremos hacia el frío cuando tengamos plata- le prometió.
-No. Yo iré la semana próxima.
A Javier no le quedó más remedio que entender que no formaba parte de sus planes viajeros.
Evelyn sacó un pasaje de avión hacia el que, tras una larga meditación, le pareció el punto más frío de cuantos podía conquistar con sus ahorros. No puso excusas en el trabajo: se tomaba vacaciones indefinidas. Se iba a conocer el frío. Cuando lo hubiera hecho, regresaría. Trató de explicarle a su madre sus ansias inabarcables de conocer todo aquello que no tenía al alcance de la mano, su pasión hacia lo distinto. De Javier, ni se despidió.
Su búsqueda de prendas de abrigo resultó infructuosa: un manteo de algodón y unos calcetines gruesos que le prestó una prima. Los calcetines habían pertenecido a un pariente que llegó de España y que los conservó como los únicos supervivientes de su pasado.
Al bajar del avión -ya con el manteo y los calcetines, equipada- Evelyn no notó el frío. ¿A dónde se marchó el frío?
-Oiga -le preguntó a uno de los guardias de la aduana- ¿es que aquí no hace más frío que éste?
-Las temperaturas están siendo muy bajas este año, señorita -le respondió él, desconcertado- ni un sólo día de diciembre subió el termómetro a más de cero grados. Y las mínimas fueron de hasta veinte bajo cero.
-Tal vez debería ir más al norte... -masculló Evelyn.
El día en que se dio cuenta de que llevaba fuera más de treinta días se sintió muy lejos de todo, muy lejos de sí misma. Trató de remediar este sentimiento telefoneando a su familia. «¿Cómo están todos? ¿Y Javier? ¿Y mamá?» Estaban bien, no hacía falta preocuparse. Apenas se acordaba de ellos.
Tocó la nieve, anduvo bajo una tormenta de viento y hielo, se acercó a los lagos helados, vigiló el termómetro hasta que bajó más de lo que le habían dicho, pero no logró sentir frío. Sus miembros no tiritaron, no se estremeció ni por un momento, no sintió ningún malestar, no adoptó tonalidades azuladas; no padeció, en suma, ninguno de los síntomas que afectan a los que conocen el frío.
Viajó más al norte. Conoció parajes diferentes, donde el blanco se imponía despóticamente a la retina, donde animales monstruosos poblaban desérticas llanuras de hielo. Quiso mirarlo todo, pero el sol la cegó al reflejarse en cientos de miles de millones de cristales diminutos. Le costó localizar un teléfono para poder contactar con su familia. «¿Cómo está Javier? ¿Pregunta por mí? ¿Pregunta cuándo voy a volver? ¿Le habéis dicho dónde estoy? Decirle que le recuerdo.»
Una noche tuvo la certeza: había viajado hacia un lugar que no le pertenecía. Un lugar al que sólo se mantuvo unida mientras no existió y que ahora se había hecho tangible y pertenecía a otros. A otros que se escondían tras gruesos abrigos con caperuzón y que conocían el frío perfectamente. Aquellos hombres y aquellas mujeres jamás habían comido aguacates ni daban el mismo sentido que ella a la palabra «playa». Aquella gente nunca había visto una guayaba, ni sentido un huracán, ni se habían tumbado jamás en una hamaca bajo las estrellas, ni sorbido la leche de un coco. Aquella noche empezó a pensar en regresar, pese a no haber visto cumplido su deseo, el motivo de su venida.
Descendió de nuevo hacia el sur para adquirir el pasaje de avión en la capital. Volvería al trabajo sin saber lo que era el frío. Llamó a casa para dar la noticia. Mamá se alegraría. «Dile a Javier que venga a recogerme, que tengo muchas ganas de verle.» «Ay, chiquita linda, miniña... pasó algo terrible. La guerra, miniña. Javier estaba en mitad de la calle cuando el fuego cruzado.»
Allí estaba, recorriendo de abajo arriba su columna vertebral, azotándola como a la hoja que mece el aire, inmovilizándola: el frío. Podía volver tranquila.
3.
Cierzo (-10° C)
Quizás aquella ocasión en que obtuvo tan malas calificaciones trimestrales (un suspenso en matemáticas y otro en historia) fue la primera vez que Sara sintió aquel frío. O era el cierzo que no cesó en todo el invierno, el cierzo que ululaba en las ventanas y se filtraba por las rendijas, produciendo aquel frío intenso, que atacaba en primer lugar a las extremidades. Un frío muy irreal.
Nunca quiso contrariar a tía Águeda. Reconocía su labor, pese a que ella le recordara constantemente los gastos que le causaba y todo lo que había sacrificado por cuidarla desde que murió su padre. Sentía por ella, pese a todo, cariño. Como el del perrillo callejero sabedor de que el amo que le maltrata le libró de una segura muerte entre rejas.
Cualquier incidente hacía explotar las iras de la tía: no haberle frito bien la carne, haber dejado crudos los huevos de la tortilla, haberse olvidado por la noche de cerrar los postigos, no haber contestado con la palabra justa, haber contestado cuando lo que se esperaba de ella era el silencio o haber callado cuando debía hablar. Nunca se acostumbró a aquellos desproporcionados ataques de genio, aunque poco a poco aprendió a controlarlos. Desarrolló una suerte de diplomacia que le permitía encarrilar a tía Águeda hacia donde quería que fuera. La observación era la clave de todo. Horas y horas de reposada observación hicieron que conociera a aquella mujer, la hermana de su padre, mucho mejor de lo que jamás llegaría a conocerse a sí misma.
Tal vez fuera la cojera la culpable de su eterno mal talante. Tal vez estaba enferma. Nadie en su sano juicio sería capaz de tanto.
Las palabras de la tía llegaban con el enojo. Palabras lanzadas como cuchillos, a traición, para herir de gravedad. Palabras que se volvían cada vez más venenosas a medida que tía Águeda acentuaba sus momentos de crisis, cosa que ocurría a menudo. Llegaba un momento en que aquella mujer diminuta se veía totalmente incapaz de controlar sus ataques de genio, que se desbordaban. Entonces gritaba, pataleaba, amenazaba, arañaba, pegaba. Pero todo eso no habría sido tan terrible si no hubiera ido siempre acompañado de las malditas palabras, cada vez más cargadas de hiel, cada vez más mortíferas, que rompían el aire, taladraban los oídos y se iban clavando en el magma gris de la memoria, de donde no saldrían jamás.
A continuación llegaba el frío. Aquel frío inclemente que le empezaba en los dedos de las manos y de los pies y que iba ascendiendo. Hasta las rodillas, más arriba del codo, el hombro, la entrepierna. Luego invadía el estómago y más tarde el pecho. Un día descubrió que sólo llorando podía calmar aquella sensación helada. Las lágrimas calientes la templaban.
Era mayor cuando decidió terminar con todo aquello. Llamó a un par de transportistas de la ciudad y les ordenó que se llevaran de casa de tía Águeda cuanto era suyo. Lo recordaba perfectamente: aquel día se puso frente a su tía para decirle que se iba para siempre de su lado. Aquel día sintió por vez primera el temblor de pies a cabeza. La invadía un frío que no parecía pertenecer a este mundo, plegándola sobre sí misma y dejándola acurrucada en un rincón, observando cómo aquellos hombres iban cargando sus pocas cosas en el camión, y cómo tía Águeda vigilaba toda la operación desde la escalera, detenida a medio camino en su ascenso renqueante hacia la buhardilla, sabiendo que había sido engañada. Comprendiendo que una huida de esas características no podía improvisarse. Y que pocas cosas son más difíciles de perdonar que la mentira.