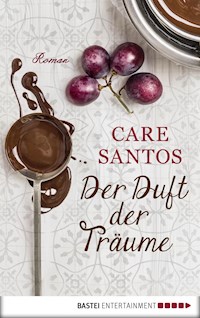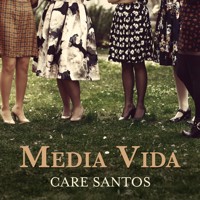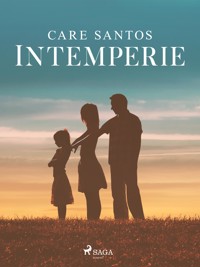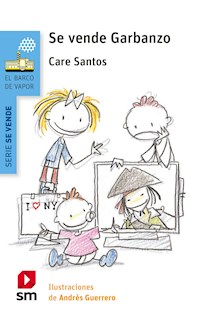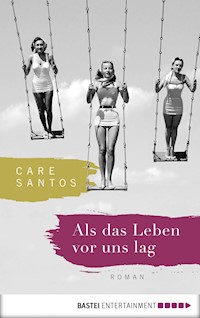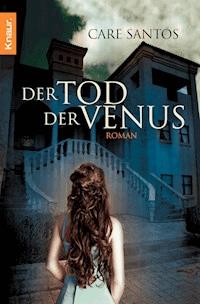Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
LOS FANTASMAS HABITAN ENTRE NOSOTROS. Care Santos se adentra en «Los que rugen» en el mundo espectral y fantasmagórico que tan bien domina. Con una prosa sutil pero enormemente sugerente, Santos es capaz de crear atmósferas fantásticas que transportan al lector por completo. Una colección de cuentos perfectamente encajada en la mejor tradición fantástica y de historias sobrenaturales. Colección de cuentos muy recomendada para aquellos que disfruten de la obra de Care Santos y de las historias de fantasmas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Care Santos
Los que rugen
Saga
Los que rugen
Copyright ©2009, 2024 Care Santos and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728215241
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
¿Qué es un fantasma?, preguntó Stephen.
Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable. Por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres.
James Joyce
En el interior de las personas rugen los fantasmas.
Pilar Pedraza
I. ELLOS
POR LAS NOCHES AULLAMOS
De modo que me quedé a esperar aquí, en la tercera con la setenta y cuatro. Fue después de dar algunas vueltas por las calles colindantes. No me agradaba la idea de vivir a la intemperie. Es absurdo, ya lo sé, pero el apego por ciertos lugares permanece intacto. Especialmente por aquellos que nos traen buenos recuerdos. Para mí, la esquina donde estuvo J. G. Melon’s, la mejor hamburguesería del mundo, según decían algunos, es uno de esos lugares. Fue aquí donde Ian me pidió que me casara con él, apenas unas horas antes del apagón. Habíamos pedido dos beiconburguers y dos raciones de patatas fritas. Teníamos planes. Ian había visto una casita que alquilaban a buen precio en Brooklyn, junto a otra que ocupaban catorce mexicanos (de la misma familia). No descartábamos tener hijos (a Ian le gustaban mucho) e incluso habíamos hablado de ello en serio. Es extraño, aún me entristece pensar en estas cosas, ya tan lejanas. Rápidamente aparto los pensamientos negativos y me digo: Lo que no tiene remedio sólo es una pérdida de tiempo.
No sería tan descabellado que Ian regresara. Creo que otros lo han hecho. Él, después de todo, tiene más motivos que muchos. Yo soy un buen motivo, o por lo menos lo fui, un rato antes del apagón. No se me despintan de la memoria sus ojos húmedos. Nunca nadie me mirará como tú lo haces, le dije, antes de que la frase cobrara un sentido macabro. Hace meses que pienso seriamente en la posibilidad de un reencuentro y me resigno a perder la esperanza. Aunque cada vez quedamos menos. Y el reconocimiento no es posible cuando no ves al otro, cuando la comunicación se reduce a algunos suspiros y jadeos. Estamos forzados a vivir en un mundo de sombras invisibles, donde a los demás sólo puedes presentirlos, lo mismo que ellos a ti. Es cierto que, desde que aprendimos a hacerlo, nos escuchamos, pero nuestros sonidos conocen una gama muy limitada. Sólo los más afortunados logran gemir. El resto, jadeamos, o emitimos algún que otro suspiro o –eso es lo que hace la mayoría, por lo que sé– nos limitamos a respirar un poco más fuerte de lo que lo habríamos hecho antes. Es por eso que nuestro lenguaje resulta caótico, inquietante, una dramática vuelta al comienzo. En realidad, nunca terminas de acostumbrarte.
No es que pretenda ser optimista a pesar de todo, pero algo me dice que Ian es una de las presencias que siento a todas horas alrededor, en este lugar que algún día fue tan especial. Ahora, los matorrales cubren las máquinas y las paredes comienzan a desconcharse. En el suelo se han abierto grietas donde explota la vegetación y el techo está devastado por las goteras. Cualquier día, los pisos superiores se desplomarán sobre los de abajo y todo se reducirá a escombros. En la calle, allí donde los vehículos se detuvieron, ya no quedan más que hierros oxidados. El asfalto resulta casi invisible bajo la tierra y la hierba. Incluso han comenzado a crecer los árboles que nacieron en mitad de la tercera avenida.
He aquí una verdad insoportable: nuestro único papel en la ciudad y en el mundo era evitar este avance.
Todavía escucho jadeos, pero ya no a todas horas, como al principio. Tampoco oigo a los demás arrastrándose, sigilosos, entre la maleza, como antes sobre los cristales rotos. A veces me parece que me cruzo con alguien, que hay un ser muy cerca que puede presentirme, como yo a él, pero entonces procuro permanecer quieta, a la espera, observando las calles invadidas. A veces le oigo seguir su camino, y otras pienso que han sido sólo imaginaciones mías. La incertidumbre me acompaña a todas horas.
Al principio los oía por todas partes pero poco a poco comenzaron a desaparecer. Me inspiraban terror. Luego, tal vez me acostumbré a ellos. La resignación es triste y silenciosa. No fue fácil asumir que la ciudad había dejado de pertenecernos.
* * *
No tengo muy claro cómo pudo ocurrir. Fue de pronto, en una noche lluviosa. La ciudad que nunca descansaba se detuvo en un instante, como un enorme engranaje que se atasca. Como si alguien acabara de apagar el interruptor del mundo.
Clic.
Los coches humearon aún unas horas más, con los limpiaparabrisas en marcha, marcando un compás macabro; los semáforos continuaron cambiando del rojo al verde, del verde al ámbar, del ámbar al rojo, en una secuencia estúpida: Walk. Don’t walk. Nadie atiende las órdenes. Los relojes marcaron un poco más el tiempo en un lugar donde ya nadie los necesitaba. Hubo cláxones accionados por el peso de algún cuerpo inerte. También sirenas aullando en las calles desiertas, hornos que terminaron su cocción, electrodomésticos cumpliendo su programado cometido, cadenas de montaje fabricando productos que antes de estar acabados ya eran inútiles, aviones que continuaron planeando, ascensores subiendo y bajando, convoyes del metro que siguieron su ruta interminable, cargados de cadáveres desplomados.
A un observador poco meticuloso podría haberle dado la impresión de que la ciudad continuaba viva. Pero sólo se trataba de un espejismo. En cuestión de horas, apenas un par de días, todo enmudeció. Se agotó el combustible de los depósitos, nadie dio cuerda a los mecanismos antiguos, no hubo quien se ocupara de recargar las baterías. Cuando las centrales eléctricas comenzaron a claudicar, como gigantes, una tras otra, el mundo dejó de ser obra nuestra.
Poco a poco, fueron callando las sirenas, los motores, los disparos, la música, las alarmas, los traqueteos... Al último latido de vida mecánica siguió un silencio desolado.
Siempre estuve aquí, detrás de todo, parecía decirnos aquella horrible quietud.
* * *
No fue divertido comprobar que las cosas no se parecían a lo que nos habían dicho. Nosotros, pobres criaturas aferradas a cuatro paredes, no disponíamos de la movilidad que siempre atribuimos a los seres incorpóreos. Ni siquiera éramos ágiles en los desplazamientos, de modo que más de cuatro escalones ya eran para nosotros un obstáculo insalvable. Estábamos, pues, condenados a vagar por terrenos llanos, lo cual en una ciudad como esta resultó un verdadero inconveniente. Y si nuestro peregrinaje por calles que ya no se parecen a las de antes resultaba penoso, no quiero ni imaginar lo que fue de todos aquellos que se quedaron apresados en pisos altos, o en el subsuelo o en el mirador del Empire State. Si no supiera con certeza que la ciudad enseguida se llenó de lobos, pensaría que eran los atrapados quienes aullaban a la Luna desde que se ponía el sol hasta bien entrado el amanecer.
Fueron ellos, los lobos, los que se adueñaron de todo. Se podría decir que ahora son los verdaderos dueños de la ciudad. Su llegada fue casi inmediata, pero sucedió a la de las ratas y los insectos. En los primeros días, no era raro tropezar en mitad de la calzada con un coche invadido de roedores excitados por la abundancia de comida. Y eso que al principio las ratas debieron de lamentar nuestra desaparición (les proporcionábamos tanto alimento, tanta distracción...) pero pronto supieron verle las ventajas. Aunque la mayor suerte correspondió a los insectos. Anulada la feroz resistencia con la que siempre nos opusimos a su avance, lo devastaron todo. Calculo que los siete millones de volúmenes de la Biblioteca Pública debieron de quedar reducidos a polvo en sólo siete días. Y en sus escalinatas anidaron los buitres.
Pero ¿qué son un montón de libros al lado de los puentes de hierro, de las moles de hormigón, de los rascacielos que se precipitaron al vacío? Poco a poco los oímos caer, uno por uno. Primero cedieron los cristales. Luego, las carcasas de hierro y hormigón. La ciudad entera comenzó a corroerse. La gangrena del óxido lo invadió todo y pudo mucho más que la piedra. Durante un tiempo regresó el ruido: el del desplome de las estructuras que un día levantaron los humanos, orgullosos. Luego, nada. De día, viento y follaje. De noche, los lobos aullándole a la luna.
Y nosotros, los fantasmas, aterrados, escuchando.
* * *
Escucho la voz de Ian que me dice al oído: Nunca debimos hacerlo, nunca debimos ser tan arrogantes. Levantar esta ciudad sobre un bloque de piedra, a quién se le ocurre.
Estamos en nuestra mesa de J. G. Melon’s. Él lleva una chaqueta nueva, un regalo mío de cumpleaños. En la mesa languidecen nuestras hamburguesas poco hechas, junto a las dos raciones de patatas. Tras el mostrador, el camarero da cuerda a un viejo reloj mientras consulta el tiempo exacto en su teléfono móvil. Al otro lado de los ventanales circulan taxis a toda prisa, en dirección al centro de la ciudad. Sus ocupantes desconocen que se acaban de convertir en comida para ratas. Los semáforos iluminan la noche con su ciclo de luces verdes, naranjas y rojas. Falta muy poco para que comience el reinado del silencio.
La lluvia ha comenzado a caer.
Ian pregunta:
¿En qué piensas, si puede saberse? Estás muy callada.
Estoy demasiado conmocionada para contestar.
Oigo jadeos y suspiros junto a mi oído. No entiendo lo que dicen, pero son tan nítidos como la conversación de la mesa de al lado.
Me pregunto por qué él no los oye. Por qué sólo yo. Siento pánico a sobrevivir, a quedarme sola. No quiero ser distinta.
Ian sonríe, feliz con nuestros planes de futuro. No sabe que el futuro acaba de convertirse en un abismo.
Escucho, lejano, el primer aullido. Se acercan.
La lluvia deja de caer.
Clic.
Quiero decírselo:
No te separes de mí, por favor. Quédate conmigo.
Él se levanta para ir al baño. No oye los aullidos. Tampoco los jadeos.
Digo. Imploro:
Si pasa algo y tenemos que separarnos, te estaré esperando aquí hasta que regreses.
Él se aleja riendo, como si le acabara de gastar una broma.
CÍRCULO POLAR ÁRTICO
Para Alicia Soria, que estuvo allí
Son unos pájaros de expresión triste. Su plumaje es negro, tienen las patas y el pico de un vistoso color rojo y la cara como si llevaran una máscara blanca. Los islandeses los llaman lundis. Los ingleses, puffins. En español se les conoce como frailecillos. Emigran a finales de abril, y realizan un alto en su camino en una isla perdida en mitad del Atlántico Norte por la que atraviesa el Círculo Polar Ártico, llamada Grimsey. De la noche a la mañana, los solitarios acantilados de ese lugar remoto se pueblan de miles de pájaros tristes. Permanecen allí alrededor de tres meses, el tiempo suficiente para que los polluelos nazcan y aprendan a volar. Levantan el vuelo durante la última quincena de agosto, dicen que nunca más tarde del día veinte. Dejan tras de sí la negra desnudez de los acantilados huérfanos y un vaticinio de catástrofe en el aire.
En lugares como Grimsey, la llegada del invierno siempre es una catástrofe.
* * *
Llegué a la isla un diecinueve de agosto, con la cámara al hombro y una consigna de mi redactor jefe:
–Atrapa a esos bichos justo en el momento en que se larguen y habrás sido el primero.
Alguno de mis compañeros me compadeció por tener que viajar a un lugar como aquél. Yo, en cambio, bendije mi suerte. Grimsey era el destino ideal para alguien que desea olvidar todo cuanto le rodea. En las últimas semanas, había llegado al límite de mi aguante, tanto físico como moral. La muerte de mi hermana, tan precipitada, tan injusta, sin tiempo ni para el último adiós, había sido lo peor que me había ocurrido. Luego estaban las rarezas de Susana, sus silencios, todo aquello tan intangible que iba mal entre nosotros. Por si fuera poco, tenía que soportar el ambiente enrarecido de la redacción a raíz de los rumores de compra por parte del gigante editorial, las sospechas de que se estaban orquestando despidos en masa: «Hay dos maneras de vender una empresa: o la aligeras echando primero a los que más cobran o los que llegan se encargan de purgar la plantilla. Ya veremos qué modalidad eligen», dijo el redactor jefe. Todo el mundo estaba muy preocupado. Pero yo tenía otros quebraderos de cabeza.
Puede que Grimsey no fuera el destino ideal para unas vacaciones, pero era una oportunidad de alejarme de mi vida por unos días.
Contraté el viaje por Internet en una agencia de Akureyri, la capital islandesa del Norte. «Pasaré un día antes para recoger toda la documentación», escribí. Poco después recibí un mensaje muy amable:
Estimado señor Arcos:
El propietario de la única casa de huéspedes de Grimsey nos comunica que va a estar ausente a su llegada a la isla. A pesar de ello, dejará preparado todo lo necesario para que su estancia sea lo más placentera posible.
«Por mí pueden largarse todos menos los lundis», me dije, antes de responder a la mujer de un modo más diplomático.
Volé hacia Islandia un sábado. Aproveché el fin de semana para conocer la sofisticada marcha nocturna de Reykjavik. El lunes a primera hora, acompañado por el tremendo dolor de cabeza de la resaca, recordé que había tenido la oportunidad de compartir mi cama con una rubia preciosa con nombre de valquiria y que la había desdeñado por culpa de algunos prejuicios, todos ellos relacionados con Susana, y me maldije por ser tan sentimental y tan gilipollas.
Mi vuelo con destino a Akureyri salió puntual, como todo en Islandia. Recuerdo que al aterrizar me dije: «Este lugar queda muy bien en las fotos de las guías, pero vivir aquí tiene que ser un infierno». Nada más llegar al pequeño aeropuerto me dirigí al mostrador de Icelandair y facilité mi nombre a una azafata sonriente.
–Aquí tiene su tarjeta de embarque, señor –me dijo, a la vez que me entregaba un pedazo de papel.
Consulté mi reloj: me daba tiempo de sobra de tomar un par de cafés bien cargados mientras esperaba la salida del avión. No había hecho más que ponerme en la cola de la cafetería cuando la azafata se acercó a mí para anunciarme que mi vuelo estaba embarcando.
–Pero si aún falta... –repliqué.
–Lo sé –me interrumpió ella– pero hoy no esperamos más pasajeros y mejor ganamos tiempo.
La noche anterior había tenido la oportunidad de aprender que bajo esas mejillas sonrosadas de querubín las mujeres de la isla escondían auténticas vikingas dispuestas a beber hasta no tenerse en pie. La nostalgia me corroyó por dentro como uno de esos aguardientes caseros cuando pensé en lo que me diría mi hermana si conociera el actual estado de cosas:
–Siempre serás un blandiblú, grandullón, luego no te extrañes de que la primera de turno te deje la vida hecha un yogur.
Continué mi peregrinaje hacia el mostrador, donde la misma señorita rubia se apoderó del papel que acababa de entregarme sin que su sonrisa se marchitara un ápice y luego señaló hacia la única puerta y dijo:
–Que tenga un feliz vuelo, señor.
A unos pocos metros de donde estábamos, una avioneta esperaba con los motores en marcha. Me llamó la atención que no hubiera ninguna otra azafata en lo alto de la escalerilla, recibiendo a los pasajeros con esa amabilidad fingida que caracteriza a los auxiliares de vuelo. Lo achaqué a la brevedad del trayecto.
«Si siempre van tan vacíos, no me extraña que necesiten ahorrar en personal», me dije, al comprobar que no había más pasajero que yo.
Me habían dicho que no es difícil ver ballenas en aquellas latitudes, de modo que pasé todo el viaje concentrado en la observación de la cambiante superficie del océano. Ya estábamos llegando cuando distinguí una mancha parduzca bajo las olas. Fue tan pasajera que bien podría haber sido una ilusión. Un cetáceo, sí. O tal vez un fantasma.
Apenas una décima de segundo después distinguí bajo mis pies el cabo de Kross, adornado con el pequeño faro de color naranja orgullosamente erguido sobre los acantilados de basalto.
En el aeropuerto me aguardaba una diminuta terminal, custodiada por una torre de control que parecía extraída de un juego de construcción infantil. Apenas unos metros más allá, se levantaba la fachada amarillenta de la única casa de huéspedes de la isla, el Guesthouse Básar, mi hogar durante los próximos días.
Soplaban rachas de un viento helado y caía una llovizna pertinaz. Las primeras impresiones de la isla fueron sensoriales: el olor a salitre que traía el aire y los chillidos de las golondrinas árticas, unos pájaros pequeños, de color blanco, con fama de agresivos. «Hágase con un palo para defenderse de ellos», me había dicho la encargada de la agencia de viajes de Akureyri cuando pasé a recoger mis reservas. La escasa distancia que me separaba del hostal me bastó para darme cuenta de que las golondrinas no son un ejemplo de hospitalidad, pero tal vez fuera exagerado intentar defenderse de ellas a bastonazos. Por el momento, se limitaban a revolotear a mi alrededor chillando como si tuvieran algo terrible que comunicarme. En eso, pensé, se parecían mucho a mi redactor jefe.
La soledad del lugar intimidaba. No vi a nadie en el destartalado aeropuerto. Ni siquiera uno de esos miembros del personal de tierra que suele guiar al piloto en sus maniobras. Tuve la necesidad de despedirme de alguien, pero cuando volví la cabeza para hacerlo descubrí que la cabina estaba protegida por esos cristales espejados que no permiten ver desde fuera lo que ocurre dentro. Me limité a agitar la mano en señal de despedida, a cargarme la mochila a la espalda y a echar a andar hacia el hostal.
* * *
El Guesthouse Básar era el único edificio de dos plantas de toda la isla. En la de abajo estaban las amplias dependencias de un hogar común y corriente, que sólo se diferenciaba de cualquier otro en la pequeña tienda de recuerdos que ocupaba parte del recibidor. Por lo demás, todo parecía dispuesto como si los propietarios de la casa se hubieran visto obligados a huir a toda prisa: había un par de muñecas desvanecidas en mitad del pasillo, ropa sucia dentro de la lavadora y en la nevera, vituallas como para un regimiento, alguna de ellas a medio consumir.
–¡Hola! –saludé, nada más entrar.
Descubrí a un lado de la puerta un pequeño zapatero en el que se amontonaban tres pares de botas de montañero. Eran de tamaños diferentes, y bien podrían ser de otros huéspedes. Sin embargo, el frío y la ausencia de sonidos no dejaban lugar a dudas respecto a la soledad en que me encontraba. El silencio era denso y cortante, de esa naturaleza distinta que sólo conoce la quietud de los lugares vacíos.
Me sentí ridículo al repetir el saludo mientras pasaba a la cocina. Observé que había una ventana junto al fregadero y que desde allí se podía disfrutar de una hermosa vista del prado y del océano. No era posible oír el mar a tanta distancia, pero los chillidos de los pájaros se escuchaban con toda nitidez.
Al dejar mi mochila sobre el mostrador de la cocina reparé en un pedazo de papel. Era una página arrancada de una vieja agenda. Correspondía a un veintitrés de junio que cayó en jueves. Estaba escrita con letra picuda en un inglés plagado de faltas de ortografía. Decía así:
Hi Friend!
Hop your stay will be a good one. Help yaur self to all that ther is in the frids and kabbords. Plis wride in the guest book. Best regards, S. 1.
Decidí salir a dar una vuelta, aprovechando que había dejado de lloviznar. Quería comprobar que el único restaurante de la isla, el Krian, se encontraba abierto. Con un poco de suerte podría cenar allí mientras mantenía una charla amigable con la propietaria.
Tomé el único camino posible: uno de negros guijarros prensados que discurría junto a los acantilados. A lo lejos se distinguían algunas construcciones modestas, apenas dos docenas de casas: la aldea de Langavik. Paseé con calma, seducido por la belleza de un paisaje que no debía de haber variado mucho desde el primer día de la creación. Las olas batían con fuerza y en las calas de agua oscura algunas aves enseñaban a nadar a sus polluelos. Las golondrinas árticas me ofrecieron su ruidosa compañía mientras vagabundeaba y tomaba fotografías de los primeros lundis que veía en mi vida. Se apelotonaban en las paredes rocosas, ofreciendo un espectáculo único sin más público que el atardecer y las rocallas. Su expresión de tristeza ensimismada parecía elegida a propósito para aquel escenario.
Decidí conocer el lado Este de la isla, al que no llegaba camino alguno. Avancé con dificultades entre unos pastos demasiado crecidos que el viento había despeinado en todas direcciones. Jadeando, llegué hasta los acantilados de Sjalandsbjarg, los más altos del lugar. Tomé fotografías durante un buen rato, extasiado con la majestuosidad del entorno. Traté de imaginar la ferocidad de las rocas en pleno invierno, o en mitad de una tormenta.
«Este sitio es una endiablada casualidad –recuerdo que pensé –un puto capricho de la geografía».
En efecto, apenas medio centenar de kilómetros más al norte, Grimsey no sería más que una porción de tierra muerta en mitad de un mar glacial. Los lugareños lo saben, y esa es la secreta razón de su amor por los lundis. Los pájaros son la excusa que precisan para permanecer aquí: su confirmación de que no están locos.
Tomé más de dos centenares de instantáneas. Cuando decidí regresar el frío me había dejado sin sensibilidad en las manos. Después de atravesar de nuevo el prado hasta dar con el camino, me encontré con el puñado de casas de la aldea, extendidas ante mis ojos. Frente a cada una de ellas se veía un vehículo aparcado.
«Tal vez la gente no se atreve a salir de casa con este tiempo», me dije.
A la derecha, tras descender una cuesta, tropecé con una edificación de madera. Un vistazo al interior me bastó para saber que se trataba del único supermercado de la isla. Los fluorescentes estaban encendidos y todo parecía en normal funcionamiento, pero no había nadie tras el mostrador. Como si el propietario hubiera tenido que salir a atender una urgencia. En una radio sonaba City of Dreams, de Talking Heads:
We live in the city of dreams
We drive on the highway of fire
Should we awake
And find it gone
Remember this, our favourite town 2.
Saludé. Como empezaba a ser costumbre, sólo me respondió el silencio.
Tenía demasiado frío para esperar. Me hice con un paquete de café, dejé quinientas coronas junto a la caja y salí de nuevo a la intemperie.
El restaurante ocupaba el local contiguo. Eran las ocho y media: me pareció una hora perfecta para cenar.