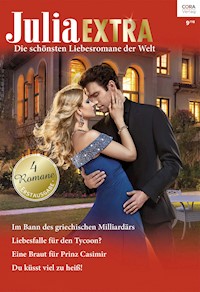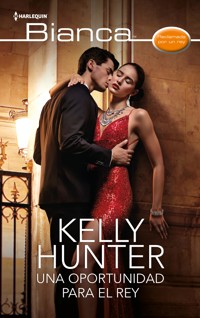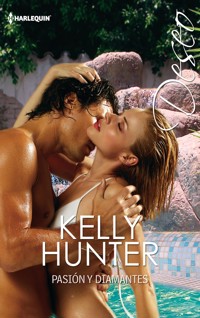5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Pack 366 Destinados a enamorarse Kelly Hunter Una conexión tan intensa … ¡era imposible de disimular! Cuando el helicóptero que pilotaba Reid Blake se estrelló en una zona desértica de Australia, una joven que se encontraba recogiendo plantas en la zona lo mantuvo con vida. En la oscuridad y en una situación desesperada, se creó una estrecha relación entre ambos, por lo que, cuando rescataron a Reid y ella desapareció, él no paró hasta encontrarla. Ari Cohen no se había olvidado de él, pero sabía por experiencia que los finales felices no existían. Al trabajar como ayudante en el baile anual que celebraba la familia de Reid, no se esperaba la emoción que le produjo que él la reconociera ni el maravilloso beso que se dieron. Pero ¿podría aquella prudente Cenicienta confiar en que él la siguiera deseando cuando el reloj diera las doce de la noche? Grandes secretos Kira Sinclair Ante un ordenador y en la alcoba, ella era la única capaz de igualarle. Jameson Neally, más conocido como Joker, era uno de los mejores hackers del mundo. Kinley Sullivan, también. Para él, trabajar solo había sido siempre su lema, pero tener que hacer equipo con la hermana de su jefe en su yate en mitad del mar era el único modo de atrapar a un infame delincuente. Kinley había tenido siempre una vena temeraria y un pasado oscuro, aunque la pasión que despertaba en él era mucho más peligrosa que cualquier malhechor. ¿Amar a Kinley sería un modo de redimirlos a ambos, o acabaría Joker pagando los platos rotos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 366 - septiembre 2023
I.S.B.N.: 978-84-1180-376-2
Índice
E-pack Bianca y Deseo, n.º 366
Créditos
Destinados a enamorarse
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Grandes secretos
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
TIENES que irte.
Reid Blake levantó la vista de la pantalla del ordenador y miró a su hermano mayor con el ceño fruncido. Aunque Judah era imponente y su reputación hacía honor a su impresionante aspecto, a Reid no le intimidaron sus palabras.
–¿Por qué tengo que marcharme? Acabo de llegar. Y tu querida hija me ha invitado a merendar en el armario que hay debajo de las escaleras. Está haciendo magdalenas.
La expresión de Judah se suavizó ante la mención de su hija. Piper Blake tenía nueve años, era inteligente y graciosa, con el rostro de un ángel. Era un milagro que Judah le negara algo.
Judah, un lord inglés, a pesar de haberse criado en Australia, suspiró y se apoyó en el marco de la puerta. Se hallaban en la casa de la granja Jeddah Creek
–Si no te vas ahora mismo, será mejor que eches una lona a ese mosquito al que denominas helicóptero. Se avecina una tormenta de arena.
Reid suspiró al tiempo que separaba la silla del escritorio empujándola hacia atrás. La conexión a Internet allí no era buena y aquella era su última oportunidad de descargar los correos electrónicos de trabajo.
–¿Por qué cada vez que consigo librar unos días para ir a Cooper Crossing hace mal tiempo? ¿Acaso los dioses no piensan que me merezco un descanso? Lo creas o no, deseo un poco de soledad.
–Pues deja el ordenador y ve a buscarla.
–No puedo. Estoy esperando información sobre un nuevo prototipo de motor que mandé a comienzos de la semana pasada. No es fácil ser un genio de los motores, un adicto al trabajo y un playboy multimillonario y soltero. Es una pesadez.
–¿Has acabado?
–No sabes si lo que quieren de ti es tu dinero o tu amor; o posiblemente el nuevo prototipo de motor solar que va a revolucionar la aviación comercial. Te aseguro que estoy sufriendo una crisis existencial.
Su hermano lo miró sin inmutarse.
–No eres un playboy.
–Lo sabemos los dos, y probablemente las pocas mujeres con las que he tenido una relación seria, pero el resto de la humanidad piensa lo contrario.
–Hablando de las mujeres con las que has salido… Tu amigo Carrick Masterton me llamó el otro día porque quería localizarte para que fueras el padrino de su boda.
–Ya le he dicho que no.
No se debía salir con la hermana de tu mejor amigo. Reid había incumplido esa regla doce años antes con la esperanza de que Jenna fuera la mujer ideal. Sin embargo, tras seis meses de conversaciones íntimas, viajes y atenciones, Jenna vendió la información que había conseguido sobre él y se declaró ecologista. Dijo que era un capitalista defensor del libre mercado al que le importaba un pito el medio ambiente, además de menospreciar sus proezas sexuales y afirmar que carecía de sentimientos.
Todo ello le supuso la pérdida de varios negocios prometedores y la de un amigo.
–Jenna acudirá a la boda como dama de honor. Parece que está dispuesta a olvidar el pasado.
Judah enarcó una ceja con escepticismo.
–Eso está bien.
–Desde luego. ¿Hay algo más que quieras saber sobre mi vida?
Judah levantó las manos para apaciguarlo.
–No quiero entrometerme.
–Si Carrick vuelve a llamar, dile que no eres mi secretario.
–Ya lo he hecho, pero me interesaba saber qué pensabas.
–Según ellos, soy mezquino porque sigo resentido, pero no podía hacer otra cosa con respecto a la invitación. Mi regalo de boda para Carrick y su novia son dos semanas de vacaciones con todos los gastos pagados en una isla de la barrera de coral. Mi secretaria se lo envió hace un par de días. Supongo que por eso Carrick ha llamado aquí.
–¿Los vas a mandar a nuestra isla?
–Claro que no. En cuanto llegasen subirían fotos a Internet de la casa en la playa. La novia de Carrick es influencer en redes sociales.
–Pues qué bien –dijo Judah en tono seco.
–Les he reservado las dos semanas en una isla que no tiene nada que ver con nosotros. Si van, les encantará. Pero estate atento a los titulares que hablen de mi excesiva generosidad, mi monstruosa falta de sensibilidad o de las dos cosas.
–Los enmarcaré y te los mandaré.
Ambo sonrieron.
–Lo cierto es que deseo que el matrimonio de mi amigo sea feliz. Lo deseo para él y, por supuesto, para mí.
Era lo más cerca que había estado, en años, de reconocer su soledad.
Judah suspiró y se agarró la nuca, lo que indicaba que le incomodaba el giro que había tomado la conversación.
–Entonces, ¿te quedas o te vas?
–Me voy en cuanto recoja las magdalenas y me despida de tu esposa y tu hija. ¿Te das cuenta de que les caigo mejor que a ti?
–Si me lo creyera, te mataría de un tiro.
–Eso es lo que dices, pero ¿lo harías?
Judah hizo una mueca.
–Dicen que la práctica hace al maestro.
Era un prueba de la sólida relación que había entre ellos, que les permitía hablar del incidente por el que Judah había pasado varios años en la cárcel cuando estaba en la veintena. Por otra parte, Reid sospechaba lo sucedido la noche del tiroteo, pero, por más que había intentado que Judah se lo contara, su hermano se había negado. Cuando era más joven, esa falta de confianza le había dolido. Ahora comprendía mejor lo que la gente debía y no debía saber.
–Se avecina una tormenta de arena –repitió Judah–. ¿No has dicho que te ibas?
Así era. No esperaría a comprobar en Internet la previsión del tiempo. Además, ya veía que la tormenta estaba llegando.
–Hasta dentro de una semana.
–La casa está preparada y aprovisionada para ti.
–No deberías haberte molestado.
–No lo he hecho. Gert vino la semana pasada.
Gert era el ama de llaves de Jeddah Creek. También trabajaba en otras dos granjas de la zona, el desértico y remoto interior de Australia. Se pasaba por cada una cada dos semanas.
–Pilota con cuidado.
Reid asintió mientras metía el portátil en la cartera. Llevaba pilotando helicópteros desde la adolescencia, y diseñándolos y construyéndolos desde los veintitantos. El helicóptero que lo esperaba tenía un motor revolucionario y doblaba la autonomía de vuelo de sus competidores.
–Siempre lo hago.
Veinte minutos después, tras una rápida revisión de la seguridad del aparato y de haberse comido dos magdalenas, Reid se dirigió al norte. No había más pasajeros. Estaba solo y más contento de lo que había estado en mucho tiempo.
Judah llevaba una vida recluida, lo que implicaba que Reid tenía que trabajar por los dos en las diversas empresas propiedad de ambos. Reid era el hermano sociable al que todos podían dirigirse sin temor. Nadie, ni siquiera Judah, sabía cuánto odiaba el escrutinio constante al que se veía sometido las veinticuatro horas del día ni que la fachada de playboy frívolo que se había construido comenzaba a pesarle, sobre todo porque, tras años de ocultar sus sentimientos a todo el mundo, ya no sabía cómo manifestarlos.
Los movimientos de sus empresas de ingeniería eran examinados por el mercado, por otras empresas de energías renovables y por un número cada vez mayor de grupos de presión. Los mercados subían y bajaban influenciados por sus palabras, lo cual le bastaba para desear volver a los buenos tiempos, cuando tenía diecisiete años, estaba solo y se ocupaba del ganado de la granja.
Sus padres acababan de morir y su hermano estaba en la cárcel por haber matado a un hombre.
En efecto, qué buenos tiempos.
Cuando su hermano salió de la cárcel, no había ningún adulto que se ocupara de ellos, por lo que compraron grandes extensiones de terreno en la región de Channel Country y se dedicaron a convertirlas en una reserva natural.
No hubo nadie que impidiera a Reid invertir mucho dinero en la investigación de energías renovables y de prototipos de motores aéreos que funcionaran con dicha energía; ni nadie que le advirtiera que grandes cantidades de dinero y poder y una importante posición social atraían más dinero, poder y responsabilidades, se estuviera o no preparado para afrontarlas.
Pero ambos estaban preparados. Reid se enorgullecía de lo que su hermano y él seguían logrando. Pero había días, y aquel era uno de ellos, que lo único que deseaba era verse rodeado por el azul del cielo y la tierra roja y los arbustos que veía debajo. Tras meses de duro trabajo, no había nada como estar en casa.
Dirigió el helicóptero hacia el norte prestando atención tanto a la dura belleza que lo rodeaba como al polvo que divisaba al oeste. Las tormentas de arena eran frecuentes, pero no era recomendable volar en medio de una. Si tenía que aterrizar, lo haría, aunque preferiría no tener que hacerlo y huir de ella.
Aumentó la velocidad al máximo y notó una sensación de júbilo. Volar había sido su primer amor y seguía siéndolo, seguido del sexo.
No lo comentaba, claro, pero seguía prefiriendo pilotar a tener relaciones sexuales.
Un multimillonario y un semental: así lo consideraban los medios y la gente se lo creía. Y aunque él bromeaba al respecto y se escudaba en ello para protegerse el corazón, esa descripción lo crispaba. Incluso antes de la desastrosa relación con Jenna, no había sido capaz de saber si una mujer se le acercaba porque de verdad le gustaba. Muchas lo hacían por su dinero o para servirse de su influencia para progresar política o profesionalmente o, como Jenna, para conseguir una atención mediática que no podían lograr por sí mismas.
Sus relaciones románticas llevaban mucho tiempo siendo una transacción.
¿Acaso era de extrañar que prefiriera volar a la intimidad sexual?
La pared de arena, y era una pared que se extendía hacia el norte hasta donde alcanzaba la vista, se iba aproximando.
–Tenemos que ir más deprisa –dijo mientras daba palmaditas a la consola frente a él.
Ari Cohen miró hacia atrás. La tormenta de arena se acercaba rápida y directamente hacia ella, lo que implicaba que debía recoger la tienda de campaña y meter sus cosas en la vieja camioneta a toda velocidad. Después tendría que buscar piedras para asegurar las ruedas y proteger el vehículo con cuerda y estacas para cercas clavadas en la arena. Solo entonces se sentiría segura, sentada en la cabina de la camioneta, esperando que la tormenta pasara.
Desde niña se había enfrentado a tormentas de arena, pero no de aquella magnitud. Recogió la tienda a toda prisa, mientras el viento le alborotaba el cabello castaño, y la metió en el asiento trasero de la camioneta, así como el hornillo de gas, pensando en la imprecisión de las previsiones meteorológicas en general y en el hecho de que a nadie le importaba el tiempo que hiciera allí, en medio de la nada.
Nadie vivía allí, salvo los ricos hermanos Blake, que probablemente ya poseerían buena parte del planeta Marte.
De pronto vio una mancha negra y plateada en el cielo, que resultó ser un pequeño helicóptero.
Si quienquiera que lo pilotara creía que podría ir más rápido que la tormenta se equivocaba.
–¡Estás loco! ¡Aterriza! –gritó, aunque sabía que nadie la oiría. Pero no podrían acusarla de no habérselo advertido.
Se le encogió el corazón al ver que el helicóptero se elevaba e inclinaba hacia la derecha. No quería presenciar la tragedia, sino subirse a la camioneta y soportar la tormenta lo mejor que pudiera. Sin embargo, no pudo apartar la vista de la lucha del helicóptero contra los elementos.
–¡Baja!
Como si la hubieran oído, el helicóptero se lanzó de cabeza hacia la tierra.
–¡Así no!
Se olvidó de las estacas y las cuerdas. Cuando el helicóptero aterrizara, no habría nadie más que ella para ir a ver si se podía rescatar a alguien.
No era médica ni enfermera.
No la atraía conducir hacia el desastre, pero…
¿Por qué siempre había un pero?
Había nacido y crecido allí, al borde del desierto y sabía lo que sucedía cuando no había nadie que pudiera ayudarte. Era una tierra inclemente.
Y quien estuviera en aquel helicóptero iba a necesitar ayuda.
Lanzó una maldición al poner en marcha la camioneta. ¿Quién le aseguraba que el vehículo no sería derribado por el viento? De todos modos, arrancó y se dirigió al norte. Aún tenía visibilidad y veía el helicóptero peleando contra el viento. Todavía no había caído, pero cada vez estaba más bajo.
«No te rindas», deseó mentalmente a quien lo estuviera pilotando.
En todos los años que Reid llevaba pilotando, nunca había visto un tiempo como aquel. Todo sentimiento de superioridad o de seguridad por el hecho de ser un hombre lo había abandonado. Lo único que le importaba era aterrizar. Podía morir. La eficacia de los motores era inútil ante la fuerza de los elementos.
Hacía tiempo que no veía la tierra. Ninguno de los instrumentos funcionaba.
No sabía dónde estaba el cielo, pero se esforzó en adivinarlo para seguir bajando.
No podía ser el final.
Si sobrevivía, daría prioridad al sexo, en vez de a volar. «Lo prometo».
Si sobrevivía…
Fue un milagro que Ari encontrara el lugar en que se había estrellado. Frente a ella se hallaba el pequeño helicóptero, con el morro enterrado en la arena y la cola hacia arriba. Quién sabe dónde estarían los rotores. No había nadie entre los restos.
Si el ocupante había salido disparado, ¿dónde habría aterrizado?
No lo sabía.
Apagó el motor de la camioneta, que tal vez no volviera arrancar, después del infierno del que había escapado, pero ya pensaría en eso más tarde. Dentro de la camioneta, no había arena en el aire; fuera podía morir.
Pero había alguien fuera. No sabía si habría muerto y, si estaba vivo, no duraría mucho, a no ser que buscara refugio o que alguien se lo proporcionara; o sea, ella.
Agarró una correa de nailon destinada a sujetar cargamento, no a personas y se ató un extremo a la cintura. Se puso las gafas de sol y un pañuelo en la cabeza. Lamentó no tener gafas de buceo, porque le habrían venido muy bien.
Se bajó de la camioneta e inclinándose contra el viento ató el otro extremo de la correa al parachoques. La correa tenía, como mucho, treinta metros de longitud. Si no encontraba a nadie, cuando no pudiera seguir avanzando, probaría en otra dirección.
–Sigue luchando –murmuró–. Te siento –era verdad. Otro milagro, sin duda–. Voy a buscarte. No te rindas.
Capítulo 2
RESPIRABA. No veía nada, pero respiraba y no estaba solo.
–¿Quién anda ahí? –preguntó con voz pastosa. El dolor de cabeza era espantoso, pero pudo articular las palabras.
–Puede hablar –la voz le sonó un poco histérica a Reid, pero en su vida se había sentido tan agradecido por estar acompañado–. ¿Había alguien más en el helicóptero con usted?
–No.
La mujer exhaló ruidosamente.
–Eso está muy bien.
–¿Dónde estamos? –seguía articulando con dificultad.
–En una tienda de campaña cerca de donde se estrelló el helicóptero. No sabía si era buena idea moverlo, así que he traído la tienda. Hay una tormenta de arena. Aquí no se está bien, pero fuera se está mucho peor.
–No veo.
–Está oscuro por la arena.
–No, no veo.
Silencio.
–¡Diga algo! –dijo Reid extendiendo la mano hacia la voz y aferrándose a un brazo desnudo, a una piel cálida y viva–. No veo –notó la mano de ella que le agarraba la suya intentando calmarlo.
–Seguro que se ha dado un golpe en la cabeza.
Era evidente, pero no estaba solo y seguía respirando, por lo que debía estar agradecido.
–¿Va a quedarse? –era fundamental que la bonita y asustada voz no desapareciera.
–Sí, ahora no puedo marcharme. Es imposible salir.
–No veo –repitió abrumado.
–Ya lo he oído –se llevó la mano de él a los labios, que le parecieron suaves y cálidos–. Lo he encontrado, pero no puedo ayudarlo.
Reid creyó que iba a volver a desmayarse de dolor.
–«Quédese», rogó mentalmente. «No quiero morir solo».
–No creo que vaya a morirse. Su pulso es fuerte –dijo ella con voz ronca, a causa del polvo, pero hermosa.
¿Cómo le había adivinado el pensamiento?
–Está hablando en voz alta.
Él rio, pero se dio cuenta de que reírse o moverse no era buena idea.
–No… No puedo…
–Está hablando y está vivo. Es una buena señal.
Reid le estrechó la mano y ella lo imitó, antes de que la oscuridad volviera a apoderarse de él.
Cuando Reid recobró el conocimiento, no estaba solo. Su salvadora se había acurrucado a su lado, una presencia cálida y una suave respiración contra su hombro. Lo agarraba de la muñeca como si se hubiera quedado dormida tomándole el pulso. El viento ya no zarandeaba la tienda, pero el aire seguía siendo pesado y los rodeaba un silencio anormal.
Reid movió los dedos de los pies y las piernas. También los de las manos y los brazos. Pensaba y respiraba.
Pero seguía sin ver.
–¿Cuánto tiempo ha pasado?
Ella se había movido mientras él comprobaba el estado de sus miembros. Supo que se había despertado.
–Un poco.
–No parece que haga tanto viento.
–Creo que se debe a que la tienda está medio enterrada en la arena. Noto el peso en el cuerpo. Usted está en el lado bueno.
Ella se incorporó y él supuso que lo había hecho apoyándose en el codo, porque el resto de su cuerpo seguía pegado al suyo. Intentó imaginarse el aspecto de aquella mujer, sin conseguirlo.
¿Estaría casada?
–Si no vuelvo a soltarla la mano, ¿le importaría a alguien?
–A mí, llegado a cierto punto. Creo que a nadie más.
–¿Cuántos años tiene?
–Veintitrés.
–¿Es guapa?
–¿Acaso importa? –lo reprendió ella.
–¿Eso es un no?
–Oiga, está atrapado conmigo en una tienda de campaña en medio del desierto y de una tormenta de arena. Estoy a punto de darle de beber y comer y no puede verme. ¿De verdad le importa mi aspecto?
Dicho así…
–Tutéame. Me llamo Reid.
–Sé quién eres –levantó la mano de la muñeca de él y se apartó.
–¡Espera! –lo invadió el pánico.
–Ahora vuelvo –le puso la mano en el pecho y se lo apretó–. Mi camioneta no está lejos. Aunque no la vea, estoy atada a ella, así que la encontraré –llevó la mano de Reid a su cintura y él notó la correa de nailon–. Lo único que tengo que hacer es seguir la correa.
–¿Cómo vas a volver?
–¿Acaso no te he encontrado? He vuelto a por la tienda, te he vuelto a encontrar y he instalado la tienda a tu alrededor. En la camioneta tengo pastillas para aliviarte el dolor. ¿Te parece que merece la pena que vaya a por ellas?
–Ve a por ellas.
–Suéltame la mano.
No estaba dispuesto a hacerlo.
–Quédate.
–¿En serio?
–Es peligroso que salgas. No deberías irte.
–¿Y los analgésicos? Creo que los necesitas.
–¿Cómo es que estás aquí, en medio de la nada? Aquí no vive nadie ni nadie pasa por aquí. ¿Eres real?
–Soy una intrusa, no estoy casada ni soy guapa en el sentido convencional de la palabra. Tengo los ojos demasiado separados, el cuello muy largo, la nariz desviada porque me la rompí de pequeña y soy delgada. No soy excesivamente inteligente y la gente me considera muy tímida, por lo que no me tiene en consideración. Sin embargo, soy real.
–Me parece muy bien.
Ella rio y su risa le pareció maravillosa.
–¿Lo ves? Empiezas a hablar con sensatez, lo cual es buena señal. Eres capaz de seguir la conversación, tienes el pulso bien y respiras con normalidad. No soy médica, pero me parecen buenas señales. Eres un hombre fuerte.
–Así es –notó que iba a volver a desmayarse.
–¡Reid!
No pudo evitarlo.
Ni siquiera aferrándose a la mano de ella.
Ari abrió la tienda y salió. La preocupación por Reid había superado el deseo de seguir en la tienda. Ya no llevaba el pañuelo, porque lo había enrollado en la cabeza de él para detener la hemorragia, pero se levantó la camiseta para taparse la nariz y la boca y no respirar arena. En la camioneta tenía un botiquín y agua para varios días, aunque esperaba que los rescataran antes.
Sabía que el herido era multimillonario. Seguro que en el helicóptero o en sus efectos personales habría un dispositivo de rastreo, por lo que sabrían dónde se hallaba e irían a buscarlo en cuanto pasara la tormenta.
Se tapó el rostro con la camiseta, agarró la correa con ambas manos, la tensó y echó a andar. Tardó mucho, pero llegó a la camioneta, que se encontraba donde la había dejado, aunque se hallaba medio enterrada en la arena.
Se subió y cerró la puerta. Se quitó la arena del rostro y abrió los ojos parpadeando con fuerza.
«No te frotes lo ojos, Ari».
El instinto le exigía que lo hiciera. Se obligó a no moverse. Apoyó la cabeza en el asiento y se frotó lentamente el rostro con una toalla que tenía detrás del asiento. Después, con los ojos aún cerrados, agarró la botella de agua que había en el salpicadero y bebió. Mojó el borde de la toalla y se echó unas gotas en los ojos hasta que pudo abrirlos.
Allí no había cobertura, pero comprobó que el móvil aún tenía batería. Después llenó la mochila y una bolsa con lo que necesitaba.
En el trayecto de vuelta tardó más de lo esperado porque el viento volvía a soplar con fuerza y ahora no podía tener los ojos cerrados y confiar en que la cuerda la llevaría a su destino. Cuando localizó la tienda, estaba negociando con quienquiera que la estuviera escuchando.
«Si me enseñas dónde está la tienda, estaré un año sin decir palabrotas».
«Si paras la tormenta, me esforzaré mucho para aprobar el curso de horticultura».
«Si Reid vive, agradeceré eternamente no llevar el peso de su muerte en mi conciencia durante toda la vida. Y me abstendré de tener relaciones sexuales durante al menos…».
«¡La tienda! ¡Hurra!».
Justo a tiempo.
–Ya estoy de vuelta –dijo dejando las bolsas en la entrada–. ¿Estás despierto? ¿Cómo te encuentras? –comenzó a quitar arena de su lado.
Él gimió.
–De maravilla.
Ella cavó con más fuerza, para que hubiera menos peso en aquel lado y más sitio cuando entrara. Aunque se suponía que la tienda era para dos, Reid Blake la llenaba casi por completo y era muy probable que los dos tuvieran que refugiarse en ella durante un tiempo.
–¿Sigues sin ver? –le preguntó ella, porque pensaba desnudarse antes de entrar, ya que tenía la ropa llena de polvo y arena.
–Sí.
Cuando ya había metido todo en la tienda, salvo la ropa, rompió la promesa de no decir palabrotas durante un año. Reid se había quitado el vendaje de la cabeza, se la había estado tocando y luego se había tocado los ojos. Tenía que ser eso, ya que no podían estarle sangrando.
–¿Qué pasa? –preguntó él.
«Que no te dé un ataque de pánico», se dijo ella.
Pero estaba aterrorizada.
Y se preguntó si él se daba cuenta.
–Nada –intentó que el miedo no se le notara en la voz, sin conseguirlo. ¿Qué desearía ella que le proporcionara un protector al que no veía? Seguridad y normalidad; algo a lo que aferrarse; humanidad–. Nada, salvo que he dejado la ropa en la puerta, por lo que espero que de verdad no me veas, porque me resultaría violento.
–¿Estás desnuda?
–Casi –contestó ella mientras dirigía la linterna hacia él y la encendía. Entonces vio con toda claridad el estado en que se hallaba y se asustó aún más. El color le había desaparecido del rostro; solo había sangre. La pernera izquierda del pantalón estaba empapada en sangre–. Sí, casi desnuda. He traído los analgésicos. Son cápsulas, así que tendrás que tragártelas, pero también he traído agua. ¿Puedes tragar?
Él se lo demostró mientras ella se ponía un vestido de verano.
–Muy bien. Trágate la primera. Tienes que tomarte tres. Y después me ocuparé de tu pierna.
–¿Qué vas a hacerle?
–Algo bueno que te salvará la vida.
–¿Y vas a hacerlo desnuda?
–Me acabo de poner un vestido. Eres de lo que no hay. Estás medio muerto y sigues pensando en lo mismo. Me dejas atónita.
En realidad, Ari no quería analizar su reacción con él. Una mujer, ante un hombre en grave peligro, no debía pensar: «Apuesto lo que sea a que estar piel contra piel contigo tiene que ser una experiencia gloriosa».
Le puso la primera cápsula en los labios, más suaves y cálidos de lo que parecían, lo cual era buena señal, aunque el leve contacto le produjo un cosquilleo de excitación sexual.
–No sigas por ahí –dijo en voz alta.
–¿Qué dices?
–Nada. Tómate la cápsula. No me obligues a hacértela tragar, porque lo haré. ¿Alguna vez le has dado a un gato una pastilla contra las lombrices?
Él rio débilmente y ella le vio los dientes, notó el roce de su lengua en los dedos y la cápsula desapareció.
–No levantes la cabeza. Llévate la cápsula al fondo de la boca y te echaré un poco de agua, intentando no ahogarte, para que te la tragues. ¿Te parece un buen plan?
Era el único que tenía. Se imaginó explicándole al forense su intervención en la muerte de aquel hombre. «Sí, se ahogó en medio de una tormenta de arena, en el desierto. Se le llenaron de agua los pulmones. No tengo ni idea de cómo pasó…».
–¿Preparado? –le echó un poco de agua en la boca y esperó–. ¿Te la has tragado?
–Sí.
Se tomó las otras dos cápsulas. Y ella abrió una tableta de chocolate y le dio un mordisco. Esa era su medicina, alimento para su alma asustada.
–¿Quieres?
–¿Qué es?
–Chocolate. Dicen que aleja los malos pensamientos.
–¿Quién te lo ha dicho?
–Lo he leído en un libro que probablemente tratara de magia.
–Me reiría, pero, si lo hago, volveré a desmayarme.
–¿Quieres o no?
–Sí.
Ella partió una onza y se la puso en la mano.
–Te sangra la pierna. Voy a quitarte los pantalones.
–Bromeas.
–Esa soy yo: hombre herido está a mi merced y lo único que me interesa es ver si está bien equipado.
–¿Tan mal aspecto tiene?
–Externamente, sí. Pero tengo vendas y otras cosas.
–Cosas.
–Cosas buenas. ¿Te puedo quitar los pantalones?
–No se me hubiera ocurrido ni en sueños.
Ella rio y él sonrió.
–Es bonita tu risa.
Sus palabras la tranquilizaron. Si él no estaba asustado, ella tampoco lo estaría. Si flirtear los ayudaba a superar la situación sin desmoronarse, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no aceptar aquella relación extrañamente íntima que estaban forjando en circunstancias extraordinarias y seguir adelante?
Le desabrochó los botones de la bragueta. El bóxer era bonito y le pareció que contenía mucho peso cuando agarró los vaqueros y se los bajó.
–Deberíamos volverlo a hacer cuando te sientas mejor.
–Sí.
Pero la voz de él era débil. Cuando ella acabó de quitarle los pantalones, se había vuelto a desmayar.
Sacó la ginebra que llevaba en la bolsa y le limpió la herida de la pierna, antes de vendársela con fuerza. Tenía un corte profundo en el muslo, por lo que esperaba que la limpieza y el vendaje fueran suficientes hasta que pudiera atenderlo un médico.
Le limpió el rostro con agua y una toalla hasta que encontró los cortes que le sangraban en la frente. Con gasa y alcohol se los desinfectó y después se los vendó. Esa vez no podría quitarse el vendaje. Le daría una bofetada, si lo intentaba.
Le curó todas las heridas que halló en el resto del cuerpo. Ninguna le sangraba abundantemente.
Él recuperó la consciencia al final de la cura.
–Creo que vivirás.
–Eso es tener esperanza.
Ella le dio más agua.
–Ahora hay que esperar.
–¿Sigues desnuda?
–No, llevo un vestido.
–¿De qué color?
–Verde.
–¿De qué color tienes el cabello?
–Castaño oscuro.
–¿Y lo ojos?
–También castaños.
–Me imagino a una actriz de una de las películas de James Bond.
–Tú mismo –¿a qué actriz se refería? No tenía ni idea–. ¿Dónde ibas?
–Al norte de la granja Cooper Crossing. Hay un par de cabañas ecológicas allí.
–¿Te espera alguien?
–No, están vacías.
–¿Alguien rastreará tu vuelo?
Silencio.
–¿No tenía el helicóptero una caja negra indestructible?
–No era un helicóptero para pasajeros, sino un prototipo.
–Qué decepción –trató de asimilar el hecho de que nadie pudiera ir a buscarlos–. De todos modos, nadie vendría a buscarnos con este tiempo. ¿Cómo estás? ¿Te han hecho efecto los analgésicos?
–No.
–No te puedo dar más.
–Lo sé.
–¿Quieres más agua?
–Por favor.
Otra pastilla no le haría daño. La sacó del frasco y se la puso en los labios.
–Es paracetamol. Las otras eran antiinflamatorios. Creo que te puedo dar las dos cosas, pero habrá que esperar cuatro horas después de esta, ¿de acuerdo?
Él asintió.
–¿Qué tal la vista?
–Sigo sin ver, y me asusta.
Ella no se imaginaba un mundo en perpetua oscuridad.
–Sigue hablando, por favor –rogó él.
Ella se tomó otro trozo de chocolate, sacó de la bolsa el libro de texto y se tumbó boca abajo al lado de él al tiempo que extendía el saco de dormir sobre ambos. Aún no hacía frío, pero lo haría.
Abrió el libro al azar y carraspeó.
–«Guisante del desierto de Sturt, Swainsona Formosa. Familia de las leguminosas. Debe su nombre al médico y botánico inglés Isaac Swainson».
Ari dejo de leer.
–Nos vendría muy bien que este hombre estuviera aquí. Y nunca he visto esta planta tan al norte.
Siguió leyendo.
–«Florece de marzo a julio, dependiendo de la lluvia, y prefiere suelos calcáreos y arenosos».
–¿Quién eres?
–Tu compañera en la tormenta –le siguió leyendo descripciones y clasificaciones de plantas hasta que notó que el cuerpo de él se relajaba y respiraba de forma regular.
Resultaba que el libro había sido útil. No volvería a quejarse de su precio astronómico, ya que había conseguido que el multimillonario Reid Blake, gravemente herido, se durmiera.
Capítulo 3
DESPERTARSE fue como levantarse del barro, que le pesaba y lo hacía desear no moverse para no sentir dolor ni miedo. Pero el miedo se abrió paso en su interior al percibir el agudo dolor de la cabeza y la oscuridad que lo rodeaba.
–No veo –una mano cálida lo agarró de la muñeca.
–¿Sabes dónde estás?
–No
–En una tienda, en medio de una tormenta de arena. Te estrellaste con el helicóptero. Te has herido la cabeza y otras partes del cuerpo.
Era la voz de sus sueños. O tal vez no lo hubiera soñado.
–Estabas antes aquí.
–Te encontré. Monté la tienda a tu alrededor y te di analgésicos –él notó una botella en los labios y bebió–. El sol se ha puesto hace un par de horas.
La mano le soltó la muñeca.
–¡La mano! ¡Vuelve a ponérmela! ¡Donde sea, por favor!
Notó la cálida mano en el hombro y volvió a respirar bien. Ese contacto, la conexión humana más básica, lo tranquilizó.
–¿Quieres que también te apoye las rodillas en el costado? Porque tengo que incorporarme para comprobar tu estado. Pero, si lo hago, invadiré todo tu espacio.
–Hazlo, por favor.
–Los ricos sois unos pervertidos.
–¿Sabes quién soy?
–Sí. Y tú, ¿sabes quién eres?
–No he perdido la memoria, solo la vista.
–Por lo que veo, la cabeza te ha dejado de sangrar, gracias al vendaje. También te he vendado la mano y la muñeca. Estoy segura de que ahí tienes algo roto. Y el hombro parece luxado. Espero que no te gustaran mucho los pantalones que llevabas, porque los he hecho tiras para detener la hemorragia de la herida que te recorre el muslo hasta la rodilla. Y te he desabrochado la camisa para comprobar el estado de tus abdominales. Tienen muy buen aspecto. Después te he metido la mano por debajo para palparte la espalda y las nalgas…
–Hablando de pervertidos… –murmuró él.
–Y no la he sacado manchada de sangre. Después me he tumbado a tu lado a esperar. Supongo que tu hermano mayor se pondrá a buscarte, pero tendrá que esperar a que el polvo y la arena se posen.
–¿Conoces a Judah?
–He oído hablar de él, al igual que de ti. Es difícil no hacerlo en estos contornos.
–¿Así que eres de por aquí? No voy a denunciarte por entrar sin autorización, si es lo que te preocupa.
–Qué gracioso eres. No tengo dinero y dudo que quieras quedarte con la camioneta, una reliquia que se cae a pedazos.
–¿Así que eres una estudiante de horticultura que está sin blanca y que ha venido de excursión en tienda de campaña? –comenzaba a recordar la conversación anterior y el libro que le había leído.
–Más o menos. Trabajaba en Brisbane cortando césped, podando setos y limpiando estanques de jardines. Pero mi jefe tuvo un infarto y vendió el negocio. Los nuevos dueños, un joven matrimonio, no tenían suficiente trabajo para mí –suspiró–. Tengo tres mil dólares ahorrados. Si me denuncias, negaré que te lo he dicho. No están en un banco.
–Quédate con ellos. No deberías llevar tanto dinero encima.
–¿Quién dice que lo llevo encima? Voy a sacar el móvil de la mochila para mirar la hora, si es que se ve algo.
–¿Tienes un móvil?
–Sí: móvil, ordenador y unas tijeras de podar. Esas son mis posesiones. Por eso no puedes denunciarme por tomar muestras de plantas de tu terreno sin autorización. Son las nueve menos diez. ¿Tienes hambre? ¿Te comerías una vaca?
–¿También llevas una de mis vacas en la mochila?
–Me duele tu tremenda falta de confianza en mi bondad, pero la respuesta es que no, al menos en esta excursión.
–No irás a colgar fotos mías en Internet, ¿verdad?
–¿Crees que podría venderlas por un dineral y pagarme la matrícula de la universidad?
Estaba seguro.
–No voy a sacarte fotos en el estado en que te encuentras para venderlas al mejor postor. Si eso es lo que hace la gente de tu mundo, lo siento por ti.
–No te imaginas lo que la prensa publica sobre mí –dijo él tratando de explicarse.
–¿Así que no estás perdidamente enamorado de la esposa de tu hermano?
–Hace un par de años, mi hermano y yo quisimos comprar una empresa energética nacional. Ese rumor fue un intento de detener nuestra oferta pública de adquisición de acciones.
–Vives en un mundo brutal –afirmó ella.
–Así es.
–Tu cuñada es muy guapa.
–Además de inteligente y bondadosa. La conozco desde que nació, lo cual no quiere decir que esté enamorado.
–Tengo una chocolatina con coco y nueces de macadamia que podemos compartir –murmuró ella.
–Cómetela tú –dijo él, enfadado porque creyera las mentiras que se escribían sobre él.
–Perdona, pero tú también estabas dispuesto a pensar lo peor de mí, como que iba a hacerte fotos y a venderlas a la prensa para ganar una fortuna.
Tenía razón, pero tal vez pudieran volver a empezar. Extendió el brazo hacia ella y sus dedos chocaron con una parte redonda de su cuerpo, que sin duda era una nalga. Carraspeó y apartó la mano.
–¿Empezamos de cero? No suelo ser tan… susceptible.
–Yo también estoy nerviosa. Siento haber repetido los chismes que se cuentan de ti. Son puras invenciones.
–Así es.
–¿Quieres más agua?
–Sí, por favor.
Notó el plástico de la botella en los labios. Agarró la botella y la mano de ella a la vez.
–Ya la sujeto yo.
–Un momento, voy a… Toda tuya. No bebas demasiada –le puso la mano en la frente–. Estás caliente.
–Me pasa con frecuencia.
–Estoy segura.
¿Flirteaban, se preguntó él?
–Me refiero a que tienes fiebre. No son buenas noticias. Creo que no debemos esperar a que alguien nos encuentre. Debo ir a buscar ayuda.
–En la cumbre de la colina habrá cobertura.
–Tal vez, pero el camino de subida está en muy mal estado. Pensaba subir, pero decidí no hacerlo. Aunque lo intentaré, si es necesario. Lo he hecho otras veces.
–¿Ah, sí? –era evidente que no desconocía aquella zona–. Llévame contigo.
–De ninguna manera. No puedes mover la cabeza. ¿Y si tu vista pende de un hilo y en el trayecto este se rompe? No volverás a ver.
Aunque detestara reconocerlo, ella tenía razón.
–¿Cuándo vas a marcharte?
–Ahora no. No eres el único que no ve nada. Esperaré al amanecer. El polvo se habrá posado un poco.
–No te vayas sin decírmelo.
–De acuerdo.
Reid no quería quedarse a solas con sus pensamientos y con el dolor que amenazaba con hacerlo llorar.
–Cuéntame algo.
–¿El qué?
–¿Cuál es tu recuerdo preferido?
–¿Por qué iba a decírtelo?
–Tal vez porque te hace feliz hablar de ello –quería conocerla. Era valiente e ingeniosa y no parecía tener ningún plan salvo mantenerlo con vida y buscar ayuda lo antes posible. Era divertida, sensata y especial, y era muy divertido escucharla–. Venga, cuéntame el mejor día de tu vida
–¿No preferirías que te siguiera leyendo?
–No, por favor.
–Entonces, tú primero –le quitó la manta. Y él supuso que sería para que se disipara parte del calor de su cuerpo, pero el de ella siguió en contacto con el suyo, y él agradeció no tener que volver a pedírselo–. ¿Cuál es tu recuerdo preferido?
–Ver salir a mi hermano de la cárcel y que me sonriera al verme.
–¿No sabía que irías a recogerlo?
–Se lo había dicho, pero me parece que no se lo creyó. Paramos en la cafetería de una gasolinera. Yo quería desayunar. Al preguntarle qué quería tomar, miró la carta como si estuviera perdido. Mi hermano necesitaba que lo ayudara, lo que me puso contentísimo. Deseaba con todas mis fuerzas caerle bien. Para mí, era un héroe.
–¿Tu hermano, que había matado a un hombre, era tu héroe?
–Fueron circunstancias excepcionales. Tuvo que hacerlo –no iba a decirle que no estaba seguro de que su hermano hubiera apretado el gatillo. Creía que podría haber sido el padre de Bridie quien empuñara el arma y que su hermano se hubiera declarado culpable para evitar que Bridie, con dieciséis años, se quedara sola en el mundo. Judah no se lo había confirmado–. A pesar de todo, sigue siendo un héroe para mí.
–Eres leal. Me gusta –dijo ella dándole palmaditas en el hombro.
–¿Por qué sigues dándome palmaditas en el hombro? –por qué no lo hacía en el pecho o le agarraba de la mano, como antes.
–Porque es la única parte de tu cuerpo que no está herida o vendada.
–¿Tan mal estoy?
–No estás bien. Sigue contándome. ¿Qué pediste para desayunar?
–Pedí para los dos. Tenía dieciocho años, estaba recién salido del internado y mis padres acababan de morir. Me había quedado solo en la granja para dirigirla y asegurarme de que mi hermano tuviera un sitio al que volver. Durante meses solo vi a Tom Starr, de la granja vecina, a su hija Bridie y a Gert, el ama de llaves que venía tres días cada dos semanas.
–Sí, conozco la historia. Hiciste un buen trabajo.
–No quería fallarle a mi hermano y quería demostrar a todos que era capaz de salir adelante.
–Sé lo que es sentirse así.
Él percibió en su voz que era cierto, aunque no podía verle los ojos.
–No podría haberlo conseguido sin ellos. Les estaré eternamente agradecido –extendió el brazo hacia ella, que le agarró la mano.
–Eres un sentimental.
–No se lo digas a nadie. Tengo que conservar la fama de insensible.
–Te guardaré el secreto.
La mano de ella no era suave Tenía durezas en los dedos. De repente, él sintió la necesidad de llevársela a los labios. ¿La retiraría ella? Se contentó con frotarle el pulgar.
–¿Por dónde íbamos?
–Cuando pediste el desayuno.
–Pedí dos cafés, dos batidos de plátano, tarta de manzana, patatas fritas con sal y vinagre, bizcocho de chocolate y nueces y dos refrescos isotónicos. E iba a seguir pidiendo, pero la camarera me dijo que creía que era suficiente.
–Y tenía razón.
–Cuando nos trajeron la comida, comencé a devorarla, pero me di cuenta de que Judah no comía. Creí que no tenía hambre. Le pedí disculpas, pero me dijo que parara. Le dije que solo quería causarle buena impresión y que lo sentía. Y él me repitió que me callara, así que lo hice. Creí que se iba a marchar.
–¿Y ese es tu mejor día?
–La cosa mejoró –se defendió él–. Judah es el mayor caso de estrés postraumático que conozco, pero me miró y decidió confiar en mí. Me dijo: «Reid, tengo hambre, pero es demasiada comida y llevo siete años y medio sin tener que decidir sobre nada. Me tienes que ayudar». Yo le dije, «empieza por el batido de plátano», él se rio, pero lo hizo. Y en ese momento supe que quería tenerme a su lado y que todo iría bien. A veces las familias se rompen, y me daba miedo de que fuera a pasarla a la mía. Y entonces, ¿qué?
–Te entiendo. Me lo sé de memoria.
Su voz estaba teñida de tristeza. Él se preguntó qué edad tendría y si ya se lo había preguntado. ¿Se equivocaba al pensar que era más joven que él, por ser estudiante? Daba igual. Ella lo entendía, y eso le bastaba.
–En la familia Blake está establecido que el primogénito se quede con todo, con el título de barón y con toda la tierra. No había nada en el rancho ni en el Reino Unido que fuera mío. Mientras desayunábamos, le pregunté si quería que me quedara con él –le faltaba fuelle para seguir hablando. Le dolía el cerebro; le dolía todo.
–¿Y te pidió que te quedaras?
–Sí, me dijo que no podría arreglárselas sin mí. Fue el mejor día de mi vida.
–Eso significa que vendrá a por ti.
–Te toca –murmuró él.
–No tengo recuerdos como ese. Mi mundo es pequeño.
–De todos modos, cuéntame algo.
–Ver la línea de costa por vez primera fue espectacular: agua por todas partes hasta la tierra.
–¿Cuántos años tenías?
–No lo sé. Tal vez seis. También me quedé alucinada al ver una catarata artificial en la piscina de una casa. Entonces estaba en la primera adolescencia. También al ver llover aquí y contemplar las formas que adopta el agua al correr.
–¿Conoces la Bahía de las Islas, en Vietnam?
–No.
–Te llevaré cuando salgamos de aquí.
–Seguro –dijo ella con indulgencia.
–Lo digo en serio.
Tal vez fuera así en aquel momento, pero Ari no era tan estúpida como para pensar que cumpliría su palabra. En cuanto lo curaran, se olvidaría de ella por completo.
–Cuéntame otro recuerdo. ¿Cuál es tu persona preferida?
Comenzaba a arrastrar las palabras, pero ella quería que siguiera despierto, porque, cada vez que se desmayaba, creía que no recuperaría la consciencia.
–Mi madre, pero murió.
–¿Y tu padre?
–No forma parte de mi vida. Mi madre no era muy habladora y no me contó nada de él. Era un ganadero que estaba de paso. Y fue una encantadora aventura de una noche. Es lo único que sé.
Ari le apretó la mano. Él respondía maravillosamente a su contacto. Tal vez ella también lo haría si no viera.
–Así que no era habladora, pero tenía unos ojos muy expresivos. Le bastaba una mirada para decirme que me quería y que estaba orgullosa de mí. Si sacaba buenas notas, le brillaban los ojos de orgullo. Si, de niña, le hacía algo en la escuela para regalárselo, me miraba con amor. Me demostraba que me quería, y yo lo sabía. Incluso cuando se casó y tuvo que ocuparse de mi padrastro y de mi hermanastro, me siguió queriendo con los ojos.
Cuando podía. El padrastro era un hombre celoso y no le gustaba que la madre demostrara su cariño por su hija.
–Seguro que te miraba así a menudo. Tienes buen corazón.
–¿Tú crees? –Ari no quiso contarle que en los últimos años apenas la miraba por miedo a que su esposo acabara dándole una paliza, a ella o a su hija–. Porque me acabo de dar cuenta de que no he parado de darte la lata con recuerdos visuales, cuando no ves.
–Distingo formas borrosas, luz y oscuridad –Ari no tuvo el valor de decirle que hacía tiempo que había apagado la luz y que la oscuridad era absoluta–. Ojalá pudiera verte.
–Sí, claro –