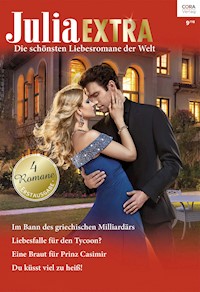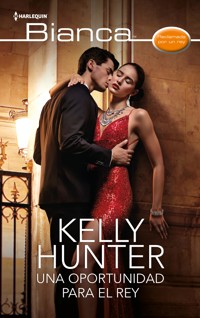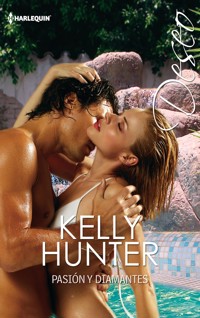3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
Tenía que elegir una reina, pero ¿se impondría el deseo sobre el deber? El rey Augustus se quedó estupefacto cuando su país le entregó una cortesana. La única manera de liberarla era casarse con otra mujer, pero la sorprendente inocencia de Sera y su evidente anhelo por él eran muy tentadores y ponían a prueba su legendario dominio de sí mismo. Augustus sabía que, si se dejaba llevar por esa atracción, no descansaría hasta que Sera fuese su reina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Kelly Hunter
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una reina para el rey, n.º 185 - marzo 2022
Título original: Untouched Queen by Royal Command
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-518-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Augustus
No deberían estar en esa parte del palacio. Augustus, de catorce años y príncipe heredero de Arun, había estado buscando durante unos seis años la habitación circular con una cúpula de cristal. Veía esa cúpula desde el helicóptero cada vez que la sobrevolaban, pero no había podido encontrar la habitación y ningún adulto había querido ayudarlo.
Su padre decía que esas habitaciones se habían cerrado hacía más de cien años. Según su madre, no podía usarse porque la cúpula era insegura.
Aun así, su hermana y él seguían buscándola aunque no habían tenido mucha suerte. Era como buscar un tesoro. Esa vez tampoco la habrían encontrado sin la ayuda de un mapa.
El suelo era de mármol blanco grisáceo, como las columnas y los arcos que rodeaban la habitación central. Los muebles que quedaban estaban cubiertos por telas que debieron de haber sido blancas en algún momento. Sobre todo, era cálida como no lo era ninguna otra de las partes habitables del castillo.
–¿Por qué no vivimos en esta zona del palacio? Parecen dormitorios y yo podría vivir aquí.
Su hermana había abierto todas las puertas de las habitaciones que rodeaban la parte principal.
–¿Quieres cincuenta dormitorios para ti sola?
–Quiero hacerme un ovillo como un gato a la luz del sol. Dime otro sitio del palacio donde puedas hacerlo.
–Nuestra madre te mataría si te tumbaras al sol. Dejarías de tener el cutis tan blanco.
–Augustus, no tengo el cutis tan blanco diga lo que diga nuestra madre. Tengo el pelo negro, los ojos negros y la piel morena, como nuestro padre y tú. A mi piel le gusta el sol, necesita el sol, anhela el sol. Caray… –ella había desaparecido por unos de los arcos y su voz sonaba un poco lejana–. Una piscina cubierta.
–¿Qué?
Él fue hasta el arco y se chocó con su hermana, que estaba retrocediendo.
–He oído algo en un rincón –comentó ella a modo de explicación.
–¿Sigues queriendo vivir aquí?
Él no sabía bien si el agujero en el suelo podía llamarse una piscina o una bañera, solo sabía que no había visto nunca un mosaico en el suelo con unos dibujos tan complicados y ese tono de azul.
–Quiero seguir explorándolo –contestó ella–, pero puedes ir tú por delante.
Él puso los ojos en blanco aunque tenía que ir en cabeza por orgullo. Al fin y al cabo, había nacido para ser rey algún día. Un ruido no iba a pararlo. Pasó por delante de su hermana y giró a la derecha. Había un lavabo excavado en la pared al lado del arco y unos grifos plateados con un brillo apagado. Abrió uno con bastante esfuerzo, pero no salió agua, ni siquiera sonaron las cañerías.
–¿Qué es este sitio? ¿Qué son esos bancos de piedra y esos nichos? –preguntó su hermana mientras lo seguía adentro mirando los rincones con cautela.
Habían llegado gracias a un viejo plano del palacio y a un profesor de historia que prefería darles libros para que sus reales alumnos leyeran y así poder echar una cabezada durante la lección de la tarde. Además, si los pillaban allí, él seguramente podría decir que estaban siguiendo las lecciones sobre el terreno.
–A lo mejor lo hicieron para un batallón de caballeros guerreros que dormían y se bañaban aquí. Podrían haber practicado la lucha con espadas en la habitación circular –sugirió su hermana.
–Podría ser.
Los reyes habían reinado desde esa fortaleza durante siglos. Por eso parecía tan imponente desde fuera y tenía relativamente pocas comodidades por dentro independientemente de la cantidad de generaciones de familias reales que hubieran intentado hacerla más habitable. Tenía algo que se resistía a ablandarse. Menos ahí. Esa parte del palacio tenía algo delicado y extrañamente hermoso. Augustus fue a tomar una seda dorada que colgaba de un gancho y se le deshizo en trozos que cayeron al suelo.
–¿Los caballeros usaban albornoces de seda bordada?
–¿Lo has destrozado? –le preguntó su hermana sin poder creérselo.
–No, solo lo he movido. El tiempo lo ha destrozado –contestó él, que siempre era muy racional.
–¿Puedo tomar un trozo?
Ella, sin esperar a que le diera permiso, tomó un trozo de tela y empezó a frotar unos de los azulejos.
–Creo que va a hacer falta algo más que eso para adecentar este sitio.
–Solo quiero ver el dibujo –murmuró su hermana–. Oh…
Ella dejó de frotar y su hermano miró.
–Enhorabuena, has encontrado un azulejo antiguo y pornográfico.
–Es arte, majadero.
–Ya…
–Ojalá pudiéramos ver mejor –comentó su hermana.
–Necesitaríamos electricidad o unas antorchas para esos soportes que hay en las paredes.
Él cerró los ojos y vio una imagen con toda claridad.
En esa parte del palacio no vivían y se bañaban ni caballeros ni guerreros sino mujeres al servicio del rey.
Augustus no había leído por ninguna parte que alguno de sus antepasados hubiese tenido un harén, pero como solía decir su octogenario profesor de historia, no todos los hechos aparecían en los libros de historia.
–Entonces, hay dormitorios, un baño común, una sala… ¿Qué más?
Había más habitaciones que salían de la central. Una cocina antigua, despensas con las baldas vacías, habitaciones grandes con chimeneas, habitaciones más pequeñas con restos de velas apagadas en huecos de la pared. También encontraron cómodas y aparadores debajo de pesados lienzos, espejos alargados que, según su hermana, hacían que parecieras más delgado e, incluso, un cepillo de pelo.
–Creo que nadie sabe siquiera que esto está aquí –comentó Moriana mientras volvía a dejar el cepillo en su sitio–. No sé por qué lo tienen arrinconado. Algunas cosas son muy antiguas, podrían estar en un museo. Este cepillo parece de marfil con incrustaciones de plata y está abandonado. A lo mejor deberíamos traer al profesor de historia. Iba a pasárselo en grande.
–No –replicó él en un tono más tajante del que había querido poner–. Este sitio es privado y no puede venir.
Moriana lo miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada mientras salían del cuarto que habían estado explorando.
Todas las puertas y arcos llevaban a la sala principal. Era como una plaza de pueblo en miniatura. Augustus miró el casi mágico techo de cristal.
–A lo mejor nuestros antepasados estudiaban las estrellas desde aquí.
A lo mejor él podía hacer lo mismo alguna noche. Si además echaba otra ojeada a los azulejos con personas desnudas, pues no pasaba nada. Hasta los futuros reyes tenían que aprender de alguna manera.
–A lo mejor colgaron un telescopio de esas cuerdas que hay ahí arriba y lo iban girando. A lo mejor si subían por esas escaleras… –él señaló hacia unas escaleras que terminaban en un descansillo a media pared y no tenían pasamanos–. A lo mejor tenían poleas y cuerdas para moverlo. A lo mejor este era un sitio para astrónomos.
–Augustus, eso es un trapecio de circo.
–¿Crees que tenían un circo?
–Creo que esto es un harén.
Qué raro que su inocente hermanita no se hubiera imaginado lo que había sido ese sitio.
–Voy a subir las escaleras. ¿Me acompañas?
Moriana lo siguió. No siempre estaba de acuerdo con él, pero siempre se podía contar con ella cuando las cosas se ponían emocionantes. Tampoco ayudaba que su madre pusiera a Augustus por las nubes por su aguda inteligencia y su dominio de sí mismo y le criticara a ella por sus efusiones emocionales. Sin embargo, que Augustus supiera, era tan fogoso como su hermana o más, pero sabía convertir el genio acalorado en una mirada gélida.
Según su padre, un rey tenía que anteponer siempre las necesidades de su pueblo a los deseos propios. Unas palabras que regían su vida.
Un rey no perdía nunca el dominio de sí mismo. Esas palabras también regían su vida aunque él no quisiera.
Llegaron a la plataforma e hizo que su hermana se sentara. Él también se sentó con la espalda apoyada en la pared y miró al techo antes de mirar el suelo de mármol con dibujos intrincados.
–Me siento como un pájaro en una jaula –comentó Moriana–. ¿Cómo se sentirían las mujeres que vivían aquí?
–Tienes razón.
Él no era una mujer, pero sabía lo que era sentirse atrapado por el deber.
–Podríamos practicar el tiro con arco desde aquí –Moriana hizo un gesto como si estuviera tensando un arco imaginario–. Podríamos poner dianas abajo y practicar la puntería.
–Me gusta…
Tenía que dar salida a la rabia acumulada de alguna manera. También podía ir a ese sitio otras veces y alejarse de las miradas que observaban y juzgaban todo lo que hacía.
–Júrame que no le dirás a nadie que hemos estado aquí –le exigió a su hermana.
–Lo juro –contestó ella con los ojos brillantes.
–Y que no vendrás aquí tú sola.
–¿Por qué? Tú sí vas a venir.
Algunas veces parecía como si su hermana pudiera leer el pensamiento.
–¿Qué vas a hacer aquí tú solo? –añadió Moriana.
Rugir o llorar. Echar fuera todo lo que se sentía obligado a guardarse dentro.
–¿Algunas veces no quieres estar en algún sitio donde no están observando y juzgando todo lo que haces? Sentarte al sol si quieres sentarte al sol. Perder las riendas y decir por fin todo lo que quieres decir, aunque no esté escuchando nadie. Necesito ir a algún sitio donde pueda ser yo mismo y este podría ser ese sitio.
Podría despojarse de todas las capas de cautela y moderación que lo cubrían y ver qué había debajo, aunque todo fuera feo y censurable.
Su hermana se llevó las rodillas al pecho, se las rodeó con los brazos y lo miró con desasosiego.
–No deberíamos ocultar a nadie cómo somos. Ya sé que somos un ejemplo para todos, pero tendríamos que poder dejar que alguien vea lo que tenemos dentro.
–Sí, bueno… Pero tú no eres yo.
Augustus se acordó del sermón de una hora que le había soltado su padre sobre el egoísmo por haberse atrevido a decirle que no quería asistir a otro funeral de un rey que no conocía siquiera.
Sera
Sera no podía salir cuando su madre tenía una visita. Tenía que quedarse callada en el cuarto trasero, no podían verla. Esas eran las reglas y a Sera, de siete años, ni se le ocurría incumplirlas. El visitante llegaba tres o cuatro veces a la semana y después había comida en la mesa y vino para su madre, aunque en aquellos tiempos había más vino que comida. Su madre estaba enferma y el vino era como una medicina, pero su afable madre tenía un olor acre y el visitante no se quedaba mucho tiempo.
Le rugió el estómago cuando se acercó a la puerta que separaba la sala del resto de la que había sido una casa elegante y pegó la oreja. Si iba a la panadería antes de que cerrara, quizá quedara una barra de pan y el panadero se la vendiera a mitad de precio… con un bollo. El pan no siempre estaba blando, pero el bollo era gratis e, incluso, una vez le dieron huevos. El panadero siempre le decía que saludara a su madre de su parte, y su madre siempre sonreía y decía que era un buen hombre.
Su madre había ido con él al colegio y habían jugado juntos mucho antes de que su madre se marchara para formarse y llegar a ser algo más.
Sera no sabía qué quería decir su madre con «más», solo sabía que no quedaban muchas cosas en la casa que pudieran vender y que su madre ya no se reía si no había vino, y si lo había, se reía por cualquier cosa. Quienquiera que hubiese sido su madre, una bailarina, una señora o alguien que hacía que se le pasaran las pesadillas con solo tocarle una mano, ya no lo era.
Todos los niños del barrio sabían que era en ese momento, entre ellos, Sera.
Su madre era una ramera.
No se oía nada al otro lado de la puerta. Ni risas ni charla ni… nada. El visitante debía de haberse ido. Estaba oscureciendo y el panadero cerraría enseguida, y ella se quedaría sin pan.
Oyó un golpe, como si alguien hubiera chocado contra un mueble, y el ruido del cristal al romperse. No sería la primera vez que su madre rompía una copa de vino. Entonces, ella tenía que recoger los trozos en intentar que su madre se sentara en vez de bailar y dejar las huellas de sus pies ensangrentados por el suelo de madera mientras no paraba de decirle que era una niña muy buena.
Todavía se veían algunas de esas huellas porque no había alfombras que pudieran taparlas.
Se habían vendido todas las alfombras.
No oyó nada mientras entreabría la puerta para mirar por la ranura. Su madre estaba de rodillas recogiendo trozos de cristal, pero, lo que era más importante, estaba sola. Abrió la puerta y estaba entrando cuando vio a la otra persona delante de la chimenea apagada. Se quedó petrificada. No era un hombre, era una mujer muy bien vestida y costaba dejar de mirarla. Le recordaba a lo que había sido su madre; unos rasgos finos y hermosos, unos ojos claros y una sonrisa que hacía que sintiera calidez por dentro.
Miró a su madre sin saber qué hacer, sin atreverse a hablar y sin atreverse a moverse, aunque había trozos de cristal en el suelo que su madre no había visto.
–No te necesitamos –su madre se levantó y miró hacia otro lado–. Vete a casa.
¿A qué casa?
–Es la hija de mis vecinos –le explicó su madre a la visitante–. Viene a limpiar.
–Entonces, será mejor que le dejes a ella…
–Puedo hacerlo yo –su madre miró con frialdad a la otra mujer antes de dirigirse a ella–. Vete y vuelve mañana.
–Espera…
Sera se quedó donde estaba y se estremeció cuando la visitante se acercó y le giró la cara hacia la luz.
–Es tuya –añadió la mujer.
–No, yo…
–No mientas, es tuya.
Su madre no dijo nada.
–Incumpliste las reglas –siguió la mujer.
–Lo siento… –susurró Sera.
–Me enamoré –dijo su madre a la vez.
Entonces, su madre se rio con amargura y la mujer mayor se puso muy recta y se giró hacia ella.
–No tenías por qué haberte marchado –comentó la mujer con delicadeza–. Hay maneras…
–No.
–Eres una de las nuestras, nos habríamos ocupado de ti.
Su madre sacudió la cabeza con vehemencia.
–Habríais acabado con las dos.
–Os habríamos escondido –replicó la mujer–. ¿Crees que eres la primera cortesana que se enamora y tiene un hijo?
Sera se agachó para recoger los cristales como si quisiera pasar inadvertida y así oírlas hablar, aunque no entendía lo que querían decir la mitad de las palabras.
–¿Cómo nos has encontrado? –preguntó su madre.
–Por azar –otra palabra que Sera no entendió–. Pasaba por el pueblo y entré en la panadería para comprar una barra de pan de masa madre –la mujer esbozó una sonrisa muy leve–. Sobre todo, porque son las mejores del mundo. El hijo del panadero me reconoció. Ahora es el panadero, como sabrás, y habló de ti. Quiero ayudar.
–No puedes. Ya no se me puede ayudar.
–Entonces, déjame que ayude a tu hija.
–¿Cómo? ¿Vas enseñarle a servir, a querer a los demás y a no pedir nada a cambio? Jamás le daré esa vida a mi hija.
–A ti te gustó…
–Era una necia.
–¿No sigues siéndolo? ¿Qué le pasará a tu hija cuando te hayas envenenado por la bebida y te hayas muerto de hambre? ¿Quién se ocupará de ella? ¿Quién le dará un techo? ¿Quién le dará de comer y la educará y le dará cierta dignidad?
–No tú –contestó su madre al borde del llanto.
–Me parece que no te quedan muchas alternativas –le mujer miró alrededor–. Si no me equivoco, has vendido todo lo de valor. ¿Queda alguna joya?
–No –contestó su madre con un hilo de voz.
–¿La casa es tuya?
–No.
–¿Cuánto tiempo llevas enferma?
–Un año, a lo mejor más. No es contagioso, es cáncer.
La mujer mayor inclinó la cabeza.
–¿Y cuánto tiempo crees que puedes durar vendiendo tus favores al peor postor? ¿Cuánto tardará en mirar a la niña y preferirla a ti? Yuna, por favor, puedo darte un hogar otra vez, y tratamiento médico si lo tienes. Puedo daros la ropa y las comodidades que os corresponden por vuestra condición. La discreción será absoluta en cuanto al padre… No creas que no lo sé.
–Él no la querrá.
–Eso es verdad, pero yo sí la quiero. La Orden del Milano siempre vela por los suyos. Desde el halcón más temible hasta el gorrión más desamparado. ¿Cómo es posible que no lo sepas?
Una lágrima asomó entre las pestañas cerradas de su madre.
–Me pareció mejor alejarme de todo ello. Estuvo bien durante un tiempo… y podría volver a estarlo.
–¿De verdad lo crees? –la otra mujer se acercó a su madre y le tomó las manos–. Déjame que te ayude.
–Prométeme que no la formarás como… cortesana. Lianthe, por favor…
–Te prometo que le daré las mismas alternativas que te di a ti.
–La deslumbrarás.
–Tú lo contrarrestarás.
La mujer se llevó a la madre de Sera a un sofá y no le soltó las manos ni cuando estuvieron sentadas. Sera también se acercó con miedo a que el dobladillo del vestido de esa mujer se manchara con el charco de vino y atraída por el delicado olor que la rodeaba.
–Déjalo –la mujer le sonrió–. Ven, déjame que te vea de cerca.
Sera aguantó la mirada de la mujer todo lo que pudo mientras se acordaba de que su madre siempre le decía que tenía que mantenerse erguida y con la barbilla alta, que no tenía por qué parecer un golfillo de la calle.
–Me llamo Lianthe –dijo la mujer al cabo de un rato–. Me gustaría que tu madre y tú vinierais conmigo a mi casa en las montañas para cuidaros hasta que tu madre su cure.
–¿Tendrá visitas mi madre?
–¿Qué visitas?
–El hombre.
Su madre y la otra mujer se miraron.
–No la visitará, os llevaré muy lejos de todo eso.
–¿Habrá vino para ella? El vino es como una medicina.
–Habrá vino hasta que encontremos una medicina mejor. ¿Tienes hambre?
Tenía mucha hambre, pero sabía desde hacía mucho tiempo que algunas veces era preferible quedarse callada a dar la respuesta equivocada. En cualquier caso, el estómago gruñó.
–¿Cuándo comiste la última vez? –siguió la mujer.
Era la misma pregunta, una pregunta con trampa.
–¿Quiere un té? –preguntó Sera con nerviosismo.
Había té en el armario y su madre siempre ofrecía una bebida a las visitas. El té era una bebida caliente, sabía hacerlo y sabía las tazas que tenía que usar.
La mujer miró a su madre como si su hija hubiera hecho algo mal, mucho peor que olvidarse de cerrar la puerta o de apagar la luz de la mesilla por la noche.
–Yuna, ¿qué estás haciendo? Ya estás enseñándole a sacrificarse y a negar la evidencia. Es demasiado pronto y lo sabes muy bien –otra lágrima le cayó a su madre por la mejilla y Lianthe la miró con más firmeza–. Te mira para que la orientes y le des tu aprobación. Yuna, tienes que estar dándote cuenta de lo que estás haciendo. Esto no es libertad ni una infancia como hay que vivirla. Esto es maltrato y ningún integrante de la orden te lo ha enseñado.
–Él no puede… saberlo –replicó su madre con la voz entrecortada–. No puede… llevársela.
–No lo sabrá nunca, te lo prometo.
–No la mandaréis cerca de él.
–Te doy mi palabra.
–Podrá elegir. Si no quiere será acompañante, harás que le vaya bien en otro sitio.
–De acuerdo.
–Sera… ¿Te gustaría ir a las montañas con lady Lianthe?
Lejos de allí, del panadero que era un buen hombre, de los niños que le llamaban de todo, de los hombres que la miraban con una avidez ardiente, del miedo a que su madre se acostara rebosante de vino y no volviera a despertarse.
–¿Habrá comida y alguien que se ocupe de nosotras?
Su madre se tapó la cara con las manos.
–Sí, habría comida y personas que se ocupen de vosotras –contesto lady Lianthe–. Te llamas Sera, ¿verdad?
Sera asintió con la cabeza.
–Es un nombre precioso –la mujer la envolvió con una sonrisa–. Eres una niña preciosa.
Capítulo 1
Era un regalo de su pueblo al rey de Arun. Un regalo no deseado a juzgar por la expresión del rey, pero no podía rechazarlo sin incumplir las leyes de su propio país y sin quebrantar una tradición de siete siglos entre su pueblo y el pueblo de ella. Sera lo miró por entre las pestañas y con la protección que le daba la capucha de la capa de viaje.
No podía rechazarla aunque pareciera que estaba pensándoselo.
Era una cortesana, había nacido y se había criado para agradar al rey. Se había comprometido a los siete años a cambio de la mejor comida y vivienda y de una educación insuperable. La habían elegido por su belleza y su rapidez mental. Le habían enseñado a servir, a aliviar, a bailar, a luchar y a vestirse. Una y solo una para cada rey de Arun, un bien muy preciado.
Se quedó delante de él dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer. Había recibido mucho más de lo que había dado y si había llegado el momento de saldar la deuda, lo haría. Era atractivo, alto, delgado, con los labios firmes y el pelo moreno. También tenía fama de ser un líder justo y reflexivo.
Efectivamente, estaba dispuesta…
Parecía tranquilo mientras miraba el grupo. Sera tenía dos guerreros en posición de firmes a cada lado y otro detrás. Lady Lianthe, la anciana representante de las tierras altas, la precedía. Ese grupo de cinco, con ella en el centro, estaba ante el rey de Arun, quien estaba de pie al lado de una silla de cuero muy alta en una habitación demasiado fría y desolada para vivir en ella.
El hombre mayor que los había llevado hasta esa sala habló por fin.
–Majestad, lady Lianthe, líder de las tierras altas, y sus acompañantes.
Él ya sabía quiénes eran porque habían solicitado esa audiencia hacía dos días y habían mandado una copia del acuerdo. Sera se preguntó si habría pasado esos dos días repasando diarios antiguos y libros de historia para intentar entender lo que no le habían explicado ninguno de sus padres.
Ese rey tenía debilidad por las mujeres y no se había casado. Había querido mucho a su madre cuando estaba viva, aunque ya llevaba muchos años muerta. Había casado hacía poco a su hermana, la reina consorte de Liesendaach, a quien también quería mucho. Lo habían relacionado con varias mujeres dignas de su alcurnia, pero no había pasado nada.
–Ha llegado el momento…
Sera estuvo a punto de sonreír. Había estudiado sus discursos y conocía muy bien esa voz, el tono de barítono y la frialdad gélida que podía emplear algunas veces, y que era más abrasadora que el fuego. Aunque todavía no había frialdad.
Lianthe se incorporó de la reverencia e inclinó la cabeza.
–Majestad, conforme al acuerdo alcanzado entre la Corona y nuestro pueblo en mil trescientos doce…
–No la quiero.
Lianthe no se alteraba jamás. Habían ensayado ese momento y todas sus variaciones posibles. Ante la interrupción del rey, la ya anciana mujer se limitó a empezar otra vez.
–Conforme al mencionado acuerdo, y en el caso de que el rey no se haya casado al haber alcanzado la mayoría de edad, el pueblo de las tierras altas le proporcionará una concubina de origen noble…
–No puedo aceptar.
–Una concubina de origen noble que satisfará las necesidades y exigencias del rey hasta que encuentre una esposa y tenga un heredero. Entonces, y a discreción del rey…
–No puede quedarse.
El tono gélido apareció por fin, aunque no iba a servirle de gran cosa porque el pueblo de las tierras altas tenía que cumplir con su obligación.
–Entonces, y a discreción del rey, dará por terminado su servicio, se le regalará su peso en oro y volverá con su pueblo.
Ese era el acuerdo leído entero. Se presentaba a la concubina y había que cumplir con el deber. Sera observaba desde las sombras que le ofrecía la capucha, Lianthe se agarró las manos huesudas e intentó parecer menos irritada y más complaciente.