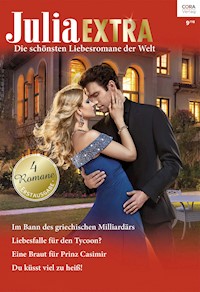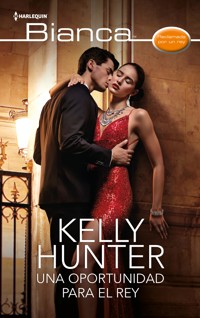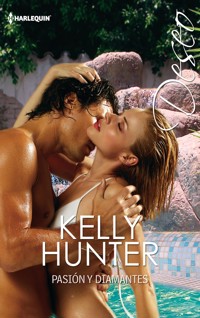
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Una joya… en su cama. Tristan Bennett era alto, atractivo y enigmático. Y Erin, joyera de profesión, no sabía si era un brillante o un diamante en bruto. Tristan disponía de una semana libre y accedió a acompañar a Erin a las minas australianas a comprar piedras preciosas. Una vez que Erin y Tristan emprendieron el viaje, la atracción que sentían el uno por el otro les traía locos. Erin sabía que eso solo le acarrearía problemas, a menos que ambos pudieran controlar su mutua pasión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Kelly Hunter
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pasión y diamantes, n.º 2088 - mayo 2016
Título original: Priceless
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-7880-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Si te ha gustado este libro…
Uno
Erin Sinclair estaba acostumbrada al tráfico: tráfico en horas punta, atascos, tráfico en días lluviosos y, como ahora, tráfico de camino al aeropuerto. Sídney era una ciudad pintoresca y llena de vida, pero las calles, los lunes a las ocho de la mañana, estaban congestionadas.
Los taxistas lo sabían.
Sus pasajeros iban con retraso, pero había logrado llevarles a salidas internacionales en un tiempo récord. Le habían dado una buena propina. Ahora solo le faltaba conseguir más pasajeros de vuelta a la ciudad.
Se detuvo en la zona destinada a taxis de lujo, justo delante de la entrada de la terminal, y salió del taxi. Era el único que había en ese momento. No tendría que esperar mucho tiempo.
Como era requisito, iba vestida de negro: botas negras, pantalones negros y camiseta negra. La gorra de taxista la había dejado en el asiento del acompañante.
El hombre que salió de la terminal no iba de negro, pero le habría sentado muy bien. Llevaba botas con punteras de acero, pantalones cargo de color verde, camiseta gris y… debajo un cuerpo extraordinario.
Era un hombre de hombros anchos, caderas estrechas, sin grasa y musculoso. Tenía el cabello negro y de descuidado corte y un rostro próximo a la perfección. Se le veía cansado, pero no era un cansancio propio de un largo vuelo, sino algo más profundo. Iba muy serio. Mejor, porque una sonrisa de ese hombre podría deshacer a cualquier mujer.
Tras mirar a su alrededor, el hombre se dirigió hacia ella.
Inmediatamente, Erin abrió el maletero. Él ya se encontraba a su lado y, de cerca, vio que tenía los ojos de color caramelo. Sonrió al hombre y fue a agarrar el equipaje.
–Lo haré yo –dijo él con voz profunda y queda.
–¿Es porque soy mujer?
–Es porque pesa mucho –respondió mirándola con intensidad–. No es usted muy corpulenta.
Erin se apartó de un soplo un mechón castaño de los ojos. ¿Y qué si medía un metro sesenta y dos y tiraba a delgada?
Erin abrió la portezuela posterior del coche y esperó a que entrara. Él la miró, sin moverse, y sonrió; evidentemente, no estaba acostumbrado a esas cosas.
–¿Está seguro de que quiere un servicio de taxi de lujo? –le preguntó en tono burlón–. La parada de taxis normales está ahí mismo.
Él dirigió la mirada a la larga fila de taxis antes de clavar los ojos en ella una vez más.
–¿Tardo menos en llegar a la ciudad en un taxi de lujo?
–No, ni hablar.
La sonrisa de él se agrandó.
–La ventaja de ir en mi taxi es que puede leer tres periódicos diferentes y puedo pedirle un café.
–¿Un buen café?
–Un café excepcional.
–Solo y con dos cucharadas de azúcar –dijo, y se subió al taxi.
Erin cerró la puerta, rodeó el vehículo y se colocó al volante.
–¿Adónde vamos?
–A la calle Albano, Double Bay.
Un bonito lugar. Agarró el móvil, llamó para pedir un café y arrancó el coche.
–¿Periódico? –preguntó ella–. Tengo el Sídney Morning Herald, The Australian y Finantial Review.
–No.
–¿Música?
–No.
Tomó nota. Aunque el cliente no parecía inclinado a conversar, le dio otra oportunidad.
–¿De dónde viene?
–De Londres.
–¿Ha estado ahí mucho tiempo? –por el acento se había dado cuenta de que era australiano.
–Seis años.
–¿Seis años en Londres? ¿Seguidos? ¿No me extraña que parezca cansado?
–Pensándolo mejor, páseme un periódico –dijo él mirándola a los ojos por el espejo retrovisor.
Eso significaba que nada de charla.
–Muy bien.
Erin le pasó el Sídney Morning Herald sin abrir la boca. Quizá fuera un atleta de élite o un futbolista de regreso al hogar tras una desastrosa gira por Europa.
–¿Es usted futbolista?
–No.
–¿Poeta? –cabía esa posibilidad. Podría dar lecciones a Byron a la hora de parecer atractivo, inalcanzable y necesitado de consuelo.
–No –respondió él abriendo el periódico.
Mejor olvidarse de su taciturno pasajero y concentrarse en la conducción.
A los cinco minutos se detuvo delante del Café Sicilia, bajó la ventanilla y una joven camarera le dio al pasajero el café.
–El café ya lleva azúcar, pero le he puesto unos terrones de más por si acaso.
–Es usted un ángel –dijo él con voz suave y profunda, y la joven pestañeó repetidamente.
Erin subió la ventanilla. Su cliente no la había llamado ángel a pesar de haber sido ella quien le había pedido el café. Era un desagradecido. Sus miradas volvieron a cruzarse en el espejo retrovisor y le pareció ver una chispa de humor en los ojos de él.
–Los duendecillos no pueden ser ángeles –declaró él con solemnidad–. Son otra cosa.
–Me alegra saberlo –ese hombre tenía unos ojos espectaculares. Un rostro inolvidable…
De repente, el motor empezó a hacer un ruido extraño y Erin se vio obligada a desviarse para tomar una calle secundaria; ahí, el motor del Mercedes de lujo se paró.
–Nos hemos parado –dijo él.
–Bébase el café –respondió ella, y se puso a intentar poner el marcha el coche.
El motor se encendía, pero parecía un enfermo tosiendo.
–Podría ser un problema de la gasolina –comentó él.
–Podrían ser muchas cosas –Erin reflexionó un momento–. Voy a pedir otro taxi para que venga a recogerle y le lleve a su destino.
–No, no es necesario –respondió él–. Abra el capó para echar un vistazo.
–¿Es usted mecánico?
–No, pero entiendo de coches.
Erin abrió el capó, salió del vehículo y, al lado de él, contempló el inmaculado motor.
–¿Qué puede hacer sin herramientas?
–Echar un vistazo a los fusibles y las conexiones –respondió el pasajero al tiempo que iniciaba el examen con una seguridad que a ella le dio confianza. Tenía unas manos bonitas, manos que, simultáneamente, parecían fuertes y suaves. No llevaba anillo en el dedo ni ningún otro artículo de joyería.
–¿Se dedica usted a rescatar a gente? ¿Es bombero? ¿Trabaja en servicios de emergencia?
–¿Es que usted juzga a las personas solo por su oficio? –preguntó él mientras examinaba el motor.
–No solo por eso, también por los buenos modales y por su atractivo, pero las apariencias engañan.
–Ya.
–Y, por supuesto, también están los signos del zodiaco –añadió Erin con gesto pensativo.
–¿Quiere decir que juzga a una persona por el día en que nació? –preguntó él con incredulidad.
–Eh, juzgar a un hombre es algo muy difícil. Una chica necesita toda la ayuda posible.
–¿Como la astrología?
–Usted, por ejemplo, me parece que es un escorpión: voluble, intenso… –e increíble en la cama–. Pero podría equivocarme.
–Supongo que se equivoca con frecuencia.
Pero él no le había dicho que se había equivocado. Interesante.
–Es Escorpio, ¿verdad? Lo sabía.
Él la miró con exasperación.
–Eso no significa nada.
–No, pero sin ningún otro tipo de información, ayuda a juzgar a un hombre. Al menos, en teoría –Erin guardó silencio un momento–. Somos bastante compatibles.
–Difícil de creer –murmuró él burlonamente.
Erin contuvo una carcajada.
–Sí, con esa cara bonita como la suya, podría estar perdida.
Cuando él sonrió, a ella se le deshizo el seso.
–Se le ha fundido un fusible –declaró él al cabo de un momento.
–¿En serio?
–Sí. Por suerte, tiene uno de repuesto.
Se dispuso a cambiarlo y a ella no le quedó más remedio que quedarse mirándole e intentar no quedarse sin respiración.
–Pruebe a poner en marcha el coche.
–Bien –Erin se colocó al volante y arrancó el motor–. Funciona.
–No veo por qué le sorprende –comentó él cerrando el capó.
–No me sorprende. Le estoy muy agradecida. ¿Cree que va a pasar otra vez?
–Eso no se puede saber –respondió después de subirse al coche.
No era la respuesta que había esperado. No obstante, lo mejor era ponerse en marcha y ver qué pasaba. Si volvía a estropearse, tendría que llamar a la empresa.
La duendecillo chófer tenía razón, seis años fuera de casa era mucho tiempo, pensó Tristan Bennett mientras vaciaba la taza de un buen café, pero ya no caliente. Se había adaptado bastante bien a la vida londinense, con su trabajo y su piso, y ahora su hermana también estaba allí; pero nunca se había sentido en casa. Había ido a Londres y había viajado por toda Europa por motivos de trabajo, pero del juvenil entusiasmo del principio había pasado al cinismo y a una creciente sensación de futilidad. Y, después de la última investigación, se había sentido cansado, triste y con dudas de poder aguantar más.
Su hermana, Hallie, le había sugerido volver a Australia y tomarse un descanso. Australia era su hogar, el lugar perfecto para recuperar la paz interior. El único lugar.
Y ahí estaba. Acosado por pesadillas de las que no se podía deshacer y casi seguro de que esperaba demasiado de la vieja casa con sus propios recuerdos, tanto buenos como malos.
–Es esa de la derecha –dijo Tristan al acercarse a la casa de dos pisos forrada de madera rodeada de un porche.
La duendecillo asintió, se acercó al bordillo de la acera, paró el coche y apagó el motor.
–¿Le esperan? –preguntó ella frunciendo el ceño.
–No.
Su padre se había tomado un año sabático y estaba en Grecia, y sus hermanos estaban desperdigados por todo el mundo. Pero daba igual, no necesitaban estar ahí para que él sintiera su presencia. Estaba en casa.
–Conozco una buena empresa de limpieza, por si lo necesita –dijo ella.
La casa parecía algo descuidada, al igual que el jardín, pero nada que él no pudiera solucionar.
–Yo me encargaré de ello –respondió Tristan. Al fin y al cabo, no tenía ninguna otra cosa que hacer.
–No puede imaginar lo que eso significa para una mujer –comentó ella al tiempo que se volvía para mirarle. Y, al instante, sintió el impacto de esos ojos castaños y una sonrisa que prometía tanto pasión como alegría–. Se lo juro, mejor que la seducción. Y si encima cocina, soy toda suya. No será usted cocinero, ¿verdad?
–¿Otra vez con lo mismo? ¿Por qué tanta fijación con el trabajo de un hombre en vez de pensar en qué clase de persona es?
–¿No es lo mismo?
–No. Y no soy cocinero.
La expresión de ella era una mezcla de alivio y desilusión.
–Puede que sea mejor así –murmuró ella.
–Es posible –comentó Tristan, incapaz de contener del todo una sonrisa.
La duendecillo no era su tipo. Le había sorprendido, eso era todo. Sin embargo, el cuerpo parecía decirle que sí era su tipo.
Su cuerpo había pasado veintidós horas en un avión, ese era el problema.
–¿Cuánto le debo?
–Nada. Ha arreglado el coche.
–He cambiado un fusible –le corrigió él–. Ha sido un trayecto de media hora. Tengo que pagar algo.
–No –el teléfono de ella sonó y, a juzgar por su expresión, estaba ansiosa por responder la llamada–. ¿Le importaría que contestase? Será solo un momento. Mi hermano lleva toda la mañana intentando hablar conmigo y, por una cosa u otra, no hemos podido.
–Sí, conteste.
Ella le lanzó una rápida sonrisa y agarró el móvil.
–Hola.
–Erin, soy Rory.
Por fin. Erin abrió el capó del coche para que su pasajero pudiera sacar el equipaje y salió para ayudarle, pero él declinó la ayuda.
–¿Qué pasa?
–Se trata del viaje de la semana que viene para comprar piedras preciosas. No voy a poder ir.
–¿Qué? –ella alzó la voz–. ¿Por qué?
–Esta mañana nos han dicho que tenemos que ir a Sumatra dentro de tres días.
–Maldita sea, Rory. ¡Sabía que pasaría algo! ¿Por qué tienes que ir tú y por qué ahora? ¿Qué hay de las vacaciones que tenías reservadas desde hace dos meses? –Erin se paseó a lo largo del coche. Rory era un ingeniero del ejército completamente dedicado a su trabajo–. Déjalo, no contestes. ¿Se lo has dicho a mamá?
–No se trata de nada peligroso, Erin, solo estamos reconstruyendo una estructura.
–Lo que significa que no se lo has dicho.
Rory suspiró.
–Se lo diré esta noche durante la cena. Vendrás, ¿verdad?
–¡No! –exclamó ella, consciente de la falsedad de su negativa. Rory siempre las invitaba a cenar cuando le enviaban fuera a una misión, era una tradición familiar. Su padre, un contraalmirante, siempre les llevaba a cenar fuera cuando salía al extranjero en una misión–. Maldita sea, Rory, ya puedes elegir un restaurante caro para compensar por esta faena. Necesito tener lista la colección para dentro de un mes. ¡Necesito esas gemas!
–Lo siento, Erin. Si consigues que otra persona te acompañe, preferiblemente un eunuco con el instinto protector de un dóberman, te dejaré el coche.
–¿Y a quién crees tú que se lo puedo pedir?
–Sí, te comprendo –dijo Rory–. Está bien, puedes pedírselo también a una chica, pero una que sea capaz de cubrirte las espaldas.
–Podría ir sola.
–Solo si pudieras pagar con tarjeta y pedir que te enviaran las piedras por mensajería.
–No me hagas esto, Rory –su hermano sabía tan bien como ella que las mejores gemas solo se encontraban en las minas y que nadie usaba tarjetas ni envíos postales. Las transacciones se hacían en dinero efectivo y nada más–. ¿No podrías pedirle a alguien de tu regimiento que me acompañara?
–¡Por supuesto que no!
Erin suspiró.
–Vamos a cenar en Doyle´s, para que lo sepas –añadió Rory–. A las siete y media.
Estupendo. Erin lanzó un gruñido y cortó la comunicación. Su pasajero había sacado el equipaje y la miraba como si la conversación le hubiera divertido.
–¿Problemas? –murmuró él.
–Sí, pero estoy pensando en una solución. Dígame, ¿es usted un eunuco?
–Ni siquiera voy a preguntar a qué viene eso –respondió él.
–Necesito un acompañante para un viaje hacia el oeste. Es para comprar piedras preciosas. Y el acompañante tiene que ser… fuerte, como usted. Es para hacer de guardaespaldas y para proteger las gemas. Supongo que no le interesa, ¿verdad?
Él pareció sorprendido y, un momento después, severo.
–Debería tener más cuidado –dijo él–. ¿Qué diría su hermano si supiera que le ha pedido a un completo desconocido que la acompañe a ese viaje?
–Prefiero no pensarlo –la desesperación cambiaba el comportamiento de una mujer. No tenía ni idea de quién era ese hombre y tampoco por qué le había pedido que la acompañara en su viaje–. Tiene razón, ha sido una mala idea. Olvídelo.
–¿Cuánto le debo?
–Nada. Bueno, sí, contésteme a una pregunta.
–¿Quiere saber a qué me dedico?
–¿Qué le hace pensar eso? –le dieron ganas de reír al ver la expresión de él–. Dígame su nombre.
Se hizo un tenso silencio.
–Déjelo, no importa –Erin sacudió la cabeza–. Que tenga un buen día.
–Tristan –dijo él cuando Erin iba a meterse en el taxi–. Tristan Bennett.
Erin se le quedó mirando en silencio. Esos maravillosos ojos color caramelo la miraban con expresión reservada–
–Bueno, Tristan Bennett –dijo Erin por fin–. Bienvenido a casa.
Tristan no quería que la taxista se marchara, quizá por haber despertado su curiosidad o por retrasar cruzar la puerta que le llevaría de vuelta a su infancia.
–¿Para qué quiere las gemas? –preguntó él.
–Además de taxista, soy joyera –respondió Erin–. Hay un concurso de mucho prestigio dentro de un mes y quiero presentarme.
–¿Joyera? –jamás lo habría imaginado–. No lleva ninguna joya encima.
–La empresa no lo permite. Es por evitar robos.
–Está bien, si no consigue encontrar a nadie que la acompañe, avíseme, es posible que pueda ayudarla.
¿Qué había dicho? ¿Por qué le había ofrecido ayuda? No era un buen samaritano.
–Es usted un encanto –comentó ella observándole.
¿Un encanto?
–No, no lo soy.
–Está bien, como quiera –dijo ella–. Bueno, será mejor que me vaya. Tengo trabajo.
–No me ha dicho su nombre.
–Erin. Erin Sinclair.
Dos
Erin tardó cinco minutos en darse por vencida. Ni amigos, ni primos hermanos ni primos segundos, todos tenían cosas que hacer. Disponía solo de un mes para hacer las joyas, el tiempo se le estaba acabando y casi no le quedaban opciones. Casi.
Podía recurrir a Tristan Bennett.
Tristan Bennett era justo la persona que necesitaba: un tipo duro, protector e inclinado a mantener las distancias. Y había dicho que quizá pudiera ayudarla.
Había llegado el momento de averiguar si lo había dicho en serio.
Pensó en qué ponerse para ir a verle. Quería que su relación con él fuera una relación de trabajo, por lo que eligió unos pantalones color crema, sandalias sin tacón y una camisa, aunque la camisa era de color rosa vivo y escotada.
Se puso también uno de sus collares preferidos, de jade y platino. Era una experta en historia de joyería, conocía bien los materiales, los tipos de adornos y los diferentes métodos de hacer joyas. Sus diseños eran buenos, diferentes. En los momentos de optimismo, pensaba que tenía posibilidades de ganar el concurso, siempre y cuando contara con las gemas adecuadas, un buen diseño y una excelente ejecución.
Pero tenía que ir paso a paso.
Lo primero eran las gemas, y para conseguirlas necesitaba a Tristan Bennett.
El ciento noventa y uno de la calle Albany, con el césped cortado y el jardín arreglado, presentaba un aspecto diferente.
Después de tomar el sendero de la entrada y parar el coche fue cuando le vio. Tristan estaba subido a una escalera limpiando el canalón.
Cuando Tristan volvió la cabeza y la vio, cesó en su tarea.
–Erin Sinclair –dijo él cuando ella se acercó a la escalerilla y le sonrió.
–Has hecho un buen trabajo –comentó ella.
–Y tú has vuelto –respondió él.
–Eres un hombre difícil de olvidar –y con el que era fácil soñar.
–No has encontrado a nadie que pueda acompañarte en el viaje, ¿verdad?
–No –admitió ella mientras Tristan bajaba la escalerilla.
Era más alto de lo que recordaba y estaba más moreno. Se preguntó si todas las mujeres que le miraban se quedaban sin respiración, como ella.