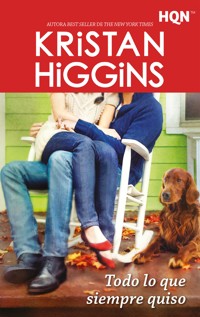7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Hora de soñar La joven viuda Lucy Lang solo buscaba un hombre agradable y decente. Alguien que cortara el césped, se encargara de la barbacoa y enseñara a sus futuros hijos a jugar al fútbol. Pero, sobre todo, alguien que no le alterara lo más mínimo el corazón, ni ninguna otra parte de su cuerpo. Lucy no podía arriesgarse a otra pérdida más. De modo que no le quedaba otro remedio que despedirse de Ethan, su ardiente y completamente inapropiado amigo con derecho a roce, y buscarse un hombre con el que pudiera casarse. El problema era que Ethan Mirabelli no pensaba marcharse a ninguna parte. En su opinión, lo que ella necesitaba lo tenía justo ante sus ojos. Pero ¿sería capaz de convencerla de que su amor podría durar eternamente? Todo lo que siempre quiso Cumplir treinta años tenía sus pros y sus contras… A Callie Grey, el hecho de asumir su edad la obligaba a reconocer que su novio y a la vez jefe le debía desde hacía mucho tiempo una proposición de matrimonio. Y, también, a darse cuenta de que esa proposición no iba a llegar nunca, porque, de repente, Mark le anunció que se había comprometido con otra. Callie, con tal de llamar la atención de Mark, empezó a salir con el veterinario del pueblo, que, aunque estaba soltero y sin compromiso, no era demasiado cálido ni agradable. ¿Qué importaba que Ian McFarland estuviera más cómodo con los animales que con las personas? Ella decidió que era hora de que Ian hiciera unas mejoras en su personalidad. Pero, por muy poco que la impresionara, cabía la remota posibilidad de que se enamorara del soltero menos atrayente de todo Vermont…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1149
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-Pack HQN Kristan Higgins, n.º 306 - mayo 2022
I.S.B.N.: 978-84-1105-848-3
Índice
Créditos
Hora de soñar
Carta de la autora
Dedicatoria
Agradecimientos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Todo lo que siempre quiso
Agradecimientos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
¡Hola!
Hora de soñar, es la historia de Lucy y Ethan. Una historia sobre segundas oportunidades. Después de que la muerte de su marido le rompiera el corazón, Lucy está segura de no querer volver a enamorarse. Preferiría encontrar a algún tipo fiable, algo aburrido, más un compañero que el nuevo amor de su vida. Pero Ethan, su fiel vecino, está decidido a escapar del papel de «amigo con derecho a roce», y conseguir que Lucy lo vea como algo más.
Como sucede con todos mis libros, espero que te rías un montón y también que eches alguna lagrimita que te llene de satisfacción. En esta ocasión hay algo nuevo… ¡un gato! Gordo Mikey es un guiño a mi majestuosa mascota, Cinnamon. El nombre de Gordo Mikey me lo «prestaron», mis vecinos calle abajo. Espero que te encariñes con este minino cascarrabias.
Fui bendecida al nacer en una gran familia húngara volcada en bebés, risas y comida, sobre todo postres, por lo que me resultó muy divertido situar esta historia en una pastelería. Hay mucha comida rica en este libro y colgaré algunas recetas en mi página web, por si te interesan. Y si bien las Viudas Negras de esta historia son inventadas, fueron inspiradas por mis tres tías abuelas, Anne, Mimi y Marguerite, y por mi abuela, Helen, cuyo apodo era «Bunny». La tradición pastelera de mi familia sigue vigente en mis adorables y encantadoras tías, Rita, cuyos pasteles son legendarios, Hilary, que prepara la mejor tarta de manzana a este lado del Mississippi, y Teresa, que no es repostera, pero sí lo bastante lista para casarse con un hombre que sí lo es, y que lo hace impresionantemente bien.
¡Hazme saber si te ha gustado el libro! Siempre resulta un placer tener noticias de los lectores.
Con mis mejores deseos,
Kristan
www.kristanhiggins.com
Este libro está dedicado, ¡por fin!, a mi paciente, divertida, generosa y adorable madre, Noël Kristan Higgins.
Gracias, mamá, por todo. Te adoro.
Agradecimientos
A Maria Carvainis, mi querida amiga y agente, humilde y profunda. Gracias por todo lo que haces por mí.
En HQN Books, muchas gracias a la brillante Keyren Gerlach, cuyos intuitivos comentarios y fe en este libro contribuyó a hacerlo brillar, y a Tracy Farrell y el resto del maravillosamente alentador equipo por su fe y apoyo.
Gracias a mi más vieja y muy querida amiga, Catherine Arendt, y a su familia, que me ayudó con el vocabulario típico de Rhode Island. Al próximo café invito yo.
Mark Rosenberg, Marc Gadoury y Kate Corridan, del Apple Barrel de Lyman Orchards, en Middlefield, Connecticut, son los responsables de los mejores pasteles de Nueva Inglaterra. Gracias por permitirme observar, hacer preguntas y, básicamente, estorbar mientras horneaban por la mañana el pan y los dulces para los afortunados clientes de Lyman.
Me siento agradecida a Cassy Pickard por surtirme alegremente de juramentos en italiano, y por leer el primer borrador, y a Toni Andrews que sabe más sobre planos que nadie en el mundo. Mis amigos de CTRWA han sido un maravilloso y entusiasta apoyo en este proyecto, y tengo mucha suerte de tenerlos como caja de resonancia.
En último lugar en esta lista, aunque ocupen el primero en mi corazón, gracias a los tres amores de mi vida, mi maravilloso esposo y los dos mejores hijos del mundo.
Capítulo 1
–Tienes bigote.
Aunque oigo el comentario susurrado en voz alta, no consigo registrarlo del todo, ya que me encuentro presa de la adoración al contemplar a esa maravilla que es mi sobrina de tan solo una hora de vida. Su carita sigue roja por el esfuerzo de nacer, sus ojos de color azul oscuro son tan grandes y su expresión tan tranquila como los de una tortuga. Seguramente no debería decirle a mi hermana que su bebé me recuerda a un reptil. Bueno. El bebé es impresionantemente hermoso. Un milagro.
–Es asombrosa –murmuro mientras Corinne sonríe resplandeciente y aparta ligeramente al bebé de mí–. ¿Puedo tomarla en brazos, Cory? –mis dos tías murmuran con desaprobación. Hasta el momento solo mamá ha tenido al bebé en brazos y me estoy saltando la jerarquía.
–Esto… bueno… –mi hermana titubea.
–Déjala, Cory –la anima Chris, y mi hermana me pasa a regañadientes el pequeño fardo.
Está calentita y es preciosa, y mis ojos se llenan de lágrimas.
–Hola, tú –susurro–. Soy tu tía.
No me puedo creer lo mucho que amo a ese bebé. No tiene más de cincuenta minutos de vida, y ya estoy dispuesta a arrojarme delante de un autobús por ella, si surgiera la necesidad.
–¡Eh! Lucy –de nuevo la voz de Iris–. Lucy, tienes bigote –mi tía de setenta y seis años se da un toquecito con el dedo sobre el labio superior–. Ahí. Además, la estás sujetando mal. Déjamela a mí.
–¡Jopetas! No estoy muy segura acerca de eso –protesta Corinne, aunque Iris me arrebata hábilmente al bebé.
Mis brazos se sienten vacíos sin el dulce peso de mi sobrina.
–Bigote –insiste Iris, señalándome con la barbilla.
Casi en contra de mi voluntad, mi dedo se levanta hasta el labio superior y… ¡aggh! Algo espeso y casi afilado, como un pedazo de alambre de espino está incrustado en mi piel. ¡Un bigote! Iris tiene razón. Tengo bigote.
Mi diminuta tía Rose se acerca hasta mí.
–Déjame echar un vistazo –me dice con su vocecilla de niña mientras observa atentamente mi labio.
Y antes de que me dé cuenta, agarra el ofensivo pelo y da un tirón.
–¡Ay! ¡Rose! ¡Eso ha dolido! –presiono con un dedo el folículo que empieza a escocer.
–No te preocupes, cielo, lo entiendo. Debes estar empezando con El Cambio –me ofrece una sonrisa cómplice antes de mirar el pelo a la luz.
–Tengo treinta años, Rose –protesto débilmente–. Y ya está bien de mirarlo –le arranco el pelo de la mano.
Ha sido una casualidad. No estoy menopáusica. No puedo estarlo. ¿O sí? Cierto que me siento algo… madura, dado que mi hermana pequeña ha tenido un bebé antes que yo…
Rose escudriña mi rostro en busca de otro pelo.
–Podría ser. Tu prima segunda, Ilona, tenía treinta y cinco. No me parece que seas demasiado joven. El bigote suele ser la primera señal.
–Electrolisis –recomienda mi madre mientras remete las sábanas alrededor de los pies de Corinne–. Grinelda lo hace. Haré que te eche un vistazo la próxima vez que venga a hacer una lectura.
–¿Tu vidente también hace electrolisis? –pregunta Christopher.
–Es médium. Y sí, Grinelda es una mujer muy talentosa –contesta Iris mientras sonríe a Emma.
–¿Y a mí no me va a tocar tener al bebé en brazos? –protesta Rose con voz chillona–. Y, por cierto, yo me lo decoloro. Una vez me lo afeité, y, tres días después, parecía el tío Zoltan después de una juerga de varios días –toma a mi sobrina de brazos de Iris y su arrugado y dulce rostro se transforma en una sonrisa.
–Afeitarse. Nunca te afeites, Lucy –asevera Iris–. Se te pone la piel rugosa.
–Eh… de acuerdo –contesto mientras le lanzo una mirada a mi hermana. Desde luego no es la típica conversación para una sala de partos–. ¿Cómo te encuentras, Corinne?
–Estupendamente –contesta ella–. ¿Puedo recuperar a mi hija, por favor?
–¡Pero si me la acaban de dejar! –protesta Rose.
–Pásala –ordena Christopher.
Rose obedece con un suspiro propio de un mártir.
Mi hermana contempla al bebé antes de levantar la vista hacia su marido.
–¿Crees que deberíamos echarle algún antiséptico? –pregunta con el ceño fruncido de preocupación.
–No –contesta Chris–. Os habréis lavado, ¿verdad, chicas?
–Por supuesto. No quisiéramos que Emma pillara la polio –contesta Iris sin rastro de sarcasmo en su voz mientras yo contengo una sonrisa.
–Chris, cielo, ¿cómo te encuentras tú, cariño? –le pregunta Corinne a su marido.
–Mucho mejor que tú, cielo. A fin de cuentas yo no acabo de dar a luz.
Corinne agita una mano en el aire.
–Lucy, estuvo maravilloso. En serio. Tendrías que haberlo visto. Tan tranquilo, tan atento. Estuvo impresionante.
–Yo no hice nada de nada, Lucy –me asegura mi cuñado mientras alarga una mano para acariciar la mejilla del bebé–. Tu hermana… es increíble.
Los nuevos padres se miran el uno al otro con adoración babeante y yo vuelvo a sentir el familiar y nostálgico nudo en mi garganta.
Jimmy y yo podríamos habernos mirado así.
–¡Hola! Soy Tania, tu adiestradora de lactancia –una potente voz hace que todos peguemos un salto–. ¡Vaya, vaya! Menuda concurrencia. ¿Te gusta tener público, madre?
–Corinne, deberíamos irnos –propongo yo, aunque es bastante posible que mi madre y mis tías quieran quedarse para presenciar el reportaje en directo–. Te veremos después. Estoy muy orgullosa de ti –beso a mi hermana, acaricio una vez más la mejilla de mi sobrina e intento hacer como que no me he dado cuenta de que Corinne le limpia la carita al bebé–. Adiós, Emma –susurro con los ojos de nuevo llenos de lágrimas–. Te quiero, cielo.
Mi sobrina. ¡Tengo una sobrina! Mi cabeza se llena de imágenes de meriendas y de saltar a la comba.
–Te veré luego, Lucy. Te quiero –mi hermana me sonríe y se arriesga a soltar una mano para darme una palmadita en el brazo. Ya ha adquirido un instintivo manejo del bebé.
–Vamos a echar un vistazo a esos pezones –ruge Tania, la adiestradora de lactancia–. Marido, toma al bebé, ¿quieres? Necesito echar un vistazo a los pechos de tu mujer.
Como un border collie bien adiestrado, empujo a mamá, Rose e Iris fuera de la habitación. En el pasillo me doy cuenta de una cosa. Mi madre, mis tías y yo misma vamos todas vestidas de negro. Casi doy un traspié. Mamá lleva un elegante jersey negro, que no desentonaría en Audrey Hepburn. Iris lleva un jersey negro de cuello alto y Rose un suéter negro sobre una falda blanca. Mi camiseta del día resulta ser negra. Me levanto a las cuatro de la madrugada y no dedico mucho rato a elegir la indumentaria. Esta camiseta estaba encima del montón.
Por un irónico y desafortunado giro del destino, el apellido de soltera de mi madre, Iris y Rose es Black, negro en inglés, una traducción literal del húngaro Fekete, adoptado cuando mi abuelo emigró desde Hungría. Y por un giro aún más irónico y desafortunado del destino, las tres quedaron viudas antes de cumplir los cincuenta, de modo que resulta de lo más natural que se las conozca como Viudas Negras. Y en este día, el más feliz de todos, por algún motivo, todas vestimos de negro. Y, de repente, se me hace aún más evidente que yo, también viuda joven, me parezco hoy más a las Viudas Negras que a mi radiante hermana. Que hoy he encontrado mi primer pelo en el bigote y que he recibido consejos sobre depilación facial.
Y que estoy muy lejos de tener mi propio bebé, una idea que cada vez protagoniza más a menudo mis pensamientos. A fin de cuentas, han pasado cinco años desde la muerte de Jimmy. Cinco y medio. Cinco años, cuatro meses, dos semanas y tres días, para ser más exacta.
Estos pensamientos ahogan la cháchara de mis tías y mi madre mientras conduzco por el pequeño puente hasta Mackerly, hasta la pastelería en la que trabajamos las cuatro.
–Vamos a ir al cementerio –anuncia mamá mientras se van bajando del coche, primero Iris, luego Rose y luego mi madre–. Tengo que contarle a tu padre lo del bebé.
–De acuerdo –contesto forzando una sonrisa–. Os veré dentro de un rato.
–¿Seguro que no quieres venir? –pregunta Rose. Las tres inclinan las cabezas hacia mí.
–Cielos, creo que no.
–Ya sabéis que tiene un problema con eso –interviene mamá con paciencia–. Vamos. Te vemos luego, cielo.
–Síp. Que os divirtáis –y sé que lo harán.
Las observo mientras se dirigen calle abajo hacia el cementerio donde están enterrados sus maridos, y el mío.
El sol brilla, los pájaros cantan, mi sobrina está sana. Es un día muy, muy, feliz, con o sin bigote. Viuda o no.
–Un día feliz –canturreo en voz alta mientras entro en el local.
El cálido e intemporal olor de la pastelería Bunny’s Hungarian Bakery me envuelve como un manto protector de azúcar, levadura y vapor. Y yo respiro hondo. Jorge está limpiando en la parte de atrás y levanta la vista cuando entro.
–Es preciosa –le digo.
Él asiente, sonríe, y vuelve a la tarea de despegar los restos de masa de las encimeras.
Jorge no habla. Lleva años trabajando en Bunny’s. Su edad está en algún punto entre los cincuenta y los setenta años. Calvo, con una preciosa piel oscura y un tatuaje en el brazo que representa la agonía de Jesús en la cruz, Jorge nos ayuda con la limpieza y con la distribución del pan, ya que Bunny’s suministra pan, mi pan, el mejor pan de todo el estado, a varios restaurantes de Rhode Island.
–Esta noche yo haré la entrega del pan en Gianni’s, Jorge –le digo mientras él empieza a cargar el pan. Asiente, se dirige a la puerta trasera y se queda parado un segundo. Es su manera de decir adiós–. Que tengas una buena tarde –le digo. Él sonríe, mostrando su diente de oro, y se marcha.
El congelador vibra, el fluorescente defectuoso sobre la zona de trabajo suelta un zumbido, los hornos de enfriamiento parpadean. Aparte de eso, el único sonido es el de mi propia respiración.
La pastelería Bunny’s lleva en la familia desde hace cincuenta y siete años. Abierta por mi abuela, poco después de que mi abuelo muriese a los cuarenta y ocho años, siempre ha sido regentada por mujeres. A los hombres no les suele ir demasiado bien en mi familia, como ya os habréis dado cuenta. Tras la muerte de mi padre, cuando yo tenía ocho años, mamá empezó a trabajar en Bunny’s, junto con Iris y Rose. Y después del accidente de coche de Jimmy, yo también me subí a bordo.
Adoro la pastelería, y el pan que elaboro es la prueba de la existencia de un Dios bondadoso, pero también he de decir que, en otras circunstancias, yo no trabajaría aquí. El pan, si bien resulta profundamente gratificante, no es mi verdadera pasión. Yo me formé como maestro pastelero en el gran Johnson & Wales Culinary Institute en Providence, a una media hora de Mackerly, una diminuta isla al sur de Newport. Tras mi graduación, conseguí un trabajo en uno de los hoteles más exclusivos de la zona. Pero después de la muerte de Jimmy no pude con ello. La presión, el ruido, las horas, la gente. Y así me uní a las Viudas Negras en Bunny’s. Desafortunadamente para mí, el reparto de tareas ya había sido decidido años atrás. Rose, las tartas y galletas. Iris, la pastelería danesa y los dónuts. Mamá, la gestión. Solo quedaba el pan.
Hacer pan es un arte casi Zen, hecho que no todo el mundo capta, y un arte que he llegado a amar. Cada día llego hacia las cuatro y media de la madrugada para preparar la masa, repartirla y dejarla subir antes de meterla en el horno. Me voy a casa a echarme una siesta hacia las diez y luego regreso por la tarde para hornear las hogazas que suministramos a los restaurantes. La mayoría de los días ya estoy en casa a las cuatro de la tarde. Es un horario para patrones de sueño erráticos, como los que empecé a sufrir cuando mi marido murió.
De repente me descubro buscando más pelos en el bigote. Donde hubo uno podría haber más. No. El tacto es suave, pero por si acaso lo confirmo ante el espejo del cuarto de baño. Ya no hay más pelos, gracias a Dios. Tengo un aspecto bastante normalito, cabello rubio fresa recogido en una coleta, ojos marrón claro, whisky solía definirlos Jimmy, y unas cuantas pecas. Tengo un rostro amigable. Creo que haría una mamá muy mona.
Siempre he querido tener una familia, unos cuantos críos. A pesar de ese pelo de bigote, casi todas las evidencias apuntan hacia que soy aún joven. O no. ¿Y si la tía Rose tiene razón y la menopausia me acecha agazapada entre las sombras, esperando para saltar sobre mí? Hoy ha sido un pelo, dentro de unos meses puede que necesite afeitarme. Pudiera ser que cambiara la voz. Me secaré como una hogaza de pan que ha subido demasiado en un horno caliente, que lo que una vez fue todo luz y promesas, abandonado durante demasiado tiempo, se convierta en un pegote duro y sin sabor. Ese pelo ha sido una advertencia. ¡Caramba! ¡Un pelo de bigote!
Me arriesgo a darle un apretón a mis pechos. ¡Uff! Las chicas parecen estar en buena forma, ni se caen ni se desinflan aún. Sigo siendo joven. Razonablemente madura. Pero sí, puede que mi fecha de caducidad no sea tan amplia como me gusta pensar que es. Maldito bigote.
Jimmy querría que siguiera adelante, que fuera feliz. Por supuesto que lo querría.
–¿Qué opinas, Jimmy? –pregunto en voz alta, mi voz retumbando sobre la mezcladora Hobart de tamaño industrial en la cámara-horno–. Creo que ha llegado la hora de volver a salir con alguien. ¿Te parece bien, cielo?
Espero una respuesta. Desde su muerte he recibido señales. Al menos eso creo. Por ejemplo, durante el primer año o así después de su muerte solían aparecer monedas de centavos en los lugares más extraños. En ocasiones me llegaba su olor a ajo, vino tinto y romero. Jimmy era el cocinero jefe de Gianni’s, el restaurante de sus padres. De vez en cuando sueño con él. Pero hoy, con respecto al tema de mi vida amorosa, no hay respuesta.
Se abre la puerta trasera y entran mis tías y mi madre.
–¡El cementerio estaba precioso! –anuncia Iris–. ¡Hermoso! Aunque si pillo a esos cortadores de césped demasiado cerca de la tumba de mi Pete, los estrangularé con mis propias manos.
–Lo sé. Yo les dije lo mismo a los del comité –dice Rose–. El año pasado pasaron el cortacésped por encima de los geranios que había plantado para Larry. ¡Creí que iba a echarme a llorar!
–Y lloraste –le recordó Iris.
Mamá se me acerca envuelta en una nube de Chanel 5.
–Ese bebé es precioso, ¿a que sí? –observa con una sonrisa.
–Desde luego que lo es –yo también sonrío–. Felicidades, abuela.
–Abuela… me gusta cómo suena –añade ella con aire de suficiencia.
Iris asiente, ella ya es abuela gracias a los dos críos de su hijo, Neddy y su exmujer. Rose, mientras tanto, hace pucheros.
–No es justo –dice–. Tú eres mucho más joven, Daisy. Yo debería haber sido abuela antes –Rose e Iris tienen más de setenta años, mi madre sesenta y cinco, y el único hijo de Rose aún no ha conseguido reproducirse (lo cual seguramente es lo mejor, dada la inclinación de Stevie a cometer estupideces).
–Bueno, ya verás cómo Stevie conseguirá dejar embarazada a alguna chica, no te preocupes –contesta mamá con dulzura–. Lo que me pregunto es, caso de que encuentre a alguien que quiera casarse con él, si ella morirá joven también.
De repente, como si fueran conscientes de que se trata de un tema delicado, las Viudas Negras se vuelven como una hacia mí.
Veréis, en mi generación, la maldición de la Viuda Negra solo me ha golpeado a mí (de momento). Mi hermana vive bajo el terror constante de que Chris muera joven, pero por ahora todo va bien. La hija de Iris, Anne, es gay y, por algún motivo las Viudas Negras confían en que Laura, la pareja de Anne desde hace quince años, se libre de la maldición gracias a su orientación sexual. La exmujer de Neddy también ha sido declarada a salvo. Tanto Ned como Stevie están sanos, aunque Stevie ocupa una zona difusa. (En una ocasión comió hiedra venenosa como parte de un reto. Tenía veintidós años). Los miembros biológicos masculinos de nuestra familia parecen estar a salvo… son los maridos los que encuentran la muerte temprana. Mi abuelo, mis tíos abuelos, mi propio padre, los maridos de mis tías… todos murieron jóvenes.
Además, ninguna Viuda Negra ha vuelto a casarse. Los maridos difuntos se convierten en santos y las esposas en orgullosas viudas. La idea de encontrar a otro hombre recibe tradicionalmente un bufido a modo de respuesta.
–¡Bah! ¿Para qué necesito un hombre? Ya tuve a mi Larry/Pete/Robbie. Él fue el amor de mi vida.
Antes de convertirme en viuda, yo pensaba que a las Viudas Negras casi parecía gustarles estar solas. Que eran mujeres independientes, orgullosas de lo que habían logrado hacer. Quizás su desdén ante la idea de volverse a casar era más una afirmación sobre su propia seguridad, independencia, incluso poder. Cuando yo misma me convertí en viuda, lo entendí. Es casi imposible imaginarse el volverse a enamorar cuando la vida de tu esposo termina antes de lo esperado.
La puerta de atrás vuelve a abrirse.
–¡Ha llegado la hora feliz del viernes por la noche! –anuncia una voz familiar.
–¡Ethan! –exclaman a coro las Viudas Negras, halagadas y fingiendo sorpresa ante su llegada.
–He sabido por mis fuentes que ha sido niña –continúa él–. Felicidades, señoras.
Ethan Mirabelli, el hermano pequeño de mi difunto esposo, entra por la puerta llevando una bolsa isotérmica en la mano. Besa a cada una de las Viudas Negras, regalando a mi madre un abrazo extra largo y dedicándole algunas palabras murmuradas. Mamá sonríe resplandeciente y le da una palmadita en la mejilla.
–¡Eh, hola! –exclama Ethan volviéndose hacia mí. Felicidades por haber sido tía de nuevo.
–Gracias, Ethan –contesto con una sonrisa–. Supongo que no es exactamente prima de Nicky, pero se le acerca bastante, ¿verdad?
Nicky es el hijo de Ethan. De repente me estremezco al darme cuenta de que es probable que haya metido la pata. Los primos de Nicky deberían haber sido los hijos de Jimmy. De Jimmy y míos.
–Desde luego que se acerca –contesta Ethan, sacándome del apuro.
–¿Qué tal está Nicky? –pregunta la tía Iris.
–Guapo, brillante y con un don para las mujeres. De tal palo tal astilla.
Nicky tiene cuatro años, pero todo lo que ha dicho Ethan es cierto. Mi cuñado me sonríe antes de abrir la bolsa, un artilugio que a saber dónde ha encontrado y que contiene un minibar completo con una coctelera, un pequeño cuchillo, vasos de chupito y unas cuantas botellas de alcohol.
–Hoy, chicas, se me han ocurrido unos Martini franceses –anuncia mientras empieza a echar vodka–. Son rosas en honor del bebé. Solo espero que sea tan maravillosa como el resto de las mujeres Black.
Como es de esperar, las Viudas Negras empiezan a cloquear y soltar risitas tontas a modo de respuesta. Ethan se las ha ganado a todas.
–¿Es demasiado pronto para beber? –pregunta Rose con su dulce voz, consultando la hora y sujetando su vaso.
Son las cuatro y media. Más o menos la misma hora que cualquier viernes.
–No hace falta que te lo bebas –contesta Ethan, a punto de llenar su vaso de Martini.
–No seas tan descarado –contesta ella mientras le sacude una palmada en la mano–. Llénalo.
Él sonríe y obedece solícito.
–Ethan –continúa Rose–, lo que me gustaría saber es cómo conseguiste dejar embarazada a esa encantadora muchacha.
Ethan arquea una ceja con su expresión patentada de chico malo.
–¿Quieres pasar a mi despacho? Me encantaría demostrártelo.
La tía Rose suelta un gritito de fingido horror y sincero aprecio.
–Lo que quería decir es que por qué no te casaste con ella. Parker es agradable.
Como si no lo hubiesen oído un millón de veces.
–Se lo pedí, ya lo sabéis –mi cuñado me guiña un ojo–. Pero ella no me quería. Sabía que estaba secretamente enamorado de las Viudas Negras y que mi corazón nunca sería para ella –se vuelve hacia mí–. Toma, Lucy.
–Gracias, Eth –contesto.
La hora del cóctel del viernes por la tarde es una tradición en la pastelería. Ethan, que viaja por todo el país por cuestiones de trabajo, vuelve a Mackerley todos los fines de semana para ver a su hijo… y a mí, lo reconozco. Desde la muerte de Jimmy, Ethan ha sido muy leal. Un gran amigo. Pero casi todos los fines de semana los empieza en la pastelería para celebrar una hora feliz y flirtear con mi madre y mis tías, que lo creen casi capaz de caminar sobre las aguas.
–¿Qué tal el bebé? –les pregunta a las Viudas Negras antes de sentarse y escuchar sonriente sus descripciones.
Yo le doy un sorbo a mi copa, también escuchando sonriente. Aunque llevan viudas casi toda la vida, las Viudas Negras están más llenas de vida que la mayoría de las personas que conozco.
Consulto la hora y suelto mi copa.
–Tengo que llevar el pan a Gianni’s. Ethan, ¿me acompañas?
–Ni hablar –contesta él con alegría–. ¿Para qué demonios iba a querer visitar a mis padres cuando puedo quedarme aquí bebiendo con estas bellezas húngaras?
Más risitas y grititos, más desaprobación fingida ante la manera de Ethan de rechazar a sus padres, más profundo aprecio y consentimiento secreto de parte de las Viudas Negras.
–¿Ser gigoló resulta rentable? –pregunto.
–Puede que te vea más tarde, Luce –Ethan suelta una carcajada.
Los dos vivimos en Boatworks, una antigua fábrica de veleros convertida en un bloque de apartamentos.
Me dirijo a la parte de atrás y preparo la entrega de pan para Gianni’s. Casi todo el pan sigue caliente. Mi respiración se ralentiza, mis movimientos son suaves y eficaces mientras embolso cada hogaza, disponiéndolas en la enorme caja. El olor del pan recién hecho debe parecerse mucho al del paraíso, reconfortante y hogareño. Cuando la caja está llena, la levanto, empujo la puerta y me dirijo a la calle bajo el resplandeciente sol.
Para mi mayor consternación, Starbucks, a la vuelta de la esquina de Bunny’s, está lleno incluso a esta hora. A Bunny’s no le iría nada mal tener a algunos de sus clientes, reflexiono. Durante años he intentado convencer a las Viudas Negras, cada una de las cuales es propietaria del treinta por ciento de la pastelería, de convertirnos en cafetería. Por supuesto eso significaría cambiar, y a las Viudas Negras no les gustan los cambios. Yo poseo el diez por ciento del negocio, por lo que nunca podría ganarles en votos. Ni siquiera podría entorpecerlas.
El restaurante Gianni’s Ristorante Italiano, propiedad de Gianni y Marie, mis suegros, está a la vuelta de la esquina de Starbucks.
–¡Lucy! –exclaman encantados mientras me peleo con la caja para entrar por la puerta trasera.
–Hola, Marie, hola, Gianni –saludo mientras me paro para recibir mis besos.
Paolo, el segundo chef, y un pariente lejano de Roma, toma las hogazas mientras Micki, una chef en prácticas, grita un saludo mientras pica ajo y perejil. Kelly, la camarera de toda la vida, compañera mía de colegio, agita una mano sin dejar de hablar por teléfono.
–¿Cómo estás? ¿Y el bebé? Quiera Dios que estén todos sanos –pregunta Marie.
Les había llamado antes de ir al hospital. Estamos muy unidos.
–Es preciosa –les aseguro con una sonrisa resplandeciente–. Mi hermana se ha portado como una campeona. Diecisiete horas de parto.
–¿Algún desgarro? –pregunta Marie mientras Gianni hace una mueca.
–Aún no hemos tratado ese tema –murmuro.
–Les haremos llegar algo de comer –observa Gianni–. Un bebé es una bendición.
Durante un segundo nos quedamos callados. Mis ojos se deslizan hasta el pequeño santuario sobre la cocina de doce fuegos. Dos velas, el pañuelo rojo que Jimmy siempre llevaba puesto cuando cocinaba, y una foto de él, tomada el día de nuestra boda. Su ancho y genial rostro me sonríe con esos ojos chispeantes. Se parecía a la rama familiar del norte de Italia… cabello rizado de un color rubio oscuro, ojos como el mediterráneo, y una sonrisa que podría suministrar luz a una pequeña ciudad. Un hombre corpulento de anchos hombros propenso a sonoras carcajadas, que me hacía sentir segura y absoluta y completamente amada.
¡Mierda! Mis ojos empiezan a llenarse de lágrimas. Bueno, a los Mirabelli no les importará. Marie me acaricia un brazo, sus oscuros ojos también llenos de lágrimas, y Gianni me da una palmada en el hombro con su gruesa manaza.
–¿Sabes si va a venir Ethan este fin de semana? –me pregunta Marie mientras se enjuga las lágrimas.
–Eh… creo que sí –contesto tras dudar un instante.
Saber que su hijo está ahí al lado, pero con mi familia, podría hacerles sufrir.
–Ese trabajo suyo –murmura Gianni–. Qué estupidez. ¡Ah! –sacude las manos contrariado mientras yo contengo una sonrisa.
Aunque Ethan estudió para cocinero en la misma escuela a la que fui yo, lo dejó todo en el último año para trabajar en una gran empresa alimentaria. Una empresa famosa sobre todo por fabricar Instead, una bebida muy popular que contiene todos los nutrientes de una comida completa, sin el inconveniente de tener que comer. Creo que mis suegros habrían preferido que Ethan se hubiera convertido en traficante de drogas o estrella del porno. A fin de cuentas, el objetivo de su empresa es evitar que la gente se siente a comer. Y ellos son propietarios de un restaurante.
Mis ojos regresan a la foto de Jimmy. No es el momento de hablarles a los Mirabelli sobre mi decisión de volver al mercado. Puede esperar. ¿Por qué arruinarles el fin de semana? Porque si bien no me echarían en cara el querer tener un marido y unos hijos, para ellos no será fácil oírlo. Además, primero tengo que ocuparme de las tareas domésticas.
Hacia las nueve de la noche me encuentro jugando a una partida de Scrabble con mi ordenador, mientras sobre mi regazo descansan casi ocho kilos de mascota ronroneante, mi gato obeso, Gordo Mikey. Alguien llama a la puerta.
–Adelante –grito, pues sé muy bien quién es.
–Hola, Lucy –saluda Ethan mientras abre la puerta.
Casi nunca me molesto en echar el cerrojo, el edificio está provisto de un sistema de seguridad codificado en el vestíbulo, y la tasa de criminalidad de Mackerley es prácticamente nula.
–Hola, Eth, ¿qué tal? –me arranco de la pantalla, a punto de escribir «cénit», con lo que aniquilaría a Maven, mi archienemiga oponente cibernética. Pero los humanos primero. O al menos así debería ser. Escribo discretamente la palabra antes de bajar la tapa del ordenador. ¡Chúpate esa, Maven!
–Estupendamente –Ethan, que ha pasado muchas horas en mi apartamento durante los últimos cinco años, se siente como en casa y abre la puerta de la nevera–. ¿Puedo tomarme una? –pregunta.
–Claro –yo trago nerviosamente–. Las he preparado para ti.
Hace unas horas he hecho lo que hago a menudo, preparar un fabuloso postre. Dentro del frigorífico hay seis cazuelitas de mousse de mango y piña, cada una cubierta de un glaseado de frambuesa. Supuse que mi cuñado se comería al menos tres, y necesitaba que estuviera de buenas conmigo.
–¿Te apetece una? –me pregunta mientras ya está comiendo.
–No, gracias. Son todas para ti –yo no como mis propios postres. Hace años que no lo hago.
–Esto está delicioso –murmura mientras entra en el salón.
–Me alegra que te guste –contesto sin mirarlo a los ojos.
–Oye, gracias por enviarme por correo electrónico esas fotos de Nick –me dice. Ya está rebañando la cazuelita.
–De nada. Estaba tan mono –Ethan y yo nos sonreímos en un momento de adoración mutua por Nick.
El miércoles pasado, la guardería había organizado una función sobre el ciclo de vida de la mariposa. Nicky era una semilla de algodoncillo. Para mí ya se ha convertido en costumbre hacerle fotos a Nicky para mandárselas a su padre cuando está de viaje, ya que Parker, la madre de Nick, nunca parece acordarse de llevarse la cámara.
–Eh, escucha, Ethan, tenemos que hablar –anuncio mientras me encojo ligeramente.
–Claro. Déjame que vaya a por otra de estas. Están estupendas –mi cuñado regresa a la cocina y le oigo abrir de nuevo la nevera–. En realidad yo también tengo algo que contarte –regresa al salón–. Pero las damas primero –se sienta en la butaca y me sonríe.
Ethan no se parece en nada a su hermano, lo cual es a la vez un consuelo y una lástima. A diferencia de Jimmy, Ethan es algo, bueno, más bien del montón. Atractivo, pero sin gran cosa que destacar. Ojos marrones, y pelo castaño algo desaliñado, estatura media, peso medio. Un tipo vainilla. Lleva una pequeña barba, eso sí, muy cuidada, la clase que llevan muchos jugadores de béisbol. Básicamente se trata de una sombra de barba de tres días, que le da un cierto atractivo, pero, bueno, es Ethan. En ciertos aspectos recuerda un poco a un elfo, un elfo de Tolkien, cejas traviesas y sonrisa pícara.
Me observa pacientemente. Yo trago saliva. Y vuelvo a tragar. Es una costumbre que tengo cuando estoy nerviosa. Gordo Mikey salta al regazo de Ethan y lo embiste con la cabeza hasta que mi cuñado se rinde y le rasca la mejilla. Ethan rescató al gato del fondo de un estanque hace unos años y me lo regaló. Gordo Mikey nunca ha olvidado quién lo salvó de la muerte y le obsequia con un ronroneo oxidado.
–Bueno –yo me aclaro la garganta–. Escucha. Ya sabes que desde la muerte de Jimmy tú has sido, bueno… Maravilloso. El mejor amigo, Ethan –y es verdad, pues no tengo palabras para expresarle mi gratitud.
–Bueno –él me dedica una sonrisa torcida–. Tú tampoco has estado mal.
–Sí –me obligo a sonreír–, bueno, la cuestión es, Ethan… Por supuesto estás al corriente de que Corinne ha tenido un bebé. Y eso me ha hecho pensar que bueno… –vuelvo a carraspear–, que a mí también me gustaría tener un bebé –¡aggh! Esto no está saliendo como yo quería.
–¿En serio? –él enarca las cejas.
–Sí. Yo siempre he querido tener hijos. Ya sabes. Por eso… –¿por qué estoy tan nerviosa? Es Ethan. Él lo entenderá–. Por eso creo que estoy preparada para… volver a salir con hombres. Quiero volver a casarme. Tener una familia.
–Entiendo –Ethan se inclina hacia adelante y Gordo Mikey salta de su regazo.
–Eso es –yo contemplo el suelo durante un segundo hasta que me atrevo a mirar fugazmente a mi cuñado–. Y por eso quizás deberíamos dejar de acostarnos juntos.
Capítulo 2
Ethan parpadea, pero su expresión no se altera.
–De acuerdo –contesta tras un segundo.
Yo abro la boca para refutar su protesta, cuando me doy cuenta de que no ha habido ninguna.
–De acuerdo. Genial –murmuro.
–De manera que ver a tu nueva sobrina te ha marcado seriamente, ¿eh? –Ethan se acomoda en la butaca y mira hacia la cocina.
–Sí, supongo que sí. Quiero decir que yo siempre he querido… bueno, ya sabes. Marido, hijos, todo eso. Últimamente pienso mucho en ello, y hoy… –decido no hablar de lo del bigote–. Supongo que ya es hora.
–¿Y estamos hablando en un plano teórico o ya tienes a alguien en mente? –me pregunta.
Gordo Mikey suelta un chirriante maullido antes de levantar una pata y empezar a lamerse.
Yo me vuelvo a aclarar la garganta.
–Teórico. Es que me pareció, pensé que deberíamos cortar primero, ¿me entiendes? No puedo tener un amigo con derecho a roce si a la vez intento encontrar marido –una risa nerviosa más parecida a un balido sale de mi garganta.
Ethan se dispone a decir algo, pero parece cambiar de idea.
–Claro. A la mayoría de los novios no les gustaría saber que tienes un lío simultáneo con otra persona –observa en tono amable.
–Eso es –contesto tras una pausa.
–¿Esa puerta se sigue atascando? –él asiente hacia la puerta corredera que conduce al diminuto balcón.
–No te preocupes por eso –murmuro. Siento que me arden las mejillas.
–Demonios, Luce, no es para tanto. Te la arreglaré. Sigues siendo mi cuñada –durante un segundo se limita a mirar fijamente la puerta.
–¿Estás enfadado? –susurro.
–Qué va –Ethan se levanta de la butaca, se acerca a mí y me besa en la coronilla–. Por supuesto que echaré de menos el ardiente sexo, pero seguramente tengas razón. Mañana me pasaré para arreglarte esa puerta.
¿Ya está?
–De acuerdo. Esto, gracias, Ethan.
Y sin añadir nada más, se larga, y yo tengo que quedarme. La sensación es extraña. Vacía y silenciosa.
Pensé que se mostraría un poquito más… bueno… no sé. A fin de cuentas llevábamos dos años acostándonos. Cierto que viaja durante toda la semana y que los fines de semana que estaba con Nicky, evidentemente, no hacíamos nada, pero aun así. Supongo que no esperaba que se mostrara tan… indiferente.
–¿De qué nos quejamos? –me pregunto a mí misma en voz alta–. No podría haber ido mejor.
Gordo Mikey se frota contra mis tobillos como si estuviera de acuerdo, y yo alargo una mano para acariciarle su sedoso pelo.
La noche se extiende frente a mí. Tengo siete horas por delante antes de ir a la pastelería. Una persona normal se iría a la cama, pero mis horarios son, en el mejor de los casos, erráticos. Otra cosa que Ethan y yo tenemos en común: él no duerme más de cuatro o cinco horas cada noche. Me pregunto si seguiremos jugando al Scrabble o a Guitar Hero a última hora de la noche, ahora que ya no somos, bueno, en realidad nunca fuimos pareja. Solo amigos, una especie de parientes, unidos para siempre por Jimmy. Y amantes, aunque mi mente se aleja de un salto de esa palabra. «Amigos con derecho a roce», suena mucho más suave.
Durante el primer año tras la muerte de Jimmy, Ethan era una de las pocas personas cuya compañía yo me sentía capaz de soportar. Mis amigos… bueno para ellos resultaba tan duro como para mí. Yo ya me había casado y enterrado a un marido antes de que la mayoría de ellos pensara siquiera en mantener una relación seria. Y unos cuantos simplemente, digamos, se esfumaron, sin saber qué decir o qué hacer por una mujer viuda a los veinticuatro años, tras ocho meses y seis días de matrimonio.
Corinne sufría por mí, pero ver sus ojos llenarse de lágrimas cada vez que me miraba no ayudaba mucho a mi estado emocional. Mi madre sintió una sombría resignación ante la muerte de Jimmy, una actitud típica de quien ya había estado en mi lugar, ya lo había visto, ya lo había vivido, que mostraba cada vez que me daba una palmadita en la mano y sacudía la cabeza. En cuanto a mis tías, mejor olvidarlo. Para ellas era mi destino: «Pobre Lucy, bueno, al menos para ella ya ha terminado». Por supuesto no eran tan desalmadas como para decírmelo, pero se respiraba un aire de acogedora sensiblería cada vez que estaba en su compañía, como si mi viudedad fuera tan sencilla como la vida misma. En cuanto a Gianni y Marie, apenas soportaba estar con ellos. Jimmy era su hijo mayor, el chef de su restaurante, su previsible heredero, el príncipe y, por supuesto, los Mirabelli quedaron totalmente destrozados. Aunque nos veíamos a menudo, para los tres suponía una auténtica agonía.
Pero Ethan… quizás porque somos prácticamente de la misma edad, quizás porque fuimos compañeros en Johnson & Wales antes de que me organizara una cita con Jimmy, fuera lo que fuera, él era la única persona que no me hacía sentir peor.
Durante esos primeros meses oscuros, Ethan fue como una roca. Me encontró un apartamento, justo debajo del suyo. Me compró una PlayStation y pasábamos muchísimas horas haciendo carreras de coches y disparándonos en la pantalla. Cocinaba para mí, sabiendo que si no se ocupaba de ello yo sería muy capaz de alimentarme de helado y pastelitos, pero él me preparaba una fuente de berenjenas a la parmesana, pollo a la marsala, carne asada. Veíamos películas y no le importaba si yo me había olvidado de ducharme desde hacía un par de días. Si lloraba delante de él, Ethan me tomaba pacientemente en sus brazos, me acariciaba el pelo y me aseguraba que algún día los dos estaríamos bien, y que si no dejaba de lloriquear sobre su camiseta me iba a colocar un collar de castigo y empezaría a utilizarlo.
Y luego se marchaba otra semana de viajes y relaciones sociales, que era, al parecer, para lo que le pagaban tan bien. Solía enviarme por correo electrónico chistes guarros, me traía un recuerdo, a cual más hortera, de todas las ciudades por las que pasaba, me enviaba fotos en las que se le veía haciendo esas estupideces que solía hacer, esquí con helicóptero en Utah, surf a vela en Costa Rica. Parte del trabajo de Ethan consistía en convencer a los potenciales consumidores de Instead, de que consumir una comida de verdad era una pérdida de tiempo cuando había tantas cosas divertidas que podían hacerse en su lugar. Lo cual no dejaba de ser irónico, pues a Ethan le encanta tanto comer como cocinar.
Pasados los primeros seis meses, cuando ya no me pasaba el día entero llorando, Ethan se apartó un poco y empezó a hacer las cosas que suelen hacer los tíos normales. Durante un par de meses estuvo saliendo con Parker Welles, una de las adineradas veraneantes y, en mi opinión, hacían buena pareja. A mí me gustaba Parker, irreverente y descarada, y pensé que Ethan había encontrado su media naranja, de modo que me sorprendió mucho cuando mi cuñado me contó que habían roto amistosamente. Y entonces Parker descubrió que estaba embarazada, se lo anunció a Ethan y educadamente rechazó su proposición de matrimonio. Se quedó a vivir en Mackerly, en la extensa mansión de su padre en Ocean View Avenue, donde viven todos los ricos, y dio a luz a Nick. Por qué rechazó a Ethan permanece siendo un misterio. Ella me ha insistido una y otra vez en que es un tipo estupendo, pero no para ella.
Después de que naciera Nicky, Ethan y yo volvimos a vernos de nuevo, y supongo que el derecho a roce fue algo natural que tarde o temprano tenía que surgir, aunque ninguno de los dos lo había planeado. De hecho, yo me sentí más bien sorprendida la primera vez que él… bueno. Luego volveré a eso. Debería pensar en algo que no fuera Ethan.
Mirando mi apartamento, suspiro. Es un lugar agradable, dos dormitorios, salón, una cocina grande y soleada con una amplia encimera para amasar a gusto. De las paredes cuelgan algunos dibujos y una foto enorme de Jimmy y yo el día de nuestra boda. Los muebles son cómodos, el televisor un último modelo. Mi balcón da a una salina. Jimmy y yo estábamos en proceso de mudarnos a una casa cuando murió. Lógicamente yo no quería vivir allí sin él, de manera que la vendí y me trasladé a este apartamento que tenía el valor añadido de la cercanía de Ethan.
Me había imaginado que Ethan y yo dedicaríamos algo más de diez minutos a romper y me encuentro un poco perdida y sin saber qué hacer. Son las nueve y media de la noche del viernes. Algunas noches, Ash, la adolescente gótica que vive al otro lado del pasillo, viene a jugar a algún videojuego o a ver una película, pero esta noche se celebra un baile en su instituto y su madre la ha obligado a asistir. Podría repasar el programa para la clase de repostería que imparto en la universidad pública, pero sería un trabajo inútil, ya que eso lo hice la semana pasada. Mi mirada se posa en el televisor.
–Gordo Mikey, ¿te apetece ver una bonita boda? –le pregunto a mi gato mientras lo tomo en brazos para achucharlo un poco, algo que me soporta como un campeón–. ¿Quieres? Buen chico.
El DVD ya está metido. Lo sé, lo sé, no debería verlo tanto. Pero lo hago. Sin embargo, si de verdad tengo intención de pasar página, debería buscar otra cosa que ver, tengo que dejar de ver esto. Me detengo y sopeso la idea de limpiar el suelo de la cocina en su lugar, decido en contra y le doy al Play.
Paso rápidamente la grabación de la parte en la que me estoy arreglando y sonrió ante las imágenes que pasan con los rápidos movimientos de Corinne sujetándome el velo y mi madre enjugándose las lágrimas.
Bingo. Jimmy y Ethan de pie ante el altar de St. Bonaventure. Ethan, el padrino, está contando un chiste porque los hermanos se están partiendo de risa. Entonces Jimmy levanta la vista y me ve avanzar por el pasillo. La sonrisa se esfuma y su boca ancha y generosa se queda abierta mientras me mira casi conmocionado de tanto amor. De amor por mí.
Le doy a Pause, y el rostro de Jimmy se congela en la pantalla del televisor. Sus ojos eran tan hermosos, las pestañas larguísimas y ridículamente bonitas. Un físico atlético a pesar de pasarse el día cocinando y comiendo, los rubios cabellos, que se rizaban con la humedad, su manera de entrecerrar los ojos cuando me miraba…
Trago saliva con dificultad, sintiendo ese viejo y familiar nudo en la garganta, como si tuviera una piedrecita atascada. Apareció poco después de la muerte de Jimmy, incluso llegué a pedirle a mi prima, Anne, que es médico, que me mirara por si fuera un tumor, pero ella dijo que era el típico síntoma de ansiedad. Y ahora ha vuelto, supongo, porque estoy a punto de… pues de pasar página. O algo.
La última etapa necesaria para volver a vivir plenamente porque, cuando Jimmy murió, se llevó con él una gran parte de mí, debería ser encontrar a otra persona. Quiero casarme y tener hijos. Lo deseo de verdad. Crecí sin padre, y no me gustaría ser madre soltera. Y aunque siempre echaré de menos a Jimmy, ha llegado la hora de seguir adelante. Encontrar otro marido es una buena idea. Claro que sí.
Sin embargo, sé que nunca amaré a nadie como amé a Jimmy. Esa es la verdad. Y teniendo en cuenta cómo me destrozó su muerte, me alegro. No quiero volver a sentir nada parecido nunca más. Jamás.
Capítulo 3
El miércoles voy en bicicleta por el parque Ellington. Hace un precioso día de principios de septiembre, la brisa del mar aromatiza el aire salado con un toque de hojas de otoño que empiezan a arrugarse por la punta. Mi ánimo es resplandeciente mientras pedaleo por el parque. Habría que esforzarse de veras para sentirse triste en un día tan bonito como este.
Mackerly, Rhode Island, es una diminuta ciudad, encantadora como la que más, de Nueva Inglaterra. Está situada a unos doscientos metros tierra adentro de Rhode Island. Presumimos de tener una población de dos mil habitantes permanentes, además de otros quinientos veraneantes, y tenemos unas preciosas vistas del mar. Una ría divide la isla, y el tráfico, a pie o rodado, debe cruzar el río.
James Mackerly, un descendiente del Mayflower, diseñó nuestra bonita ciudad alrededor de un gran pedazo de tierra, el parque Ellington, llamado así por la familia de su madre. En un extremo del parque se encuentra la zona verde, famosa por un monumento, levantado en honor de los nativos de Mackerly que murieron en diversas guerras en el extranjero, y por una estatua de nuestro padre fundador. La zona verde se extiende hacia el sur hasta el cementerio que, a su vez, desemboca en los senderos de grava, árboles, el río ya mencionado, una zona de juegos, un campo de fútbol y otro de béisbol. Todo el parque está salpicado de olmos y arces, y todo está encerrado entre un bonito muro de piedra arenisca. Siguiendo por la bahía de Narragansett se encuentran Jamestown y Newport. Por eso Mackerly, al ser demasiado pequeña, a menudo es pasada de largo por los turistas. Lo cual nos va bien a la mayoría.
El complejo Boatworks, donde vivimos Ethan y yo, está justo enfrente de la entrada sur del parque. Bunny’s está enfrente de la entrada norte, con vistas a la zona verde y la estatua de James Mackerly a lomos de Trigger. Bueno, en realidad el nombre del caballo no se sabe, pero todos le llamamos Trigger. Si yo fuera una persona normal, me dirigiría hacia el pequeño puente peatonal, disfrutaría de los hermosos senderos que atraviesan el parque, atravesaría el cementerio y saldría a la zona verde frente a la pastelería, y todas las demás tiendas del diminuto centro de la ciudad: Zippy’s Sports Memorabilia, el local junto a Bunny’s y propiedad de mi familia, el bar de Lenny, Starbucks y Gianni’s Ristorante Italiano. Si eligiera ese camino, la distancia a mi trabajo sería tan solo de unos ochocientos metros. Pero yo no soy normal, y por eso todos los días rodeo el parque, con lo que los ochocientos metros se convierten en casi cinco kilómetros, yendo hacia el oeste por la calle Park para cruzar el río en la calle Bridge y girar de nuevo hacia Main.
No me gusta el cementerio. Adoro el parque, pero no puedo entrar en el cementerio. Por tanto lo que hago es bordearlo. Todos los días. Lo que me supone una buena excusa para hacer ejercicio.
Me agacho para no golpearme la cabeza contra una rama baja mientras sigo pedaleando junto a la valla del cementerio. Bajo un frondoso castaño, y muy cerca de la calle, está la tumba de mi padre, Robert Stephen Lang, cuarenta y dos años. Amado esposo y padre.
–Hola, papá –saludo mientras paso a su lado.
Incluso antes de que muriera mi padre, y mucho antes de que lo hiciera Jimmy, ya odiaba el cementerio, y por un buen motivo. Cuando yo tenía cuatro años murió el tío Pete, el marido de Iris. Murió de un cáncer de esófago después de toda una vida consagrada a los Camel sin filtro. No se me había permitido visitarlo en el hospital, un lugar no apto para niños, y por eso no me había hecho a la idea de lo delgado y estropeado que estaría. Durante el velatorio, el ataúd se mantuvo cerrado y la sala estaba adornada con fotografías de un Pete más joven y sano.
En cualquier caso, al cementerio fuimos todos, los hombres con expresión sombría y vestidos de traje y todos sujetando paraguas negros proporcionados por la funeraria. La primavera había sido lluviosa y el suelo estaba blando, saturado de agua. Los talones se hundían y la lluvia se metía en el calzado. Yo, por supuesto, estaba triste. La visión de unos adultos llorando era razón suficiente para alterar a una cría de cuatro años. Pero estaba a punto de alterarme mucho más.
El primo Stevie, futuro comedor de hiedra venenosa, tenía por aquel entonces ocho años. Todos estábamos alrededor de la tumba mientras el sacerdote comenzaba el tradicional sermón funerario. Stevie se aburría… su papá seguía vivo (moriría tres años después en un accidente ferroviario). En esa época, Stevie se aburría por todo. Gracias a las amenazas de Rose sobre la inminencia de su muerte si no se comportaba, hasta entonces había sido bueno, pero ya no aguantaba más.
Tal y como he dicho, la primavera había sido lluviosa. La noche antes había soplado viento del norte que había dejado caer cincuenta mililitros de lluvia, como supe después en una de las muchas repeticiones que se hizo del horrible relato de lo sucedido. Pero entonces, lo único que sabía yo era que había barro por todas partes, que mi madre lloraba y que mirar a Stevie era más divertido que mirar a mi mamá.
Y Stevie se aburría. Y, siendo Stevie, empezó a hacer algo. Algo desaconsejable. Algo estúpido, se podría decir. Hundió el pie en el barro, y un pegote de tierra cayó a la tumba, aterrizando con un húmedo chapoteo. Stevie estaba fascinado. ¿Conseguiría hacer caer otro pegote? ¿Sin que se diera cuenta su madre? Seguro que sí. ¿Y otro más? Sí, otro más sí. Esta vez más grande. Plaf. Qué bonito sonido.
Los adultos murmuraban una oración. Stevie levantó la vista, se dio cuenta de que yo lo miraba y decidió presumir un poco delante de su primita. Así pues, hundió el pie hasta el tobillo, lo retorció y, de repente, la tierra debajo de Stevie cedió y una lengua de barro se deslizó al interior de la tumba. Stevie se trastabilló hacia atrás sacudiendo los brazos frenéticamente, cayó contra el ataúd, que se resbaló lo justo hacia el borde de la tumba. Y de repente, como en cámara lenta, el ataúd del tío Pete se resbaló lentamente y se escoró hacia el hoyo. Una esquina golpeó el otro lado de la tumba. El ataúd se inclinó… y se abrió.
El cuerpo del tío Pete, cielo santo, qué difícil me resulta rememorar esta historia, el consumido cuerpo del tío Pete se asomó, salió del ataúd y quedó colgando durante un segundo antes de precipitarse con un horrible sonido de aplastamiento a la empapada tumba.
Los gritos que siguieron aún resuenan en mi cabeza. La tía Rose gritaba. El tío Larry, intuyendo que su hijo era el responsable de aquello, azotaba sin parar a Stevie en el culo mientras Stevie aullaba. Iris se desmayó. Neddy y Anne gritaban y lloraban. Mi padre agarró a mi embarazada madre y la apartó de la horrible visión. En cuanto a mí, me quedé petrificada, contemplando esa cosa que ni siquiera se parecía al tío Pete, bocabajo en el fango.
Cuatro años más tarde, deshidratada de tanto llorar y aterrorizada por si le aguardaba un destino similar al del tío Pete, me desmayé en el cementerio durante el entierro de mi propio padre, y según reza la leyenda familiar, estuve a punto de ser yo quien cayera al interior de la tumba.
De modo que opino que tengo un buen motivo para sentir fobia de los cementerios. Lo único que recuerdo del entierro de Jimmy es que mi cuerpo temblaba con tanta violencia que no habría podido mantenerme en pie de no haber sido por el brazo de Ethan que me sujetaba.
Lo cierto es que no todos los cementerios me espantan así. Cuando estaba en el colegio, fuimos de excursión a un cementerio colonial cerca de Mackerly, y no me fue nada mal. En una ocasión, Jimmy y yo pasamos un fin de semana en Nueva Orleans, en Cape Cod, y encontramos un hermoso cementerio con amplias explanadas de sombra. Incluso celebramos allí un picnic entre las lápidas de granito y las tristes historias del pasado. Pero este cementerio, en el que descansan tantos seres queridos míos, este soy incapaz de visitarlo. Aparte del día del entierro, no he vuelto a visitar la tumba de Jimmy. No me siento orgullosa de ello. Me hace sentir como una mala viuda, pero no me siento capaz de caminar por ese sendero y atravesar esa puerta.
No pasa nada, razono conmigo misma. Así consigo hacer ejercicio. Llego al cruce de las calles Bridge con Main y hago sonar el timbre de la bicicleta antes de cruzar y entrar en el aparcamiento de la pastelería. El coche de mi hermana está allí aparcado. ¡Qué bien!
Jorge sale a la vez que yo entro.
–¿Has visto al bebé? –pregunto.
Él sonríe y asiente.
–¿Verdad que es bonita?
Jorge vuelve a asentir mientras arruga los oscuros ojos.
–¡Hola, Cory! –saludo a mi hermana mientras rodeo discretamente a las Viudas Negras para ver al bebé–. ¡Oh, madre mía, Corinne! –ayer mismo vi a Emma en casa de mi hermana, pero aún no he superado la fase de ensimismamiento.
El bebé duerme en brazos de mi hermana, su piel blanca y rosada, los párpados casi transparentes, tanto que se ven las venas. Sus labios se fruncen adorablemente mientras los mueve dormida.
–¡Menudas pestañas! –exclamo en voz baja.
–No te acerques tanto, Lucy –murmura Corinne mientras saca un frasco de jabón desinfectante del bolso–. Tienes gérmenes.
Miro a mi hermana y veo que tiene los ojos húmedos.
–¿Estás bien, Cor? –le pregunto.
–Estoy estupendamente –susurra ella–. Es Chris, me preocupa. Anoche se despertó en dos ocasiones cuando el bebé lloró. Necesita dormir.
–Claro, y tú también –señalo mientras, obedientemente, me limpio las manos con el desinfectante.
–Pero él lo necesita más –Corinne arropa a Emma con la manta–. No puede agotarse. Podría enfermar.
Mi tía Iris se acerca llevando su habitual camisa masculina de franela. Extiende las manos, lista para pasar la inspección.
–Completamente esterilizadas, Corinne, cielo. Déjame al bebé. Tú siéntate.
–Yo tomaré al bebé –afirma mi madre, deslizándose hacia nosotras como una reina.
Hoy lleva puestos unos zapatos de charol rojos con tacón de más de siete centímetros, y un vestido de seda rojo y blanco. Mamá no participa en la elaboración de la repostería, se encarga exclusivamente de la gestión del negocio. Deja una taza de café y unas galletas para Corinne y extiende los brazos. Corinne, con aspecto tenso, le pasa a regañadientes el bebé a nuestra madre.
El rostro de mamá se dulcifica de amor al contemplar a su única nieta.
–Eres perfecta. Sí, lo eres. Lucy, ocúpate del señor Dombrowski.
–Hola, señor D –saludo al anciano de noventa y siete años que viene a la pastelería todas las tardes.
–Hola, querida –murmura él mientras estudia el contenido del mostrador–. Eso tiene un aspecto muy interesante. ¿Cómo se llama?
–Es una tartaleta de cerezas –contesto mientras reprimo un ligero estremecimiento.
Iris las prepara echando un pegote de cerezas de lata en un trozo de masa congelada. No es precisamente lo que yo haría. No. Yo iría a comprar unas de esas cerezas maravillosas de Colorado. En Providence hay un mercado que se las hace traer en avión. Un poco de crema de limón, crema pastelera, canela, quizás un toquecito de vinagre balsámico para romper el dulzor, aunque a lo mejor con el limón no haría falta.
–¿Y esto? ¿Qué es esto, querida?
–Esa es de albaricoque –también de lata, aunque no lo menciono.
Resulta curioso. Mis tías son unas reposteras espectaculares, pero reservan sus dotes para las reuniones familiares. Para la clientela no húngara, sin lazos de sangre, las latas son más que suficientes. Y también las masas congeladas, vueltas a congelar y requetecongeladas, que no han visto nunca un buen barak zserbo.