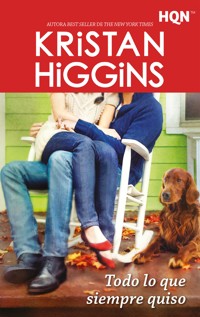
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
A Callie Grey, el hecho de asumir su edad la obligaba a reconocer que su novio y a la vez jefe le debía desde hacía mucho tiempo una proposición de matrimonio. Y, también, a darse cuenta de que esa proposición no iba a llegar nunca, porque, de repente, Mark le anunció que se había comprometido con la nueva doña Perfecta de la empresa. Por si eso no fuera ya lo suficientemente desastroso, a su madre se le ocurrió hacerle una gran fiesta para celebrar su treinta cumpleaños… en la funeraria familiar. Las cosas empeoraron aún más cuando Callie, con tal de llamar la atención de Mark, empezó a salir con el veterinario del pueblo, que, aunque estaba soltero y sin compromiso, no era demasiado cálido ni agradable. ¿Qué importaba que Ian McFarland estuviera más cómodo con los animales que con las personas? ¿Qué importaba que fuera tan formal y metódico? Ella, tan afable, espontánea y amante de la diversión, decidió que era hora de que Ian hiciera unas mejoras en su personalidad. Pero, por muy poco que la impresionara, cabía la remota posibilidad de que se enamorara del soltero menos atrayente de todo Vermont…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Kirstan Higgins
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Todo lo que siempre quiso, n.º 189 - 12.6.19
Título original: All I Ever Wanted
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situacio-nes son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-810-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Agradecimientos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Este libro está dedicado, con amor y gratitud, a Carol Robinson, que ha sido mi gran amiga desde que éramos niñas. Te quiero, Nana.
Agradecimientos
Como siempre, gracias a Maria Carvainis, mi estupenda agente, además de a Keyren Gerlach, mi maravillosa editora, y a todo el mundo de Harlequin HQN por su increíble apoyo y entusiasmo.
Muchas gracias a mi veterinario, Sudesh Kumar, doctor en Medicina veterinaria, por responderme a más de cien preguntas, y a Nick Schade, propietario de Guillemot Kayaks y constructor de unas embarcaciones dignas de los dioses. Visitad su página web www.guillemot–kayaks.com y veréis ejemplos de su conocimiento del oficio. Por permitirme utilizar sus nombres, gracias a Annie, a Jack y a Seamus Doyle, a Jody Bingham y a Shaunee Cole, y a mis maravillosas amigas Hayley y Tess McIntyre. Adiaris Flores me ayudó con unas cuantas frases en español… ¡Gracias, cariño! Gracias también a Lane Garrison Gerard por inspirar el dudoso gusto musical de Josephine.
Tengo la suerte de contar con el apoyo y la amistad de muchos colegas escritores y, aunque no puedo nombrarlos a todos, aquí van unos cuantos: Cindy Gerard, Susan Mallery, Deeanne Gist, Cathy Maxwell, Susan Andersen, Allison Kent, Sherry Thomas y Monica McInerney. Gracias. De verdad.
Y, por último, todo mi amor para mi marido y mis hijos. Vosotros tres lo sois todo para mí.
Capítulo 1
A medida que el hombre de quien estaba enamorada iba acercándose a mi despacho, me vino a la mente la imagen de un ciervo paralizado delante de las luces de un camión. Yo era el ciervo, metafóricamente hablando, y Mark Rousseau era el camión de la fatalidad.
Como todos sabemos, el ciervo siempre se queda helado cuando lo ciegan los focos. El ciervo y yo, Callie Grey, una mujer de treinta años a las nueve y treinta cuatro minutos de esta misma mañana, somos perfectamente conscientes de que el camión nos va a atropellar. Sin embargo, nos quedamos ahí, esperando a que suceda lo inevitable, sea un camión, en el caso del ciervo, o un hombre que camina atléticamente hacia mí, con una sonrisa perpetua, el pelo castaño y rizado y unos maravillosos ojos oscuros. Yo esperé, con los ojos muy abiertos, como un ciervo. Era una lástima, porque, cuando no estaba bajo la influencia de Mark, yo no era como un ciervo asustado. Ni por asomo. Era mucho más parecida a un erizo adorable y alegre.
–Hola –dijo Mark, con una sonrisa.
¡Bum! Impacto. El sol entraba a raudales por las ventanas del edificio antiguo de ladrillo en el que trabajábamos él y yo, y lo iluminaba de tal forma que parecía alguien retratado por Miguel Ángel. Y, para rematar su atractivo, llevaba un viejo chaleco de punto que le había hecho su madre hacía años. Ya estaba deformado y descolorido, pero no era capaz de separarse de él.
Un buen hijo y un dios del sexo. Era como si hubiese dos Callies… la inteligente y sensata, a quien yo veía como una especie de Michelle Obama, y la boba enamorada de Betty Boop. Michelle debería darle una buena colleja a Betty Boop y, acto seguido, zarandearla. Sin embargo, eso no sucedió. Betty siguió allí sentada, embelesada, mientras la primera dama daba resoplidos de disgusto.
–Hola –dije, mientras me ruborizaba.
Después de cuatro años durante los cuales nos habíamos visto a diario, yo debería haber desarrollado cierta inmunidad, pero no. Tenía el pecho lleno de amor y de deseo, se me secaba la garganta y notaba un cosquilleo en los pies y en los dedos. Aunque, en aquel momento, estuviera intentando con todas mis fuerzas ser una compañera de trabajo inteligente, seguramente mi expresión era de adoración patética.
Mark se sentó en mi escritorio.
–Feliz cumpleaños –me dijo, como si fuera la frase más íntima y sugerente del mundo.
Cara: rojo explosión nuclear. Corazón: Aceleración máxima. Callie: a un centímetro del orgasmo.
–Gracias.
–Por supuesto, te he traído un regalo –murmuró él, con aquella voz… Dios, qué voz. Baja, suave, aterciopelada…
Sí, Mark y yo habíamos estado juntos cinco semanas. Cinco maravillosas semanas. Casi cinco y media, analizándolo bien. Cosa que yo había hecho.
Sacó un paquetito pequeño y rectangular del bolsillo trasero de su pantalón. A mí se me aceleró aún más el corazón, mientras la cabeza se me llenaba de pensamientos contradictorios.
«¿Una joya?», gritó Betty con entusiasmo. «Eso significa algo. Es romántico. ¡Muy romántico! Oh, Dios mío…».
Por otro lado, Michele me aconsejaba que fuera cautelosa.
«Tranquila, Callie. Vamos a ver cómo sigue esto».
–¡Oh, Mark! ¡Gracias! No tenías por qué –dije, con la voz susurrante.
Al otro lado de la pared de cristal que separaba nuestros despachos, Fleur Eames cerró sonoramente un cajón. La pared solo tenía tres metros de altura, y el techo estaba a cuatro, así que se oía todo. Supuse que mi compañera estaba intentando sacarme de mi aturdimiento. Fleur, la redactora publicitaria de la agencia, sabía que yo estaba enamorada. Todo el mundo lo sabía.
Carraspeé y tomé el paquetito de la mano de Mark. Él lo sujetó unos segundos, con una sonrisa, antes de soltarlo. Estaba envuelto en un papel amarillo muy alegre. El amarillo es mi color favorito. ¿Se lo había contado a él? ¿Había archivado Mark aquel pequeño dato, tal y como había archivado yo todo lo que me había dicho él? Bueno, aquello no podía ser una coincidencia, ¿no? ¿Acaso quería que volviéramos a estar juntos?
Yo llevaba cuatro años trabajando en la agencia de Mark. Éramos la única agencia de publicidad y relaciones públicas de la zona noreste de Vermont, Northeast Kingdom. La agencia tenía pocos empleados: Mark y yo, Fleur, la encargada de la oficina, Karen, y los dos informáticos pálidos del departamento de arte, Pete y Leila. Ah, y Damien, el secretario y esclavo servil de Mark, además de recepcionista.
A mí me encantaba mi trabajo. Además, era realmente buena, tal y como demostraba el enorme póster que había en la pared de mi despacho, con el que había estado a punto de ganar un Clio, el Oscar de la publicidad. La ceremonia de entrega de los premios Clio se había celebrado en Santa Fe hacía once meses, y había sido en aquella ciudad romántica y bella donde Mark y yo habíamos empezado nuestro idilio. Sin embargo, aquel no era el mejor momento para mantener una relación seria. Por lo menos, eso era lo que, al final, me había dicho Mark. ¿Qué mujer de veintinueve años iba a decirle eso al hombre del que estaba enamorada? Ninguna. No, era Mark el que encontraba el momento poco conveniente.
Pero, ahora… me hacía un regalo. ¿Querría decir que, por fin, había llegado el momento perfecto? Tal vez aquel mismo día en el que yo entraba en la treintena fuese el comienzo de una nueva era.
–Ábrelo, Callie –me dijo él, y yo obedecí, con la esperanza de que no se diera cuenta de que me temblaban los dedos.
Dentro del envoltorio había una cajita de terciopelo negro. Me mordí el labio y miré a Mark, que se encogió de hombros y volvió a sonreír de aquel modo que me paraba el corazón.
–No todos los días cumple treinta años mi chica preferida –dijo.
–Oh, puaj –dijo Damien, que acababa de aparecer en la puerta. Mark lo miró un instante y, después, volvió a mirarme a mí.
–Hola, Damien –dije yo.
–Hola –respondió él, con desprecio. Damien había roto una vez más con su novio y, en aquel momento, odiaba el amor en todas sus formas–. Jefe, Muriel por la línea dos.
En el rostro de Mark se reflejó algo pasajero. Tal vez, irritación… Muriel era la hija de nuestro nuevo cliente, Charles deVeers, el dueño y fundador de Bags to Riches, una empresa que hacía ropa deportiva y de montaña utilizando bolsas de plástico recicladas y fibras naturales. Era la mayor cuenta que habíamos tenido hasta el momento, y muy importante para Green Mountain, que tenía casi todos sus clientes en Nueva Inglaterra. Yo solo había visto una vez a Muriel, pero Mark había estado yendo y viniendo a San Diego, donde estaba la oficina central de Bags to Riches. Como parte del trato, Charles había pedido que Muriel pudiera venir a Vermont a trabajar en un puesto ejecutivo de la agencia, para que él pudiera tener a alguien de confianza supervisando el proyecto. Y, como Charles nos estaba pagando muchísimo dinero, Mark le había dicho que sí.
Mark no respondió a Damien, que estaba disfrutando inmensamente del hecho de poder decirle lo que tenía que hacer.
–¿Jefe? –dijo, con algo más de ímpetu–. ¿Muriel? ¿Te acuerdas de ella? Está esperando.
–Pues que espere un poco más –respondió Mark, y me guiñó un ojo–. Esto es importante. Abre la caja, Callie.
Damien exhaló un suspiro y se fue por el pasillo.
Con las mejillas ardiendo, abrí el estuche de terciopelo. Era un brazalete de plata, con delicados hilos que se enredaban como ramas de hiedra.
–Oh, Mark, me encanta… –susurré, y pasé el dedo por la pulsera. Me mordí el labio al tiempo que se me empañaban los ojos de felicidad–. Gracias.
Él tenía una expresión de ternura.
–De nada. Significas mucho para mí. Ya lo sabes, Callie –dijo él.
Entonces, se inclinó hacia mí y me dio un beso en la mejilla. Inmediatamente, todos los detalles se me grabaron en la mente: sus labios suaves y cálidos, el olor de su colonia Hugo Boss y el calor de su piel.
La esperanza, que llevaba los últimos diez meses hecha cenizas, resurgió.
–¿Crees que podrás ir después a mi fiesta de cumpleaños? –le pregunté, intentando parecer una persona animada y divertida, no lujuriosa.
Mis padres habían organizado una pequeña reunión en Elements, el mejor restaurante de la zona, y yo había invitado a todos mis compañeros de trabajo. No había motivos para fingir: como cumplía treinta años, esperaba algún regalo.
Mark se irguió, apartó una pila de papeles de un pequeño sofá que había en mi despacho y se sentó.
–Um… Mira, tengo que decirte una cosa. Conoces a Muriel, ¿no?
–La vi solo una vez. Parece muy… –dije. Cuando yo la había conocido, llevaba un traje negro muy elegante y unos zapatos estupendos. Era un poco… intensa–. Muy centrada en su trabajo.
–Sí, así es. Callie –dijo Mark, y vaciló–. Muriel y yo estamos saliendo juntos.
Tardé unos segundos en comprenderlo. Y, de nuevo, me convertí en el ciervo cegado por las luces del camión que se acercaba a mí a toda velocidad. Se me paró el corazón de golpe. No podía respirar. Michelle Obama se acercó, cabeceando con tristeza, cruzada de brazos. Yo me di cuenta de que me había quedado con la boca abierta, y la cerré.
–Ah –dije.
Mark miró hacia el suelo.
–Espero que esto no nos cause… incomodidad. Por lo de que tú y yo también salimos juntos, ya sabes.
Me envolvió un sonido estruendoso, como si estuviera en un río que bajaba crecido con el deshielo de primavera, y muy turbulento.
¿Mark estaba saliendo con alguien? ¿Cómo era posible? Y, si el momento era bueno para Muriel, ¿por qué no lo era para mí? Oh, mierda.
–¿Callie? –dijo él, y bajó la voz–. Hacerte daño es lo que menos quisiera en este mundo.
«Di algo», me ordenó la primera dama.
–¡No, no! –respondí, alegremente–. Es solo que… Nada, no te preocupes, Mark. No te preocupes –insistí. Tenía la sensación de que estaba sonriendo. Sonriendo y asintiendo. Sí, sí. Asentía–. Y ¿cuánto tiempo lleváis juntos?
–Un par de meses –respondió Mark–. Vamos… vamos bastante en serio –dijo.
Sacó el brazalete del estuche y me lo puso en la muñeca, y me rozó la piel con los dedos. Yo tuve ganas de apartar la mano.
Conocía a Mark desde hacía muchos años, y él nunca había salido dos meses con la misma mujer. Un par de semanas, sí. Yo creía que mis cinco semanas eran un récord, sinceramente.
Ah. Mi cuerpo estaba reaccionando al hecho de que acababa de ser arrollado por un camión. Tenía una opresión en la garganta, me vibraban las articulaciones debido al impulso de escapar del peligro y sentía un agudo dolor en el pecho.
–Bueno, pues… ¿sabes una cosa? ¡Tengo que ir a renovar el carné de conducir! ¡Casi se me olvida! Ya sabes. Cumpleaños, renovación del carné… –«respira, Callie»–. ¿Te importaría que saliera un poco antes hoy a comer? –pregunté. En aquel momento, me falló la voz y tuve que carraspear, evitando cuidadosamente la mirada de los ojos oscuros de Mark, que estaban llenos de tristeza.
–Claro, Callie. Tómate todo el tiempo que necesites.
Aquella amabilidad suya me provocó, de repente, instintos asesinos.
–No tardo –dije, muy pizpireta–. ¡Gracias por el brazalete! ¡Hasta luego!
Y, con eso, tomé el bolso y me puse de pie. Salí rodeando a Mark para no rozarme con él, que seguía sentado en el sofá, mirando hacia delante.
–Callie, lo siento –dijo.
–¡No, no tienes por qué disculparte! –exclamé, canturreando–. Bueno, me voy corriendo. Hoy cierran pronto. ¡Hasta luego!
Treinta minutos después, estaba en la cola de Tráfico, y el efecto de haber sido atropellada por el hombre a quien quería, y ahora odiaba, y aún quería, estaba pasándome factura. Michelle Obama me había abandonado después de darse cuenta, con consternación, de que no había forma de ayudarme, y Betty Boop tenía los labios apretados y los ojos llenos de lágrimas. Para no dejarme dominar por la desesperación, me puse a mirar a mi alrededor. El suelo era de baldosas grises y estaba sucio. Las paredes eran blancas y estaban desconchadas. Yo era la quinta en una cola de unas diez personas, y todos estábamos cansados, sin vida, sin amor… o esa era la impresión que daba.
La escena parecía sacada de una obra existencialista francesa… El infierno no son los demás. El infierno es la Jefatura de Tráfico. Los funcionarios eran como robots. Se movían arrastrando los pies por detrás del mostrador; estaba claro que odiaban la suerte que les había tocado en la vida y que estaban sopesando hacerse el hara–kiri o perpetrar un desfalco para poder huir de aquel lugar deprimente. El reloj de la pared se burlaba de mí: «El tiempo vuela, nena. Se te pasa la vida sin que te des cuenta. Feliz cumpleaños».
Se me aceleró la respiración y comenzaron a temblarme las rodillas. De nuevo, se me llenaron los ojos de lágrimas, y noté el estúpido regalo de cumpleaños que llevaba en la muñeca. Debería quitármelo, fundirlo y fabricar una bala para matar a Mark. No, a mí misma. O tragarme el brazalete entero. Así, se me enredaría en los intestinos, tendrían que operarme y Mark tendría que ir al hospital y se daría cuenta de lo mucho que me quería, después de todo. Aunque yo ya no querría estar con él. «Sí, claro, Callie», dijo Michelle Obama, que reapareció en aquel momento. «Estarías dispuesta a comerte un niño con tal de estar con él».
Bueno, tal vez no me comiese a un niño. Sin embargo, la idea de que Mark llevara dos meses saliendo con alguien en serio… ¡Ah, mierda! Él pánico se apoderó inesperadamente de mí. Aquella estúpida Muriel, con su pelo negro y su piel blanca, como una vampiresa, con sus zapatos fabulosos… ¿Cuándo habían empezado a salir? ¿Cuándo, demonios?
Oh, mierda. ¿Debería marcharme de allí? Necesitaba renovar el carné de conducir. Aquel era el último día de plazo para poder hacerlo sin que me pusieran una multa. Había elegido un traje precioso para la foto; una blusa blanca y roja, una minifalda roja, unos aros dorados grandes… Y aquel día tenía el pelo perfecto, brillante y ondulado… Además, ¿qué iba a hacer? ¿Quedarme sentada en el coche, llorando? ¿Darle patadas a un árbol? No, yo no era de esas. Lo único que me apetecía era sentarme en mi mecedora y comer masa cruda de bizcocho.
Se me formó un sollozo en la garganta. Mierda.
–Siguiente –dijo uno de los funcionarios de tráfico, y todos avanzamos diez centímetros. El hombre que estaba detrás de mí exhaló un audible suspiro.
Entonces, saqué el teléfono móvil del bolso y marqué el teléfono de Annie Doyle, pero me respondió el buzón de voz. Aquello me pareció un insulto personal. ¿Cómo era posible que mi mejor amiga no estuviera disponible en aquel momento? ¿Acaso ya no me quería?
Como mi estado de ánimo iba de mal en peor, pensé en llamar a mi madre… Dios, no. Aquello confirmaría que el cromosoma Y debía desaparecer de la faz de la tierra. ¿Mi hermana? No iba a ser mucho mejor, pero, al menos, era alguien. Por suerte, Hester sí me contestó, aunque yo sabía que estaba en el trabajo.
–¿Hester? ¿Tienes un minuto?
–¡Eh, cumpleañera! ¿Qué tal? –me preguntó mi hermana, con su potente voz, y yo tuve que apartarme el teléfono de la oreja.
–Hester –dije, medio llorando–. ¡Está saliendo con otra! Me ha regalado un brazalete precioso, me ha besado en la mejilla y, después, me ha dicho que estaba saliendo con otra, y que llevaban dos meses, y que van en serio, ¡pero yo lo sigo queriendo!
–Por Dios, señorita, contrólese –murmuró el hombre que iba detrás de mí, y sin pensar, yo me di la vuelta y lo fulminé con la mirada. Él enarcó una ceja con desdén, pero, en realidad, había empezado a mirarme mucha gente… Milagrosamente, nadie sabía que yo estaba allí en aquel momento… La oficina de Tráfico estaba en Kettering, el pueblo de al lado de Georgebury, así que, al menos, tenía eso a mi favor.
–¿Es de Mark de quien estamos hablando? –preguntó Hester, como si hubiéramos hablado de otro hombre durante aquel año. O dos años. O cuatro.
–¡Sí! ¡Mark está saliendo con Muriel, de California! ¡Muriel, la hija de nuestro cliente más importante! ¿No te parece maravilloso?
El hombre que iba detrás de mí carraspeó sonoramente.
–Bueno, a mí, Mark siempre me parecido un arrogante y un imbécil –dijo Hester.
–¡No me estás ayudando! –le reproché yo. ¿Por qué no había respondido Annie al teléfono? Ella era mucho mejor en aquel tipo de situaciones. Era normal, no como Hester.
–¿Qué quieres que diga? ¿Que es un príncipe azul? ¿Y dónde estás tú ahora?
–En Tráfico, en Kettering.
–¿Y qué haces ahí?
–Renovarme el carné de conducir, que estaba a punto de expirar. Y tenía que salir de la oficina… No sabía qué hacer –respondí, a punto de ponerme a sollozar–. Hester… yo siempre pensé que… Él dijo que no era el mejor momento. Nunca había ido en serio con nadie. Y llevan juntos dos meses…
El sentimiento de traición, la impresión que me habían causado aquellas palabras, me provocaron un dolor físico en el pecho, y tuve que ponerme la mano sobre el corazón mientras se me caían las lágrimas por las mejillas.
La mujer que iba delante de mí se dio la vuelta. Tenía la piel curtida y morena, y los hombros anchos. Debía de ser granjera.
–¿Estás bien, cariño? –me preguntó, con un fuerte acento de Vermont.
–Sí, estoy bien –respondí, con la voz temblorosa, intentando sonreír.
–Te he oído sin querer, nena –me dijo ella–. Los hombres pueden ser muy idiotas. Un día, mi marido, Norman, se sentó a la mesa a la hora de cenar y me dijo que quería divorciarse de mí porque llevaba una temporadita acostándose con la secretaria de la mantequería. Y eso, cuando llevábamos cuarenta y dos años casados.
–Oh, Dios mío… Lo siento muchísimo –le dije, y le agarré suavemente la mano. Tenía razón: los hombres eran idiotas. Mark era un idiota. Yo no debería sentir tanto dolor por él. Pero lo malo era que quería a aquella rata. ¡Oh, demonios!
–¿Hola? ¿Hola? Sigo aquí, Callie –me recordó mi hermana, sin miramientos–. ¿Qué quieres que te diga?
–No sé, Hes… ¿Qué crees que debería hacer?
–¿Salirse de aquí? –me sugirió el hombre que iba detrás.
–No tengo ni idea, Callie –dijo mi hermana, con un suspiro–. La relación más larga que yo he tenido en la vida duró treinta y seis horas. Lo cual, en realidad, ha sido perfecto para mí –añadió, pensativamente.
–Hes, yo… voy a tener que verlos juntos todos los días –dije. Aquello me encogía el corazón.
–Sí, seguramente, eso no va a ser fácil –convino mi hermana.
–Oh, pobrecita –dijo la mujer de delante, mientras me estrechaba suavemente la mano.
El trabajo ya nunca sería igual. Green Mountain Media, aquella agencia que yo había contribuido a levantar, sería la nueva casa de Muriel. Muriel. ¡Qué nombre tan mezquino! ¡Era el nombre de una chica rica! ¡Un nombre frío y despiadado! ¡No como Callie, que era tan amistoso y tan mono!
Se me escapó un sollozo, y el intolerante de detrás soltó un gruñido. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me di la vuelta y le dije:
–Oiga, señor, siento molestarle, pero hoy tengo un día realmente malo, ¿sabe? ¿No le gusta? Pues a mí se me está rompiendo el corazón.
–Eso está claro –replicó él, con frialdad–. Por favor, no se prive. Continúe con su diarrea emocional.
Ooh… ¡Qué desgraciado! Era un tipo estirado e iba vestido de traje, y eso que estábamos en Vermont, por favor. Llevaba el pelo cortado al estilo militar, tenía los ojos azules y fríos y unos pómulos marcados, eslavos, llenos de desdén. Me giré de nuevo hacia delante. Estaba claro que aquel tipo no sabía lo que era el amor. El amor despechado. El amor rechazado. Mi tierno y leal corazón estaba hecho trizas.
Aunque, bueno, después de haber dicho todo eso, tal vez él tuviera un poco de razón.
–Voy a colgar –le dije a mi hermana, en un susurro–. Te llamo después, Hes.
–De acuerdo. Es una pena que hoy sea tu cumpleaños. Pero, escucha, si lo que te preocupa es lo de tener hijos, no tienes por qué disgustarte. Te puedo dejar embarazada en un minuto. Sé cuáles son los mejores donantes de esperma.
–No quiero que me dejes embarazada tú –solté, con un balbuceo.
–Por el amor de Dios –murmuró el señor de los pómulos eslavos. La mujer mayor que iba delante de mí se giró con cara de curiosidad.
–Mi hermana es médica especializada en fertilidad –le expliqué. Cerré el teléfono y me enjugué los ojos con el dorso de la mano–. Tiene una gran reputación.
–Ah, eso está muy bien –me dijo la señora–. Mi hija se quedó embarazada por in vitro. Ahora tiene unos mellizos de cuatro años.
–Eso es estupendo –dije yo, con la voz llena de lágrimas.
–El siguiente –dijo el funcionario robótico. Todos dimos unos pasitos, y el hombre que iba detrás de mí suspiró.
La cabeza se me llenó de imágenes de Mark: nuestro primer beso, cuando yo solo tenía catorce años. Años después, en el trabajo, él, inclinado hacia mi monitor, con la mano apoyada en mi hombro. La semana anterior, casi emborrachándonos de sirope de arce en una granja para la que estábamos preparando un proyecto. Nuestro primer beso. Aquel maldito vuelo a Santa Fe. ¿He mencionado ya nuestro primer beso?
Se me cayeron las lágrimas otra vez, y respiré profundamente.
De repente, apareció un pañuelo doblado a un lado de mi cabeza. Me giré. El señor intolerante de los pómulos crueles me ofrecía su pañuelo.
–Tenga –me dijo, y yo lo tomé. Estaba planchado. Tal vez, incluso, almidonado. ¿Quién seguía haciendo algo así? Me soné la nariz y lo miré de nuevo.
–Quédeselo –me sugirió, mirando hacia delante, por encima de mi cabeza.
–Gracias –gemí.
–El siguiente –dijo otro de los funcionarios, y, una vez más, todos avanzamos un poco.
Después de una eternidad, por fin, renové el carné de conducir. Para empeorar las cosas, durante muchos años iba a parecer una loca, con la máscara de pestañas corrida, la cara hinchada y la sonrisa temblorosa y falsa. De nada me había servido elegir aquella ropa tan alegre para las fotos.
Mientras sacaba las llaves del bolso, vi que la granjera estaba junto a la puerta, poniéndose una de aquellas enormes gafas de sol negras que utilizaban las personas mayores cuando las habían operado de cataratas. Lo sentí mucho por ella. Al menos, a mí no me había dejado mi marido después de cuarenta y dos años.
–¿Le gustaría tomar una taza de café? –le pregunté.
–¿Quién, yo? –me preguntó–. No, cariño. Tengo que ir a trabajar. Pero espero que tengas muy buena suerte en todo.
Impulsivamente, le di un abrazo.
–Norman es un idiota –le dije.
–Y a mí me parece que tú eres un cielo –respondió ella, dándome unas palmaditas en la espalda–. Ese novio tuyo no sabe lo que se pierde.
–Gracias –musité, mientras las lágrimas arreciaban de nuevo.
Mi nueva amiga se despidió con un gesto de la mano y se fue hacia su coche.
Sonó mi teléfono. Era mi madre. Magnífico.
–¡Feliz cumpleaños, Calliope! –canturreó.
–Hola, mamá –respondí yo, preguntándome si iba a notar algo por mi tono de voz. No, no se percató de nada.
–Escucha, nena, tengo noticias. Acaba de llamar Dave. En Elements ha estallado una tubería de agua y se les ha inundado todo el restaurante.
Elements estaba en un edificio de más de ciento cincuenta años de antigüedad, y era frecuente que tuvieran aquel tipo de percances.
–No importa nada. De todos modos, no tengo ánimo para fiestas –dije. Por lo menos, no tendría que soportar una celebración de cumpleaños. Podría irme a casa a comer masa cruda de bizcocho.
–No seas tonta –me dijo mi madre–. Ya he llamado a todo el mundo. Vamos a hacer la fiesta aquí.
A mí se me encogió el corazón.
–¿«Aquí»? ¿Qué quieres decir con eso de «aquí»?
–En la funeraria, cariño. ¿Dónde iba a ser?
Capítulo 2
–No puedo creer que ya tengas treinta años –me dijo mi madre, por la noche, mientras me apretaba la mano con suavidad–. La familia del señor Paulson recibe a los allegados en la Sala de la Tranquilidad –añadió, dirigiéndose a una pareja bien vestida que se detuvo, con desconcierto, al ver mis globos de cumpleaños.
–¿Cómo puede tener nuestra niñita treinta años, Eleanor, cuando parece que tú tienes veinticinco? –preguntó mi padre, al otro lado, y me dio un abrazo que estuvo a punto de hacerme llorar. Mi madre lo ignoró, como hacía siempre desde que se habían divorciado, tantos años antes. Mi padre lo encajó con aplomo–. Callie, me enamoré de ti a primera vista. ¡Eras un bebé tan precioso! ¡Y sigues siendo una belleza!
–¿Tu padre ha estado bebiendo, Callie? –preguntó mi madre, sin dignarse a mirarlo–. En ese caso, por favor, pídele que se marche.
En aquella casa, «tu padre» significaba algo como «ese idiota».
–¿Has bebido, papá? –le pregunté, con afecto.
–No mucho –respondió él, calmadamente–. Bueno, más bien, no lo suficiente –añadió, en voz baja.
–Ah, entiendo –murmuré, y le di un buen trago a mi cóctel rosa.
Teniendo en cuenta lo que había ocurrido con el hombre del que estaba enamorada, que sonaba de fondo el Requiem de Verdi y que mi fiesta de cumpleaños se estaba celebrando en la funeraria de la familia, yo había decidido pasar el rato en compañía del vodka con zumo de arándanos.
Mi madre se irritó al darse cuenta de que no había conseguido ofender a mi padre, y me lanzó una mirada fulminante. Yo me erguí.
–La fiesta es preciosa, mamá –mentí, con una enorme sonrisa.
Ella se calmó y sonrió, también, aunque ligeramente.
–Siempre he pensado que este es el edificio más bonito de todo el pueblo –dijo–. Bueno, voy a ver qué tal va lo del señor Paulson –dijo, y se marchó a vigilar el funeral de la sala contigua.
Misinski’s Funeral Home era un edificio impresionante, de estilo victoriano. El primer piso estaba destinado a la funeraria, y el segundo y el tercero eran la vivienda de mi madre y, desde hacía poco, también de mi hermano Freddie. Yo me había criado allí. Por supuesto, el sótano era donde se hacía el trabajo menos gratificante. Para mi madre, no tenía nada de raro celebrar un cumpleaños junto a un funeral. Aquella funeraria llevaba en su familia desde hacía tres generaciones, y ella tenía grabada en el ADN la filosofía de que la muerte era parte de la vida. Así pues, a los tres años, Freddie dormía la siesta en un ataúd. Mi madre solía guardar los pavos de Acción de Gracias en la misma cámara frigorífica donde mantenía frescos a los clientes.
Aquel día hacía un sol espléndido, porque ya llevábamos dos semanas de verano en Vermont. El cielo estaba muy azul, y olía a pino. Fuera, en la calle. Allí dentro, no tanto. La funeraria era como una cápsula del tiempo, donde nunca cambiaba nada. Olía a lilas, se oía música clásica fúnebre y se veían muebles pesados y oscuros por todas partes. Los féretros, los muertos… Yo suspiré.
–Bueno, y ¿cómo está mi niña? –me preguntó mi padre–. Has recibido mi cheque, ¿no?
–Sí, papá. ¡Muchísimas gracias! Y estoy muy bien.
Tenía la costumbre de mostrarme siempre muy alegre delante de mis padres, aunque todo fuera una mentira.
–¿Puedo contarte un secreto, Caniche? –me preguntó mi padre, mientras saludaba con la mano a alguien que estaba al otro lado de la Sala de la Serenidad.
–Claro, papá –respondí yo, y apoyé la cabeza en su hombro.
–Ahora que me he jubilado, voy a recuperar a tu madre.
–¿A recuperar a mi madre? ¿A qué te refieres? –pregunté yo, sin comprender qué quería decirme.
–A recuperarla, cortejarla, seducirla –me explicó él.
Yo me erguí de golpe.
–Eh… Ah, ya. Bueno, papá, creo que es mejor que ni lo intentes. Por si se te había olvidado, te odia.
–¡No! –exclamó él, con una sonrisa–. Bueno, tal vez se crea que me odia. Pero tu madre es la única mujer a la que yo he querido.
Me guiñó el ojo de aquella manera tan encantadora suya. Mi padre era muy guapo. Tenía el pelo plateado y los ojos oscuros, y hoyuelos en las mejillas. Yo me parecía mucho a él, salvo por las canas. Que, a decir verdad, estaban a la vuelta de la esquina. ¡Y Mark estaba con otra!
–No creo que sea buena idea, papá –dije, y le di otro sorbo a mi copa.
–¿Por qué no? –me preguntó mi padre, un poco inquieto ante mi falta de entusiasmo.
–Porque la engañaste cuando estaba embarazada de Freddie, por ejemplo.
Él asintió.
–Ese no fue el mejor de mis momentos –dijo él–. Pero, Callie, cariño, fue un error, y me he pasado veintidós años pagándolo muy caro. Además, es agua pasada. Yo tengo la esperanza de que me perdone.
–¿De verdad la sigues queriendo, papá?
–¡Pues claro que sí! Nunca he dejado de quererla –dijo él, y me estrechó suavemente con un brazo–. Me vas a ayudar, ¿a que sí?
–Eh… No estoy muy segura. La furia de mamá es… Bueno, ya sabes.
Que mi madre se enfadara contigo era el equivalente a verse ante un tornado de fuerza cinco… Muchas cosas volando por el aire, arrancándote trozos de carne.
–Oh, vamos, Caniche –me dijo mi padre–. Creía que tú y yo éramos iguales, unos románticos. Dios sabe que no puedo pedírselo a Hester.
–Sí, eso es verdad.
Después de todo, el mal ejemplo de mi padre era lo que había empujado a mi hermana a especializarse en dejar embarazadas a las mujeres sin la presencia física de un hombre.
–Pero, papá… ¿de verdad? ¿En serio crees que vas a poder superar todo lo que pasó?
La sonrisa eterna de mi padre se apagó durante un segundo.
–Si pudiera repetir las cosas –me dijo en voz baja, mirando su copa–, lo haría todo de forma muy distinta, Callie. Hubo un tiempo en el que fuimos muy felices, y yo… bueno.
Se le oscurecieron los ojos, como cuando se apagaba una luz.
–Oh, papá –susurré, con el corazón lleno de afecto por él.
Yo tenía ocho años cuando mis padres se divorciaron, y solo supe que mi mundo se desmoronaba. Años más tarde, cuando Hester me explicó el motivo, me quedé horrorizada y consternada por lo que había hecho mi padre… pero él ya había recibido suficiente castigo. Hester llevaba años prácticamente sin dirigirle la palabra, y mi madre tenía bien afilados los cuchillos emocionales; estaba en su derecho. La infidelidad de mi padre era un misterio. Que yo supiera, y a pesar de su encanto a lo Cary Grant, llevaba solo desde que mi madre lo dejó. Yo nunca había conocido a una novia suya, ni siquiera me había enterado de que saliera a cenar con alguien. Era como si llevara expiando su pecado desde antes del nacimiento de Freddie.
–Una vez me quiso –dijo mi padre, en voz baja, casi para sí mismo–. Puedo hacer que se acuerde de por qué.
Sí. Si me quitaba de la cabeza los recuerdos de mi madre sollozando en el sofá, o maldiciendo a mi padre mientras mi hermano, de bebé, gritaba sin parar durante cinco meses de cólicos, podía encontrar algunas joyas. Mi madre, sentada en el regazo de mi padre. Ellos dos, bailando en el salón, sin música, cuando mi padre volvía de un viaje de negocios. El sonido de su risa detrás de la puerta de su dormitorio, tan reconfortante como el olor de un bizcocho de vainilla recién sacado del horno.
–¿Me vas a ayudar, Caniche? –me preguntó mi padre–. Por favor, hija.
Yo respiré profundamente.
–¿Sabes? Sí. Va a ser una batalla muy dura, pero sí.
A mi padre le cambió la cara y, de repente, volvió a ser un brillante George Clooney.
–¡Buena chica! Ya verás. La voy a recuperar –dijo. Me dio un beso en la mejilla, y yo sonreí sin poder evitarlo. Veintidós años eran suficiente condena, ¿no? Mi padre se merecía otra oportunidad en el amor.
Y yo, también. ¡Claro que sí! Betty Boop dejó de llorar y me miró. «¿De verdad? ¿Lo dices en serio?».
–¿Quieres otra copa? –me preguntó mi padre y, sin esperar respuesta, se fue a la barra improvisada del fondo.
De repente, me sentí mejor. Mi padre iba a tratar de recuperar al amor de su vida. Mark me había elegido una vez y, a lo mejor, durante aquellas cinco semanas, yo había sido demasiado dependiente, o ñoña. Llevaba soñando despierta con él desde Santa Fe. Cabía la posibilidad de que, si volvía a ser yo misma, la persona alegre, lista y agradable de siempre, Mark se diera cuenta de que yo era la mujer perfecta para él, y no Muriel. Y, si me veía con otro… Aquella podía ser la patada en el trasero que necesitaba.
La… ¿cómo la había llamado el hombre que iba detrás de mí en la cola de Tráfico? La diarrea emocional me había purificado. La vida era estupenda, como decían las frases de las camisetas. O, al menos, iba a ser estupenda, ¿no? Yo podía encontrar a otra persona. Aunque Mark no me quisiera, encontraría a otro que sí. Iba a dejar de lloriquear. Después de todo, yo era Callie Grey, la antigua reina del baile del instituto. Le caía bien a todo el mundo.
–¿A que está todo precioso, tía? –me preguntó Josephine, mientras se agarraba a mi mano. Aquel día, mi sobrina de cinco años iba vestida como una estrella del pop, con una camiseta de red y unas mallas de leopardo, con una minifalda de volantes rosas y sandalias.
–Precioso, claro que sí –respondí, sonriéndole–. Casi tan precioso como tú –dije.
Ella me miró con una sonrisa resplandeciente, mostrándome sus dientecitos adorables, y yo le toqué la punta de la nariz con el dedo.
La Sala de la Serenidad estaba adornada con serpentinas amarillas y rosas, y con globos que flotaban por encima de la vidriera de Lázaro levantándose de la tumba. La tarta de cumpleaños estaba colocada en la mesa en la que, normalmente, descansaba el ataúd. Bronte había hecho una pancarta enorme que decía: ¡Feliz 30 cumpleaños, Callie!
La sala estaba llena de amigos y parientes, además de un par de personas con cara de confusión que, seguramente, habían ido al funeral y se habían equivocado de sitio. Freddie, mi hermano, se había tomado un año sabático después de pasar algunos meses en la universidad de Tufts, donde parecía que estaba estudiando sobre todo cómo saltarse las clases y beber. Me hizo un brindis, y yo lo saludé con afecto. Mi hermana, que tenía la constitución de un rinoceronte, estaba inclinada sobre él y, a juzgar por la mirada perdida de Freddie, le estaba echando un buen sermón. Pete y Leila, mis compañeros de trabajo, miraban la bandeja de los quesos.
–Feliz cumpleaños, Calliope –dijo alguien con la voz grave y aterciopelada, a mi espalda. A mí se me heló la sangre en las venas–. Hoy estás muy guapa. Perfecta, de hecho.
–Gracias, Louis –murmuré yo y, al instante, me puse a buscar desesperadamente a algún pariente o hermano o amigo, o un cura, por si acaso Louis era de verdad un demonio necrófago al que había que exorcizar.
Louis Pinser era el ayudante de mi madre. Ella era la única que lo quería. Como todos sus hijos nos habíamos negado a trabajar en el negocio familiar, había tenido que buscarlo en otra parte. Y en esa otra parte, seguramente, algún lugar húmedo bajo tierra, había encontrado a Louis, un hombre alto y gordinflón, con una calvicie incipiente, los ojos verdes y ligeramente saltones y la voz perfecta para un director de funerales, grave, suave, terrorífica. Una vez, le había oído recitar en el baño: «Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho». Ni que decir tiene, yo le resultaba atractiva. A todos los bichos raros les gustaba.
–Me gustaría llevarte a celebrarlo a lo grande –murmuró, mientras me miraba el pecho. Se llevó la copa a los labios y sacó la lengua para rebuscar la pajita mientras seguía mirándome. ¡Puaj!
–Ah. Bueno. Es todo un detalle por tu parte –dije yo–. Pero estoy muy… Hoy he tenido un día de locura… Trabajo. Cosas de esas. ¿Qué decías? –pregunté, fingiendo que acababa de oír algo–. ¿Sí, Hester? ¿Me necesitas? ¡Claro!
Salí corriendo al vestíbulo, por donde acababa de marcharse mi hermana, y respiré hondo unas cuantas veces. Estar con Louis siempre me daba ganas de salir corriendo al sol y jugar con cachorritos.
–No, no puedes alisarte el pelo –le estaba diciendo Hester a su hija mayor–. ¿Siguiente pregunta?
Bronte se giró hacia mí.
–¿No crees que una adolescente debería poder hacer lo que quiera con su pelo? –me preguntó Bronte, con la esperanza de que yo me solidarizara con ella.
–Eh… ¿No lo sabe mejor tu madre? –sugerí.
–Prueba a ver cómo es ser la única niña negra de todo el colegio –murmuró Bronte–. Además de tener este nombre tan estúpido.
–Eh –le dije yo–, estás hablando con la tía Calliope, que tiene el nombre de la musa de Homero. No me das pena por tu nombre.
–Y yo tengo el nombre de la fulana de La letra escarlata –dijo Hester–. Por lo menos, tú tienes el nombre de una escritora muy guay. Además, no fui yo la que lo elegí, como bien sabes.
Bronte tenía siete años cuando mi hermana la adoptó. Aunque Hester fuera una experta en fertilidad y podía haber tenido a sus hijas por inseminación artificial, las había adoptado a ambas. El padre biológico de Bronte era afroamericano y su madre, coreana, y, como resultado de aquella mezcla, había nacido una niña increíblemente guapa. Sin embargo, como Vermont era el estado más blanco de todo el país, ella notaba mucho la diferencia, sobre todo desde que había llegado a la adolescencia, cuando era tan importante ser como todos los demás. Josephine, por otro lado, era blanca, y se parecía mucho a Hester, aunque por pura casualidad.
–Bueno, pues cuando cumpla los dieciséis, me voy a cambiar el nombre por Sheniqua –dijo Bronte, y nos miró a su madre y a mí con los ojos entrecerrados.
–Me encanta –dijo Hester, con calma, y Bronte se alejó. Mi hermana me miró–. ¿Estás bien?
–Sí, claro que sí –mentí, aunque la pregunta hizo que se me encogiera el corazón–. Mucho mejor. Gracias por escucharme esta tarde.
En aquel preciso instante, nuestra madre salió de la Sala de la Tranquilidad.
–¿Por casualidad habéis visto al señor Paulson? –nos preguntó, refiriéndose al difunto cuyo funeral estaba teniendo lugar en aquel momento–. Un trabajo fantástico. Ese Louis tiene mucho talento –añadió, y se alejó apresuradamente.
–Feliz cumpleaños, Callie –dijo Pete, emergiendo de la Sala de la Serenidad, con su enamorada firmemente tomada del brazo–. Nos encantaría quedarnos…
–…pero tenemos que irnos –dijo Leila. Miró nerviosamente a la otra sala, por cuya puerta se atisbaba al señor Paulson en su ataúd.
–Gracias por venir, chicos –dije yo, sonriendo con valentía.
–Callie, ¿cuándo empieza Muriel? –me preguntó Pete.
Al oír el nombre, a mí me ardió la cara.
–No lo sé –dije, intentando fingir que sentía desinterés.
Los jóvenes enamorados se miraron. «Pobre Callie. Vamos a disimular, como si no supiéramos nada sobre Mark y ella».
–Nos vemos el lunes, Callie –dijo Pete, al mismo tiempo que Leila murmuraba–: Que pases buen fin de semana.
Y salieron al aire fresco y al sol. Antes de que se cerrara la puerta, apareció alguien muy bienvenido.
–Ven conmigo fuera –me dijo mi mejor amiga–. Tengo un vino riquísimo. No nos vamos a quedar sentadas en la puta funeraria el día de tu cumpleaños.
A pesar de que Annie era bibliotecaria en un instituto, soltaba palabrotas como un pirata ebrio cuando no había niños cerca, y ese era un detalle que hacía que la quisiera aún más.
En el exterior, corría una brisa seca y con un olor dulce. Además, era cierto que Annie tenía una botella de vino y unos vasos de plástico. Me dio un abrazo y echó a correr para rodear el lateral de Misinski’s, hacia el precioso jardín trasero de mi infancia.
–Vaya, ¿qué pasa aquí? ¿Escapándote? ¿Abdicando del trono, Callie?
Annie hizo un mohín.
–¡Hola! –le dije yo a la recién llegada–. Ven con nosotras, Fleur. Aquí fuera se está muy bien.
Fleur y Annie eran amigas mías, las dos. Bueno, Annie lo era de un modo distinto, porque nos conocíamos desde siempre. Pero ella se había casado con su amor de infancia y tenía a Seamus, mi querido ahijado, y era increíblemente feliz. Fleur estaba soltera, como yo; de vez en cuando nos íbamos de copas o a comer juntas, y nos compadecíamos de nuestra soltería. Debido a que había pasado tres semanas en Inglaterra durante la universidad, Fleur hablaba con un ligero acento británico que podía ser muy divertido.
Annie y Fleur no se caían bien entre ellas, cosa que a mí me resultaba un poco halagadora.
Las tres nos sentamos en la mesa de picnic que mi madre tenía bajo el gran arce azucarero del jardín, aunque, a mi entender, ya nadie comía allí. Había un tordo cantando, y un herrerillo que nos observaba.
–Bueno, vaya mierda lo de Mark y Muriel, ¿no? –dijo Fleur. Encendió un English Oval y dio una calada, y expulsó el humo apartando la cara de Annie y de mí.
–Sí –dije yo, mientras tomaba con agradecimiento el vaso de papel que me tendía Annie.
–Estás mejor sin él –me dijo Annie, con firmeza. Le dio otro vaso a Fleur y se sirvió uno para ella. Yo le había enviado un extenso correo electrónico aquella tarde, con todos los detalles de mi desgracia–. Es un imbécil.
Suspiré.
–No, no lo es –le dije a mi amiga.
–No, en realidad, no lo es –dijo Fleur.
–Callie, lo siento, pero yo lo odio. Te dejó plantada con la excusa peregrina de que no era un buen momento, y ahora está saliendo con otra. ¡Es un imbécil!
Nos miró a Fleur y a mí con cara de pocos amigos, por encima de la montura dorada de sus gafas.
–Bueno, tienes un poco de razón –convine–. Pero eso solo son unos detalles. Mark es… bueno, es… –dije, con un suspiro, y añadí–: Perfecto, más o menos.
–Dios mío, lo estás defendiendo –murmuró Annie–. Eres patética.
–Pareces mi abuelo –dije yo.
–Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la suerte de casarse con el que ha sido el amor de su vida desde tercero de básica, ¿sabes? –le dijo Fleur a Annie–. Para el resto de nosotras, la oferta está limitada. Mark es bastante aceptable comparado con lo que hay por ahí. Y, si es el amor de la vida de Callie, en mi opinión, debería ir por él. Sin hacer prisioneros, Callie.
–Pues a mí me parece que puedes aspirar a algo mucho mejor –dijo Annie, lealmente–. Y, Fleur, se me ha olvidado… ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Inglaterra?
Fleur entrecerró los ojos.
–Una temporada –dijo, con tirantez.
–Tú solo tienes que salir a buscar, Callie. A encontrar a otro –me dijo Annie.
–O, mejor aún –replicó Fleur–, recuperar a Mark. Recuérdale lo fabulosa que eres. Sal con otro hombre, pon celoso a Mark y ¡pam! Habrás vuelto con él.
Aunque a mí se me había ocurrido lo mismo antes, no dije nada.
–No. Déjalo tirado, Callie –dijo Annie–. Te mereces a alguien mejor. Escríbelo en un post it y pégalo a tu espejo.
–¿Necesitas un buen revolcón, Calorie? –me preguntó mi hermano, que apareció por la puerta trasera–. A mis amigos de la universidad les parece que estás muy buena. Podrías ponerte a ligar con jovencitos, ¿qué te parece?
–Que yo misma soy demasiado joven para eso –repliqué–. Solo tengo treinta años. Además, quiero a alguien que no viva todavía con su madre –añadí, y me volví hacia mis amigas–. ¿Está soltero Gerard Butler?
–Quizá tengas unas miras un poco altas –murmuró Fleur.
–¿Y qué te parece Kevin Youkilis? –me sugirió Freddie, mientras se sentaba con nosotras–. Así podríamos tener entradas para los partidos de los Sox.
–No –dijo Annie–. Tiene la cabeza en forma de bombilla. Piensa en tus sobrinos y tus sobrinas, Freddie. ¡Ah! ¿Y el centrocampista, ese tan mono? ¿Ellsbury? ¡Ese sí que está bueno!
Mientras mis amigas y mi hermano iban haciendo sugerencias cada vez más ridículas, mi cerebro trabajaba febrilmente. Annie tenía razón. Tenía que superar lo de Mark. Llevaba meses con el corazón encogido. Había llorado mucho por Mark Rousseau, había perdido muchas horas de sueño, había comido demasiada masa cruda de bizcocho. Tenía que pasar página. De lo contrario, ir al trabajo todos los días iba a ser infernal. Además, no quería seguir estando enamorada de alguien que no me correspondía.
Aunque siempre hubiera pensado que él era mi media naranja y que acabaríamos juntos. Y aunque él todavía tuviera mi corazón en sus manos.
Capítulo 3
Aquella noche, cuando entré en casa, me tropecé con un apéndice, algo bastante común para mí.
–Noah –grité–, si no empiezas a recoger tu pierna, te voy a aporrear con ella.
Mi abuelo me respondió, con su voz ronca, desde el salón.
–Ah, muy bien. Tómala con el pobre lisiado.
–¿Es que crees que estoy de broma?
Bowie, mi husky, vino saltando desde la cocina hacia mí, canturreando de alegría y amor canino, y me dio unos cuantos golpes con el rabo.
–Hola, Bowie –le dije yo, con mi voz especial para él–. Sí, sí, yo también te quiero. ¡Sí, mucho! ¡Te quiero, guapo!
Cuando Bowie me había lamido y mordisqueado la barbilla, y terminó de dar vueltas frenéticas a mi alrededor, se marchó corriendo al salón. Yo recogí la prótesis de mi abuelo y seguí a mi perro.
–El médico ha dicho que tienes que llevarla puesta –le dije, mientras me inclinaba para darle un beso en la mejilla.
–A la mierda el médico –dijo Noah, amablemente. Tenía el muñón apoyado en unos almohadones.
–No hables mal, abuelo –le dije–. ¿Es que te está dando problemas la pierna?
–Lo que me da problemas es que me falte la pierna –dijo él–. Pero no más de lo normal –añadió, y se frotó distraídamente el muñón, sin apartar los ojos de la pantalla de la televisión.
Noah era constructor de embarcaciones, fundador y único miembro de Noah’s Arks, nombre que se me había ocurrido a mí a los cuatro años y del que todavía estaba orgullosa. Sus barcos eran legendarios; hacía bellos botes de remos, kayaks y canoas. Los diseñaba y construía en madera con sus propias manos, y los vendía por miles de dólares cada uno. Allí, en la zona noreste del país, donde los ríos bajaban caudalosos y revueltos, era como un dios.
Por desgracia, hacía dos años había sufrido un pequeño derrame cerebral. Y, para empeorar aún más las cosas, en aquel momento estaba trabajando con una sierra radial, y se hizo un corte tan profundo en la pierna que tuvieron que amputársela justo por encima de la rodilla. En una reunión familiar, el médico nos había recomendado que lo ingresáramos en una residencia con asistencia para personas de la tercera edad. Noah, que llevaba viviendo solo desde que había muerto mi abuela, hacía unos años, se había quedado pálido. Y, sin pensarlo dos veces, yo le ofrecí irme a vivir con él hasta que se acostumbrara a la nueva situación. Aunque el muy gruñón nunca estaría dispuesto a reconocerlo, a mí me gustaba pensar que me lo agradecía.
Noah estaba viendo una reposición de Pesca radical. A los dos nos encantaba ver programas de realidad en la tele, pero aquel era su favorito. Mientras los curtidos alaskeños salían a vérselas con el mar de Bering, yo me senté en el sofá. Bowie saltó y se colocó a mi lado, y posó su preciosa cabeza gris y blanca en mi regazo, mirándome con adoración. Mi perro tenía un ojo marrón y, el otro, azul, y a mí me parecía una preciosidad. Le lancé un besito, y él movió las orejas hacia mí, como si yo fuera a contarle las noticias más importantes del mundo.
–Tú –le dije– eres un perrito muy bueno.
Porque, ¿acaso había un mensaje más importante que ese?
Miré a mi alrededor y vi que mi abuelo no había cumplido mi petición de mantenerlo todo ordenado. Había periódicos tirados alrededor de su silla, un cuenco lleno de helado derretido y un botellín de cerveza vacío. Maravilloso.
Noah y yo vivíamos en un edificio antiguo que había sido una fábrica. La mitad era su taller, la otra mitad era nuestra casa. En el piso de abajo estaban la cocina, una sala de estar y un gran salón con techos de doce metros de altura y unas enormes vigas arqueadas. Aquella gran sala estaba rodeada por un segundo piso a mitad de altura, en el cual había dos habitaciones. La mía era bastante grande y soleada, con mucho espacio para la cama, un escritorio y una mecedora, que estaba colocada delante de dos ventanales con vistas al río Trout. También tenía un magnífico baño con bañera de burbujas y ducha independiente. Noah estaba al otro lado del pasillo y, por suerte, tenía su propio baño. Una nieta no podía aguantar tanto.
Cuando llegaron los anuncios, mi abuelo le quitó el sonido a la televisión.
–Bueno, ¿qué tal? ¿Lo habéis pasado bien?
Yo vacilé.
–Bueno… eh… al final, la fiesta ha sido en la funeraria. Estaban papá y mamá. Ha estado bien.
–Pues a mí me suena espantoso.
–Has hecho bien en quedarte en casa –le confirmé yo.
El abuelo evitaba las reuniones familiares como si fueran fuentes de contagio del ébola. No se llevaba demasiado bien con mi padre, su hijo. El hermano de mi padre, Remy, había muerto a los veinte años en un accidente de coche y, por lo poco que yo le había oído contar a mi padre, Remy era el hijo que Noah siempre había esperado: callado, estoico, curtido y habilidoso con las manos. Mi padre, por el contrario, se había pasado la vida relacionándose con gente debido a su trabajo de visitador médico. Y, por supuesto, estaba el divorcio de mis padres. Noah, que había adorado a mi abuela y la había cuidado con amor durante un cáncer de páncreas, lo había desaprobado profundamente.
–Pero te he traído tarta –le dije.
–Sabía que te tenía cerca por algún motivo –respondió él–. Toma –dijo, y se sacó del bolsillo de la camisa un pequeño animal tallado en madera. Era un perro. Un husky.
–¡Oh! ¡Gracias, abuelo! –exclamé, y le di un beso, que él toleró refunfuñando un poco. Llevaba haciendo aquellos animalitos de madera toda la vida para sus nietos. Yo tenía una buena colección.
–Estás un poco desanimada –comentó.
Aquello era una observación muy sagaz para la persona menos sentimental que yo había conocido nunca. De hecho, mi abuelo Noah nunca hablaba de su hijo Remy, pero tenía una fotografía de él en su habitación, y era la única cosa a la que nunca había que quitar el polvo. Cuando murió mi abuela, yo tenía seis años. Nunca vi a mi abuelo derramar una lágrima, pero su dolor era palpable. Yo estuve haciéndole un dibujo a la semana, durante meses, para intentar alegrarlo. Ni siquiera cuando le quitaron las vendas de la pierna se derrumbó. Comentó: «Maldito idiota». No hubo compasión por sí mismo, ni lloró por haber perdido la pierna. Así pues, el hecho de que comentara que yo estaba desanimada era asombroso.
Me quedé mirándolo, pero él no apartó los ojos de la pantalla muda.
–Eh… no. Estoy bien –dije. Me miré la muñeca. Todavía llevaba puesto el regalo de Mark–. Noah, estoy pensando que debería buscarme un novio. ¿Tú podrías darme algún consejo?
–No lo hagas –me dijo–. No vas a conseguir nada más que penas –dijo él, y torció la boca por debajo de su barba blanca–. Puedes vivir aquí para siempre y cuidarme.
–A mí me encanta cuidarte –le dije–. ¿Qué te parece un buen enema antes de acostarte?
–Esa boca, listilla –dijo él.
–Eh, sé amable conmigo. Hoy he cumplido treinta años –le recordé.
Bowie me lamió la mano y se tumbó boca arriba para que yo pudiera ver que su tripa blanca estaba allí, sin que nadie se la rascara.
–Pensándolo bien, no estaría mal que dieras un paso más en la vida, Callie –dijo Noah, inesperadamente–. No tienes por qué quedarte aquí para siempre.
–¿Y qué otra persona te iba a aguantar? –pregunté yo.
–Ahí tienes razón. ¿Vas a estar hablando toda la noche, o puedo ver cómo salva Johnathan a este tío?
–Me voy a la cama. ¿Necesitas algo?
–No, cariño, estoy bien –dijo, y apartó los ojos de la televisión–. Feliz cumpleaños, preciosa.
Yo me quedé inmóvil.
–Vaya. ¿Tal mal te parece que estoy?
Él sonrió.
–No digas que no lo he intentado.
Unos minutos después, después de lavarme los dientes y cepillarme el pelo, con mi pijama de pantalón corto a rayas amarillas y rosas y camiseta amarilla, estaba sentada en mi mecedora. Cumplir treinta años era un momento muy importante en la vida de una persona. Yo necesitaba… procesar las cosas. Y no había mejor sitio para pensar que aquella mecedora que me habían regalado aquel mismo día de mi cumpleaños, pero veintidós años antes.
Había dos partes en Vermont: el Viejo Vermont y el Nuevo. El Viejo Vermont era el de la gente dura, curtida, que no pronunciaba la erre, no sentía el frío y era inmune a la picadura de la mosca negra. Noah era de esos, por supuesto. Aunque no hablara con su vecino, sería capaz de cortar dos toneladas de leña si ese vecino se ponía enfermo. El Nuevo Vermont… bueno, era de gente que conducía Volvos y Prius, que tenía botas de senderismo muy caras y que tendía la ropa fuera, no solo para que se secara al sol, sino, también, para dejar claras sus tendencias políticas y su ecologismo. Eran amigables y alegres… lo contrario que Noah.
David Morelock, como mi abuelo, era un hombre del Viejo Vermont. Era ebanista, y amigo de mi abuelo desde siempre. Un verano, casualmente, un periodista estaba veraneando en St. Albans, donde vivía el señor Morelock, y se topó con la tienda de muebles. Allí, se enteró de que el señor Morelock no tenía formación profesional, sino que era autodidacta, y que nunca usaba herramientas eléctricas… Sencillamente, iba todos los días a su granero y trabajaba. Dos meses después, la historia del señor Morelock salía publicada en el TheNew York times, y ¡bingo! Pasó de ser un artesano local a convertirse en una leyenda estadounidense. De repente, todos los habitantes de Vermont tenían que tener un mueble Morelock, y el pobre hombre se vio con muchísimo más trabajo del que podía abarcar. Antes del artículo, sus piezas costaban unos pocos cientos de dólares cada una. Después, las vendía por miles de dólares, cosa que le parecía divertida.
Mi octavo cumpleaños fue un día triste para mí. Mi padre se había ido de casa la semana anterior y, con todo aquel desastre, mi cumpleaños fue olvidado. Mi madre estaba embarazada, hundida y furiosa, pero, también, tratando de organizar el funeral de dos personas que habían muerto por inhalación de monóxido de carbono. Hester estaba pasando el verano fuera, en un campamento de matemáticas. Y, como resultado de todo eso, mi madre terminó dándome unos cereales Cheerios para desayunar y me llevó a casa de mi abuelo. Noah me subió a la furgoneta y, no recuerdo por qué motivo, me llevó a St. Albans.
Los dos hombres se pusieron a charlar, y yo me paseé por el viejo granjero, tomando pedazos de madera de aquí y allá, escribiendo mis iniciales en las pilas de serrín, intentando no disgustarme porque nadie se hubiera acordado de que yo ya había cumplido ocho años, porque entendía que los adultos tenían muchos problemas. Entonces, vi la silla.
Era una mecedora de las que uno ponía en el porche, de madera de arce color miel. Una obra de arte elegante y esbelta. Miré disimuladamente a mi abuelo y al señor Morelock para cerciorarme de que no me veían y le di un empujoncito. Se meció silenciosamente. ¿Podría sentarme? No había ningún letrero que dijera lo contrario. Me senté. El asiento y el respaldo tenían unas proporciones perfectas, había curvaturas en los lugares exactos y, cuando me mecí, el movimiento fue tan suave y lento como el discurrir de un río tranquilo.





























