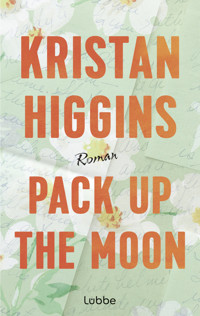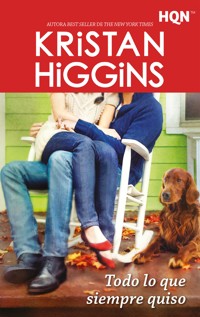5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Cuando el exprometido de Grace Emerson empezó a salir con su hermana pequeña, ella se dio cuenta de que había que tomar medidas. Para evitar que todo el mundo se obsesionara con su vida amorosa, Grace anunció que estaba saliendo con alguien. Alguien maravilloso. Alguien guapísimo. Alguien completamente inventado. ¿Quién era aquel don Perfecto? Alguien… diametralmente opuesto a su vecino, el renegado de Callahan O'Shea. Bueno, tal vez, alguien con su físico. Con su cuerpazo. Y con su fino sentido del humor. Con su inteligencia y su gran corazón. Vaya. No. ¡Callahan O'Shea no podía ser el hombre perfecto para ella! No, teniendo en cuenta su desagradable pasado. Entonces… ¿por qué le parecía tan idóneo el hombre equivocado?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Kristan Higgins
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Demasiado bueno para ser verdad, n.º 157 - mayo 2018
Título original: Too Good to Be True
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9188-144-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Agradecimientos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
Este libro está dedicado a la memoria de mi abuela, Helen Kristan, la mujer más maravillosa que he conocido.
Agradecimientos
A la Agencia Maria Carvainis…
Gracias, como siempre, a la brillante y generosa Maria Carvainis, por su sabiduría y sus consejos, y a Donna Bagdasarian y June Renschler por el entusiasmo que han demostrado por este libro.
En HQN Books, gracias a Keyren Gerlach por sus amables e inteligentes aportaciones y a Tracy Farrell por darme apoyo y ánimos.
Gracias a Julie Revell Benjamin y a Rose Morris, mis amigas de escritura; y a Beth Robinson, de PointSource Media, que consigue que mi página web y mis tráilers sean tan estupendos.
En el aspecto personal, gracias a mis amigos y a mis familiares, que escuchan siempre mis ideas: mamá, Mike, Hilly, Jackie, Nana, Maryellen, Christine, Maureen y Lisa. ¡Qué afortunada soy por tener semejante familia y amigos!
Gracias a mis maravillosos hijos, que me hacen la vida tan agradable, y, sobre todo, a mi amor, Terence Keenan. En este caso las palabras no son suficientes.
Y, finalmente, gracias a mi abuelo, Jules Kristan, un hombre de una lealtad inquebrantable, una aguda inteligencia y una bondad innata que no tiene límites. El mundo es un lugar mejor gracias a tu ejemplo, querido Poppy.
Prólogo
Inventarme un novio no es nada nuevo para mí. Tengo que admitirlo. Alguna gente va a ver escaparates llenos de cosas que no pueden permitirse comprar. Algunos miran en internet fotografías de hoteles a los que no van a poder ir. Y algunas personas se imaginan que conocen a un tipo verdaderamente majo cuando, en realidad, no es así.
La primera vez que me ocurrió fue en sexto. El recreo. Heather B., Heather F. y Jessica A. estaban disfrutando de su pequeño círculo de popularidad. Se pintaban los labios de brillo y llevaban sombra de ojos. Heather F. estaba mirando a su chico, Joey Ames, que se estaba metiendo una rana en los pantalones por causas que solo conocen los niños de sexto, y diciendo que tal vez rompiera con Joey y empezara a salir con Jason.
Y, de repente, sin pensarlo dos veces, yo también dije que salía con alguien… Con un chico de otro pueblo. Las tres chicas se giraron hacia mí con un súbito interés, y yo empecé a hablar de Tyler, que era muy mono, listo y agradable. Un joven de catorce años. Además, su familia tenía un rancho de caballos y querían que yo le pusiera nombre a su nuevo potrillo, y yo le iba a enseñar a que acudiera a mi silbido y a ningún otro.
Seguramente, todas nos hemos inventado a un chico así, ¿verdad? ¿Qué tenía de malo creer que, en alguna parte, como contrapunto a los que se metían ranas en el pantalón, existía un chico como Tyler el de los caballos? Era casi como creer en Dios. Había que hacerlo, porque, ¿cuál era la alternativa? Las otras chicas se lo creyeron, me acribillaron a preguntas y me miraron con un nuevo respeto. Heather B. incluso me invitó a su próxima fiesta de cumpleaños, y yo acepté alegremente. Por supuesto, pronto me vi obligada a contar la triste noticia de que el rancho de la familia de Tyler se había quemado y de que se iban a vivir a Oregon. Además, se llevaban a mi potrillo, Midnight Sun. Tal vez las Heathers y los otros niños de mi clase sospecharan la verdad en ese momento, pero a mí o me importó. Imaginarme a Tyler había sido genial.
Más tarde, a los quince años, cuando habíamos dejado Mount Vernon, nuestro humilde pueblo de Nueva York, y nos habíamos ido a vivir a Avon, en Connecticut, un lugar mucho más pijo en el que todas las niñas tenían el pelo liso y los dientes muy blancos, me inventé otro novio. Jack, el novio de mi pueblo natal. Oh, era tan guapo… (tal y como demostraba la fotografía que yo llevaba en la cartera y que había recortado de un catálogo de J.Crew). El padre de Jack tenía un restaurante buenísimo llamado Le Cirque (eh, yo solo tenía quince años). Jack y yo nos estábamos tomando las cosas con calma… sí, nos habíamos besado. En realidad, nos habíamos metido mano, pero él era tan respetuoso que solo habíamos llegado hasta ahí. Queríamos esperar hasta que fuéramos más mayores. Tal vez nos comprometiéramos y, como su familia me quería tanto, querían que Jack me comprara un anillo en Tiffany’s, no de diamantes, sino, quizá, de zafiros, del estilo del de la princesa Diana, pero un poco más pequeño.
Siento deciros que rompí con Jack a los cuatro meses de empezar el segundo curso porque quería estar disponible para los chicos de la localidad. Pero me salió el tiro por la culata… los chicos de la localidad no estaban demasiado interesados. En mi hermana mayor, por supuesto. Margaret iba a recogerme de vez en cuando, iba a casa a pasar temporadas en las vacaciones de la facultad, y los chicos se quedaban mudos al ver su belleza glamurosa. Incluso mi hermana pequeña, que en aquel momento estaba en séptimo, ya estaba convirtiéndose en una gran belleza. Sin embargo, yo seguía sin pareja, arrepintiéndome de haber roto con mi novio ficticio y echando de menos el cálido placer que me producía el hecho de imaginarme que le gustaba a un chico así.
Entonces, llegó Jean-Philippe. A Jean-Philippe me lo inventé para neutralizar a un chico de la universidad que era increíblemente persistente e irritante. Tenía la química como asignatura principal y era inmune a todas las indirectas que yo le lanzaba. En vez de decirle al chico que no me gustaba, porque eso me parecía cruel, le pedía a mi compañera de habitación que le escribiera mensajes y los pegara a la puerta para que todos pudieran verlos:
Grace, J-P ha llamado otra vez. Quiere que vayas a pasar las vacaciones a París con él. Ha dicho que le llames enseguida.
Yo quería a Jean-Philippe, me encantaba imaginarme que un francés elegante estaba loco por mí, que se paseaba por los puentes de París mirando sombríamente al Sena, echándome de menos y suspirando mientras comía cruasán de chocolate y bebía buen vino. Oh, yo llevaba siglos enamorada de Jean-Philippe, y aquel amor solo podía competir con el que sentía por Rhett Butler, a quien había descubierto a los trece años y no había olvidado nunca.
Desde los veinte a los treinta años, fingir que tenía novio había sido una estrategia para sobrevivir. Florence, una de las ancianas damas de la residencia para mayores Praderas Doradas, me había ofrecido a su sobrino durante la clase de bailes de salón en las que yo ayudaba.
–Cariño, ¡te encantaría mi Bertie! –gorjeó alegremente, mientras yo intentaba que hiciera un giro–. ¿Puedo darte su número de teléfono? Es médico. Podólogo. Lo que pasa es que tiene un pequeño problema. Las chicas de hoy día son demasiado tiquismiquis. En mis tiempos, si tenías treinta años y seguías soltera, era como si ya estuvieras muerta. Solo porque Bertie tenga pechos… ¿qué pasa? Su madre era pechugona, también…
Al instante, mencioné a mi novio imaginario.
–Oh, parece un chico estupendo, Flo… pero acabo de empezar a salir con alguien. Vaya…
No es solo con otra gente, eso tengo que reconocerlo. Utilizo al novio de emergencia para… Bueno, digamos que también lo utilizo como mecanismo para sobrellevar la situación.
Por ejemplo, hace unas semanas iba yo a casa conduciendo por una parte oscura y solitaria de la Route 9 de Connecticut, pensando en mi exprometido y en su nueva novia, cuando se me pinchó una rueda. Como sucede siempre cuando uno se ve en peligro de muerte, se me pasaron mil cosas por la cabeza, incluso cuando trataba de controlar el coche para que no volcara. En primer lugar, no tenía nada que ponerme para mi propio funeral (tranquila, tranquila, que no vuelque el coche). En segundo lugar, si podían dejar el ataúd abierto durante el velorio, esperaba que no se me rizara tanto el pelo en la muerte como en vida (tira más del volante, tira más del volante, se te está yendo). Mis hermanas y mis padres iban a quedarse destrozados (pisa un poco el acelerador, solo un poco, para enderezar el coche). ¡Y, además, Andrew se sentiría muy culpable! Se arrepentiría durante toda su vida de haberme dejado (ahora ve frenando con suavidad, bien, bien, sigues viva).
Cuando conseguí frenar en la cuneta y estuve a salvo, empecé a temblar incontrolablemente.
–Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias… –canturreé, mientras buscaba el teléfono móvil.
Por supuesto, no tenía cobertura. Esperé un momento y, después, con resignación, hice lo que tenía que hacer. Salí del coche, con el frío de marzo y bajo un chaparrón, y observé el neumático, que estaba roto. Abrí el maletero, saqué el gato y la rueda de repuesto. Aunque nunca había cambiado una rueda, fui ingeniándomelas mientras pasaba algún coche de vez en cuando y me salpicaba con agua helada. Me hice daño en la mano, me rompí una uña, me manché de grasa y de barro y se me estropearon los zapatos.
Nadie se paró a ayudar, ni una sola persona. Maldiciendo, bastante enfadada por la crueldad del mundo y un poco orgullosa por haber cambiado una rueda, volví a meterme al coche con los labios morados de frío y tiritando, helada y empapada. Durante el trayecto solo podía pensar en darme un baño caliente, ponerme el pijama y tomarme un ponche caliente. Pero lo que me encontré al llegar fue un desastre.
A juzgar por las pruebas, Angus, mi West Highland terrier, había mordido el cierre de seguridad para niños de la puerta recién pintada del armario, había sacado el cubo de la basura, lo había volcado y se había comido los restos del pollo que yo había tirado aquella mañana porque me daban mala espina. Y parecía que tenía razón: el pollo estaba malo. Mi pobre perro había vomitado con tanta fuerza que las paredes de la cocina estaban llenas de vómito canino. Había también un rastro de heces blandas hacia el salón, donde encontré a Angus tumbado sobre una alfombra oriental de colores pastel que acababa de limpiar. Mi perro eructó ruidosamente, ladró una vez y movió la cola con culpabilidad.
Nada de baño. Nada de ponche caliente.
Bueno, y… ¿qué tiene que ver todo esto con otro novio imaginario? Bueno, mientras limpiaba la alfombra con lejía y agua e intentaba preparar emocionalmente a Angus para ponerle el supositorio que me había indicado el veterinario, me imaginé lo siguiente:
Iba conduciendo cuando estalló una rueda. Paré, saqué el teléfono móvil, bla, bla, bla… Pero ¿qué era esto? Un coche frenó y se detuvo detrás del mío. Era… veamos… un coche híbrido con la matrícula M.D., indicativa de que el propietario era médico. Un buen samaritano en forma de hombre alto de unos treinta y cinco años se acercó a mi coche y se inclinó. ¡Dios mío! Fue aquel momento en el que miras a alguien y… ¡zas! Sabes que es él.
En mi fantasía, el buen samaritano me ofrecía ayuda y yo la aceptaba. Diez minutos después, él ya había puesto en su sitio la rueda de repuesto, había cargado el neumático inservible en el maletero y me había entregado su tarjeta. Wyatt Nosequé, doctor en Medicina, cirujano pediatra. Ah.
–Llámame cuando llegues a casa, para que sepa que has llegado bien, ¿de acuerdo? –me pedía, sonriendo, y me escribía su número de teléfono en la tarjeta, mientras yo me recreaba mirando sus largas pestañas y los preciosos hoyuelos de sus mejillas.
Imaginarme todo aquello me hizo mucho más fácil limpiar el vómito.
Obviamente, yo sabía perfectamente que no era un médico guapo y bondadoso el que me había cambiado la rueda. No se lo conté a nadie. Solo era un poco de escapismo saludable. No existía ningún Wyatt (siempre me gustó ese nombre, tan noble y tan lleno de autoridad). Por desgracia, un tipo así era algo demasiado bueno para ser cierto. Yo no fui por ahí contándole a la gente que un cirujano pediátrico me había cambiado la rueda. Hacía muchos años que no fingía en público que tenía novio.
Es decir, hasta recientemente.
Capítulo 1
–Y, con este único acto, Lincoln cambió la historia de Estados Unidos. En su época fue uno de los políticos más vilipendiados y, sin embargo, supo salvaguardar la Unión y hoy día está considerado el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Y, posiblemente, que tendrá.
Me sonrojé… Acabábamos de empezar nuestra unidad de la Guerra Civil, y aquella era mi clase favorita. Sin embargo, mis estudiantes de último curso estaban a punto de entrar en coma, porque era viernes por la tarde. Tommy Michener, mi mejor estudiante, miraba con anhelo a Kerry Blake, que se estaba estirando para atormentar a Tommy con lo que no podía tener y, al mismo tiempo, invitar a Hunter Graystone iv a que lo tomara. Por su parte, Emma Kirk, una chica guapa y bondadosa que tenía la maldición de no estar interna y, por ese motivo, quedaba excluida del grupo de los internos, bajó la vista a su pupitre. Ella estaba enamorada de Tommy, y la pobre comprendía que él estaba obsesionado con Kerry.
–Bueno, ¿puede alguien resumir los puntos de vista contrarios?
Desde fuera de la clase nos llegó el sonido de una carcajada. Todos miramos. Kiki Gomez, una profesora de Lengua Inglesa, estaba dando la clase al aire libre, porque hacía un día precioso. Sus alumnos no estaban adormilados. Vaya. Yo también debería haber sacado a los míos.
–Os voy a dar una pista –continué, mirando sus rostros carentes de expresión–: Derechos de los estados versus el control federal. Unión versus secesión. Libertad para gobernar con independencia versus libertad para todo el mundo. Esclavos o no esclavos. ¿Os suena?
En aquel momento, sonó la campana, y mis estudiantes salieron de su letargo y, de un salto, se dirigieron hacia la puerta. Intenté no tomármelo como algo personal. Normalmente atendían mucho más en clase, pero era viernes, habían tenido exámenes durante la semana. Además, aquella noche había un baile. Yo lo entendía.
Manning Academy era una de esas escuelas pijas que abundan en Nueva Inglaterra. Era un campus de edificios majestuosos de ladrillo, con la hiedra, los magnolios y los cornejos de rigor, campos de fútbol y de lacrosse con hierba de color esmeralda y la promesa para las familias de que, al salir de allí, sus hijos podrían acceder a Princeton, Harvard, Stanford o Georgetown, la universidad que eligieran. El colegio, que fue fundado en la década de 1880, era un pequeño mundo. Muchos de los profesores vivían en el campus, pero los que no vivíamos allí éramos igual que los estudiantes: esperábamos con ansia la última clase del viernes para poder marcharnos a casa.
Salvo aquel viernes. Aquel viernes, yo me habría quedado encantada en la escuela, vigilando los bailes o entrenando a los jugadores de lacrosse. O, demonios, limpiando los baños. Cualquier cosa, mejor que mis planes reales.
–¡Hola, Grace! –me dijo Kiki, asomándose a mi clase.
–Hola, Kiki. Parece que os estáis divirtiendo ahí fuera.
–Estamos leyendo El señor de las moscas.
–¡Ah! No me extraña que os estéis riendo. Nada como matar a un cerdito para alegrarse el día.
Ella sonrió con orgullo.
–Bueno, Grace, y… ¿has encontrado acompañante?
Yo hice un mohín.
–No. Y no va a ser agradable.
–Oh, mierda. Lo siento mucho.
–Bueno, no es el fin del mundo –respondí yo, con valentía.
–¿Seguro? –preguntó Kiki.
Ella también era soltera, como yo. Y nadie sabe mejor que una soltera de treinta años el infierno que es ir a una boda. Dentro de unas pocas horas, mi prima Kitty, la que me cortó el pelo hasta la raíz una noche que me quedé a dormir en su casa cuando éramos pequeñas, iba a casarse por tercera vez. Con un vestido al estilo del de la princesa Diana.
–¡Mira, es Eric! –exclamó Kiki, señalando a la ventana oeste de mi clase–. ¡Oh, Dios mío, gracias!
Eric era quien limpiaba las ventanas de Manning Academy siempre, en otoño y en primavera. Estábamos a principios de abril, pero hacía una tarde muy agradable, un poco calurosa, y Eric se había quitado la camisa. Nos sonrió con una perfecta noción de su propia belleza, pulverizó agua jabonosa en el cristal y comenzó a limpiar.
–¡Pídeselo a él! –me sugirió Kiki, mientras lo observábamos con una gran apreciación.
–Está casado –dije yo, sin apartar la mirada de él. Comerme a Eric con los ojos era lo más íntimo que había hecho con un hombre desde hacía bastante tiempo.
–¿Felizmente casado? –preguntó Kiki, a la que no le importaba demasiado destruir uno o dos hogares con tal de conseguir un hombre.
–Sí. Adora a su mujer.
–Eso lo odio –murmuró ella.
–Sí, yo también. Es injusto.
Eric nos guiñó un ojo, nos lanzó un beso, pulverizó agua jabonosa en el cristal y siguió moviendo la mopa, de manera que los músculos de sus hombros siguieron contrayéndose y relajándose de una forma preciosa, y sus abdominales se ondularon, y el brillo del sol se le reflejó en el pelo.
–Bueno, tengo que irme –dije, pero no moví ni un músculo–. Tengo que cambiarme –añadí, y se me encogió el estómago de solo pensarlo–. Kiki, ¿estás segura de que no conoces a nadie que pueda acompañarme? ¿A nadie? De verdad, no quiero ir sola.
–No, Grace –dijo ella, con un suspiro–. Puede que debieras contratar a alguien, como en esa película de Debra Messing.
–Es un pueblo pequeño. Seguramente, un gigoló llamaría mucho la atención. Además, no sería bueno para mi reputación. «Profesora de Manning contrata a un gigoló y causa una honda preocupación en sus padres». Algo así.
–¿Y Julian? –me preguntó ella, refiriéndose a mi mejor amigo, que venía frecuentemente con Kiki y conmigo cuando salíamos por la noche.
–Es que mi familia lo conoce, y no colaría.
–¿Como novio, o como heterosexual?
–Supongo que como ninguna de las dos cosas.
–Es una pena, porque baila muy bien.
–Sí, eso es cierto.
Miré la hora y el miedo que había estado sintiendo durante toda la semana se desbordó. No solo iba a la boda de Kitty, sino que, además, iba a ver a Andrew por tercera vez desde que rompimos, y llevar acompañante me ayudaría mucho.
Bueno, por mucho que prefiriera quedarme en casa y leer Lo que el viento se llevó o ver una película, tenía que ir. Además, últimamente no salía apenas. Mi padre, mi mejor amigo y mi perro, aunque eran una gran compañía, no deberían ser los únicos hombres de mi vida. Y siempre existía la remota posibilidad de que conociera a alguien en la boda.
–Tal vez Eric quiera ir –dijo Kiki. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par–. Nadie tiene por qué saber que está casado.
–Kiki, no…
Ella no me hizo caso.
–Eric, Grace tiene que ir a una boda esta noche. Su exprometido va a estar allí, y ella no tiene acompañante. ¿Podrías ir tú? ¿Fingir que estás loco por ella, y esas cosas?
–Gracias de todos modos, pero no –dije yo, con la cara ardiendo de la vergüenza.
–Tu ex, ¿eh? –preguntó Eric, mientras frotaba uno de los paneles de cristal.
–Sí. Lo mejor sería que me cortara las venas ya –dije, con una sonrisa, para demostrar que era una broma.
–¿Seguro que no puedes ir con ella? –preguntó Kiki.
–Creo que a mi mujer no le iba a gustar eso –respondió Eric–. Lo siento Grace. Buena suerte.
–Gracias –dije yo–. Suena peor de lo que es.
–¿A que es valiente? –preguntó Kiki.
Eric asintió y pasó al siguiente cristal. Kiki se asomó tanto para mirarlo que estuvo a punto de caerse por la ventana. Volvió a entrar con un suspiro.
–Así que vas a ir sola –dijo, con un tono sombrío.
–Bueno, lo he intentado, Kiki –le recordé–. Johnny, el repartidor que me trae la pizza a casa, está saliendo con Ajo y Anchoas, por muy increíble que parezca. Brandon, el chico del asilo, me dijo que prefería colgarse antes que ir de acompañante a una boda. Y acabo de enterarme de que el chico de la farmacia, ese tan mono, solo tiene diecisiete años. Aunque me dijo que él me acompañaba sin problemas, Betty, la farmacéutica, es su madre, y me comentó algo sobre los delitos de pederastia, así que a partir de ahora voy a ir a la farmacia CVS de Farmington.
–Vaya… –dijo Kiki.
–No pasa nada. Tengo que ir sola a la boda, ser noble y valiente y, si puedo, salir de allí con algún camarero –dije, sonriendo.
Kiki se echó a reír.
–Ser soltera es un rollo –afirmó–. Y, Dios, ir de soltera a una boda… –añadió con un estremecimiento.
–Gracias por los ánimos –respondí.
Cuatro horas más tarde, yo estaba en el infierno.
Tenía un nudo de esperanza y desesperanza, a la vez, en el estómago. Aquella era una sensación que me provocaba náuseas. Sinceramente, pensaba que estaba bastante bien aquella temporada. Sí, mi prometido me había dejado hacía quince meses, pero yo no estaba tirada en el suelo, acurrucada, chupándome el pulgar. Iba a trabajar y daba clase muy bien, en mi opinión. Tenía vida social. Bueno, sí, la mayoría de mis salidas eran a bailar con gente mayor o a recrear batallas de la Guerra de la Secesión, pero salía. Y, sí, en teoría, me encantaría conocer a un hombre, a uno que fuera la combinación entre Atticus Finch y George Clooney.
Así que allí estaba yo, en otra boda, la cuarta que había en la familia desde que me habían dejado plantada, y la cuarta a la que yo acudía sin acompañante e intentaba irradiar felicidad para que mis parientes dejaran de compadecerme e intentaran emparejarme con algún primo lejano. Estaba intentando perfeccionar mi actitud: diversión irónica y sosiego interior. Como si no me importara en absoluto estar sola en otra boda y como si no me sintiera desesperada por conocer a otro hombre menor de cuarenta y cinco años, atractivo, con una situación económica estable y con ética. Cuando consiguiera aparentar mi papel a la perfección, pensaba intentar la fisión del átomo, porque para eso necesitaba el mismo nivel de conocimientos y experiencia.
Pero… ¿quién sabía? Tal vez aquel día mis ojos se cruzaran con los de alguien que también estaba soltero y tenía la esperanza de conocer a alguien. Digamos que un cirujano pediátrico, o algo así.
Ummm…. Había un chico mono. Tenía cara de pardillo, era delgado y llevaba gafas, así que era mi tipo. Cuando vio que yo lo miraba, empezó a buscar a tientas una mano. La mano en cuestión estaba unida al brazo de una mujer. Él le lanzó una sonrisa resplandeciente, la besó en los labios y me miró nerviosamente. «Bueno, bueno, no te angusties, he recibido el mensaje», pensé yo.
Por supuesto, todos los hombres menores de cuarenta años estaban emparejados. Había varios octogenarios en la fiesta, y uno de ellos me sonreía. Um. ¿Era demasiado mayor un hombre de ochenta años? Tal vez debiera intentarlo con un hombre mayor. El señor enarcó las cejas, pero el flirteo acabó bruscamente cuando su mujer le dio un codazo y me clavó una mirada de desaprobación.
–No te preocupes, Grace. Pronto te llegará el turno –me dijo una tía mía.
–Nunca se sabe, tía Mavis –le dije yo, con una sonrisa dulce. Era la octava vez que me lo decían aquella noche.
–¿Es difícil verlos juntos? –me preguntó ella.
–No, en absoluto –dije yo, mintiendo con una sonrisa–. Me alegro mucho de que estén saliendo –respondí. Bueno, tal vez estuviera exagerando un poco, pero… ¿qué podía decir? Era complicado.
–Eres valiente –dijo mi tía–. Eres una mujer muy valiente, Grace Emerson –afirmó. Después, se marchó en busca de alguien más a quien atormentar.
–Bueno, suéltalo ya –me exigió mi hermana Margaret, al mismo tiempo que se dejaba caer en una silla junto a la mía, en mi mesa–. ¿Estás buscando un cuchillo bien afilado para cortarte las venas? ¿Pensando en respirar un poco de monóxido de carbono?
–Ah, qué dulce eres, hermanita. Me conmueve ver cuánto te preocupas por mí.
Ella sonrió.
–Vamos, cuéntaselo a tu hermana mayor.
Yo le di un buen sorbo a mi gin tonic.
–Estoy un poco cansada de que la gente me diga que soy muy valiente, como si fuera un marine que ha pisado una granada. Estar soltera no es lo peor del mundo.
–A mí me gustaría todo el rato estar soltera –dijo Margs, mientras se acercaba su marido.
–¡Hola, Stuart! –dije yo, con afecto–. No te he visto hoy en el colegio.
Stuart era el psicólogo de Manning y, de hecho, era quien me había avisado de que había un puesto vacante en el departamento de Historia hacía seis años. Más o menos, cumplía el estereotipo: llevaba camisas informales con jerséis de rombos sin mangas, mocasines con borla y barba. Era un hombre bueno y tranquilo. Margaret y él se habían conocido en el instituto y él se había convertido en su sirviente más dedicado desde entonces.
–¿Qué tal lo llevas, Grace? –me preguntó, mientras me entregaba otro gin tonic con limón.
–Estoy muy bien, Stuart –respondí.
–¡Hola, Margaret, Stuart! –exclamó mi tía Reggie desde la pista de baile. Entonces, al verme, se quedó parada–. Ah, hola, Grace, qué guapa estás. Y levanta la barbilla, cariño. Muy pronto vamos a estar bailando en tu boda.
–Vaya, gracias, tía Reggie –respondí, y miré con elocuencia a mi hermana. Reggie me miró con pena y se alejó para cotillear.
–Pues a mí me parece un horror –dijo Margs–. ¿Cómo es posible que Andrew y Natalie hayan…? ¡Dios Santo! Mi cerebro no es capaz de asimilarlo. ¿Y por dónde andan?
–Grace, ¿cómo estás? ¿Estás poniendo buena cara al mal tiempo, o estás bien de verdad? –me preguntó mi madre, que se había acercado a nuestra mesa. Mi padre llegaba tras ella, empujando la silla de ruedas de mi anciana abuela.
–¡Está perfectamente, Nancy! –le ladró a mi madre–. ¡Mírala! ¿Es que no te parece que está bien? ¡Déjala en paz! No le hables de eso.
–Cállate, Jim. Yo conozco a mis hijas, y esta está sufriendo. Un buen padre se daría cuenta –dijo ella, y le clavó una mirada fría y significativa.
–¿Un buen padre? Yo soy un buenísimo padre –le espetó mi padre.
–Estoy bien, mamá. Papá tiene razón. Estoy estupendamente. Eh, ¿no os parece que Kitty está preciosa?
–Casi tan guapa como en su primera boda –dijo Margaret.
–¿Has visto a Andrew? –me preguntó mi madre–. ¿Es duro para ti, hija?
–Estoy bien, de verdad –repetí.
Mémé, mi abuela de noventa y tres años, movió el hielo de su vaso alto.
–Si Grace no es capaz de retener a un hombre, en el amor y en la guerra todo vale.
–¡Está viva! –exclamó Margaret.
Mémé la ignoró y me miró con desdén.
–A mí nunca me costó encontrar un hombre. Los hombres me adoraban. En mis tiempos era toda una belleza, ¿sabes?
–Y sigues siéndolo –dije yo–. ¡Mira qué bien estás! ¿Cómo lo haces, Mémé? No parece que tengas ni un día más de ciento diez años.
–Por favor, Grace –murmuró mi padre–. No eches leña al fuego.
–Tú ríete todo lo que quieras, Grace. Por lo menos, a mí mi prometido no me dejó plantificada –respondió mi abuela. Después, apuró el resto de su cóctel Manhattan y le dio el vaso a mi padre, que lo tomó obedientemente.
–Tú no necesitas a ningún hombre –me dijo mi madre, con firmeza–. Ninguna mujer lo necesita –añadió, y miró a mi padre.
–¿Qué se supone que significa eso? –inquirió mi padre.
–Significa lo que significa –respondió mi madre.
Mi padre puso los ojos en blanco.
–Stuart vamos por otra ronda, hijo. Grace, hoy he pasado por tu casa y, de verdad, tienes que cambiar las ventanas. Margaret, buen trabajo en el caso Bleeker, cariño –dijo. Era típico de él mencionar todo lo que podía en la misma conversación para poder ignorar a mi madre, y a la suya–. Y, Grace, que no se te olvide la batalla de Bull Run, la semana que viene. Nosotros somos confederados.
Mi padre y yo pertenecíamos a los Hermano contra hermano, el grupo más grande de recreadores de la Guerra de la Secesión que había en tres estados a la redonda. Nos habréis visto… somos los bichos raros que se disfrazan para los desfiles y que reproducen batallas en el campo y en los parques, disparándose unos a otros con balas de fogueo. Pese a que en Connecticut no hubo demasiadas luchas de la guerra, nosotros, los fanáticos de Hermano contra hermano, ignorábamos esa realidad tan poco conveniente. Nuestra programación empezaba a principios de primavera con la recreación de algunas batallas locales, y continuaba en los escenarios reales por todo el sur, donde nos reuníamos con otros grupos para entregarnos a nuestra pasión histórica. Os asombraría saber cuántos somos.
–Tu padre y esa idiotez de las batallas –murmuró mi madre, mientras le colocaba bien el escote a Mémé. Parecía que mi abuela se había quedado profundamente dormida, o que había muerto… Pero, no, su pecho subía y bajaba con la respiración.
–Bueno, yo no voy a ir, por supuesto –continuó mi madre–. Tengo que concentrarme en mi obra. Vendréis a la exposición de esta semana, ¿no?
Margaret y yo nos miramos con cautela y dimos una respuesta vaga. Era mejor no tocar el tema de la faceta artística de mi madre.
–¡Grace! –chilló Mémé, volviendo de repente a la vida–. ¡Ve corriendo! ¡Kitty va a tirar el ramo! ¡Vete para allá rápidamente!
Giró la silla de ruedas y comenzó a embestirme las espinillas tan implacablemente como Ramsés cuando perseguía a los esclavos judíos.
–¡Por favor, Mémé! ¡Me estás haciendo daño! –protesté, y aparté las piernas, pero eso no la detuvo.
–¡Vete! ¡Necesitas toda la ayuda posible!
Mi madre puso los ojos en blanco.
–Déjala tranquila, Eleanor. ¿Es que no ves que ya está sufriendo bastante? Grace, cariño, no tienes por qué ir si te pone triste. Todo el mundo lo comprenderá.
–No me pasa nada –dije, en voz alta, y me pasé la mano por mis incontrolables rizos, que se me habían escapado de las horquillas–. Ya voy.
Porque, demonios, si no iba, solo conseguiría empeorar los comentarios. Además, Mémé estaba empezando a dejarme marcas en el vestido con la silla.
Me encaminé hacia la pista de baile con el mismo entusiasmo que Ana Bolena al patíbulo. Intenté mezclarme con el otro ganado, pero me quedé al fondo, donde no tenía ninguna oportunidad de atrapar el ramo. Empezó a sonar el rock Cat Scratch Fever a todo volumen, tan elegantemente, que yo apenas pude contener una risita despreciativa.
Entonces vi a Andrew. Estaba mirándome fijamente con cara de culpabilidad. Su acompañante no estaba por ninguna parte. A mí se me encogió el corazón.
Por supuesto, sabía que él iba a estar allí. Que él fuera había sido idea mía. Sin embargo, al verlo allí, sabiendo que estaba con otra mujer y que era su primera aparición pública como pareja, empezaron a sudarme las manos y noté un pinchazo en el estómago. Después de todo, yo había tenido la certeza de que iba a casarme con Andrew Carson. Sin embargo, tres semanas antes de la boda me había dejado porque se había enamorado de otra.
Un par de años antes, Andrew y yo habíamos ido juntos a la segunda boda de mi prima Kitty. Llevábamos un tiempo juntos y, en aquella ocasión, cuando Kitty iba a lanzar el ramo, yo me encaminé hacia la pista fingiendo que me daba vergüenza, pero sintiendo, en el fondo, la vanidosa satisfacción de tener novio formal. No me hice con el ramo y, cuando salí de la pista de baile, Andrew me pasó el brazo por los hombros:
–Creía que ibas a esforzarte un poco más ahí –me dijo. Recordé la emoción que me habían causado sus palabras.
Y, en aquel momento, él estaba en la boda con su nueva novia. Natalie la del pelo rubio, liso y largo. Natalie la de las piernas interminables. Natalie la arquitecta.
Natalie, mi adorada hermana pequeña que, comprensiblemente, estaba siendo de lo más discreta en aquella boda.
Kitty lanzó el ramo. Su hermana, mi prima Anne, lo cazó al vuelo porque, seguramente, lo habían estado ensayando. Había terminado la tortura. Ah, no. Mi prima Kitty me vio, se agarró la falda y vino corriendo hacia mí.
–Pronto te tocará a ti, Grace –anunció en voz bien alta–. ¿Lo estás soportando bien?
–Claro, claro –dije yo–. ¡Esto es todo un déjà vu, Kitty! Otra primavera, otra de tus bodas.
–¡Pobrecita mía! –exclamó ella, y me apretó el brazo con petulancia. Me miró los rizos, sí, los que me habían crecido durante los quince años que habían pasado desde que me los cortó, y volvió con su nuevo marido y los tres hijos que había tenido en sus dos primeros matrimonios.
Treinta y tres minutos después, decidí que ya había sido lo suficientemente valerosa. La fiesta de Kitty estaba en su apogeo y, aunque la música era muy animada y yo casi tenía ganas de salir a demostrarle a todo el mundo cómo se bailaba una rumba, decidí marcharme a casa. Si en aquel salón había un soltero guapo, con unas finanzas sólidas y un gran equilibrio emocional, se había escondido debajo de una mesa. Haría una rápida parada en el baño y me marcharía.
Abrí la puerta y me horroricé al verme en el espejo, porque no sabía cómo era posible que se me rizara tanto el pelo. Empecé a abrir la puerta de uno de los compartimentos, cuando oí un ruidito. Un ruidito de tristeza. Miré por debajo de la puerta y vi unos bonitos zapatos azules de tacón.
–Um… ¿Va todo bien? –pregunté. Aquellos zapatos me resultaban familiares.
–¿Grace? –preguntó alguien, con un hilo de voz. No me extrañaba que los zapatos me resultaran familiares. Mi hermana pequeña y yo los habíamos comprado juntas el invierno pasado.
–¿Nat? Cariño, ¿estás bien?
Oí el crujido de la tela de su ropa, y mi hermana abrió la puerta. Intentó sonreír, pero tenía los ojos azul claro llenos de lágrimas. Ni siquiera se le había corrido el rímel. Tenía un aspecto trágico e impresionante, era como Ilsa despidiéndose de Rick en el aeropuerto de Casablanca.
–¿Qué te pasa, Nat?
–Oh, nada, nada –dijo ella, pero le tembló la barbilla–. Estoy bien.
Yo hice una pausa.
–¿Tiene algo que ver con Andrew?
Natalie vaciló.
–Um… bueno… es que… No creo que lo nuestro vaya a funcionar –dijo, y se le quebró un poco la voz. Se mordió un labio y miró hacia abajo.
–¿Por qué? –pregunté. Sentí alivio y preocupación a la vez. Por supuesto, no me iba a morir de pena si lo de Nat y Andrew no salía bien, pero ponerse melodramática no era típico de mi hermana. De hecho, la última vez que la había visto llorar era cuando yo me había marchado a la universidad, hacía doce años.
–Um… Fue una mala idea –susurró–. Pero no pasa nada.
–¿Qué ha pasado? –le pregunté. De repente, tuve ganas de estrangular a Andrew–. ¿Qué ha hecho?
–Nada –me aseguró ella, rápidamente–. Es solo que… um…
–¿Qué? –pregunté, de nuevo, con más ímpetu. Ella no me miró. Ah, mierda–. ¿Es por mí, Nat?
Ella no respondió.
Yo suspiré.
–Nattie. Vamos, contéstame.
Entonces, me miró furtivamente y volvió a clavar los ojos en el suelo.
–No lo has olvidado, ¿verdad? –susurró–. Aunque dijiste que sí… Te he visto la cara cuando Kitty ha lanzado el ramo y, oh, Grace, lo siento muchísimo. No debería haber intentado…
–Natalie, sí lo he olvidado. Lo he superado todo, te lo prometo.
Ella me miró con tanta culpabilidad y tanta tristeza, y tanta angustia, que yo seguí hablando casi sin saber lo que iba a decir.
–De verdad, Nat. Verás, estoy saliendo con alguien.
Oooh. No tenía pensado decir eso, pero funcionó como un hechizo. Natalie parpadeó y me miró con dos lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero con una expresión de esperanza.
–¿De verdad? –me preguntó.
–Sí –mentí yo, mientras tomaba un pañuelo de papel para que se secara las mejillas–. Ya llevamos unas cuantas semanas.
A Nat se le estaba borrando la tristeza de la cara.
–¿Y por qué no te lo has traído a la boda? –me preguntó.
–Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Todo el mundo se emociona si vienes con alguien.
–Pero… no me lo habías contado –me dijo ella, con una pequeña arruga entre las cejas.
–Bueno, es que no quería decir nada hasta que supiera que merecía la pena contarlo –dije, y sonreí de nuevo, cada vez más contenta con la idea, como en los viejos tiempos. Aquella vez, Nat sonrió también.
–¿Y cómo se llama? –me preguntó.
Yo me quedé callada un segundo.
–Wyatt –respondí. Me había acordado de mi fantasía del neumático pinchado–. Es médico.
Capítulo 2
Digamos que el resto de la noche transcurrió mucho mejor para todo el mundo. Natalie me llevó de nuevo a la mesa de nuestra familia y se empeñó en que estuviéramos un rato juntas, porque había estado demasiado nerviosa como para hablar conmigo de verdad hasta aquel día.
–¡Grace está saliendo con un chico! –anunció con suavidad, y con los ojos brillantes–. Margaret, que había estado escuchando con dolor a la abuela hablar de sus pólipos nasales, movió la cabeza hacia nosotras con toda su atención. Mamá y papá dejaron de discutir para acribillarme a preguntas, pero yo me mantuve firme con mi «es demasiado pronto para hablar de ello».
Margaret enarcó una ceja, pero no dijo nada. Busqué a Andrew con la mirada, disimuladamente. Natalie y él habían estado guardando las distancias para no herir mis sentimientos. Él no estaba a la vista.
–¿Y a qué se dedica ese chico? –preguntó Mémé–. Espero que no sea uno de esos profesores pobres. Tus hermanas han conseguido trabajos con un sueldo decente, Grace. No sé por qué tú no puedes hacerlo.
–Es médico –dije, y tomé un sorbito del gin tonic que me había llevado un camarero.
–¿De qué especialidad, cariño? –me preguntó mi padre.
–Es cirujano pediátrico –respondí yo. Di otro par de sorbitos a mi copa. Esperaba que mi familia atribuyera el rubor de mis mejillas al alcohol y no a la mentira.
–Ooh –murmuró Nat, con un suspiro, y sonrió angelicalmente–. Oh, Grace.
–Estupendo –dijo mi padre–. Quédate con este, Grace.
–Ella no necesita quedarse con nadie, Jim –le espetó mi madre–. ¡De verdad, tú eres su padre! ¿Es que tienes que hacer que pierda la confianza en sí misma de esta manera?
Y, así, comenzaron a discutir de nuevo. ¡Qué bien que la pobrecita Grace hubiera dejado de ser por fin un motivo de preocupación!
Volví a casa en taxi, diciendo que me había dejado el móvil y que necesitaba llamar a mi maravilloso novio el médico. También conseguí no tener que hablar con Andrew directamente. Me quité a Andrew y a Natalie de la cabeza al estilo de Scarlett O’Hara, «ya lo pensaré mañana», y me concentré en mi nuevo novio imaginario. Al final, me alegré de que se me hubiera estallado el neumático hacía unas semanas, porque, de lo contrario, no habría podido imaginarme todo aquello tan rápidamente.
Ojalá Wyatt, el cirujano pediátrico, fuera real. Y ojalá fuera un buen bailarín. Ojalá pudiera conquistar a Mémé y preguntarle a mi madre por sus esculturas sin estremecerse cuando ella se las describiera. Ojalá le gustara el golf, como a Stuart, y los dos pudieran hacer planes para pasar una mañana jugando. Ojalá supiera un poco de la Guerra de Secesión. Ojalá se quedara callado de vez en cuando en mitad de una frase porque, al mirarme, se había olvidado de lo que iba a decir. Ojalá estuviera allí para llevarme a la habitación, quitarme el vestido y hacerme el amor hasta dejarme atontada.
Cuando bajé del taxi, me quedé mirando mi casa durante un minuto. Era un pequeño edificio victoriano de tres plantas, alto y estrecho. Ya habían florecido los narcisos a los lados del camino de la entrada y, muy pronto, los macizos de tulipanes se cubrirían de flores de color rosa y amarillo. En mayo, las lilas del lado del este llenarían la casa con su incomparable olor. Yo me pasaba los veranos en el porche, leyendo, escribiendo artículos para varios periódicos, regando mis helechos y mis begonias. Mi hogar. Cuando compré aquella casa, bueno, cuando la compramos Andrew y yo, estaba destrozada y descuidada. Ahora, la casa tenía tanto encanto que llamaba la atención. Era cosa mía, porque Andrew me había dejado antes de que le pusieran el nuevo aislamiento y antes de que repararan y pintaran las paredes.
Al oír el sonido de mis tacones en el camino de piedra de la entrada, Angus se acercó a la ventana y, al ver su cabecita, yo sonreí… y me tambaleé. Parecía que estaba un poco achispada. Rebusqué las llaves en el bolso y, por fin, las encontré. Abrí la cerradura.
–¡Hola, Angus McFangus! ¡Mamá ya está en casa!
Mi perro corrió hacia mí y, entonces, se entusiasmó tanto que echó a correr alrededor de las escaleras, por el salón, el comedor, la cocina, el vestíbulo, y repetición.
–¿Has echado de menos a mamá? –le pregunté yo, cada vez que pasaba por delante de mí–. ¿Has echado de menos a mamá?
Por fin, se le acabó la energía y me trajo a su víctima de aquella noche, una caja de pañuelos de papel hecha trizas. La depositó orgullosamente a mis pies.
–Gracias, Angus –dije. Comprendía que aquello era un regalo. Él se tendió delante de mí, jadeando, mirándome con sus ojos negros, y yo me senté, me quité los zapatos y le acaricié la cabecita–. ¿Sabes una cosa? Tenemos novio –le expliqué. Él me lamió la mano con deleite, eructó y salió corriendo hacia la cocina. Buena idea. Iba a tomarme un buen helado de chocolate. Me levanté de la silla, miré por la ventana y me quedé petrificada.
Había un hombre recorriendo la fachada lateral de la casa de al lado.
Obviamente, fuera estaba oscuro, pero con la luz de las farolas se veía claramente al hombre. Miró en ambas direcciones, se detuvo y siguió andando hacia la parte trasera de la casa. Subió los escalones de la puerta e intentó girar el pomo. Miró bajo el felpudo. Nada. Intentó de nuevo abrir el pomo, con más fuerza. Yo no sabía qué hacer. Nunca había visto cómo entraban a una casa a robar. En el número 36 de la calle Maple no vivía nadie. Yo nunca había visto a nadie entrar allí en los dos años que llevaba viviendo en Peterston. Era una casa de estilo bungalow, bastante estropeada, que necesitaba una buena rehabilitación. Yo me había preguntado a menudo por qué nadie la compraba para arreglarla. No debía de haber nada que mereciera la pena robar allí dentro…
Tragué saliva y me di cuenta de que, si el ladrón miraba hacia mi casa, me vería perfectamente, puesto que tenía la luz encendida y las cortinas abiertas. Sin apartar la vista de él, moví el brazo lentamente y apagué la lámpara.
El sospechoso le dio un empujón con el hombro a la puerta, y repitió la acción con más fuerza. Entonces, hizo un gesto de dolor tocándose el hombro. Volvió a intentarlo. Nada. Después, se acercó a una ventana, puso las manos entre el cristal y sus ojos y miró hacia el interior.
Aquello me resultaba muy sospechoso. El hombre trató de abrir la ventana, pero tampoco lo consiguió. Estaba segura de que iba a cometerse un delito en la casa de al lado. ¿Y si el ladrón decidía entrar en mi casa? Angus nunca había tenido que proteger la casa en sus dos años de vida. Había llegado a la maestría absoluta destrozando zapatos y rollos de papel higiénico, pero ¿protegerme de un tipo? No estaba muy segura de que pudiera. Además, el ladrón me parecía bastante musculoso. Bastante fuerte.
Se me pasaron imágenes horribles por la cabeza, pero pensé que era improbable que sucediera algo así. No, no. Aquel hombre que, por cierto, estaba intentando abrir otra ventana, no podía ser un asesino en busca de un sitio para enterrar un cadáver. Seguramente no tenía un alijo de heroína de un millón de dólares en el maletero del coche. Y yo esperaba con fervor que no tuviera la idea de encadenar a una mujer en su sótano y esperar a que adelgazara tanto como para poder utilizar su piel para hacerse un vestido nuevo, como aquel tipo de El silencio de los corderos.
El ladrón trató por segunda vez de abrir la puerta. «Ya está bien», pensé. «Voy a llamar a la policía».
Aunque no fuera un asesino, estaba buscando una casa para robar, eso estaba bien claro, aunque yo me hubiera tomado unos cuantos gin tonics y la bebida no fuera mi fuerte. La actividad que estaba teniendo lugar en la casa de al lado me parecía delictiva. El hombre desapareció de nuevo por la parte trasera, seguramente, para seguir buscando una posible entrada. Qué demonios. Ya era hora de utilizar el dinero de mis impuestos.
–911, por favor, relate su emergencia.
–Hola, ¿cómo está? –pregunté.
–¿Tiene alguna emergencia, señora?
–Bueno, verá, no estoy segura –respondí, mientras guiñaba un ojo para intentar ver mejor al allanador de moradas. No tuve suerte, porque él había desaparecido por una de las esquinas de la casa–. Creo que van a entrar a robar en la casa de al lado de la mía. Estoy en el número 34 de Maple Street, en Peterston. Me llamo Grace Emerson.
–Un momento, por favor –dijo la operadora. Oí el ruido de una radio, y añadió–: Tenemos un coche patrulla en su zona, señora. Vamos a enviarlo ahora mismo para allá. ¿Qué es lo que está viendo, exactamente?
–Um… En este momento, nada. Pero estaba… haciendo una inspección, ¿sabe? Caminando alrededor de la casa, intentando abrir ventanas y puertas. Ahí no vive nadie, ¿sabe?
–Gracias, señora. La policía llegará enseguida. ¿Quiere que nos mantengamos en línea?
–No, gracias –dije, para no parecer una cobarde–. Gracias.
Colgué. Me sentía un poco heroica. Era toda una vigilante del vecindario.
No veía al hombre desde la cocina, así que me colé en el comedor… Oh, estaba un poco mareada, tal vez habían sido demasiados gin tonics… Y no oía las sirenas de la policía. ¿Dónde estaban? Tal vez debiera haberme quedado al teléfono con la operadora. ¿Y si el ladrón se daba cuenta de que no había nada que robar allí, y decidía probar suerte en mi casa? Yo sí tenía muchas cosas bonitas. El sofá me había costado casi dos mil dólares. El ordenador era muy moderno. Y, por mi cumpleaños, mis padres me habían regalado una televisión de plasma fabulosa.
Miré a mi alrededor. Era una tontería, pero me sentiría más segura si tuviera algo que pudiera servirme de arma. Miré los cuchillos de cocina. No, no. Me parecía un poco exagerado, incluso para mí. Por supuesto, tenía dos rifles Springfield en la buhardilla, por no mencionar una bayoneta, además de mis otras cosas de la Guerra de la Secesión, pero no utilizábamos balas, y no me imaginaba a mí misma clavándole la bayoneta a nadie, por mucho que me divirtiera durante las recreaciones históricas fingiendo que hacía exactamente eso.
Entré en el salón, abrí el armario y sopesé mis opciones. Una percha, no. Un paraguas, demasiado ligero. Sin embargo, al fondo estaba mi stick de hockey del instituto. Lo había guardado durante tantos años por motivos sentimentales, porque me recordaba al breve periodo de mi vida durante el cual había sido una atleta y, en aquel momento, me alegré. No era un arma en el más estricto sentido de la palabra, pero sí podía proporcionarme una forma de defensa. Perfecto.
Angus ya estaba dormido en su cama, que era un cojín de terciopelo rojo dentro de una cesta, en la cocina. Estaba tendido boca arriba, con las patitas blancas y peludas estiradas. No parecía que fuera a ser de gran ayuda en el supuesto de que alguien entrara a nuestra casa.
–Vamos, Angus –le susurré–. Ser tan guapo no lo es todo, ¿sabes?
Él estornudó, y yo me agaché. ¿Lo habría oído el ladrón? A propósito, ¿me habría oído a mí hablar por teléfono? Miré por la ventana del salón, a escondidas. Ni rastro de la policía. Tampoco había ningún movimiento en la casa de al lado. Tal vez ya se hubiera ido.
O había ido a mi casa. Por mí. Bueno, por mis cosas. O por mí. Nunca se sabe…
Quizá debiera subir a la buhardilla y encerrarme allí, con los rifles, hasta que la policía detuviera al ladrón. Y, hablando de la policía, vi un coche patrulla negro y blanco por la calle. Se detuvo y aparcó justo delante de casa de los Darren. Estupendo. Ya estaba a salvo. Iría al salón de puntillas para ver si el ladrón estaba a la vista.
No. Nada. Solo se oía el ruidito que hacían las ramas de las lilas al golpear suavemente el cristal de las ventanas. Hablando de ventanas, mi padre tenía razón. Era necesario cambiarlas. Notaba una corriente de aire, y ni siquiera hacía viento. Mi factura de la calefacción de aquel año había sido terrible.
Justo en aquel momento, alguien llamó a la puerta suavemente. Ah, la policía. ¿Quién decía que nunca aparecían cuando se les necesitaba? Angus saltó y corrió hacia la puerta, bailando de alegría y ladrando.
–¡Shhh! –le dije–. Shhh, cálmate, cariño.
Con el stick en la mano, abrí de par en par.
No era la policía. El ladrón estaba frente a mí.
–Hola –dijo.
Yo oí el golpe del stick antes de darme cuenta de que lo había movido. Mi cerebro entumecido percibió el sonido de la madera contra la carne humana. Noté una vibración en el brazo. Y vi la expresión de asombro del ladrón cuando se llevaba la mano a la cara para cubrirse el ojo. Me temblaban las piernas. El ladrón cayó de rodillas. Angus ladraba con histerismo.
–Ay –dijo el ladrón, débilmente.
–Aléjese –le grité yo, moviendo el stick.
–Por el amor de Dios, señora –murmuró él, con más sorpresa que otra cosa. Angus empezó a gruñir como un cachorro de león enfurecido y le mordió la manga de la camisa al ladrón. Movió la cabeza hacia detrás y hacia delante, intentando hacerle daño, moviendo con alegría la cola y temblando de entusiasmo por poder defender a su ama.
–¡Policía! ¡Arriba las manos!
¡Bien! ¡La policía! ¡Gracias a Dios! Dos agentes se acercaban corriendo por mi césped.
–¡Manos arriba!
Yo obedecí, y el stick se me cayó de las manos. Entonces, le golpeó la cabeza al ladrón y aterrizó en el suelo del porche.
–Por Dios… –murmuró de nuevo el ladrón, con un gesto de dolor.
Angus le soltó la manga y saltó sobre el stick, gruñendo y ladrando de alegría.
El ladrón me miró. Ya tenía el ojo enrojecido. Oh, Dios, ¿era sangre?
–Las manos sobre la cabeza, amigo –le dijo uno de los policías, y sacó las esposas.
–No puedo creerlo –dijo el ladrón, mientras obedecía con resignación–. ¿Qué he hecho?
El primer policía no respondió; se limitó a cerrar las esposas.
–Por favor, entre en la casa, señora –dijo el otro agente.
Por fin, me moví y entré al vestíbulo tambaleándome. Angus arrastró el stick detrás de mí y lo abandonó para girar alrededor de mis tobillos con una gran alegría. Yo me dejé caer en el sofá y me abracé a él. Angus me lamió vigorosamente la barbilla, ladró dos veces y me mordió el pelo.
–¿Es usted la señorita Emerson? –preguntó el policía, que se tropezó ligeramente con el stick.
Yo asentí sin dejar de temblar. Me latía el corazón a toda velocidad.
–Bien, ¿qué ha ocurrido aquí?
–Vi a este hombre entrando en la casa de al lado –respondí–. En esa casa no vive nadie. Así que los llamé a ustedes y, mientras llegaban, él vino a mi porche. Le di un golpe con el stick. Jugaba al hockey en el instituto.
Me apoyé en el respaldo, tragué saliva y miré por la ventana, respirando profundamente e intentando no hiperventilar. El policía me dio un momento para que me recuperase, y yo le acaricié el pelaje a Angus, que aulló de alegría. En realidad, pensándolo bien, tal vez no había sido necesario golpear al ladrón. Había dicho «hola». O, al menos, eso pensaba yo. ¿saludaban los ladrones a sus víctimas? «Hola, me gustaría robar en tu casa. ¿Te viene bien ahora?».
–¿Se encuentra bien? –me preguntó el policía, y yo asentí–. ¿Le ha hecho daño? ¿La ha amenazado? –dijo. Yo negué con la cabeza–. ¿Por qué ha abierto la puerta, señorita? Eso no ha sido inteligente por su parte –añadió, moviendo la cabeza con desaprobación.
–Eh… Sí, pero pensaba que eran ustedes. Vi su coche. Y, no, no me ha hecho nada. Solo… Me pareció sospechoso. Ya sabe, estaba rondando por la casa, como escondido, vigilando y mirando al interior. Y ahí no vive nadie. Esa casa lleva vacía desde que yo vivo aquí. Y yo no quería golpearlo, en realidad.
Vaya, nada de aquello parecía muy inteligente.
El policía me miró con cara de duda y escribió unas cuantas cosas en su libreta.
–¿Ha bebido, señorita?
–Un poco –respondí yo, con un sentimiento de culpabilidad–. Pero no he venido conduciendo, por supuesto. He estado en la boda de mi prima. Ella no es muy agradable que digamos. Me tomé un cóctel. Un gin tonic. Bueno, más bien, dos gin tonics y medio. ¿Tres, posiblemente?
El policía cerró la libreta y suspiró.
–¿Butch? –preguntó el segundo agente, asomando la cabeza por la puerta–. Tenemos un problema.
–¿Se ha escapado? –pregunté yo.
El segundo policía me miró con lástima.
–No, señorita, está sentado en los escalones. Está esposado, así que no tiene usted nada que temer. Butch, ¿puedes venir un segundo?
Butch salió, y yo fui al salón con Angus en los brazos. Aparté la cortina y vi al ladrón, que estaba sentado de espaldas a mí, mientras el agente Butch y su compañero hablaban.
Ahora que ya no sentía pánico, lo miré bien. Tenía el pelo castaño, muy bonito, en realidad. Tenía los hombros anchos y los brazos musculosos, porque la tela de la camisa se estiraba sobre sus bíceps. Aunque, claro, tal vez fuera porque estaba esposado con las manos a la espalda y eso le obligaba a mantener una postura forzada.
Como si notara mi presencia, el ladrón se giró hacia mí. Yo me aparté de un salto de la ventana. Ya tenía el ojo tan hinchado que se le habían cerrado los párpados. Vaya. Yo no había tenido la intención de hacerle daño. En realidad, no tenía ninguna intención en concreto… Supongo que me había dejado llevar por el momento.
El agente Butch volvió a entrar.
–¿Necesita algo de hielo? –susurré.
–No se preocupe, señora, no le va a pasar nada. Dice que vive en la casa de al lado, pero vamos a llevarlo a la comisaría para comprobarlo. Por favor, ¿podría darme su número de teléfono para que nos pongamos en contacto con usted?
–Sí, por supuesto.
Yo comencé a recitar los números. Entonces, comprendí lo que me había dicho el policía: «Que vive en la casa de al lado».
Eso significaba que acababa de golpear a mi nuevo vecino.
Capítulo 3
Lo primero que hice cuando me desperté fue levantarme y, a pesar de la resaca, mirar hacia la casa de al lado. Todo estaba en silencio; no había ninguna señal de vida. Al recordar la mirada de asombro del ladrón, o, más bien, del no-ladrón, me sentí muy culpable. Tendría que llamar a la comisaría para saber qué había ocurrido. Tal vez debiera avisar a mi padre, que era abogado. Bueno, era fiscalista, pero, de todos modos… Margaret era abogada especializada en la defensa penal. Quizá ella fuera más adecuada.
Mierda. Ojalá no hubiera golpeado al tipo. A veces hay accidentes. Además, él estaba acechando alrededor de la casa a medianoche, ¿no? ¿Qué se esperaba, que le invitara a un café? Por otro lado, cabía la posibilidad de que estuviera mintiendo y no hubiera empezado a vivir en la casa de al lado, y yo le hubiera hecho un servicio a la comunidad. Sin embargo, lo de apalear a la gente era algo nuevo para mí. Esperaba no haberle hecho demasiado daño. Ni que se hubiera enfadado.
Al ver el vestido de la noche anterior, me acordé de la boda de Kitty. De Natalie y de Andrew juntos. De Wyatt, ni nuevo novio imaginario. Sonreí. Otro novio de mentira. Había vuelto a hacerlo.
Tal vez mi relato haya dado la impresión de que Natalie era… bueno, no una niña mimada, pero sí muy protegida. Y puede ser cierto. Mi hermana pequeña era universalmente adorada por mis padres, por mi hermana Margs e incluso por Mémé. Pero, sobre todo, por mí. De hecho, el primer recuerdo nítido de mi vida era de Natalie. Era mi cuarto cumpleaños, y Mémé estaba fumándose un cigarro en la cocina, vigilándonos mientras se hacía el bizcocho de mi tarta en el horno. El olor de la vainilla se mezclaba con el olor, no del todo desagradable, de su tabaco Kool Lights.
La cocina de mi infancia era un lugar lleno de tesoros inesperados y maravillosos, pero mi lugar favorito era la despensa. Era un armario alto y oscuro lleno de repisas. Yo entraba a menudo y me encerraba allí para comerme el chocolate a escondidas. Marny, nuestra perra cocker, venía conmigo, y yo le daba un poco de pienso. A veces, mi madre abría la puerta y se sobresaltaba al verme allí, acurrucada con el perro.