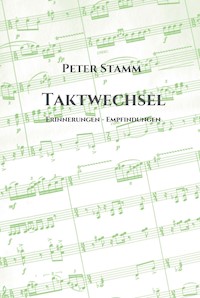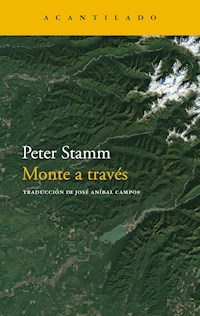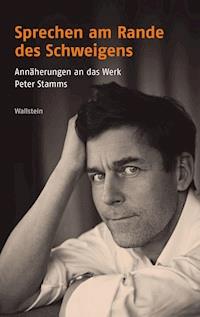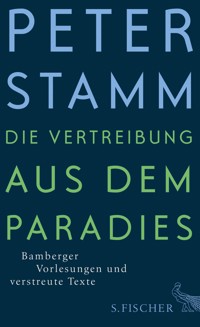Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Un documentalista ha consagrado años de su vida a construir en casa un archivo inmenso donde poner en orden su mundo. Uno de los archivadores que guarda con celo está dedicado a Franziska—alias Fabienne, una cantante famosa—y pesa nada más y nada menos que dos kilos, el peso de un amor que no languidece. Cuando, finalmente, el narrador se decide a retomar el contacto con ella, tras décadas distanciados, pone en peligro su existencia, desdichada pero pacífica, de demiurgo moderno: ¿podrá conservar intacto el amor que siente por Franziska, resguardarlo del paso del tiempo como los expedientes del archivo? Peter Stamm busca respuesta a esta y otras preguntas inescrutables urdiendo una singular historia de amor que desbarata, con sentido del humor y ternura, los códigos de la novela sentimental. «Desde sus primeras novelas el suizo Peter Stamm supo ganarse fama de existencialista. Una especie de Camus con el estilo seco de Hemingway. Stamm escribe con una prosa limpia y sobria, que funciona en armonía con la propia sencillez de El archivo de los sentimientos: el autor elimina de su obra cualquier artificio, yendo directo al núcleo de las emociones. Es este rastreo sentimental y de los recuerdos, con la mayor precisión posible, lo que caracteriza la novela». Luis M. Alonso, La Nueva España «Una novela conmovedora e ingeniosa de uno de los escritores europeos más fascinantes». The New York Times Book Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PETER STAMM
EL ARCHIVO DE
LOS SENTIMIENTOS
TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN
DE JOSÉ ANÍBAL CAMPOS
ACANTILADO
BARCELONA 2024
Esta mañana temprano ha llovido un poco, pero ahora el cielo está sólo parcialmente cubierto de unas nubes pequeñas y compactas, cuyos bordes brillan blancos a la luz del sol. Un sol que ya no puede verse desde aquí, porque ha desaparecido detrás de una cadena de colinas boscosas. Se nota que ha refrescado. El río arrastra mucha agua, de nuevo los diques se cubren de una espuma blanca, y es como si pudiera sentir la energía oculta en esa agua en movimiento, como si una corriente viva y potente atravesara mi cuerpo. Cien metros río arriba, donde el agua salta con fuerza desde la represa, el gorgoteo da paso a un rumor constante e intenso. Aunque tal vez la palabra rumor no sea la correcta, es demasiado imprecisa en sus muchas acepciones y usos. Todo puede rumorear: el río, la lluvia, el viento. Incluso existe el rumor del éter. Debería abrir una carpeta con los ruidos del agua, pero me pregunto en qué sección ordenarla: ¿naturaleza, física, la música tal vez? Ruidos, olores, colores, efectos de luz. Son muchas las cosas que aún faltan en mi archivo, tantas cosas no descritas, nunca abarcadas, inabarcables.
He seguido el sendero que lleva río arriba y se adentra en el valle. Franziska se me ha unido, no sé de dónde ha venido, quizá se haya sentido atraída por el agua, algo que siempre nos ha fascinado a los dos. De repente, camina a mi lado. No dice nada, sólo me sonríe cuando la miro, esa sonrisa pícara que yo nunca he sabido cómo interpretar y que tal vez por eso me gusta tanto. Me hace un gesto con la cabeza, como animándome a hacer o a decir algo. El cabello le ha caído sobre la cara y ella se lo recoge hacia atrás. Deseo ponerle la mano sobre la nuca, besársela. «Te amo», le digo. Quiero tomar su mano, pero la mía se cierra en el vacío.
A veces aparece de improviso, sin yo haber pensado en ella, me hace compañía un rato y desaparece como ha llegado. Y vuelvo a quedarme solo.
¿Cuánto tiempo he estado caminando? ¿Media hora, una hora? Un escarabajo cruza el camino delante de mí, me detengo y lo observo. ¿Qué tipo de escarabajo es? Sólo entre los insectos, existen centenares de miles de especies, y yo apenas conozco una docena. Mariquitas, escarabajos sanjuaneros, chinches, cochinillas, ciempiés, saltamontes, abejas y abejorros, y qué sé yo cuántas más. Muchas cosas me faltan aún.
Los colores tenues de la primavera, en los que ya se anuncian esos tonos más intensos del verano; la brisa suave, en absoluto fría, pero tampoco cálida, un aire que me provoca escalofríos, pero que no me hiela, que es apenas un roce superficial.
He tomado el puente peatonal y regresado a la otra orilla del río. Aquí el camino es más ancho, pero menos transitado, la tierra está blanda en algunos puntos, se han formado unos charcos que reflejan las nubes y los cables de alta tensión. Cuando me aproximo al límite de la ciudad, los ruidos se hacen otra vez más intensos.
El camino sin nombre por el que transito, las huertas suburbanas, algunas ya preparadas para la siembra de primavera, otras aún hibernando, y un par de ellas abandonadas del todo, probablemente sin cultivar desde hace años. Detrás, la línea del tren, y algo más lejos, la autovía. El rumor del río, el rumor de los coches y los camiones, un zumbido intenso, y luego otro rumor metálico, pulsante, un tren que pasa. ¿Cómo describir y capturar todo eso?
Me ha cansado la caminata. He perdido la costumbre, así que me siento en un banco de madera situado más abajo del dique. Estoy a orillas del río, abrumado por la infinidad de imágenes que me llegan en torrente. Es la misma sensación de claridad y de transparencia que uno tiene cuando vuelve a salir de casa después de una larga enfermedad, cuando aún está algo débil, sobrio y con los sentidos aguzados. Cierro los ojos y el rumor se incrementa; el río arrastra más agua, fluye con mayor rapidez, es de color ocre. La llovizna amaina al cabo de poco tiempo. Estoy tiritando de frío, sólo llevo puesto un bañador y me he echado una toalla sobre los hombros. El frío hace que perciba mi cuerpo con mayor nitidez que de costumbre. Todo es diáfano y superficial. Me embarga una dicha que parece desdicha.
Pienso en Franziska, que seguramente estará ahora en su casa, haciendo los deberes, preparando una tarta o haciendo lo que cualquier chica suele hacer. Compartimos siempre un trecho del camino hasta la escuela. Junto al gran cruce, donde nuestros caminos se separan, nos detenemos a menudo un buen rato para charlar. ¿De qué hablábamos entonces? Era como si nunca se nos agotaran los temas de conversación. Entonces uno de los dos mira al reloj y se da cuenta de que es tarde y de que nuestras madres nos esperan para almorzar. Alguna risa, una despedida apresurada.
El camino de vuelta a casa, pensando en Franziska; oigo su voz, su risa, las cosas que dice y las que no dice. Luego, el chirrido de la verja del jardín, el crujido de la grava en el silencio del mediodía. El ruido del extractor en la cocina, los olores que me llegan desde allí. A través de la ventana abierta se oye la señal horaria, las noticias del mediodía, la voz de mi madre, el golpeteo de una olla en el fregadero.
Las tardes en que no había clases y me quedaba vagando por ahí, pensaba a menudo en Franziska. Y no era tanto que pensara en ella, es que estaba allí, sin más, caminando a mi lado a través del bosque, observando todo lo que yo hacía; se sentaba a mi lado en la orilla del río y lanzaba piedras al agua, como yo. Me hace cosquillas en la nuca con una brizna de hierba y es como una tímida caricia. «¿Sabías que no puedes hacerte cosquillas a ti mismo?», me pregunta, y se pasa luego la hierba por el rostro y sonríe.
¿Estaba enamorado de Franziska? En el aula siempre se comentaba quién estaba enamorado de quién, se decía que éste o aquélla andaban siempre juntos. Pero ¿qué significaba eso? Mis sentimientos eran mucho más grandes y confusos que esos pueriles juegos a las parejitas, que acababan tan pronto como habían empezado. Mis sentimientos por Franziska me abrumaban, si estaba con ella me sentía en el centro del mundo, como si sólo existiéramos ella y yo y ese momento, nada más, ni escuela, ni padres, ni compañeros de colegio. Pero Franziska no me quería.
Durante el invierno apenas salí de la casa. A decir verdad, hace años que sólo salgo de ella raras veces, desde que me despidieron del trabajo, desde que me separé de Anita, que no fue una separación real. Renuncié a Anita como he renunciado a otras tantas cosas en los últimos años, y con ello renuncié tal vez a mi última oportunidad de llevar una vida normal, una vida como la que se espera de cualquiera. Pero de mí ya nadie espera nada, y yo el que menos, por eso me he ido aislando de todo cada vez más. Hay días en los que sólo salgo de casa para acercarme al buzón o para respirar aire fresco en el jardín. Una o dos veces por semana hago la compra en una pequeña tienda del barrio, llego poco antes de que cierren, cuando raras veces hay otros clientes. Esos días me abastezco de lo poco que necesito y agradezco que el dueño me salude como si me viera por primera vez. Lo que no consigo allí, lo encargo por catálogo a través de internet. Me encanta ese universo bidimensional de las compras online, sin un alma humana a la vista, las estériles imágenes de productos sobre fondo blanco, con su vista frontal, su vista trasera, los accesorios, los datos técnicos, su carrito de la compra.
Voy al banco cuando se me acaba el efectivo, al barbero cuando ya no me puedo peinar el cabello. No sé cuándo fue la última vez que estuve en el médico, pero sé que fue hace tiempo.
Paso la mayor parte del día repasando los periódicos y revistas a los que estoy suscrito, recortando y pegando los artículos más relevantes, clasificándolos y guardándolos en sus respectivas carpetas. Es el mismo trabajo por el que antes me pagaban y que, desde el despido, sigo haciendo por mi cuenta. De no ser por eso, no sabría cómo ocupar el tiempo disponible. Me da igual que digan que ya nadie necesita un archivo, que son un anacronismo en la era de las bases de datos y las búsquedas de texto. Entonces, ¿por qué a mis jefes les resultó tan difícil entregarme el archivo? La decisión de tirarlo todo a la basura fue la idea precipitada de algún miembro de la junta directiva, uno de esos tipos dinámicos que la gente como yo sólo ve de lejos durante las cenas anuales de Navidad. Pero cuando yo propuse quedarme el archivo entero, incluido el sistema de estanterías móviles, y trasladarlo todo al sótano de mi casa, la dirección de la empresa se mostró recelosa y pasó semanas debatiendo antes de tomar una decisión. Mi jefe buscó toda suerte de pretextos: que era demasiado caro, que mi casa no soportaría el peso de las carpetas, que el cuerpo de bomberos no autorizaría almacenar tal cantidad de papel en una vivienda privada. Como tenía dinero suficiente, prometí asumir los costes de la mudanza; mi sótano era espacioso y tenía suelos de hormigón armado que soportarían el peso sin problemas; y en el cuerpo de bomberos parecían no entender dónde estaban los inconvenientes. «Si usted supiera todo lo que la gente guarda en sótanos y buhardillas», me dijo el hombre al teléfono y rio. Su risa tenía cierto deje desagradable, era como si compartiese conmigo un sucio secreto.
Incluso después de haber rebatido todas las objeciones ante mi jefe, tardaron semanas en decidirse a darme el archivo. Fue preciso redactar un complicado contrato con cláusulas sobre derechos de autor y protección de datos, en el cual se regulaba el uso que podría darle al archivo, no se autorizaba utilizarlo para fines comerciales ni la venta a terceras personas. Repasé el texto varias veces, palabra por palabra. Siempre me han gustado los contratos, su letra diminuta, las delgadas hojas, la estructura de las cláusulas y ese lenguaje tan raro y complicado que prevé cualquier eventualidad. A veces he tenido la impresión de que las cosas no empiezan a existir hasta que no están reguladas por un contrato: los matrimonios, las relaciones laborales, la compra de una casa, una herencia.
Fue con ocasión de la firma de aquel escrito que conocí personalmente a la persona encargada de dirigir la empresa, y enseguida noté que me tenía por un loco, lo cual no hizo más que afianzarme en mi propósito.
Esa gente nunca comprendió el verdadero sentido del archivo, sólo se fijaba en los costes. Dividía esos costes por el número de pesquisas realizadas y llegaba a la conclusión de que no era rentable. Pero ¿qué es rentable? Un archivo no es sólo un reflejo del mundo, es un mundo en sí mismo. Y, a diferencia del mundo real, un archivo tiene un orden, en él todo tiene su lugar prestablecido y, con un poco de práctica, puedes encontrarlo en cualquier momento. Ése es el verdadero propósito del archivo: estar ahí, poner orden.
La instalación del archivo en el sótano corrió a cargo de una empresa especializada que taladró el suelo y colocó los carriles. El ruido ensordecedor de los martillos neumáticos inundó la casa durante varios días, el polvo llegó hasta las zonas habitadas, una fina niebla reluciente, atravesada por los rayos del sol, la blanca luz de un nuevo comienzo.
Entonces llegó el gran día. Un camión aparcó delante de mi casa y unos obreros, entre jadeos e imprecaciones, empezaron a trasladar al sótano las cajas con las carpetas y archivadores. Me asusté un poco al ver tantas cajas, una enorme cantidad de material que ahora me pertenecía y del que me hacía responsable. La excitación por la reforma y la mudanza fue tal que necesité un par de días para recuperarme. La disposición de las carpetas se convirtió entonces en algo parecido a un lento proceso de curación, hasta ver restablecido el orden y saber que todo volvía a estar en su lugar.
Es siempre una alegría encontrar el sitio adecuado para algún acontecimiento: una catástrofe natural, el divorcio de un famoso, una obra pública, un accidente aéreo, las circunstancias actuales. No hay nada que no tenga cabida en el sistema o para el cual no pueda hacerse sitio. Una vez que algo queda clasificado en una jerarquía de temas, se vuelve comprensible y controlable. Cuando todo es igualmente válido, como en internet, nada tiene valor.
Las carpetas de acontecimientos actuales, que a menudo se actualizan y se amplían a diario, se hallan sobre el escritorio o en el suelo de mi despacho. Guardo las otras en las estanterías rodantes del sótano, hasta que un tema vuelve a la actualidad y, con él, aflora la carpeta correspondiente.
Seguir llevando el archivo implica mucho trabajo y exige una gran dedicación. Un artículo mal clasificado es un artículo perdido. Existen, sin duda, centenares de textos huérfanos, guardados en la carpeta equivocada. En algún momento me propuse examinar todas las carpetas para buscarlos y archivarlos en el lugar correcto, pero ni siquiera en verano, cuando los periódicos tienen menos páginas y publican pocas noticias relevantes, el tiempo alcanza para una labor de esa índole.
El exceso de trabajo puede ser el motivo por el cual, con los años, fueran cada vez más raras las veces que salía de casa. Y cuanto menos lo hacía, más esfuerzo me costaba. Después de mi despido, fue primero quizá la vergüenza lo que me impidió presentarme en público. No quería ser de esos perdedores a los que desde lejos se les nota que han dejado de ser útiles, de modo que me quedaba en casa y hacía el trabajo sólo para mí. Con el tiempo fui acostumbrándome a esa vida en solitario, y hoy me siento muy a gusto entre mis cuatro paredes, en la casa en la que crecí y a la que me mudé a raíz de la muerte de mi madre. Cuando estoy fuera, me siento inseguro y cohibido; en casa, en cambio, estoy a salvo del caos de un mundo en constante cambio, un mundo que perturba mis pensamientos, mis recuerdos y mis rutinas diarias.
Me levanto cada mañana a las seis y media, me ducho, leo los datos de mi pequeña estación meteorológica y los anoto en el cuaderno en el que ya mi padre dejaba constancia diaria de la temperatura, la presión atmosférica y la humedad relativa. Entonces me preparo un café y trabajo en el despacho hasta las doce. Para almorzar, como casi siempre un sándwich mientras oigo las noticias de la radio. Hago una siesta de media hora y, a más tardar a la una y media, estoy de nuevo sentado delante del escritorio y sigo trabajando hasta las seis. Por las noches me preparo algo sencillo, cosas que he cocinado siempre o que mi madre preparaba. Después de la cena, abro una botella de vino tinto, escojo algún libro de la estantería y leo hasta que la botella está vacía y yo me siento lo suficientemente cansado como para irme a dormir. Antes solía escuchar música, pero me ponía sentimental, cosa que me incomodaba. Casi se me saltaban las lágrimas oyendo los éxitos de Fabienne.
—¿Es cierto eso?
Franziska ríe.
—Sí, búrlate. Sé que es infantil, pero cuando cantas acerca de un amante, imagino que es a mí a quien añoras.
—En eso no eres el único—dice ella, frunciendo el ceño.
—Pero me cansé de eso—digo—, de modo que empecé a evitar la música. Ahora adoro el silencio que reina en la casa, sólo interrumpido por el zumbido de la nevera, el goteo de algún grifo, los leves ruidos que llegan de la calle o de algún otro lugar.
—Me gusta esa idea de que mi voz recorra tu casa—dice Franziska—. Quizá llega del exterior, es primavera y alguien deja una radio encendida, tal vez un vecino, o un obrero de la construcción en un andamio, mientras yo canto sobre el amor y a ti se te humedecen los ojos—ríe.
He puesto la radio. Suena la señal horaria. ¿No la habían eliminado? Son las doce en punto. Le siguen las noticias del mediodía.
Todos mis días transcurren igual, sean laborables, domingos o festivos. Me olvidaría incluso de mi cumpleaños si no fuera porque de vez en cuando alguien me manda una postal de felicitación y me pide que lo llame alguna vez. Yo, sin embargo, no llamo a nadie, no sabría de qué hablar con la gente. En mi vida no acontece nada, y nunca me interesaron los intercambios de opiniones. ¿A quién le importa lo que yo piense del presidente de Estados Unidos, o cómo valoro las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, si estoy en contra o a favor del Brexit o de la eliminación de las centrales atómicas? Las opiniones nada tienen que ver con los hechos, sino con sentimientos, y mis sentimientos no le incumben a nadie. Mi tarea es reunir y clasificar. Que otros se encarguen de interpretar mundo.
Puede que alguna vez haya imaginado una vida distinta para mí, que pensara en otra vida posible. No siempre fui un ermitaño. Sencillamente, mis intentos por llevar una vida normal fracasaron. Son cosas que pasan, y nadie tiene la culpa. Ahora prefiero vivir con mis recuerdos en lugar de acumular nuevas experiencias, las cuales, a fin de cuentas, no conducen a nada, salvo al dolor. Yo no escogí la vida que llevo, se dio así, debido a mi predisposición, a cada encuentro y acontecimiento fortuito. Quizás otras relaciones habrían cambiado algo, otro puesto de trabajo, hijos.
A veces me pregunto por qué todo ocurrió así, en qué momento quedó decidido la manera en que viviría, pero no tiene sentido preguntarse tales cosas. No estoy descontento con mi destino. Tal vez las cosas decisivas no son las que ocurren, sino precisamente las que nunca llegan a ocurrir. El resto lo decidió el tiempo, que siguió corriendo, agrandó asuntos insignificantes e hizo inexorable lo fortuito. Esta vida que llevo es sólo una entre otras muchas posibles, del mismo modo que el mundo es uno entre otros mundos posibles.
No conservo recuerdos muy nítidos de mi infancia. Tampoco tengo razones para no considerarla una etapa dichosa, pero cuando reflexiono sobre el vaivén de sentimientos que me embargaba entonces, comprendo que no se trataba tanto de dicha o desdicha, sino de sosiego y desasosiego, de seguridad o inseguridad, de arropamiento o soledad. Mi recuerdo más nítido es el de una sensación casi permanente de asombro ante las cosas del mundo y las leyes que lo regían. No sólo me perdía en mis andaduras, sino que a menudo me costaba escapar de mis propios pensamientos, y pasaba mucho tiempo buscando o poniendo orden allí donde podía. Confeccionaba listas de todo tipo de cosas, libros y filmes favoritos, comidas preferidas, amigos y enemigos, preguntas y argumentos, y todo para tener una visión general en un mundo que me confundía y no llegaba a comprender. Sin embargo, nada de eso me proporcionaba más claridad, cuanto más sofisticados se hacían mis sistemas de pensamiento, más me percataba de que no tenían nada que ver con la realidad, y poco a poco mi asombro ante el mundo dio paso al miedo ante su carácter imprevisible.
Un recuerdo de la infancia. Es el día antes de Nochebuena. Camino de la escuela, paso frente a un campo en barbecho que el año anterior estaba sembrado de maíz. Es temprano, aún está oscuro y hace frío. El suelo está helado. Atravieso el campo, tropezando con los rastrojos y los surcos. En torno a las farolas situadas al otro lado del campo se han formado unos halos en el aire neblinoso, y la luz naranja de unas lámparas de vapor de sodio me indica el camino. En medio del campo me encuentro una vela blanca consumida hasta la mitad; tal vez algún niño que, como yo, solía tomar el mismo atajo, la haya tirado o perdido allí unos días atrás, después del desfile de los farolillos. Entonces levanto la vela, la entierro con fuerza en el suelo endurecido y la enciendo. ¿Por qué llevo cerillas conmigo? Me quedo allí de pie, contemplando la vela encendida, en un extraño ritual cuyo sentido no comprendo, pero que, no obstante, parece llenarse de significado, casi un sentimiento religioso.
Si en algo he creído siempre es en que existe una razón para todo, aun cuando sólo la reconozcamos en muy raras ocasiones; también creo que todo lo que hacemos tiene un significado, aunque no podamos sospechar sus consecuencias.
Voy a llegar tarde a las clases y no tendré para ello ninguna explicación. El maestro lo aceptará con resignación, sabe desde hace tiempo que, en mi caso, no tiene sentido apremiarme. Sigo parado allí, viendo cómo la vela se consume y se apaga.
No recuerdo que me hayan llevado nunca en brazos, puede incluso que nunca lo deseara. Desde temprano quise andar por mi cuenta y que me dejaran en paz. Es probable que tampoco haya tenido mucha fe en las personas. No espero nada de ellas, y pronto comprendí que, cuanto más rápido cumpliera sus expectativas e hiciera lo que esperaban de mí, más rápido me dejarían en paz. Podían pedirme cualquier cosa, menos un exceso de cercanía. Incluso cuando alguien me caía bien—como mi maestro, algún condiscípulo o algún pariente o amigo de mis padres—, esa simpatía se reflejaba sólo en mis pensamientos, como si fuese algo prohibido o reprochable, y me cuidaba mucho de no traicionarme ni despertar sentimientos con los que no habría sabido lidiar. Eso no parecía estorbarle a nadie, quizá mi entorno ni siquiera se diera cuenta. Yo era mi única persona de confianza, negociaba conmigo mismo como lo hubiera hecho con cualquier otro, en un permanente y silencioso diálogo. No sólo hablaba conmigo mismo, sino que también me imaginaba escenas de las que tal vez ni siquiera fuera consciente. En mi imaginación, yo podía ser todo cuanto quisiera ser, realizar cualquier tarea, ganar cualquier pelea, vencer a todo enemigo, conquistar a cualquier chica. Cuando el mundo no correspondía a mis deseos, lo cambiaba en mi mente y continuaba viviendo en ese mundo de fantasía más que en el mundo real.
En apariencia, funcionaba de forma normal, no creaba grandes problemas, era un buen estudiante, fiable, educado, fácil. Sólo en raras ocasiones perdía el control por culpa de un arrebato de ira, por indignación o autocompasión. Entonces me enfurecía, gritaba y me costaba tranquilizarme, al punto de que apenas me reconocía. Perdía los estribos, como un motor que funciona sin resistencia. Pero es probable que, en general, no fuera más raro que otros niños; a fin de cuentas, si lo pensamos bien, todos tenemos rarezas.
Otro recuerdo de infancia. ¿Qué edad tendría? Era una fría mañana de domingo. Desperté temprano y me levanté al instante. Hay silencio absoluto en la casa. Fuera está nevando, el viento mueve los copos de un lado para el otro, como una cortina en una ventana abierta.
Estoy al aire libre, camino a lo largo de la calle. La nieve se traga todos los ruidos. Si no fuera por las columnas de humo que ascienden de las chimeneas, uno podría llegar a creer que se encuentra en un mundo sin seres humanos.
Un fuego en el bosque. La madera carbonizada sobre el blanco de la nieve, las llamas amarillas y azules, la brasa. La humedad me cala los zapatos, tengo los pies helados. Cae nieve de una rama, el silencio parece transformarse; la rama, al descargarse, se mueve como a cámara lenta, una lluvia de cristales de nieve cae al suelo. El frío se apodera de mi cuerpo, es como si éste no me perteneciera, como si pudiera palparlo igual que a un objeto: los brazos, las piernas, el tronco, la cabeza, el cabello. Camino hacia casa, pero algo me frena; me muevo, pero parece que no avanzo.
A fin de poner un poco de orden en mi vida, establecí varias normas a las que debía atenerme. Todavía hoy presto atención a no pisar las juntas de los bordillos o, al menos, hacerlo con la misma frecuencia con los dos pies. Si no lo consigo, el malestar es casi físico.
Lo contaba todo: mis pasos, las tablas de una verja de jardín, los coches, los hombres y mujeres con los que me cruzaba cuando iba camino de la escuela o las letras de palabras y frases, aunque sin prestar atención al contenido. Memorizaba esos números, algunos me gustaban y me los repetía una y otra vez; otros me gustaban menos, pero no sabría decir por qué.
Me encantaba clasificar cosas, empaquetarlas, tenía predilección por envases y recipientes de distinta índole: carpetas, cajones, pequeños botes de plástico o metal, frascos con cierre de rosca. Durante un tiempo me dediqué a confeccionar cajas de todos los tamaños que luego forraba con tela o papel jaspeado. Algunas las regalé, otras deben estar por ahí.