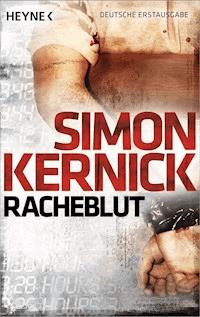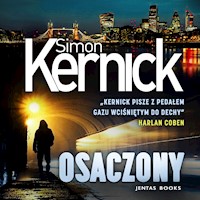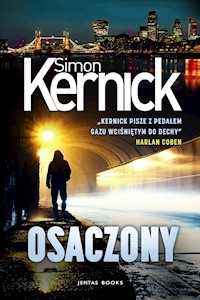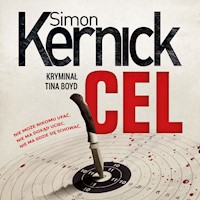Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Algunos crímenes pueden tardar años en clamar venganza… En 1990, una joven desaparece sin dejar rastro mientras viaja de mochilera por Tailandia. Veintiséis años después sus huesos son encontrados en un campo en Inglaterra, a diez mil kilómetros de donde desapareció. A las pocas horas, el novio que denunció su desaparición hace décadas es asesinado cuando estaba a punto de revelar algo crucial para el caso. La investigación llevará al subinspector Ray Mason y a la detective Tina Boyd a un mundo oscuro y aterrador de corrupción y secretos mortales, donde el asesinato es habitual y nada ni nadie está a salvo… --- «Gran trama, grandes personajes, gran acción». Lee Child «¡Agárrate fuerte!». Harlan Coben «Un potente cóctel de emociones». Guardian «La acción es trepidante». Time Out «Te dejará sin aliento». Sunday Times «Intenso de principio a fin». Daily Mirror «Un thriller adictivo lleno de detalles descarnados y acción trepidante». Sunday Mirror «Este último thriller demuestra lo bueno que ha llegado a ser el autor… Emocionante y enrevesado, no decae en ningún momento». Daily Mail
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El campo de huesos
El campo de huesos
Título original: The Bone Field
© 2017 Simon Kernick. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Maribel Abad Abad
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1348-5
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Published by agreement with Luigi Bonomi Associates and ILA.
Primer día Martes
Uno
Todo empezó cuando un joven se llevó a su novia, con la que apenas llevaba unos meses, de viaje a Tailandia.
Sucedió en 1990, cuando no muchos mochileros habían descubierto aún Tailandia, y el turismo de masas, con sus grandes hoteles, despedidas de soltero y spas de yoga de cinco estrellas, no tenía casi precedentes. El joven se llamaba Henry Forbes. Tenía veinticinco años y era profesor de Humanidades —sea lo que sea eso— en la Brighton Polytechnic, como se llamaba entonces la Universidad de Brighton. Su novia, que acababa de terminar el último curso en el mismo centro, se llamaba Katherine Sinn, pero, por lo que leí sobre el caso en su momento, recuerdo que todo el mundo se refería a ella como Kitty.
Kitty Sinn. Desde el principio me pareció un nombre bonito.
Bueno, sea como sea, el viaje iba a durar dos meses, desde poco más de un mes después del final de los exámenes finales de Kitty. Sabemos a ciencia cierta que llegaron a Bangkok en la tarde del domingo 29 de julio de 1990 porque los empleados de inmigración tailandeses registraron su entrada en el país y sellaron sus pasaportes. Pasaron dos noches en Bangkok antes de tomar el tren nocturno hasta Phuket, donde se alojaron cuatro días en el Club Med de Kata Beach. El personal los recordaba como una pareja educada y tranquila, reservada y, al parecer, muy enamorada. En Phuket cogieron un taxi hasta el Parque Nacional de Khao Sok, donde se encuentra la selva tropical más antigua de Tailandia, a dos horas y media en coche hacia el norte, con la esperanza de ver algo de vida salvaje, así como los espectaculares karst calizos por los que es famosa la zona. Se alojaron en la que entonces era la única casa de huéspedes del parque, a donde llegaron el domingo 5 de agosto.
Esa noche solo había otros cuatro huéspedes, una pareja australiana de unos sesenta años y dos jóvenes mochileros holandeses, y todos recordaban a Kitty y a Henry cenando en el restaurante antes de retirarse a su dormitorio, donde más tarde, esa noche, tuvieron una discusión tan fuerte que el propietario de la pensión, un lugareño llamado señor Watanna, tuvo que intervenir y amenazar con desalojarlos si no se calmaban. Según la declaración posterior de Henry, la discusión había tratado sobre una antigua novia suya, y se había descontrolado hasta el punto de abofetear a Kitty, algo que, según él, estaba totalmente fuera de lugar.
A la mañana siguiente, estaba claro que la disputa no se había resuelto, porque Kitty le pidió al señor Watanna que la llevara a la ciudad costera de Khao Lak ofreciéndole un pago de quinientos baht, siempre y cuando que no le dijera a Henry a dónde iba. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Henry trató de impedir que se fuera; se deshizo en disculpas e incluso, en un momento dado, se puso de rodillas y le rogó que se quedara. Pero, según todos los testigos, Kitty se mostró inflexible y se marchó con el señor Watanna.
Según el señor Watanna, la dejó frente a los bungalows Gerd and Noi, cerca de la playa principal de Khao Lak, donde pretendía alojarse un par de noches mientras meditaba su siguiente paso. Después volvió directamente a la casa de huéspedes, a la que llegó unas cuatro horas después de haberse marchado.
Durante los tres días siguientes, Henry permaneció en la casa de huéspedes, sin apenas salir de su habitación, mientras esperaba el regreso de Kitty. Eran los tiempos anteriores a los teléfonos móviles e internet, así que cuando alguien estaba desconectado, lo estaba de verdad. Cuando no volvió, Henry convenció al señor Watanna para que le dijera a dónde la había llevado.
Henry llamó entonces a los bungalows Gerd and Noi, solo para que le dijeran que Kitty no se había alojado allí. Preocupado, pagó al señor Watanna para que lo llevara a Khao Lak, y se pasó el día buscando a Kitty por la ciudad y su puñado de hostales, momento en el que descubrió que ella tampoco se había alojado en ningún otro lugar de los alrededores. Finalmente llamó a la madre de Kitty, pero ella no había sabido nada de su hija. Fue entonces cuando Henry se puso en contacto con la policía tailandesa para denunciar su desaparición, mientras que la madre de ella hacía lo mismo con la policía en Inglaterra.
Se envió una alerta a las comisarías de todo el sur de la península tailandesa para que la buscaran, pero seguía sin aparecer.
Kitty era una chica muy guapa, menuda y morena, con un rostro dulce, casi infantil. Según el personal y los alumnos del politécnico, era una persona encantadora que incluso era voluntaria de los Samaritanos en su tiempo libre, y procedía de una familia acomodada y respetable. En otras palabras, era el sueño de todo periódico, y su desaparición en lo que entonces se consideraba un país exótico y lejano al que se dirigían muchos jóvenes británicos atrajo una enorme atención mediática, tanto en el Reino Unido como fuera de él.
Las sospechas recayeron con rapidez sobre el señor Watanna, que fue la última persona conocida que vio a Kitty con vida. Fue detenido e interrogado por la policía tailandesa. Su abogado llegó a afirmar que había sido golpeado y torturado. La policía estaba sometida a una enorme presión diplomática y mediática para que obtuviera un resultado, y con toda seguridad presionó a su vez al señor Watanna, que permaneció detenido sin cargos durante más de dos semanas. Sin embargo, al no haber nada que lo relacionara con ningún delito ni rastro del cadáver, fue puesto en libertad.
Al final, después de casi un mes de la desaparición de Kitty sin que se confirmara ningún avistamiento, y después de que las autoridades tailandesas hubiesen interrogado varias veces al mismo Henry, este regresó a casa, donde se repitió el mismo proceso, largo y tendido, con los agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de Sussex. Pero, debido a las circunstancias de la desaparición, nunca se le consideró un verdadero sospechoso. Pidió una excedencia prolongada en el politécnico alegando estrés emocional, y no volvió a su trabajo hasta el año siguiente.
Mientras tanto, la investigación había ido perdiendo fuelle a medida que otras historias se abrían paso en las páginas de sucesos, y no se confirmaron nuevos avistamientos. La gente perdió el interés. Pero el misterio permaneció: el hecho de que nunca se encontrara rastro alguno de Kitty ni ningún registro de su salida de Tailandia. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Mucha gente —y debo admitir que me cuento entre ellos— dio por sentado que el señor Watanna era el responsable. Puede que estuviera felizmente casado y no tuviera antecedentes penales, y puede que no hubiera pruebas que lo relacionaran con el asesinato ni cambios de comportamiento que sugirieran que podía estar soportando la carga emocional de haber matado a alguien, pero aun así, era el culpable más evidente. Murió en 1997, a la temprana edad de cuarenta y seis años, sin haber conseguido nunca librarse de la negra carga de la sospecha. Si tenía algún conocimiento de lo que le pasó en realidad a Kitty, se lo llevó a la tumba.
Así que la vida siguió su curso y, para ser sincero, yo llevaba años sin leer, oír ni pensar en la extraña desaparición de Katherine —Kitty— Sinn hasta que, más de un cuarto de siglo después de su desaparición, recibí una llamada inesperada de un abogado llamado Maurice Reedman que decía representar a ese Henry Forbes —el énfasis es suyo, no mío— y me decía que tenía información que podría ser de interés para la policía.
Y allí estábamos, en el comedor de la gran casa de época de Reedman, a las afueras de Londres, Henry y él a un lado de una gran mesa de madera, y yo solo al otro.
Henry Forbes tenía el aspecto de un hombre que soportaba el peso del mundo. Su rostro estaba pálido y sus mejillas hundidas, con arrugas profundas e implacables, y su cabello negro, que recordaba de aquellas viejas fotografías, era ahora gris y ralo. Aparentaba sus cincuenta y un años. Tenía los ojos entrecerrados y desconfiados, y una fina capa de sudor se le pegaba a la frente. Tampoco podía estarse quieto. Reedman, en cambio, debía rondar los sesenta y tenía todo el aspecto de abogado regordete y bien alimentado, con su caro traje de tres piezas a rayas, el chaleco ceñido a su amplia cintura y unas manos pequeñas y perfectamente cuidadas. Su pelo gris era espeso y lustroso. En conjunto, resultaba demasiado elegante para llamarse Maurice.
Fui yo quien arrancó con los procedimientos.
—¿Quería verme, señor Forbes?
—Así es. He leído sobre usted, subinspector Mason, y confío en usted. El señor Reedman también.
No respondí. Eran las 20:30 y no había cenado.
Henry suspiró.
—Lo que tengo que decir… —Hizo una pausa, puso las manos sobre la mesa y las miró fijamente. Un dedo empezó a tamborilear nervioso sobre la madera—. Tengo un secreto. —Miró a su abogado, que asintió—. Se trata de un posible asesinato.
Abrí mi cuaderno.
—Bueno, entonces, será mejor que me lo cuente.
Fue el abogado, Reedman, quien habló a continuación.
—He pedido esta reunión en mi casa porque me gustaría que fuera extraoficial. Soy consciente de que se trata de una petición poco habitual, pero, escuche, he hablado largo y tendido con mi cliente y creo que tiene información que será de gran relevancia para usted. Sin embargo, su información incriminará a varias personas muy poderosas y, en menor medida, a sí mismo. Así que, en esencia, no está dispuesto a hacer una declaración oficial hasta que él y yo tengamos garantías de que recibirá toda la protección de la ley, incluida una nueva identidad e inmunidad judicial.
—Sabe tan bien como yo que no puedo ofrecerle inmunidad judicial, señor Reedman —respondí.
—Lo sé. Por eso quiero que esta conversación sea extraoficial. Luego puede regresar con sus superiores, contarles lo que le hayamos dicho y que ellos decidan si quieren ayudar a mi cliente. Si no lo hacen, él no dirá nada y no habrá, se lo prometo, nada que usted pueda hacer al respecto.
Fruncí el ceño, no me gustaba la amenaza en el tono de Reedman, pero sentía curiosidad por saber qué sabía Henry Forbes.
—Ya le he explicado por teléfono quién es mi cliente, ¿no? —continuó Reedman—. Era el novio de Katherine Sinn, el hombre que denunció su desaparición en Tailandia en 1990.
—¿Y se trata de la desaparición de Kitty Sinn?
—¿Esto es extraoficial?
—A todos los efectos, esta conversación es extraoficial, ya lo sabe. Ni estamos en una comisaría ni se le han leído sus derechos a su cliente, así que nada de lo que se diga aquí será admitido ante un tribunal.
—¿Puedo pedirle que no tome notas?
Suspiré y cerré el cuaderno.
—De acuerdo, pero vayamos al grano. Tengo hambre.
Reedman se recostó en su silla, y unió las puntas de sus cuidados dedos.
—Esta reunión es sobre Katherine Sinn, sí. Como puede que sepa, o no, se han desenterrado unos restos humanos no identificados en los terrenos de un colegio privado de Buckinghamshire.
Había visto algo sobre esa historia en las noticias la semana anterior. La escuela, escasa de fondos, había vendido una parcela de terreno a unos promotores inmobiliarios para construir viviendas y, cuando las primeras excavadoras habían iniciado las obras, habían aparecido los huesos de una joven. Actualmente era el caso de la comisaría de Thames Valley y, por lo que yo sabía, aún no habían identificado a la mujer ni habían dado detalles sobre cómo o cuándo había muerto.
—Mi cliente cree que esos huesos pertenecen a Katherine Sinn —dijo Reedman.
Como os imaginaréis, fue un tanto chocante oír esto, ya que la última vez que la habían visto —y, según los registros, había varios testigos que la habían visto—, Kitty estaba a más de diez mil kilómetros de Buckinghamshire.
Miré a Henry.
—¿Es eso cierto, señor Forbes? ¿Son los huesos de Kitty?
Henry tragó saliva y su nuez subió y bajó.
—Sí —dijo—. Es ella.
—¿Y cómo puede haber llegado hasta ahí?
—Fue asesinada.
—¿Por usted?
—Quiero inmunidad antes de decir nada más.
—Ya se lo he dicho, no puedo ofrecer inmunidad por asesinato. Si tuvo algo que ver, le conviene decírmelo ahora.
—Yo no la maté, se lo prometo. No soy un asesino.
Inspiró hondo, con una fina gota de sudor corriéndole por la frente, y Reedman intervino:
—Pero mi cliente está en posición de identificar a los individuos que mataron a la señora Sinn.
Henry me miró.
—Se trata de gente muy poderosa. Tienen amigos. Pueden llegar hasta mí. Y me matarían si supieran que estoy aquí hablando con usted. Necesito inmunidad, una nueva identidad, protección para el resto de mi vida. Si consigo eso, le daré algo enorme, se lo juro.
—Por eso tenemos que llegar a un acuerdo que resulte conveniente para todos —dijo Reedman.
Henry parecía aterrorizado, pero por mi experiencia mucha gente se asusta con facilidad, sobre todo cuando saben que están en apuros. En aquel momento dudaba de que los poderosos de los que hablaba fueran de verdad tan poderosos o capaces de hacerle daño.
Lo que resultó ser un gran error por mi parte.
—No funciona así —le dije—. Necesitamos saber lo que sabe el señor Forbes antes de empezar a hablar de tratos.
—Me temo que no, subinspector Mason —dijo Reedman, poniendo una mano en el brazo de Henry, un claro gesto para que dejara de hablar.
Seguí mirando a Henry.
—Podría arrestarlo ahora mismo por obstrucción a la justicia.
Reedman sacudió la cabeza con decisión.
—¿En qué se basaría exactamente? Ya ha aceptado tener esta conversación de forma extraoficial. Están en posesión de unos huesos que, sin ninguna duda, resultarán pertenecer a Katherine Sinn, pero eso es todo lo que conseguirán. En realidad, no cambiará nada con respecto a mi cliente. En el momento de la desaparición de Katherine hubo varios testigos que dijeron que él no podía haberla matado. Su historia siempre ha resistido el escrutinio de las autoridades tailandesas y británicas, y seguirá haciéndolo. No habrá pruebas que lo conecten con los huesos y, después de veintiséis años, no quedará tampoco casi ninguna posibilidad de encontrar pruebas que conecten a nadie más con ellos. Estarán en el punto de partida, y no se moverán de ahí a menos que… —Alzó un dedo y me miró atentamente—. A menos que pueda llegar a un acuerdo que proteja a mi cliente, le permita ser tratado con indulgencia por los tribunales y le dé una identidad nueva en el marco del programa de protección de testigos. Entonces le dirá todo lo que sabe. Ahora bien, tenemos que ser rápidos, subinspector Mason. Creo que el señor Forbes está en verdadero peligro. Así que, por favor, ¿por qué no llama a su jefe a ver qué tiene que decir?
—Denme algo que pueda usar —repliqué—. Algo que me facilite conseguir un acuerdo.
—Este acuerdo se consigue solo —dijo Reedman con firmeza.
—No es así —dije.
Henry se levantó, se acercó a la ventana, inspiró hondo un par de veces y regresó.
—Creo que habrá otro cuerpo enterrado en el mismo lugar que Kitty —dijo—. Puede que incluso haya más de uno.
—Henry —espetó Reedman—, siéntate y deja de hablar ya.
—Sé que habían matado antes que Kitty y no me sorprendería que hubieran seguido matando después.
—¡Henry! —gritó Reedman.
Miré fijamente a Henry; me tentaba la idea de alargar la mano por encima de la mesa y arrancarle la verdad.
—¿Cómo demonios sabe eso? Porque esto no es un jueguecito. Estamos hablando de víctimas de asesinato. Si sabe algo y no me lo dice, desenterraremos hasta el último aspecto de su pasado, averiguaremos lo que hizo y pasará mucho mucho tiempo encerrado.
Henry parecía a punto de echarse a llorar.
—Yo no maté a nadie, lo juro.
Reedman alargó la mano y volvió a sentar a su cliente en la silla.
—Haga esa llamada, subinspector Mason —dijo—. Por favor.
Me levanté, preguntándome en qué me estaba metiendo.
—Tardaré cinco minutos —dije, y salí por la puerta principal dejándola sin cerrar.
Puesto que aún estábamos a mediados de abril, la noche era fresca y estaba despejado. La gran casa de Reedman estaba situada en una estrecha franja de terreno verde justo dentro de la autopista M25, entre la base de la Fuerza Aérea Real de Northolt y Gerrards Cross, y los campos se extendían por detrás y por delante de la propiedad. Se oía el zumbido del tráfico de la M25 y las estrellas quedaban ocultas por un muro de luz hacia el este, pero el lugar seguía teniendo algo cómodamente rural. La casa estaba situada en un terreno de aproximadamente un acre, con un largo camino de entrada que conducía a unas puertas de hierro forjado, y debía valer unos tres millones de libras. Por supuesto, era raro encontrarse con un abogado pobre.
Recorrí despacio el lateral de la casa, saqué mi teléfono y marqué el número de mi jefe en la Unidad de Homicidios y Delitos Graves, el inspector jefe Eddie Olafsson, u Olaf, como se le conocía a sus espaldas. Durante los seis últimos meses había estado trabajando para uno de los equipos de investigación de asesinatos de la Policía Metropolitana, con base en Ealing, tras haberme trasladado desde la Unidad Antiterrorista, donde había pasado gran parte de los quince años anteriores. Las cosas habían acabado mal para mí allí y me habían suspendido durante casi cuatro meses antes de darme una segunda oportunidad como subinspector en el equipo de Olaf, después de que me dijeran en términos inequívocos que era uno de los pocos inspectores jefe que me aceptarían. Cuando le hablé a Olaf de la llamada de Reedman pidiéndome que me reuniera con él y con Henry Forbes, no le entusiasmó que fuera, pues ya teníamos una carga de trabajo demasiado grande, pero accedió porque era lo bastante mayor como para recordar el caso de Kitty Sinn.
La suerte quiso que nuestro equipo estuviera de guardia las veinticuatro horas toda la semana, así que no molestaría a Olaf en una noche de juerga, y contestó al tercer timbrazo.
—Bueno, ¿tenía Henry Forbes algo interesante que decir? —preguntó.
Le dije que había afirmado que los restos encontrados en la escuela de Buckinghamshire la semana anterior eran de Kitty Sinn, y que podía nombrar a varias personas implicadas en su asesinato.
—Y hay algo más. Dice que puede haber otros cuerpos en el mismo lugar.
—¿Seguro que no te está tomando el pelo, Ray? —respondió Olaf con su atronadora voz.
—No. Está diciendo la verdad. Y también tiene miedo. Dice que los responsables lo matarán.
—¿Y no ha dado ningún detalle sobre cómo Kitty Sinn consiguió volver de Tailandia sin ser vista, a pesar de que su cara estaba en todos los periódicos, y acabó enterrada en los terrenos de un internado?
—No, nada. Su abogado lo mantiene a raya. No quiere que Forbes diga nada hasta que le consiga protección las veinticuatro horas del día y una nueva identidad, además de un acuerdo que significa que no cumplirá ninguna pena de cárcel por entorpecer la justicia ni nada por el estilo. Pero el caso es que debió estar muy implicado en su asesinato, de lo contrario, era imposible que supiera dónde estaba enterrada.
Olaf emitió un gruñido bajo que yo ya reconocía como su versión de un suspiro. Era un hombre que no podía hacer nada en silencio.
—Eso es lo que me parece a mí también —dijo—. Pero lo bueno es que no es problema nuestro. Es de Thames Valley. Conozco al oficial al mando del caso. Le llamaré ahora mismo y le contaré lo que me acabas de decir, y ellos se encargarán a partir de ahí.
—¿No te intriga saber qué le pasó a Kitty Sinn?
—Claro que sí, pero no tanto como para añadirlo a nuestros casos. Prefiero leerlo en los periódicos del domingo.
Estaba a punto de preguntar cuál era la mejor manera de tratar el tema de la inmunidad cuando oí abrirse la puerta principal de Maurice Reedman con un fuerte quejido metálico. Un 4×4 negro la atravesó muy despacio, con los faros apagados.
Enseguida me saltaron todas las alarmas. Solo conduces así cuando no quieres que te oigan ni te vean.
Yo estaba a unos treinta metros, rodeando la casa, así que me puse a la sombra de un manzano y observé cómo el coche, un BMW X5, avanzaba por el camino de entrada. Las ventanas traseras estaban oscurecidas, pero había dos hombres en la parte delantera. No podía distinguir sus caras desde donde estaba. Entonces me di cuenta de que llevaban pasamontañas.
—Mierda —siseé al teléfono—. Creo que tenemos problemas. Acaba de entrar un coche sin identificar, sin faros y con hombres con pasamontañas dentro. ¿Puedes enviar apoyo enseguida? Y asegúrate de que vayan armados. —Le di la dirección de Reedman.
—No hagas ninguna tontería, Ray —tronó Olaf—. La ayuda está en camino.
Terminé la llamada y puse el teléfono en silencio, sabiendo que tenía que actuar con rapidez. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, salí corriendo de detrás del manzano, manteniéndome cerca del seto de la parte trasera de la propiedad para que no me vieran, en dirección a las puertas del invernadero. Tenía unos treinta segundos para sacar a Forbes y a su abogado por detrás antes de que los hombres con pasamontañas entraran por delante. El jardín trasero solo tenía unos quince metros de largo y terminaba en una valla trasera baja con campos abiertos más allá. Era una posible vía de escape.
Mi corazón latía con fuerza cuando llegué al invernadero. Oí cómo se cerraban las puertas del BMW en la parte delantera de la casa y recordé que solo había cerrado la puerta principal de golpe. Estos tipos, quienesquiera que fuesen, podían entrar sin más.
Me deslicé hacia el interior, avanzando rápidamente por el invernadero y la cocina, sin querer gritar por si me oían los hombres con pasamontañas. Cuando salí al pasillo, oí a Henry Forbes y Maurice Reedman hablando. Parecía que discutían, pero no oía lo que decían.
Y entonces, cuando estaba a pocos metros del comedor, oí que giraban el picaporte de la puerta principal.
Me metí en la habitación más cercana cuando se abrió la puerta, sabiendo que llegaba demasiado tarde. Todavía podía oír a Henry y a su abogado hablando, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir.
Maldije el hecho de estar desarmado. Durante dos años, tras un atentado anterior contra mi vida, había sido uno de los pocos policías del Reino Unido autorizados a llevar un arma de fuego en todo momento, pero este derecho me había sido retirado tras mi último caso importante para Antiterrorismo. Lo único que me quedaba era mi placa y unas cuantas palabras severas, y de alguna manera no creía que eso fuera a hacerme mucho bien en ese momento, ni a mí ni a nadie.
Oí pasos que se acercaban por el pasillo, a pocos metros de donde me escondía. La habitación en la que me había metido parecía una biblioteca con estanterías en dos de sus paredes, y, aparte de un pesado cenicero de cristal en una mesita junto a una silla de lectura, no había nada que pudiera utilizar como arma. Me quedé quieto, apenas a un palmo de la puerta, preparado para emboscar a cualquiera que entrara por ella, sabiendo que no podía hacer nada más.
Oía a los intrusos hablando en voz baja en el pasillo, sus voces eran apenas un murmullo.
Entonces oí abrirse la puerta del comedor y los gritos de sorpresa de Henry y Reedman.
—¡Manos arriba, ya! —gritó una voz.
Alta. Acento del norte de Londres. Con toda seguridad, un hombre negro. Saqué el teléfono del bolsillo, abrí la aplicación del micrófono y pulsé “Grabar”.
Muy despacio, asomé la cabeza por la puerta. La barandilla de la escalera me impedía ver el comedor, pero distinguí parte de un hombre enmascarado a través de una rendija. Del interior me llegaron unas voces apagadas, y el pistolero al que acababa de oír estaba gritando preguntas sin parar. Su voz era profunda y resonante, y estaba bastante seguro de que la reconocería de nuevo, pero me hallaba demasiado lejos para oír lo que él o cualquiera de los otros decía.
Necesitaba acercarme más si quería grabarlos, pero sabía que sería un blanco fácil si salía al pasillo, sobre todo con la puerta principal abierta de par en par, pues podría haber otros pistoleros fuera, aunque probablemente también era un objetivo dentro. Por lo que sabía, Reedman o Henry podrían haberles dicho ya que estaba allí.
Sentí un fuerte impulso de volver corriendo por donde acababa de llegar, saltar la valla y esperar en el campo contiguo a que llegaran refuerzos, pero me contuve. Me pareció una salida cobarde y, a pesar de mis defectos, no soy un cobarde.
Di un paso hacia el pasillo y sostuve el teléfono a distancia con la esperanza de captar las voces de los pistoleros.
Durante unos segundos, no me moví.
Y entonces sonaron dos disparos fuertes en el comedor, y Reedman gritó de dolor.
Supe que era él porque al segundo siguiente oí a Henry llorando y pidiendo clemencia con una voz cada vez más histérica. Todo mi cuerpo se tensó. Iban a matarlo a él también. He sido policía durante mucho tiempo. Antes de eso, fui soldado. Estoy acostumbrado a defender a los débiles. Y ahora iba a tener que quedarme de brazos cruzados mientras un hombre se llevaba a la tumba con él un secreto de más de un cuarto de siglo.
El pistolero que daba las órdenes le gritó a Henry que se callara, y este lo hizo inmediatamente. Hubo una larga pausa y luego oí más conversaciones en voz baja.
Di otro paso hacia el pasillo.
El primer pistolero le dijo algo a Henry. Sonó como “última oportunidad de salir con vida”, pero no estaba seguro. Y luego dijo algo más, pero su voz era más baja y no pude distinguir nada.
Henry balbuceó algo en respuesta, que se convirtió en un gemido suplicante al final, y supe que eso era todo, que estaba a punto de morir, y que él también lo sabía. Empezó a hablar de nuevo, pero sus palabras fueron cortadas por otros tres disparos, un doble toque seguido un par de segundos después por el golpe de gracia.
Se acabó.
Y fue entonces cuando lo oí. El primer gemido de una sirena en la lejanía.
Oía a los dos asesinos moverse por el comedor, y se me ocurrió que debía intentar abordarlos cuando salieran de la habitación. Era posible que pudiera hacerme con una de las armas. He estado en tiroteos antes y he salido victorioso. Pero el instinto de supervivencia me detuvo. Era demasiado arriesgado.
Y, sin embargo, tuve la tentación. Dios, tenía que hacerlo. Golpear al primero de esos cobardes malnacidos al salir de la habitación, darle a probar de su propia medicina.
Oí el rugido del fuego cuando el incendio se desató en el comedor, y casi enseguida olí el humo.
La sirena sonaba cada vez más fuerte y se le había unido una segunda. Los idiotas se iban a dejar atrapar sin que yo me esforzara si se quedaban mucho más tiempo.
—¡Vamos, vamos, vamos! —gritó el cabecilla cuando la habitación empezó a humear peligrosamente.
Retrocedí un par de pasos; estaba a punto de escabullirme detrás de la puerta de la biblioteca cuando un tercer hombre enmascarado apareció en el umbral de la puerta principal, a pocos metros de mí.
—¡Eh! —gritó justo cuando un hombre con una escopeta salía corriendo del comedor.
La adrenalina se apoderó de mí conforme corría de vuelta a la biblioteca, y tuve la gran idea de meterme el teléfono en el bolsillo. Oí al de la puerta decirles a los otros dos dónde estaba y que se apresuraran, que venía la policía. Ahora tenían prisa. No me quedaba más que esperar que cometieran algún error.
Cogí el cenicero de la mesa y giré en redondo cuando el tipo de la escopeta apareció en la puerta, se lo lancé a la cabeza y me aparté cuando él apretó el gatillo.
El cenicero lo golpeó en la cara. Él se tambaleó hacia atrás, se llevó una mano a la nariz, y eso me dio una fracción de segundo para cargar contra él. Agarré su escopeta con las dos manos y la empujé hacia un lado al tiempo que él apretaba el gatillo por segunda vez. La sacudida recorrió mis brazos. Me lancé contra él, y ambos salimos despedidos por la puerta y nos estrellamos contra el lateral de la escalera. Intenté darle un cabezazo, pero movió la cabeza hacia un lado y pude ver una fina cicatriz blanca en la base del cuello que descendía por la clavícula. Su piel era de un moreno dorado —mestiza o asiática—, pero apenas registré este dato, ya que trataba de impedir que me hiciera tropezar.
De soslayo, vi que un pistolero más alto, el que había estado interrogando a Reedman y Henry, me apuntaba con una semiautomática, pero estaba claro que no tendría un buen tiro sin arriesgarse a darle a su amigo, y yo me aferraba a la escopeta como a una muerte lúgubre. Creo que el tercer pistolero gritaba algo, pero el disparo me había ensordecido temporalmente, así que no tenía ni idea de lo que era.
Mi agresor era fuerte y nervudo, y me dio un fuerte empujón que nos mandó tropezando de vuelta a la biblioteca. Golpeé las estanterías con estrépito y un par de libros me cayeron sobre la cabeza. Presionó el cañón del arma contra mi cuello en un intento por estrangularme. Lo sentí caliente sobre mi piel tras el disparo, pero ignoré el dolor, arremetiendo sin control, sabiendo que luchaba por mi vida.
Conseguí empujarlo y forcejeamos violentamente en el suelo. La escopeta volvió a dispararse, y esa vez la fuerza de la descarga me hizo caer hacia atrás. Una mano resbaló del arma, y al segundo siguiente mi asaltante había estampado la culata contra mi mandíbula.
Me solté y caí al suelo golpeándome contra las estanterías por el camino.
Me quedé tumbado bocarriba.
El pistolero del pasamontañas me observó desde arriba. Me di cuenta entonces de que su chaqueta se había deslizado por encima de la mano enguantada para revelar el borde de un tatuaje negro en forma de manga en el antebrazo izquierdo. Aunque no le presté mucha atención. Estaba demasiado ocupado mirándolo a él. Me observaba con la respiración agitada; sus ojos estaban muy abiertos, muy oscuros y muy fríos. El extremo del cañón, a solo unos metros de mi cara.
La resignación cayó sobre mí a plomo. Desde mi más tierna infancia, la muerte siempre me ha acechado de cerca, así que lo único que me sorprendía era que viniera a buscarme ahora.
Él sonrió bajo el pasamontañas y apretó el gatillo.
No sucedió nada.
Pareció confundido por un momento, y durante un segundo ninguno de los dos se movió. Entonces mi instinto de supervivencia y mi entrenamiento volvieron a ponerse en marcha. Impulsándome con las manos, le pegué una patada en la espinilla e intenté ponerme en pie.
Pero él no perdió el tiempo. Con una patada en las tripas, me hizo caer de nuevo, y luego se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta.
El olor a humo era cada vez más intenso. Me recordó la vez que me quedé atrapado en el incendio de una casa, mucho tiempo atrás, y el terror que sentí entonces. Tenía que escapar.
Maltrecho y magullado, me puse en pie y salí a trompicones al pasillo. El zumbido de mis oídos remitía lo suficiente como para oír más sirenas. Ya estaban cerca.
A través de la puerta principal, vi que el BMW negro hacía un rápido giro de tres puntos en el jardín delantero antes de salir rugiendo por el camino de entrada y perderse de vista.
Sentí un impulso desesperado de salir corriendo al aire libre, pero la necesidad de reunir pruebas, o al menos de preservarlas, me detuvo y, en lugar de eso, volví corriendo al comedor, levantándome la camisa para protegerme la cara de lo peor del acre humo negro.
Maurice Reedman estaba apoyado contra una vitrina al otro lado de la mesa con los ojos cerrados. Le habían disparado dos veces en la cara. Henry Forbes estaba tumbado de espaldas en el suelo, en el lado opuesto de la mesa al que había estado sentado antes. La parte superior de su torso estaba ardiendo por el acelerante que le habían echado encima, pero no había fuego en ninguna otra parte de la habitación, lo que significaba que había sido un objetivo específico. Las llamas ya empezaban a apagarse —el cuerpo humano no arde especialmente bien, y estaba claro que los asesinos de Henry no habían utilizado mucho combustible—, así que corrí al aseo de abajo, cogí la toalla de mano y la puse bajo el grifo del agua fría. Cuando estuvo lo bastante húmeda, volví a entrar y la arrojé sobre la parte superior del cuerpo de Henry, agachándome y usando las manos para apagar el fuego, consciente de que había una pequeña posibilidad de que aún estuviera vivo.
Pero, cuando el fuego se apagó y le busqué el pulso, no había nada. El rostro ennegrecido de Henry carecía de expresión. Tenía los ojos cerrados, un agujero en la frente y dos más en el pecho. Se había ido.
Y se había llevado su secreto con él.
Arrugando la nariz por el hedor a carne quemada, me incorporé y contemplé su cadáver. Parecía que el fuego se había concentrado en el lado derecho de la parte superior de su cuerpo. Su camisa estaba parcialmente quemada y la piel de debajo, carbonizada y ampollada, pero algo llamó mi atención. Se trataba de una marca en la parte superior del brazo que parecía formar parte de un tatuaje. La mitad se había quemado, pero se podía apreciar que en un momento dado había tenido la forma de una estrella negra, con tres líneas curvas en su interior.
Dos cosas me parecieron extrañas de inmediato. En primer lugar, el tatuaje estaba en un lugar del brazo donde casi con toda seguridad nunca lo habría visto nadie, ni siquiera él. Y dos, no parecía el tipo de hombre que llevaba tatuajes.
Saqué el móvil y me agaché para hacerle una foto rápida antes de volver a ponerme en pie y salir de allí; necesitaba alejarme de la vista y el olor de los cadáveres.
Fue entonces cuando oí gritos frenéticos de “¡Policía armada!” procedentes de la puerta.
La caballería podía haber llegado, pero, y no por primera vez en la historia, lo había hecho demasiado tarde.
Dos
Media hora más tarde, estaba sentado sobre el capó de mi coche en la entrada de Maurice Reedman cuando Olaf llegó en su Audi Estate, aparcó en el césped y se bajó con cara de cabreo.
El lugar ya estaba abarrotado de policías uniformados y personal de ambulancias, y Olaf se movía entre ellos, con el teléfono en la oreja, ladrando órdenes e intentando poner orden en la situación con su particular encanto.
Después de unos minutos de avisar a todo el mundo de quién era el jefe y de organizar un perímetro, me vio y se acercó, metiéndose el teléfono en el bolsillo del abrigo.
Olaf afirmaba descender de una estirpe vikinga por parte de padre, pero la verdad es que no se parecía mucho a un vikingo. Era un tipo bajo y corpulento, completamente calvo, con orejas peludas y una cabeza que era casi un cuadrado perfecto. Parecía un luchador retirado. Hubo un tiempo en que había estado muy gordo gracias a su dieta de alcohol y comida basura, unida a las interminables horas sentado a un escritorio sin hacer nada de ejercicio. Sin embargo, después de romper una silla en la que estaba sentado durante una reunión con el comisario de Scotland Yard, había perdido más de veinticinco kilos, y cualquier mención al incidente de la silla rota, en broma o no, estaba estrictamente prohibida en su presencia.
Olaf me caía bien. Era un policía de calle de los pies a la cabeza y se había curtido en la Brigada Móvil, la división de robos a mano armada de la Policía Metropolitana, donde había desarrollado su gusto por las tartas, la cerveza, el lenguaje colorido y la intimidación a los sospechosos. Con treinta y dos años de servicio, y aparentemente sin ganas de jubilarse, era uno de los últimos de una especie en extinción de policías de la vieja escuela. Incluso llevaba una chaqueta de piel de oveja que parecía más vieja que él.
—¿Qué coño ha pasado? —exigió, deteniéndose frente a mí—. ¿No puedes ir a ningún sitio sin que maten a alguien?
Le dirigí una mirada que indicaba que no estaba para bromas, y él respondió con una sonrisa. Olaf no sonreía mucho, pero, cuando lo hacía, lo hacía con ganas.
—En serio —dijo—, ¿cómo estás?
—He estado mejor —respondí, frotándome con un pañuelo húmedo la mandíbula donde el hombre con el que había forcejeado me había golpeado con la culata de la escopeta. Me dolía muchísimo, pero no creía que hubiera nada roto.
—¿Qué ha pasado ahí dentro?
—Cuando he vuelto a la casa después de hablar contigo, los hombres ya se habían armado y estaban dentro. Estaba escondido mientras mataban a Forbes y a su abogado. Sin intervenir. —Tenía el presentimiento de que esto iba a molestarme durante mucho tiempo.
—Bueno, al final has peleado con uno de ellos.
—Solo porque me ha visto intentando grabar lo sucedido con mi teléfono.
—¿Has conseguido algo?
Hice un gesto negativo.
—Nada útil. Estaba demasiado lejos.
Parecía decepcionado.
—Es una pena. ¿Has podido ver bien con quién peleabas?
—Creo que era mestizo, posiblemente asiático. Tenía una cicatriz en el cuello, aquí. Y un tatuaje de manga en el antebrazo izquierdo.
Olaf asintió.
—Es un buen comienzo, Ray. Nos va a ser de ayuda.
—Ha sido un golpe dirigido y profesional, jefe. Eran un equipo de tres hombres. Un conductor y dos pistoleros en un BMW X5 negro. Las puertas de seguridad estaban cerradas cuando he salido, y estoy seguro de que no les han permitido la entrada, así que han debido abrirlas ellos mismos. Sabían a quién buscaban y a dónde iban. Han entrado directamente en el comedor, donde estaban Henry Forbes y su abogado, y los han interrogado a ambos. Tenía que ser sobre el caso de Kitty Sinn.
Olaf miró hacia la casa, pensativo, y luego se volvió de nuevo hacia mí.
—Dices que Henry Forbes te ha contado que podría haber más cuerpos enterrados junto al que desenterraron la semana pasada en Buckinghamshire.
—Así es. Ha sido prácticamente lo último que me ha dicho. No sé si estaba hablando por hablar.
—No. Acabo de hablar con el oficial al mando en Thames Valley para informarle de que su cuerpo podría ser el de Kitty Sinn —suspiró—. Resulta que han desenterrado más restos esta tarde. Creen que son de una adolescente, pero aún no la han identificado.
Moví la cabeza pensando en lo cerca que había estado de averiguar qué le había pasado a Kitty, y ahora había otra chica.
—Mierda.
—Y hay algo más: han encontrado una marca clara en una de las vértebras cervicales que indica que la chica fue degollada violentamente. Quienquiera que sea es un bastardo enfermo. —Me puso una mano en el hombro—. Has hecho un buen trabajo, Ray, y usaremos lo que has descubierto para encontrar a esa gente.
Se dio la vuelta y entró en la casa, dejándome allí sentado con el tufo a fracaso flotando sobre mi cabeza como una nube nociva.
Tres
Charlotte Curtis yacía en su bañera preguntándose si por fin estaría superando la muerte de su marido.
Habían tenido un matrimonio feliz. Nunca habían querido tener hijos, lo cual, dado que ella era maestra de escuela, le pareció irónico a mucha gente, incluidos los miembros de su propia familia. Pero Charlotte había tenido suficiente de niños dando clases, y nunca había sido especialmente maternal. Esto significaba que ella y Jacques habían concentrado todo su amor el uno en el otro. Habían formado un vínculo que parecía irrompible, y ciertamente ninguno de los dos lo habría roto por sí mismo; pero al destino, tan frío y carente de emociones como siempre, se le había ocurrido otra idea. En 2011, con solo cuarenta y cuatro años, a Jacques le habían diagnosticado un cáncer de esófago. El pronóstico era malo, y en seis meses se había extendido al estómago y los pulmones. Después de eso había ido cuesta abajo con rapidez, casi como si estuviera deseando llegar al final —Jacques era un hombre demasiado orgulloso para dejarse marchitar hasta convertirse en nada—, y había muerto un frío día de enero de 2012 en un centro local de cuidados paliativos con Charlotte sosteniéndolo en sus brazos.
De eso hacía ya cuatro años, tres meses y diez días, y no había pasado un solo día sin que pensara en él. Al principio, el dolor había sido tan terrible que solo había querido seguirlo en la muerte, pero poco a poco, paso a paso y con la ayuda de sus amigos, había salido de la oscuridad y el dolor se había reducido lentamente a una molestia sorda y constante. Solo en el último año había vuelto a sentir que podía vivir, y hacía tres meses que había conocido a alguien. Lucien era diez años más joven, muy guapo, totalmente inapropiado y justo lo que ella necesitaba. Sabía que no duraría, y ni siquiera estaba segura de querer que durara, pero su presencia la había hecho sentirse mujer de nuevo, y por eso le estaba agradecida.
Sumergió la cabeza en el agua caliente pensando que a Jacques le habría gustado Lucien, y sabía que se alegraría de que ella hubiera encontrado a alguien. Cuando Jacques supo que se moría, que ya no había vuelta atrás, la había cogido de la mano, la había mirado a los ojos y le había dicho con la mayor seriedad que nunca la perdonaría si permitía que su luto por él se interpusiera en su vida.
—El mayor regalo que puedes hacerme es volver a vivir —le había dicho—. Encontrar a un hombre que te quiera como yo, y quererlo igual.
Al pensar ahora en esas palabras, Charlotte sintió que volvería a echarse a llorar. “Dios. Más de cuatro años y todavía puede hacerme esto”. Se sentó en la bañera, inspiró hondo y algo llamó su atención.
Algo raro le pasaba a uno de los focos del techo. Frunció el ceño, preguntándose si se lo estaba imaginando. Pero no. El foco de la esquina más alejada tenía un pequeño agujero negro en el borde de su sujeción metálica, y Charlotte estaba segura de que no había estado allí antes. Así de observadora era. Esperaba que no hubiera moho ni podredumbre en el techo. Siempre se le había dado fatal el bricolaje, por lo que le había tocado recurrir primero a Jacques y luego a varios manitas para mantener su casa. Tampoco tenía mucho dinero, así que si la cosa iba en serio, estaba en apuros.
Durante unos segundos se quedó mirando el maldito foco, reacia a salir de la bañera para estudiarlo más de cerca. El agua estaba tibia y relajante, mientras que el aire del cuarto de baño era frío. Pero al fin cedió y, envolviéndose en una toalla, cogió una silla del dormitorio y la colocó bajo la luz. Apenas pasaba del metro sesenta y cinco, y los techos de la casa eran altos, así que tuvo que ponerse de puntillas y estirarse. Apoyando una mano en el techo para equilibrarse, entrecerró los ojos contra la luz, con la cara a un palmo del agujero, que no debía medir más de medio centímetro.
Y fue entonces cuando vio que el agujero era perfectamente redondo, como si lo hubiera creado un taladro, y que tenía una lente diminuta, apenas perceptible, que sobresalía de él en un ángulo de cuarenta y cinco grados. La carcasa de la lente era blanca, por lo que resultaba difícil distinguirla del color del techo.
Al principio estaba simplemente confundida por lo que estaba viendo, y su cerebro tardó un par de segundos en decirle que se trataba de una cámara oculta, y que había sido colocada en un ángulo perfecto para vigilarla mientras estaba en la bañera.
Charlotte sintió que se le erizaba la piel y empezó a temblar cuando comprendió todas las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Alguien había entrado en su casa, la casa que había amado desde el día en que ella y Jacques habían llegado a ella dieciocho años atrás, el viejo granero ruinoso que habían convertido en una hermosa casa familiar de tres dormitorios durante años de duro trabajo y dedicación… Alguien había entrado en ella, había hecho un agujero en el techo y la estaba espiando mientras estaba desnuda y vulnerable. A Charlotte le encantaban sus baños. Eran su ritual nocturno. Un momento de relajación y reflexión. Ahora ese tiempo, tan preciado estos últimos años, había sido profanado. Dios, por lo que ella sabía, alguien podría estar observándola en ese instante.
Con un gruñido de rabia, agarró la carcasa de la cámara entre la uña del pulgar y el índice y tiró con fuerza. La carcasa se soltó con un crujido, desprendiendo polvo de yeso, y luego se soltó del todo al tirar de nuevo, dejando tras de sí un agujero en el techo del tamaño de una moneda de un céntimo. Movió el dedo dentro del agujero, pero no había nada más.
Charlotte se bajó de la silla e inspeccionó la cámara. No había cables conectados, pero eso no era una sorpresa. Ahora todo era inalámbrico. No sabía nada de cámaras espía, pero el equipo parecía caro, lo que suscitaba una pregunta desagradable: ¿quién lo había puesto allí?
A ella no le habían robado y hacía meses que no entraba ningún obrero en la casa, así que lo primero que pensó fue que debía haber sido Lucien. Al fin y al cabo, no lo conocía demasiado, y él no era amigo de nadie que ella conociera. Vivía a treinta kilómetros de allí, en Villeneuves, y se habían conocido por internet, así que era posible que fuera algún tipo de pervertido y que simplemente supiera ocultarlo. Pero enseguida descartó la teoría. Lucien podía ser guapo y muy masculino, pero era tan torpe para el bricolaje como ella. Además, nunca había estado sin vigilancia en la casa el tiempo suficiente como para instalarla, y tampoco era como si necesitara hacer algo así para verla desnuda. Lo había hecho muchas veces.
Entonces, ¿quién había sido?
Y esa era la cuestión: no había una respuesta obvia a esa pregunta. Charlotte era una mujer normal pero popular, respetada por su trabajo en la escuela local tanto por los lugareños como por la comunidad de expatriados. Por lo que ella sabía, no tenía enemigos y había vivido en esa casa durante dieciocho años sin molestias ni amenazas.
Pero alguien la observaba, y se trataba de un trabajo reciente. La cámara no había estado allí una semana atrás, de eso estaba más que segura. Tal vez ni siquiera el día anterior hubiera estado allí.
Ahora sentía que el cuarto de baño estaba sucio, así que se secó con rapidez en el dormitorio y se puso una bata y unas zapatillas. Se le ocurrió que la persona que había colocado la cámara podría estar todavía en la casa. Era muy poco probable, por supuesto, pero no iba a correr ningún riesgo. Consciente del silencio, bajó a la cocina y sacó un cuchillo de trinchar del cajón. Kado, su affenpinscher negro, descansaba en su cesta. Levantó la cabeza al oírla y volvió a dormirse. Era demasiado pequeño para ser un perro guardián, pero Charlotte sabía que habría montado un buen escándalo si un extraño hubiera entrado en casa. El problema era que allí, a kilómetro y medio del pueblo más cercano y a cien metros por lo menos de su vecino más próximo, monsieur Dalon, que de todas formas estaba medio sordo, Kado podía ladrar tan fuerte como quisiera y nadie lo oiría. Charlotte siempre había percibido su aislamiento como una ventaja, un baluarte contra el mundo exterior, pero ya no. Ahora la hacía sentirse terriblemente vulnerable.
Miró por la ventana de la cocina hacia la noche oscura y se sintió muy expuesta. Tal vez la persona no estaba dentro; tal vez estaba ahí fuera, en la oscuridad, observándola en ese instante, y ella ni lo sabía.
Agarrando el cuchillo con fuerza, fue de habitación en habitación, comprobando que la casa estaba vacía antes de bajar todas las persianas y echar el cerrojo a las puertas. Nadie podría entrar ya.
“Pero ya han entrado”, susurró una voz inoportuna en su cabeza.
Recogiendo a un renuente Kado de su cesta, Charlotte se retiró a su dormitorio y se tumbó en la cama con el perro a su lado y el cuchillo en la mesilla de noche. Kado volvió a dormirse enseguida, acurrucado contra ella. Esto la hizo sentirse mejor, no porque le gustara tenerlo en la cama con ella, que no le gustaba, sino porque confiaba en que significaba que no había nadie más en la casa; de lo contrario, estaría haciendo mucho ruido. A Kado no le gustaban mucho los extraños.
Charlotte suspiró y miró el cuchillo, preguntándose si alguna vez podría apuñalar a alguien, y luego se dijo a sí misma que se calmara. Sí, alguien había invadido su casa e instalado una cámara para filmarla en el baño, pero probablemente se trataba de algún patético pervertido del pueblo, alguien que no tenía huevos para invitarla a salir, no un malvado asesino en serie planeando acabar con ella. Y, cuando averiguara quién era esa persona, y lo averiguaría, lo denunciaría a la policía.
—Este es mi hogar —susurró—. Aquí estoy a salvo.
Pero, por alguna razón, no se lo creía del todo.
Cuatro
El niño de la casa en llamas. Así me habían apodado los medios de comunicación en su día.
Cuando tenía siete años, mi padre, un borracho holgazán de origen acomodado, asesinó a mi madre y a mis dos hermanos en un ataque de furia inducido por la bebida. Me habría matado a mí también si hubiera podido atraparme, pero me había escondido en un armario del piso de arriba de nuestra vieja y ruinosa casa de campo mientras él iba de habitación en habitación dándome caza. Incluso había abierto el armario donde me escondía, pero me había cubierto con un montón de abrigos viejos y, por suerte, no me había descubierto. Siempre recordaré esos largos y aterradores segundos que parecieron alargarse durante minutos mientras mi padre clavaba la hoja de su cuchillo en los abrigos, y yo sentía su punta contra mi piel conteniendo la respiración sin moverme. Aunque ni siquiera me atrevía.
Al final, el muy cabrón había prendido fuego a la casa para obligarme a salir. Mi propio padre estaba así de decidido a matarme. Incluso ahora, a veces, pensar en ello me hacía estremecer.
No tuve más remedio que ponerme a cubierto y él me vio. Así, con la ropa encendida y un cuchillo ensangrentado en la mano, me persiguió gritando obscenidades. Para escapar de él, tuve que saltar desde una ventana del piso de arriba y aterrizar en un parterre, de donde me rescataron poco después los bomberos, temblando y conmocionado, tras evitar por efecto de algún milagro hacerme lesiones físicas graves.
Mentalmente, sin embargo, era otra historia. Aquella noche me ha perseguido a lo largo de los años, y ninguna terapia —y creedme, he recibido muchas—, ha conseguido relegarla por completo al pasado, donde debería haberse quedado. También ha hecho que la gente me trate de forma diferente, sobre todo los compañeros del cuerpo. Todo el mundo sabe quién soy. El niño de la casa en llamas cuya familia fue aniquilada en un único acto de violencia extrema, que se alistó en el ejército y luego en la policía; un hombre acechado por la violencia y la polémica a lo largo de toda su carrera.
Alguien en quien no se puede confiar.
Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa encontrarme en una sala de interrogatorios de la comisaría de Ealing, vestido con un mono de trabajo de la policía, mientras se me sometía a pruebas de residuos de disparos en las manos, se realizaban pruebas de ADN en mi ropa y frente a mí se sentaban dos colegas míos del Equipo de Investigación de Ealing con un aspecto especialmente sombrío. Era cerca de la una de la madrugada y lo único que había comido esa noche era una triste rebanada de queso y cebolla de la cantina que sabía a serrín, así que no estaba de muy buen humor cuando me enfrenté a mis dos inquisidores.
La inspectora Glenda Gardner, segunda al mando de Olaf, era una de las personas más serias y sin sentido del humor que jamás había conocido. Todo en ella era severo, desde su corte de pelo hasta sus trajes de pantalón, pero era genial asustando a los sospechosos con solo sentarse en una habitación y clavarles una de sus miradas. Aunque no nos soportábamos mutuamente, la calificaba de muy buena poli.
A su lado se sentaba el subinspector Tom “Talibán” Tucker, apodado así por la inmensa barba que lucía. Solo tenía treinta y un años, pero el vello facial lo hacía parecer un Papá Noel pelirrojo, y yo estaba bastante seguro de que algún día miraría hacia atrás a las fotos de sí mismo de esta época y se preguntaría en qué demonios había estado pensando. Era un tipo bastante agradable, pero, como muchos de los policías graduados, era un tío sumiso con la mira puesta en el ascenso.
Acababa de terminar de repasar lo que había sucedido aquella noche con insoportable detalle y, por primera vez, empezaba a comprender cómo se sentían los criminales cuando estaban aquí sentados.
Excepto que normalmente eran culpables de algo.
—O sea —dijo la inspectora Glenda, taladrándome con una de sus características miradas—, a ver si lo he entendido bien: recibes una llamada inesperada de Maurice Reedman porque, según sus palabras, eres el único hombre en quien confía su cliente, a pesar de que no os conocíais; conduces hasta allí solo para verlos a los dos; tratan de llegar a un acuerdo de inmunidad para el señor Forbes; y cuando sales a discutirlo con el inspector jefe Olafsson, cerrando la puerta principal solo de golpe, aparecen tres hombres en un coche, abren las puertas de seguridad, aunque presumiblemente no tienen el código, y entran. No te ven, sino que entran en la casa por la puerta abierta y matan al señor Forbes y al señor Reedman. Intentas hacer una grabación de audio de lo que está pasando, no de vídeo, pero la calidad es demasiado mala para que sirva de algo. Entonces, cuando los pistoleros emprenden la huida, te ven, hay un forcejeo y disparos, pero sales ileso.
—Bueno, me he llevado un golpe en la mandíbula.
—Pero no te han disparado —dijo Talibán.
—No, Tom —respondí—, no me han disparado. El tío iba a dispararme a quemarropa, incluso ha apretado el gatillo, pero se había quedado sin cartuchos, y para entonces ya tenían prisa porque se oían las sirenas, así que se han ido.
—Pareces muy tranquilo teniendo en cuenta todo lo que has pasado —dijo Glenda.
Era verdad. Se me veía imperturbable, pero no porque lo ocurrido no me hubiera conmocionado. Lo había hecho. Pero yo era bueno ocultando mis emociones. Tenía toda una vida de práctica.
—Estoy aturdido —le dije, cansado—. Pero, como sabes, no es la primera vez que me encuentro en una situación así. —Me encogí de hombros—. Estoy seguro de que pronto reaccionaré.
Y eso también era verdad: siempre reaccionaba. Pero no aquí, no delante de ellos.
—¿Mi recuento de los acontecimientos de esta noche se ajusta a lo que ha pasado? —preguntó Glenda.
Suspiré.
—Supongo que sí.
—¿Se ajusta o no?
¿Veis lo que quiero decir sobre Glenda? La simpatía suele escasear por sus lares. Me estaba mirando de nuevo, así que le devolví la mirada.
—Sí, así es. Pero lo que no entiendo es por qué insinuáis que de alguna manera tengo algo que ver con estos asesinatos.
—Nadie está insinuando eso, subinspector Mason —dijo Talibán, usando mi título formal para que quedara registrado en la grabación.
—¿Pues sabes qué, Tom? Que yo creo que sí. Pero puedes comprobar mis registros telefónicos. Esta tarde he recibido una llamada desde casa de Maurice Reedman. No lo he llamado yo, ha sido él.
—Lo hemos comprobado —dijo Glenda.
—Entonces, ¿por qué me dais todos estos quebraderos de cabeza? —le pregunté.
—Solo estamos intentando averiguar qué ha pasado —dijo Talibán.
Pero no se trataba de eso. Les había dado una declaración completa y franca como testigo, había descrito al pistolero con el que había luchado de la mejor forma posible, había reproducido toda mi conversación con Henry Forbes y su abogado y, sin embargo, nada de eso parecía ser suficiente.
Me senté en la silla y abrí los brazos.
—¿Qué más queréis de mí? —les pregunté.