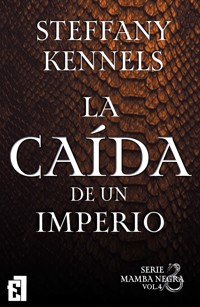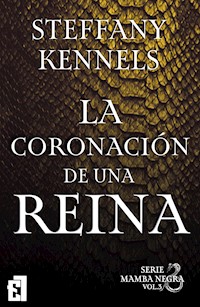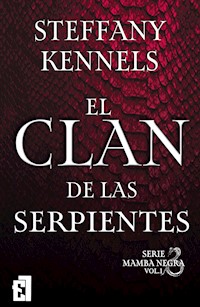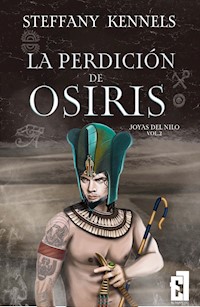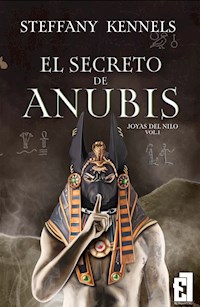Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bilogía Lágrimas de Egipto
- Sprache: Spanisch
Anuket Heba lleva toda su vida oculta bajo identidades falsas que le han permitido sobrevivir al asedio de una orden compuesta por descendientes de antiguos sacerdotes de los faraones. Esclava de su cuerpo y de su corazón, se verá obligada a emplearse a fondo y tomar decisiones en contra de lo que le fue convenido por los dioses, mucho antes de nacer, si quiere salvarse el pellejo. Jackson Bastilla renunció a su identidad y a su vida cuando tan solo tenía diez años. En su pasado fue esclavo, actualmente es el bastardo de los hermanos Dwayne —el lugarteniente más temido para el resto de las organizaciones criminales—, y el hijo pródigo que pondrá a su familia en la cuerda floja y que podría arrebatarle la cordura a su recién reencontrada Alniyl Kuynu: Anuket, la mujer destinada a guardar su alma, su corazón y su espíritu. Por la familia se muere. Por la familia se mata. Por la familia, tus enemigos verán arder el mismísimo cielo y presenciarán cómo claudican las llamas del infierno ante tu presencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El castigo de Tutu
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Steffany Kennels 2024
© Entre Libros Editorial LxL 2024
www.entrelibroseditorial.es
04240, Almería (España)
Primera edición: marzo 2024
Composición: Entre Libros Editorial
Ilustraciones: Judit Quecuti Vime
ISBN: 978-84-19660-24-4
El castigo
de
TUTU
Lágrimas de Egipto
vol.1
Steffany Kennels
A Angy Skay, a Noelia Medina y a Lola Pascual.
Gracias por tanto, más de lo que vosotras pensáis: por lo que yo soy capaz de demostrar y por lo que
realmente os merecéis.
Es curioso cómo la vida y la muerte tararean una canción
tan distinta que no siempre gusta y,
sin embargo, todo el mundo baila.
La coronación de una reina
Steffany Kennels
He sido puesto en la balanza. He salido de ella examinado, intacto, salvado.
Yo iba y venía, con las mismas cualidades en mi corazón.
No he dicho mentiras contra nadie, pues conocía al dios que está en el hombre,
estaba perfectamente instruido y sabía distinguir esto de aquello.
He cumplido con todas las cosas con arreglo a las palabras.
Paheri El Kab
La muerte es el principio del fin, siempre que uno permanezca en la memoria de aquellos que te han amado. De lo contrario, el olvido aboca a las almas a la destrucción. Y nadie quiere desaparecer por completo, ni vivo ni muerto.
El castigo de Tutu
Steffany Kennels
Índice
Agradecimientos
Glosario de términos y nombres
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Continuará...
Biografía de la autora
Tu opinión nos importa
Agradecimientos
Quién iba a decirme que lo que empezó siendo una manera de ocupar los ratos muertos se convertiría en ocho libros publicados en cuestión de tres años gracias a Entre Libros Editorial. Porque os aseguro que, sin el trabajo de toda la gente que hay detrás de lo que a estas alturas puedo considerar una gran familia, ninguno de mis pequeños habría visto la luz como se merece.
No sé expresar con palabras lo que es ver cómo, de nuevo, apuestan por una de esas historias que me rondan por la cabeza, colmada de noches interminables con los cascos puestos, acostándome a las tantas de la mañana, compaginando mi trabajo y aprovechando esos ratos libres que sin mi Pepito el Tendero no serían posibles, para así darle rienda suelta a mi pasión y que esos duendes que me asedian a cualquier hora —y cuando digo a cualquier hora, es a cualquier hora, incluso en el baño— brillen hasta el punto de decir: «No puedo creer que eso lo haya escrito yo». Y es que detrás de cada novela hay mucho curro, así que gracias infinitas al equipo de Corrección, Edición, Maquetación, Dirección y Prensa, porque sin vosotros cada página no sería más que un folio guardado en un cajón.
Pero no solo ellos han formado parte de este proceso.
Sin mi Angy Skay, mi Noelia Medina y mi Lola Pascual, mis más bonitas casualidades, sin sus audios interminables al más estilo podcast, sin sus puntos de vista, sin la infinita paciencia que tienen conmigo y sin mis caritas de escéptica empedernida, os aseguro que, concretamente, esta novela no sería la misma, y en lugar de dioses, lo mismo habría dragones de dos cabezas. Es lo que tiene ser agnóstica.
Gracias a mi Heiwa, que se ha cambiado el nombre a IriaKnight, pero para mí siempre será Hei. A Ana, a Raquel y a Anabel, esas cero que sin comerlo ni beberlo se han convertido poco a poco en parte de la esencia de cada una de mis novelas haciendo suyas toda locura que atraviesa mi mente. Me ayudan a dar forma con sus comentarios y son la primera toma de contacto real que cada una de mis historias tienen con el mundo.
Y, por supuesto, gracias a ti por leerme, por brindarme la oportunidad de mostrarte una visión diferente del mundo, y por darle alas a mi sueño y cabida a mis personajes políticamente incorrectos.
Glosario de términos y nombres
Alniyl Kuynu: pronunciación árabe de النيل ملكة, cuya traducciónsignifica ‘reina del Nilo’. En términos literarios en esta novela, su significado se encuentra asociado al profundo sentimiento del amor. Siendo el Nilo la fuentede la vida en el antiguo Egipto, el personaje percibe a su reina como una necesidad para la supervivencia de su alma y su espíritu.
Allaena: pronunciación árabe de اللعنة, cuya traducción significa ‘joder’.
Anuket: diosa nubia. Representada como una dama con corona de plumas o juncos, con un cetro y el conocido anj,símbolo de la cultura egipcia que significa ‘vida’. El animal que la representa es la gacela, que simboliza la delicadeza y la ternura. Se la conocía también como Gobernante de Nubia. Considerada la diosa de la lujuria, ya que, al ser asociada con el Nilo, representaba la fertilización de las tierras cuando el río las inundaba. El centro de culto principal fue el templo de la isla de Sehel.
Duat: inframundo de la mitología egipcia. Lugar donde iban a parar las almas de los muertos. Se definía como una especie de cielo ubicado debajo de la tierra por el que vagaban las almas, aunque no comprendía la extensión completa de la otra vida. Las cámaras funerarias formaban puntos de unión entre el mundo terrenal y el Duat, y así las almas podían usar las tumbas para salir de él. También era considerado la residencia de los propios dioses.
Ka: fuerza vital. Principio universal e inmortal de la vida creado por el Jnum con su torno de alfarero para ser depositado en los hijos en el momento de su concepción. En el antiguo Egipto se creía que le confería la inmortalidad a cada hombre transformándose en un dios si lo hubiese merecido por sus buenas acciones durante su vida en la Tierra. Se conservaba en el cuerpo del difunto mediante la momificación.
Naos: parte más importante de un templo. Lugar en el que se situaba la imagen de culto y reposaba el Ka.
Shaiṭān: pronunciación de شيطان, cuya traducción significa ‘Satán’, y cuya creencia popular los define como demonios, espíritus malignos que incitan a los humanos a pecar.
Shaquiq: pronunciación de شقيق, cuya traducción significa ‘hermano’.
Tutu: híbrido compuesto por el cuerpo de un león alado, cabeza de hombre y cabezas de halcón y cocodrilo proyectándose en el cuerpo. Dios protector de tumbas que posteriormente pasó a proteger el sueño y las pesadillas. Se decía que resguardaba a la gente de los demonios y del Duat, y que prolongaba la vida. El único templo conocido dedicado a Tutu se encuentra en la antigua Kellis. El título de Tutu en el templo de Shenhur era Quien viene al que lo llama. Otros títulos suyos son Hijo de Neith y, también, Maestro de los demonios de Sekhmet y de los demonios errantes de Bastet.
Capítulo 1
Año 664 a. C., 26ª Dinastía
Ciudad de Kellis, templo de Tutu
—¡¡Pagaréis por esto!!
Una de las tres mechas mojadas en aceite del interior de las hornacinas, colgadas de la piedra caliza de la cámara funeraria del templo, bailó insinuante al son del eco cuando la voz de Adom rebotó contra la pared antes de apagarse.
Después de que el nuevo sacerdote, con su rostro cubierto por una cabeza de Anubis, llevase a cabo el ritual de la boca para que se le concediera al difunto el poder de los cinco sentidos y colocase los objetos sagrados sobre la cara del Sheut —el ataúd decorado con la imagen de su predecesor cuyos espíritus, el Ka, el Ba y el Aj, debían recorrer el camino juntos hacia el más allá—, sellaron la entrada abandonándolo en su interior.
Con el labio partido, un ojo morado, apuñalado en el costado y atado de pies y manos sobre una tabla de madera apoyada contra la pared, el joven negó con la cabeza mientras buscaba, agitado, un atisbo de esperanza en forma de grieta que le concediese la posibilidad de salir de allí. Todo eso si es que era capaz, antes de morir desangrado, de soltarse de las ataduras con las que lo habían obligado a acompañar a su señor al más allá para que lo sirviera al otro lado igual que lo había hecho en vida.
—¡¡Anat!! —gritó.
El templo, como único testigo, le devolvió su desgarrador aullido en forma de eco.
Cerró los ojos y retorció las muñecas, rodeadas por las gruesas sogas que lo unían a su desgraciado privilegio, hasta lacerarse la piel. La imagen de una joven de enormes ojos verdes, dulce sonrisa y densa mata de pelo cobrizo no hacía más que alimentar su desesperación, su dolor y la angustia que le oprimía el pecho y le impedía respirar con normalidad al saberse alejado de lo único por lo que siempre había estado dispuesto a dar la vida; la dueña de su corazón, su mujer: Anat, una muchacha cinco años más joven que él que le fue convenida en matrimonio hacía tres y de la que cayó prendado desde la primera vez que la vio. Igual que lo había hecho ella; algo poco habitual en ese tipo de matrimonios, como la insólita belleza que la joven poseía entre las mujeres de su casta.
Era un hombre muy afortunado. O lo había sido hasta que su señor falleció y se vio obligado a cumplir con el designio de su condición de esclavo: acompañar a quien poseía los grilletes de su libertad.
—Perdóname —sollozó.
Entre lágrimas, dejó caer la cabeza, derrotado. Él no debía estar allí. Su deber, por lo que sangraba su corazón, era por verse privado de conocer la semilla del amor que siempre le había profesado a una mujer por la que se lo habría arrancado del pecho y que ella llevaba en sus entrañas; una semilla con la que los dioses los habían bendecido y que no vería nacer, aprender a caminar, crecer ni a hablar.
Sus hombros convulsionaron por la pena y el dolor al darse cuenta de que nunca más volvería a ver el oasis con el que, en mitad del desierto en el que se asentaba la ciudad, Anat había iluminado su vida hasta ese día.
—¿Para qué? —susurró. Alzó la cabeza hacia la piedra que le impedía ver el cielo—. ¡¿Para qué me bendecís con la gracia de una familia a la que no podré cuidar?! ¡¿Para arrebatármelos?! ¡¿Qué será de ellos?! —bramó desesperado, golpeándose la espalda contra la tabla en un vano intento por liberarse.
Apoyó la cabeza sobre la madera, con la vista fija en la silueta del león con cabeza de hombre, enormes alas coronando su espalda y cola de serpiente que se alzaba en mitad del naos: Tutu.
—Protégelos. No permitas que nada malo les ocurra. Por favor —le suplicó a la imagen del dios.
Se golpeó la barbilla contra el pecho desnudo al dejar caer de nuevo la cabeza y cerró los ojos, vencido por el cansancio y la pérdida de sangre.
—Te quiero, Anat. Siempre... serás tú. Mi vida, mi corazón, mi suerte. La dueña de... mi amor, de mi alma y de mi... espíritu —balbuceó en un hilo de voz apenas ininteligible.
Las dos mechas que quedaban prendidas, una a cada lado de la talla de Tutu, se estremecieron antes de sumir a Adom en la más completa oscuridad previa a su llegada al Duat, donde, escoltado por Anubis, le extraería el Ib, el corazón, que representaba la conciencia y la moralidad. Después lo depositaría sobre la balanza en la que sería contrapesado con la pluma de Ma´at —símbolo de la verdad y de la justicia universal—, un lugar en el que Osiris juzgaría su alma y aguardaría hasta la llegada del hombre capaz de librar la batalla que el joven acababa de encomendarle a Tutu, quien, conmovido por el profundo amor con el que se había despedido de su amada, tuvo a bien concederle. Sin embargo, ni Adom, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos vivirían para poder presenciarlo.
Año 664 a. C., 26ª Dinastía
Oasis Dakhla
Como cada mañana, después de despedirse de Adom en la puerta de casa cuando los primeros rayos de sol despuntaban en el alba, Anat, acompañada por su madre, recorrió a pie los dos kilómetros y medio que separaban la ciudad de Kellis del oasis en el que recogía agua y lavaban la ropa. De rodillas junto a la laguna, alzó la vista por encima de su hombro hacia los dos majestuosos pilanos, que dibujaban la frontera de la ciudad y que la distancia había empequeñecido hasta casi hacerlos desaparecer en el horizonte, al escuchar lo que le parecieron los címbalos y las flautas del templo de Tutu.
Desconcertada, frunció el ceño y trató de afinar el oído. Adom no le había comentado que hubiese ningún ritual para que los dioses mantuvieran el orden divino del universo. Y eso solo podía significar que alguno de sus vecinos había iniciado el viaje hacia el Duat. Pero Kellis era una ciudad pequeña. Se conocían todos. La mayoría de sus habitantes gozaba de buena salud. Salvo el sacerdote, que hacía varios soles que caminaba por el desierto cuando, a su edad, ya debería haberse presentado ante Osiris para ser juzgado y congraciado con la vida eterna.
—Vamos, Anat —la apremió su madre—. Los cocodrilos comienzan a impacientarse.
La mujer afianzó el palo de madera que sujetaba entre las manos sin perder de vista a los seis grandes reptiles que, vigilantes, descansaban al otro lado de la orilla bajo el sol.
—Hay música en el templo —murmuró — ¡¡Aaah!! —Dejó caer la vasija y se llevó la mano al vientre al sentir un fuerte pinchazo—. Madre —gruñó, abrazándose a sí misma y encogiéndose hasta casi meter el rostro en el agua.
Su madre dejó de controlar a los cocodrilos, soltó el palo y se arrodilló junto a ella.
—¿El bebé? —le preguntó la mujer preocupada.
La cara de Anat se contrajo en una mueca de angustioso dolor. Asintió con la cabeza antes de gritar a viva voz, con la esperanza de liberar parte de la presión con la que los músculos de su cuerpo se preparaban para dar a luz allí mismo.
Durante una fracción de segundo su vista se perdió en la profundidad de la laguna y, con una plegaria, rogó a los dioses que su pequeño le diese un poco más de tiempo. El suficiente como para llegar a casa y enviar a algún vecino al templo para que avisaran a Adom. Él quería estar presente en el nacimiento de su bebé, y ella no podía negarle lo que iluminaba los ojos verde jade del hombre al que amaba cada vez que acariciaba su vientre antes de caer rendido sobre el angarib, la base de la cama que ambos habían entretejido con correas vegetales sobre los bastidores para poder descansar después de una dura jornada de trabajo.
—Ya viene —alcanzó a decir entre exhalaciones.
Se arrastró por la arena para alejarse del agua con la ayuda de su madre, quien alzó la vista en dirección a los cocodrilos.
—No están. —Tiró con más ímpetu de los brazos de su hija—. Los cocodrilos no están —repitió con voz trémula, buscando entre los juncos a los dos reptiles que faltaban—. ¡Aléjate de la orilla! ¡¡Vamos!! —La arrastró con todas sus fuerzas.
Anat chilló y se hizo un ovillo a escasos centímetros de la orilla cuando una nueva contracción parecía querer partirle todos los huesos del cuerpo a la vez. Negó con la cabeza entre desesperadas bocanadas de aire.
—¡¡Aaah!! —aulló.
—¡Vamos, Anat! Tenemos que alejarnos de la orilla —gruñó, tirando de ella sin perder de vista las enormes ondas que se habían formado en el agua y que apuntaban en su dirección.
—No puedo —sollozó. Se acarició el vientre—. ¿No quieres esperar a tu padre? —le preguntó en un dulce susurro al bebé.
Trató de incorporarse para alejarse de la tumba acuática a la que los reptiles no dudarían en arrastrarlas, sin embargo, una nueva contracción volvió a doblar su cuerpo por la mitad.
Sus aullidos de dolor alzaron el vuelo de las aves que descansaban en las palmeras que rodeaban el oasis. La madre de Anat se arrodilló entre las piernas de su hija sin perder de vista la laguna y le levantó la falda blanca del vestido, cubierta de sangre, hasta las rodillas.
—Tienes que empujar —le ordenó al ver la pelusilla de la cabeza del bebé asomándole entre las piernas.
—¿Aquí? —consiguió preguntarle, resollando—. ¿Qué pasa con los cocodrilos? ¡¡Aaah!!
—¡Empuja, Anat!
Incapaz de retener más tiempo al bebé en su vientre, comenzó a empujar con todas sus fuerzas, pidiéndole perdón al hombre al que sentía haber fallado.
Adom no se lo tendría en cuenta. Él la adoraba por encima de todo, pero ella no se perdonaría nunca haberle arrebatado lo único que él le había pedido en la vida: estar presente cuando su bebé viniese a este mundo.
—¡Ayudad a esas mujeres! —gritó un hombre, en camello, a escasos metros de ellas.
Los cuatro sirvientes que lo acompañaban corrieron hacia la laguna para detener a los cocodrilos que acechaban en la orilla dispuestos a atacarlas, alzando sus lanzas, sus hachas y sus khopeshs, los sables curvos que llevaban amarrados a la cintura con una cuerda de cuero alrededor de los shentis1.
La madre de Anat miró al hombre, quien no se había bajado del camello y contemplaba la escena regio. Le apenó darse cuenta de que, por la calidad de la tela de su túnica blanca y las joyas que adornaban los bordados que recorrían el bajo de la prenda, pertenecía a una casta superior y que su protección costaría unos debens de los que, con la llegada del bebé, no disponían.
Imploró a los dioses para que se apiadasen de ellas y el agradecimiento fuese pago suficiente. Entretanto, los hombres contenían a los cocodrilos y ella ayudaba a su hija a dar a luz a una preciosa niña que, con su llanto, llamó la atención del noble y convirtió las lágrimas de dolor de Anat en la efímera felicidad que estaba por venir.
Seguro del amparo que le ofrecía la muralla que sus sirvientes habían formado en torno a ellas para contener a los reptiles, el joven se bajó del camello y se acercó, dándole la espalda a la laguna.
—¿Se encuentran bien? —les preguntó.
Ambas mujeres asintieron sin alzar la vista ni posar la mirada en los ojos del noble: la madre de Anat arropando a la niña con la falda ensangrentada de su vestido y su hija intentando incorporarse entre bocanadas de aire y cubriéndose de cintura para abajo con el lino enrojecido.
—Gracias, señor. —La mujer enfatizó su agradecimiento con una reverencia de cabeza.
—Tú debes ser Anat, esposa de Adom y sirvienta del sumo sacerdote —dijo, ignorando la gratitud de la mujer que sostenía a la niña.
En un desvergonzado alarde de curiosidad, que la madre reprendió tirando con sutileza de la falda de su hija, Anat se atrevió a mirar al joven a los ojos. Volvió a dirigir la vista hacia la arena, avergonzada, tras estudiar las facciones de su inmaculado rostro y descubrir que no sabía de quién se trataba pese a que él sí parecía conocerla.
—Mis disculpas, señor, pero desconozco su nombre, su procedencia y su oficio.
Los labios del noble se curvaron en una indecente sonrisa que disfrazó de amable caballerosidad ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse.
—Mi nombre es Khalid, hijo del sun-nu del faraón.
Antes de aceptarla, Anat buscó la mirada de su madre, quien con pesar asintió. De no hacerlo, su nieta quedaría huérfana demasiado pronto, pues de la misma manera que nadie osaba contradecir al faraón, a las mujeres de su estatus social no les estaba permitido negarles nada a los hombres que velaban por la salud de aquellos cuya voluntad era divina, hijos del dios Ra y depositarios en la tierra del Ma´at, ya que una afrenta de esa magnitud significaría la ira de los dioses y la condena eterna de sus almas.
—Gracias —exhaló en un susurro apenas audible tras levantarse.
Sin atreverse a mirar de nuevo a los ojos al hijo del médico del faraón, y abrazándose el vientre con una sola mano mientras cálidas lenguas de sangre lamían el interior de sus muslos y de sus piernas temblorosas, Anat, al igual que acababa de hacer su madre, enfatizó su agradecimiento con una dolorosa reverencia que tuvo a bien contener en un gruñido mudo.
—Coge a tu bebé, Anat, y sube al camello. Hay un largo camino hasta palacio y necesitas que el sun-nun te vea. Yo me encargaré de vosotras a partir de ahora.
De rodillas en el suelo, la madre de Anat negó con la cabeza cuando uno de los sirvientes de Khalid le arrancó al bebé de entre los brazos. Las colas de los cocodrilos salpicaron el agua. No obstante, no fue el belicoso nerviosismo con el que los reptiles comenzaron a atacar a los hombres de Khalid lo que la hizo levantarse del suelo como si se abriese bajo sus pies, sino las intenciones del joven.
—Lo siento, señor, pero mi libertad le pertenece al sumo sacerdote, y mi vida, a Adom. —Anat tiró de la mano que Khalid no había soltado y de la que comenzó a arrastrarla hacia el camello.
—He pagado una buena suma de debens por tu libertad.
—¡Suéltela! —gritó la madre.
Intentó acercarse a su hija, aunque sin éxito, pues dos de los hombres de Khalid la golpearon, haciéndola caer de rodillas sobre la arena mojada cuando los reptiles entraron en un aparente trance de calma y sosiego. El noble miró a la mujer sin dejar de tirar de Anat hacia el animal que la trasladaría a una nueva vida; una que ella ni había pedido ni quería.
—Suélteme, por favor. Mi vida le pertenece a Adom. Mi corazón es suyo.
Khalid miró a ambas mujeres, primero a Anat y después a su madre, antes de alzar la vista hacia la pequeña gacela que, desde el lugar en el que los reptiles habían descansado antes de sumergirse en el agua, observaba la escena.
—Tu belleza traspasó hace muchos soles las murallas de palacio. —Alzó la mano e, hipnotizado por los enormes ojos verdes de la joven, le retiró un mechón de pelo que el sudor le había pegado al rostro—. Una mujer como tú no merece criar a su hija sola, Anat.
—No estoy sola. Adom...
—¡Adom está muerto! —la cortó.
—¿Qué? —Anat negó con la cabeza y, con un infructuoso ademán, trató de liberarse de su amarre—. No.
Las lágrimas le ofrecieron una imagen distorsionada del hombre que, de nuevo, comenzó a tirar de ella hacia el camello.
—Al alba, el sumo sacerdote inició su viaje hacia la vida eterna junto a su sirviente más codiciado. Además, contamos con la bendición de Anuket —les dijo, refiriéndose a la gacela.
La madre de Anat buscó al animal entre los juncos. Al ver la imagen de la pequeña gacela, le ofreció su alma a cambio de la libertad de su hija y de su nieta.
—No —escapó de entre los labios de Anat en un doloroso lamento—. ¡No está muerto! —Trató de deshacerse del agarre de Khalid.
—Adom velará por el cuerpo de su señor hasta que los dioses tengan a bien reclamar su alma para cumplir el cometido por el que vino a este mundo: servir en el más allá a quien procuró que no le faltase nada. —Tiró del brazo de Anat con brusquedad y se la echó al hombro.
—¡No! —Se revolvió desesperada, sin apenas fuerzas—. ¡¡Suélteme!! ¡¡No!! — Pataleó, golpeándole el torso con las rodillas y la espalda con los puños, sin importarle el castigo que la esperara al llegar a palacio—. ¡¡Madre!! ¡¡Mi bebé!! —gritó hasta desgañitarse al escuchar llorar a su niña.
Miró a la gacela antes de cerrar los ojos, entre lágrimas, y se llevó la mano al muslo para suplicarle a la diosa que cuidase de su hija e intercediese por ella ante Osiris en el juicio por el que su alma sería condenada. Pero, aunque le costase la vida, ella no sería la nueva esposa de Khalid.
—Perdóname, Adom.
En su corazón no había cabida para otro que no fuese él. Rebuscó entre la tela de su vestido la daga de bronce que el hombre al que siempre pertenecería su alma, su corazón y su espíritu le regaló la primera noche que pasaron como marido y mujer y que le pidió que siempre llevase consigo por si debía defenderse cuando él no estuviera para poder protegerla.
La gacela metió entonces las patas en el agua, como si de algún modo tratase de acercarse a ellas para ayudarlas, pues Anuket, en vista del sacrificio que Anat estaba dispuesta a hacer por amor, decidió interceder en aras de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte.
El llanto de la pequeña y las intenciones de Anat se vieron acallados por el aullido de dolor de los hombres cuyos miembros eran aprisionados por los cocodrilos, que se alzaron coléricos hacia ellos en lugar de volverse para atacar a la diminuta gacela, con el cuerpo ya casi sumergido por completo en el agua.
Khalid se volvió para mirar la cruenta escena antes de soltar a la joven junto al camello. En cuanto los pies de Anat tocaron la arena del desierto, corrió para sacar a su hija del zurrón. La abrazó y se alejó con cautela. Buscó a su madre entre los reptiles y a los hombres a los que el joven noble se había sumado. No podía volver solo a palacio. El camino era largo, peligroso y sembrado de asentamientos nómadas a los que la alta sociedad no tenía por costumbre enfrentarse sin un ejército o sin sus sirvientes más leales.
Dio un ligero respingo cuando una mano la apretó en el hombro. Dejó escapar un abrupto suspiro de entre sus labios al ver que era su madre.
—¿Puedes andar? —le preguntó sin alzar demasiado la voz para no llamar la atención de los cocodrilos, que ya arrastraban los cuerpos de los hombres hacia la laguna.
Anat asintió. Si era preciso, se arrastraría los dos kilómetros y medio que la separaban de la ciudad con tal de acudir al templo para sacar a Adom de su interior.
No podía estar muerto. De haber sido enterrado con vida junto al sumo sacerdote, no habría perecido. Habían pasado tan solo unas horas desde el alba. Aún estaría con vida. Lo salvaría sin importarle la condena.
Antes de huir, ambas mujeres contemplaron por última vez los juncos que rodeaban el oasis. La gacela ya no estaba. Los cocodrilos se habían sumergido y, de nuevo, reinaba la paz como si allí nada hubiese sucedido.
Anat arropó a la pequeña, que lloraba en su regazo, con la falda del vestido para que la cálida brisa, una que alzaba la arena cubriendo la sangre de los restos de los hombres que habían luchado en un intento por salvar la vida, no le dañase los ojos.
Acarició el rostro de su bebé con la yema de los dedos.
—Anuket. Es un nombre precioso, ¿verdad? —le preguntó a la niña, quien, desde ese día, honraría a la diosa con su nombre.
Comenzó a caminar en dirección a la ciudad con la esperanza de olvidar lo que allí había ocurrido. Sin embargo, Anuket no lo haría. La diosa Nubia nunca olvidaría el sacrificio que Anat había estado dispuesta a hacer ni el favor que ahora le debía y que se cobraría siglos después.
Capítulo 2
Año 2000
Ismat, desierto del sur, Egipto
—¡Adom, vamos! —lo llamó su madre, cargando con la bolsa de fruta junto con otras cuatro.
A escasos metros del enorme portón de madera que separaba la ciudad del desierto, el pequeño Adom escuchó su voz, como un eco lejano, entre el tumulto de gente que se arremolinaba alrededor de los puestos del mercadillo al que habían acudido para comprar víveres y reponer la despensa de los señores de la casa en la que vivirían y trabajarían durante el resto de su vida como esclavos.
—¡Adom! —volvió a llamarlo al ver que el niño no se movía, hipnotizado con las arenas del desierto que conducían a las ruinas de la ciudad en la que, en la gloriosa época de los faraones, se alzaba el majestuoso templo de Tutu, un lugar al que su madre le había prohibido ir desde que comenzó a mostrar un extraño interés que no era capaz de explicar con palabras pero que sentía arraigado en lo más profundo de su alma.
El pequeño Adom ladeó ligeramente la cabeza, con la vista allí donde el azul del cielo se desdibujaba en el horizonte para ser consumido por el dorado de las dunas. Su madre siempre le decía que aquel lugar estaba maldito, sin embargo, ¿cómo podía estar maldito un lugar que, con tan solo contemplarlo a lo lejos, sin siquiera verlo, le transmitía tanta paz?
—¡Adom! ¡No volveré a repetírtelo! —Dejó las bolsas sobre la arenisca que cubría la polvorienta callejuela situada en el límite de la ciudad y puso los brazos en jarra.
El pequeño alzó la vista por encima de su hombro y la buscó entre el gentío. Volvió sobre sus pasos, cada vez más convencido de que tenía que ir allí. Se llevó la mano al pecho y se lo acarició a la altura del corazón para aliviar la punzada de dolor que lo atravesó. Algo, no sabía el qué, lo impelía a acudir al lugar bajo el que se ocultaban las ruinas del antiguo templo de aquel dios. Era como si... lo llamase. Como si alguien en su interior, al que solo él podía escuchar, le dijese que allí encontraría todas las respuestas a preguntas que, todavía, ni siquiera había llegado a formularse. Era... muy raro.
Frunció el ceño al llegar a la altura de su madre, quien, con el mismo gesto cruzando el rostro que los años y la servidumbre habían envejecido demasiado pronto, lo reprendió con la mirada.
—¿Otra vez el dichoso templo? —le preguntó.
Desde que tenía uso de razón se había quedado embobado con un punto fijo en el horizonte infinito del desierto: con, como decía su madre, el dichoso templo.
Lo buscaba desde cualquier lugar de la ciudad. Daba igual en qué parte se encontrara, y estaba convencido de que podía sentirlo o... escucharlo llamándolo desde la otra punta del mundo.
—Y si...
—No, Adom —lo cortó—. No irás a ese lugar. El desierto es peligroso.
—Pero...
—He dicho que no —sentenció, sin permitirle excusarse.
Adom prensó los labios en una fina línea, disconforme. ¡Ya era todo un hombre! Un hombre de diez años, pero un hombre al fin y al cabo. El único de su familia tras la muerte de su padre.
Su madre suspiró. Las facciones de su ajado rostro se relajaron. Acunó las mejillas de su hijo entre las manos y le peinó el flequillo hacia un lado.
—Ese lugar está maldito, Adom. No quiero que te acerques allí. ¿Me lo prometes? —volvió a decirle, y a preguntar, como cada día.
Siempre tenían la misma discusión. Solo quería saber qué había allí, por qué la opresión de su pecho y las pesadillas que lo despertaban cada noche entre sudores fríos, con una terrible sensación de pérdida y con la profunda tristeza que lo embargaba cada vez que abría los ojos, se esfumaban siempre que los posaba en ese mismo punto.
A regañadientes, asintió. No quería sumar una preocupación más por la que su madre, sin comprenderlo, parecía realmente asustada, pero él ya había tomado una decisión al respecto. Le gustase o no, atravesaría el desierto, le demostraría que sobre ese lugar no recaía ninguna estúpida maldición y, con suerte, descubriría qué era lo que lo empujaba a ir allí.
—Madre, las maldiciones...
—Existen, Adom —lo interrumpió—. Que no puedas verlas no significa que no debas creer en ellas, pero existen. No todo en esta vida tiene que ser tangible. No todo tienes por qué verlo, tocarlo o escucharlo. Hay cosas que... simplemente están ahí.
—¿Y si no son más que historias para que no nos acerquemos y encontremos algún tesoro?
No era por eso por lo que él quería ir. Sus razones iban mucho más del entendimiento de un niño de diez años; e intuía que el de un adulto, pues su madre no había sido capaz de comprender los motivos que le pedían a gritos que debía ir. Sin embargo, un dinero extra en casa siempre era bienvenido, y por lo general ella nunca preguntaba de dónde sacaba las monedas con las que solía llegar al final del día. Mejor así. No quería añadir un problema extra a su ya complicada vida.
—¿Tesoros, Adom? —Lo miró como si, en lugar de diez años, hubiese expuesto alguna fantasía de las que propone un niño de cinco o de seis—. ¿Qué crees que vas a encontrar entre las ruinas de la antigua Kellis? La gente que vivía allí era humilde. Como nosotros. —Se agachó para coger las bolsas que reposaban a sus pies.
—¿Y en el templo? Allí acudían con ofrendas y enterraban a los antiguos sacerdotes. Tal vez allí haya algún tesoro que podamos vender.
La madre de Adom dejó caer las bolsas y se aseguró de que nadie había escuchado a su hijo antes de agarrarlo por el brazo y acercarlo a ella. Se agachó un poco para quedar a su altura y lo fulminó con la mirada.
—Nunca vuelvas a decir algo así en voz alta —lo reprendió—. ¿Crees que no sé de dónde sacas las monedas con las que llenas la alforja? —le preguntó en un susurro—. No soy estúpida, Adom.
El niño se miró las sandalias deshilachadas, apesadumbrado. No. Por supuesto que su madre no era estúpida, y pese a que podían cortarle las manos si lo pillaban con ellas en la masa, no le decía nada porque, a fin de cuentas, él no robaba por placer. Lo hacía por necesidad: para comer, para sobrevivir. Y seguiría haciéndolo mientras el dinero que el señor le daba a su madre por trabajar de sol a sol no llegase para alimentarlos a ambos.
La madre de Adom suspiró. Le acarició la cabeza y lo atrajo hacia su cuerpo hasta que lo envolvió entre sus brazos.
—Respeta la muerte de la misma manera que lo haces con la vida, Adom. —Lo besó en la coronilla—. Eres un buen muchacho y sé que serás un buen hombre — susurró sobre su cabeza, con la mirada perdida hacia el mismo lugar al que su hijo se pasaba horas observando.
Lo separó de ella y le colocó la camisa roída, por el tiempo y los lavados, sobre el hombro derecho para cubrir la marca con la forma de unos brazos dibujando una U con la que había nacido. Y de la misma manera que siempre le recalcaba que no debía ir al templo, le decía que jamás debía permitir que nadie la viese. Lo cual no ocurriría si la camisa fuese de su talla, pero no podían permitirse ropa nueva, así que usaba lo que los señores les daban antes de tirarlo.
—Volvamos a casa. —Se agachó a por las bolsas—. Es tarde.
Adom asintió. Alzó la vista por encima de su hombro una última vez en dirección al lugar en el que se encontraban las ruinas de la ciudad de Kellis y lo que había sido el templo de Tutu. Se llevó la mano al pecho y se acarició.
Puede que su madre tuviese razón, sin embargo, él no tenía pensado robar ningún tesoro. Tampoco es que creyese que los hubiera. Los saqueadores ya habían expoliado la mayor parte de las tumbas, incluido el Valle de los Reyes. Dudaba que quedase algo de valor. Y, aunque así fuera, por alguna razón sentía que no estaría profanando un lugar sagrado, más bien todo lo contrario.
Negó con la cabeza para deshacerse de la descabellada idea que pasó por su mente y que no hacía más que ir tomando forma. Alcanzó a su madre, que ya se dirigía hacia la casa en la que servían, vivían y morirían, y le cogió las bolsas para evitar que cargase con más peso. Alzó la vista al cielo, despejado, y recordó que aquella noche habría luna llena. Un buen momento para...
—Perdón —se disculpó asustado con la mujer contra la que había chocado.
Sin soltar las bolsas, rotó el hombro derecho para ayudar a la tela de su camiseta a colocarse en el lugar que le correspondía: cubriendo su marca de nacimiento.
Iba tan ensimismado en sus pensamientos, en cómo salir de la habitación que compartía con su madre sin que ella se diese cuenta y en calcular el tiempo que podría llevarle recorrer por la noche a pie la distancia que separaba su ciudad de las antiguas ruinas y volver antes del amanecer, que no la había visto.
—Mira por dónde andas, mocoso —le ladró el hombre que había junto a ella. Lo agarró por el brazo y lo zarandeó, haciendo que a la bolsa de la fruta se le rompiese un asa y que las naranjas rodasen por el suelo.
—¡¿Qué haces?! —La mujer obligó a su acompañante a que lo soltara golpeándolo en el brazo—. Es solo un niño.
—Un raterillo con carita de ángel. Seguro que ese choque no ha sido fortuito, ¿verdad? —le preguntó, llevándose las manos a los bolsillos para asegurarse de que el niño no le había robado nada, pese a que no había sido con él con quien se había tropezado.
Adom comenzó a recoger la fruta, que la gente iba pateando de un lado para otro, mientras escuchaba a su madre llamarlo entre la multitud sin prestar demasiada atención a la discusión que mantenían el hombre y la mujer apostados frente a él.
—Toma. —Una mano diminuta le tendió una de las naranjas que se le habían caído.
La dulce voz le erizó la piel. La descarga que recorrió su cuerpo de pies a cabeza cuando los delicados dedos de una niña acariciaron las yemas de los suyos le hizo soltar la naranja. Al alzar la vista, se topó con los ojos más verdes, grandes y hermosos que había visto jamás en la vida.
Incapaz de respirar, se llevó la mano al pecho, mareado, al sentir una fuerte punzada en el corazón.
—¿Te encuentras bien? —le preguntó la niña al verlo palidecer de repente mientras la observaba en silencio—. ¡Mamá! —llamó a la mujer con la que Adom se había tropezado, asustada al ver que no le respondía.
La madre dejó de discutir con el hombre, quien tenía pinta de ser el padre de esa preciosa niña y que, ceñudo, escudriñaba la escena con recelo.
—Tranquilo. —La mujer se acuclilló frente a Adom para quedar a su altura—. Ladra, pero no muerde —le dijo, refiriéndose a su marido, para tranquilizarlo—. Oye, ¿estás bien? ¿Dónde está tu madre? —le preguntó al ver que él no podía apartar la vista de su hija.
Ante su mutismo y el intenso escrutinio al que estaba siendo sometida por parte de Adom, la niña buscó protección detrás de las piernas de su padre, a través de las cuales se asomaba de vez en cuando para poder observarlo.
—A lo mejor es mudo —dijo la niña, asomando la mitad de su cabecita.
—No, él no... —La madre de la pequeña comenzó a negar con la cabeza, hasta que vio la marca de nacimiento sobre el hombro de Adom—. ¿Cómo te llamas?
—Discúlpelo. —Como siempre que estaba metido en problemas, la madre de Adom llegó para rescatarlo, y por supuesto se encargó de cubrir rápidamente la marca de nacimiento de su hijo apoyando la mano sobre su hombro.
La mujer miró a su madre con cara de querer preguntarle algo, pero se limitó a sonreírles.
—No se preocupe. Ha sido culpa mía. Iba despistada y no lo vi —se excusó.
Ella los ayudó a recoger las naranjas del suelo y se quedó observándolos mientras su madre lo reprendía de camino a casa.
Adom, sin poder evitarlo, de vez en cuando alzaba la vista por encima de su hombro para poder ver a la niña que estaba casi convencido de que era la misma que, cada noche, se le aparecía en sueños antes de que todo se volviese negro y las pesadillas lo despertasen entre sudores fríos.
—¿Has visto eso? —le preguntó la mujer a su marido, sin perder de vista la silueta de la madre y del niño que había tropezado con ella.
—¿El qué? —El hombre apoyó la mano sobre la espalda de su hija, quien aún se mantenía escondida detrás él sin dejar de mirar hacia el mismo punto que lo hacía su madre. Instó a la pequeña a colocarse entre ambos para protegerla del trasiego de gente que los rodeaba.
—La marca.
—¿Qué marca?
Su mujer se volvió exasperada por las evasivas y lo fulminó con la mirada.
—La mancha de nacimiento que tenía sobre el hombro. —El hombre dejó escapar un abrupto suspiro de entre los labios en respuesta—. Lo has visto. Es él —afirmó.
No estaba preguntándoselo. No habían sido imaginaciones suyas. Ese niño llevaba la piel marcada con el Ka: el espíritu y el alma de los recién nacidos resucitados en otra vida. Igual que su hija. Tal y como aseguraba la leyenda que, desde tiempos inmemoriales, había pasado de generación en generación en su familia con la esperanza de que llegase a sus destinatarios para advertirlos del peligro que corrían. Una leyenda que nunca creyó, pero que no había olvidado y que se aseguró de transmitirle a su hija, como mandaba la tradición.
—Anat...
La madre se agachó para quedar a la altura de la niña, ignorando las palabras que sabía que saldrían por la boca de su marido para evitar, así, otra discusión. Le escondió a la pequeña algunos mechones cobrizos del flequillo bajo el inmaculado velo blanco que descubría por completo las facciones de su aniñado rostro y acentuaba el moreno de su piel, resaltando el color verde de sus enormes ojos.
—¿Lo conoces? —le preguntó.
La pequeña se mordió el labio inferior antes de alzar la vista hacia su padre. Después, dirigió su inocente mirada hacia la pálida arenisca que cubría el suelo para evitar el intenso escrutinio de sus progenitores.
De cuclillas frente a su hija, Anat buscó los castaños ojos de su marido y le suplicó, sin palabras, que la ayudase. La niña no quería hablar. Tenía miedo.
El hombre frunció los labios un segundo antes de claudicar y colocarse junto a su mujer, a la altura de su hija.
—Anuket, cariño ¿qué ocurre? —le preguntó con la delicadeza que no había mostrado con Adom y con la adoración que sentía hacia su mujer y hacia su hija—. ¿Por qué no le contestas a tu madre? ¿Te ha comido la lengua el gato? —Le pellizcó con cariño la tripilla, sobre el lino color borgoña del vestido con el que le habían cubierto el cuerpo hasta los pies.
Sin llegar a alzar la vista hacia sus padres, Anuket negó con la cabeza y se removió con una tímida sonrisa en los labios.
—No ¿qué? ¿No lo conoces o no te ha comido la lengua el gato? —insistió. La niña adornó la alegría en su rostro sacándole la lengua—. Veo que sigues teniendo lengua. Entonces, ¿no lo conoces?
La enorme sonrisa de Anuket comenzó a desdibujarse en sus labios para dar paso a una apenada mueca de preocupación.
—Siempre me decís que no debo hablar con extraños —dijo al fin.
—Pero ese niño no es un extraño, ¿verdad? —le preguntó su madre, acariciándole la mejilla. Anuket negó con la cabeza—. Es el niño de tus sueños —le dijo.
De nuevo, Anat no cuestionaba la identidad del muchacho. Estaba convencida, por la cantidad de veces que su hija se lo había descrito y la marca que le había visto sobre el hombro, de que ese niño era del que su pequeña les había hablado. El que, como ella decía, la rescataba de las pesadillas que la asediaban cada noche.
Anuket movió la cabeza en un gesto afirmativo, haciendo que su padre se irguiese sobre sí y comenzase a mirar a todos lados. Colocó una mano sobre la espalda de su mujer y otra sobre la de su hija.
—Será mejor que volvamos a casa —las apremió—. Si es él, ellos no andarán lejos.
Anat se alzó, cogiendo a la niña en brazos.
—Cambia esa cara. Estás asustándola. —Estrechó a Anuket contra su pecho cuando la pequeña escondió la cabecita en el hueco de su cuello—. Deberíamos avisarlos —dijo cuando su marido la agarró por la cintura y comenzó a empujarla en la dirección contraria por la que el niño se había ido.
Capítulo 3
Adom parecía absorto en el insinuante baile de la llama de la vela colocada en la repisa de la única ventana de la habitación que compartía con su madre. Sin embargo, en realidad, su mirada se encontraba perdida mucho más allá, sobre el brillo de la luna reflejado en la arena del desierto, en dirección al dichoso templo, con la esperanza de que la imagen, aquella que la distancia le impedía ver y que tanto le obsesionaba, le devolviese la paz que la niña con enormes ojos verdes a la que no podía quitarse de la cabeza le había arrebatado.
Se llevó una mano al cuello del viejo camisón, con lamparones desperdigados aquí y allá. Tiró de él mientras llenaba sus pulmones hasta que no cupo ni una sola brizna más de aire, para asegurarse así de contar con el oxígeno suficiente cuando la imagen de la cría nublara su mente de nuevo.
La había visto antes, aunque no sabía dónde. Estaba convencido de que la conocía, pese a que no se había cruzado nunca con ella. Y lo más extraño era que tenía la imperiosa necesidad de buscarla y protegerla, sin saber por qué ni de qué exactamente.
Desde la puerta, su madre lo observó unos segundos, preocupada, sujetando una bandeja de comida antes de entrar y sentarse sobre el jergón junto a él.
—Te he traído la cena. —Colocó la tabla de madera sobre el regazo de su hijo.
Adom miró el vaso de terracota lleno de agua, el medio mendrugo de pan, las dos uvas, los tres gajos de naranja y la corteza mordisqueada del queso que su madre le ofrecía. Negó con la cabeza y lo movió todo ligeramente en dirección a las piernas de ella, seguro de que no habría probado bocado en todo el día, igual que él, pero tenía el estómago cerrado, y aunque solo fueran restos de la cena del señor, no debían desperdiciarlos. No todos los días tenían la suerte de contar con pan, fruta y leche en la misma bandeja.
—Tienes que comer, Adom.
—No tengo hambre —le respondió en un susurro.
—¿Qué te ocurre? Apenas has dicho nada en todo el día, y ahora no quieres probar bocado.
Cuando llegaron del mercado, fue directo a su habitación, de la que no había vuelto a salir y por la que su madre se había pasado varias veces, angustiada, por el mutismo en el que se había sumido desde que habían llegado.
—Te la dejaré aquí —le dijo, levantándose después de esperar una respuesta por parte de su hijo que no llegó. Colocó la bandeja sobre el jergón, en el lugar que ella había ocupado a su lado—. Cena y descansa. —Lo sujetó por la nuca y lo besó en la frente—. Yo volveré tarde. Todavía tengo que hacer unos recados para el señor.
Adom prensó los labios para evitar que su madre viese la mueca de desagrado que pugnaba por contraer su rostro. Sabía qué tipo de recados eran los que, en ocasiones, se dedicaba a hacer para el señor por las noches desde que su padre había fallecido, a cambio de unas míseras monedas con las que no tenían ni para comer. No era estúpido. Y, además, hacía un par de años que los había visto. Sin embargo, de la misma manera que ella nunca le decía nada cuando llegaba a casa por las tardes con monedas de más, él se limitaba a mirar hacia otro lado sin juzgar la manera que había encontrado para sobrevivir, para que ambos pudieran hacerlo.
De un manotazo, tiró la bandeja de comida hasta la otra punta de la habitación cuando su madre cerró la puerta. Alzó la vista de nuevo hacia el hueco de la ventana en dirección a las ruinas. No podía marcharse hasta que ella no volviese, y desde que vio a esa niña, las voces que parecían llamarlo, los cánticos y sus ganas de ir al lugar en el que se había alzado el templo de Tutu se habían intensificado hasta el punto de llegar a pensar que, tal vez, en su cabeza había algo que no estaba del todo bien.
No. No era su cabeza. Se llevó una mano al pecho y se lo acarició. Era su corazón. Se tumbó sobre el jergón y se hizo un ovillo hasta que la vela se consumió. Para entonces, Adom ya había sucumbido al cansancio.
Al cabo de un par de horas se despertó sobresaltado, cubierto por una fina capa de sudor que le erizó la piel en cuanto abrió los ojos y con la misma sensación de ahogo con la que cada noche se desvelaba.
Entre grandes bocanadas de aire, se levantó y se dirigió hacia la puerta de su habitación. La abrió, y solo cuando la corriente que provocó con el movimiento lo golpeó en la cara comenzó a serenarse. Le aterraba despertar en mitad de la noche, a oscuras y sabiéndose en una habitación cerrada. Entraba en pánico, y su madre no había vuelto todavía. Cuando las pesadillas lo asediaban y no podía acurrucarse junto a ella, salía al exterior para sentir la ilusoria libertad a la que estaba condenado. Y eso fue lo que hizo.
Descalzo, atravesó el pasillo con cuidado de no hacer ruido. Se llevó una mano al vientre en cuanto sus tripas rugieron. Para acallarlas y darle algo a su estómago con lo que entretenerse, cogió el cucharón de madera que reposaba en el interior de un cubo junto a la puerta principal de la vivienda y bebió. Se limpió la comisura de los labios con el dorso de la mano, volvió a dejar el cucharón en su sitio y abrió la puerta, vigilando a su alrededor que nadie lo hubiese escuchado. No quería llamar la atención. No debía molestar al señor.
Salió al exterior y se sentó en el banco que había junto a la pared de adobe, en la que se apoyó para contemplar las estrellas bajo la luz de la luna, sin querer pensar demasiado en la pesadilla que lo había despertado pero sin ser capaz de olvidar la imagen de aquella niña pidiéndole ayuda, sin que en esa ocasión pudiese salvarla de la oscuridad que la engullía hasta que de ella no quedaba nada más que una nube de polvo y cenizas.
Nunca había soñado con ella. Un cuerpo de mujer lo había sustituido hasta entonces en sus pesadillas. Una a la que no había sido capaz de ponerle cara y que siempre asoció con su propia madre.
Se frotó los ojos con las manos, presionándolos sin mesura, hasta que unas chispitas negras lo advirtieron de que, como siguiese así, iban a terminar dentro de su cerebro. Sin llegar a abrirlos, echó la cabeza hacia atrás hasta que se golpeó con la pared.
No era su madre la mujer de las pesadillas.
Era esa niña.
Lo sabía. No sabía por qué, pero estaba seguro de que era la cría de enormes ojos verdes a la que la oscuridad hacía desaparecer, a la que él no podía salvar y a la que debía proteger.
Con el sonido entrecortado de su respiración pisándole los talones y entre lágrimas, Anat corría por el intrincado laberinto de callejuelas abrazándose a sí misma para taponar la herida del vientre por el que la sangre, a borbotones, abandonaba su cuerpo. Tropezó con una piedra y cayó de bruces contra el suelo, partiéndose el labio. Se arrastró hasta el callejón que desembocaba en la calle y, entre las sombras de la noche, comprobó una vez más la puñalada que le arrebataría la vida. Su hija, al menos, viviría. Por el momento.
Entre gruñidos de dolor, tomó impulso y, ayudándose de la pared, se levantó. Arremolinó la falda del velo que le cubría el cuerpo desde la cabeza hasta los pies entorno a una de sus caderas antes de meter la mano en el bolsillo del pantalón de lino, que llevaba debajo, para comprobar que la joya seguía allí. Le tranquilizó saber que no la había perdido en su huida de esos desalmados. Ellos no podían hacerse con esa joya, con su hija ni con el muchacho. Parpadeó para despejar la mente, que comenzaba a sentir embotada, y continuó recorriendo las calles con premura pero sin llegar a correr. Ya no podía.
Debía llegar a la casa del niño con el que había tropezado por la mañana y por quien, después de varias discusiones y conseguir convencer a su marido de que tenían que avisar a sus padres del peligro que corría su hijo, preguntaron a varios vecinos hasta dar con su paradero. Por eso habían llegado hasta ellos. Su obstinada necesidad de encontrarlo los había delatado y, tal vez, condenado a todos a muerte.
Habían conseguido poner a Anuket a salvo. Gracias a los dioses, su pequeña no había presenciado cómo le habían arrebatado la vida a su padre. Avisando a la familia del niño, él también podría escapar. Puede que nunca volvieran a reencontrarse, sin embargo, les había ofrecido la oportunidad de poder hacerlo en esta vida, antes de que ellos se la arrebatasen.
Entre pesadas exhalaciones, llegó a la última callejuela de la ciudad y alzó la vista hacia el final. Allí, bajo las estrellas, lo vio apoyado sobre la pared de la casa en la que le habían dicho que quizá podrían encontrarlo.
—Adom —lo llamó en un susurro. Apenas era capaz de retener el aire en sus pulmones para alzar la voz ni de enfocar al pequeño con claridad—. Adom —insistió, esa vez un poco más fuerte.
Caminó hacia él presionándose el vientre y les suplicó a los dioses que le diesen un poco más de tiempo. El suficiente para llegar hasta él. No les pedía nada más. Tan solo eso y que tuviesen a bien darles la oportunidad que otros les habían negado.
El muchacho abrió los ojos. Se levantó del banco en el que estaba sentado y trató de sujetarla antes de que cayera de rodillas a sus pies. No pudo evitar que las lágrimas le nublasen la vista al recordar que solo era un crío, como su Anuket.
El muchacho la tumbó en el suelo, a escasos metros de la casa en la que vivía. Al apoyar la cabeza sobre las piernas del niño se dio cuenta de su extrema delgadez. Lloró, desconsolada, ante la idea de que pudieran hacerles lo mismo que le habían hecho a su marido y de lo que ella había conseguido escapar por los pelos. Adom no era mucho mayor que su hija. ¿Cómo iban a enfrentarlos?
Trató de incorporarse ligeramente y se dejó caer hacia un lado para toser. No quería que, a tan corta edad, viese la sangre que saboreaba en el interior de su boca y que salpicó la arenisca del suelo.
—¿Usted es...? —Él le apartó el velo que cubría la mitad de su rostro cuando volvió a colocarle la cabeza sobre su regazo—. Es la mujer del mercado —concluyó, escudriñando su rostro.
Ella asintió y comenzó a subirse el velo hasta la cadera. Rebuscó en el bolsillo de su pantalón la pequeña bolsa de cuero anudada con un cordel dorado y la colocó entre las huesudas y diminutas manos de Adom. Sus inocentes ojos verdes se abrieron de par en par al ver la sangre que las cubría, así como la que teñía el velo a la altura de su vientre.
—Protégela —alcanzó a decir en una última exhalación antes de que su mirada, carente de vida, contemplase por última vez el firmamento.
—¡¡Ayuda!! —gritó el pequeño, buscando entre la oscuridad que alguien acudiese a socorrerlos—. ¡¡Ayuda, por favor!!
Como luciérnagas, varias velas se prendieron en el interior de las viviendas que custodiaban la calle, incluida la suya, de la que su señor salió por el portón sujetando una lámpara de aceite.
—¡¿Qué has hecho?! —Lo sujetó por el brazo, lo alzó sin ningún cuidado, dejando que la cabeza de la mujer se golpease contra el suelo, y lo zarandeó—. ¡La has matado!
—¡No! —Se revolvió para que lo soltara y miró a su madre, quien, tras los pasos de su señor, salía a la calle cubriendo con el velo su larga mata de pelo negro—. ¡Yo no la he matado! ¡Madre!
Su madre lo envolvió entre sus brazos, tirando de él con fuerza para liberarlo de la prisión de las manazas del hombre al que pertenecían sus vidas.
—Mi señor, él no es un asesino. Solo es un niño.
Los vecinos, curiosos, comenzaron a arremolinarse alrededor de ellos.
—Ah, ¿no? Míralo. Tiene las manos cubiertas de sangre. —Su señor lo señaló.
Adom se cobijó entre los brazos protectores de su madre, escondiendo las manos entre su cuerpo y el de ella.
—¿Qué tienes ahí, pequeña rata? —Volvió sujetarlo por el brazo y tiró de él, separándolo de la única persona que, por cómo lo miraban los vecinos, creía en su inocencia.
Varios hombres la sujetaron para que no pudiese volver a acercarse a él mientras su señor le arrancaba la bolsa de la mujer que yacía en el suelo y que no había sido consciente hasta ese momento de que seguía entre sus diminutas manos.
—¡Adom, corre! —le ordenó su madre.
Aterrado, el pequeño la miró antes de girar el rostro hacia ese punto en el horizonte que siempre le había llamado la atención, más allá de las murallas que rodeaban la ciudad. Su madre asintió como si, de alguna manera, supiese cuál sería su destino.
—El desierto será tu guía —le dijo antes de que uno de los hombres que la sujetaba la golpease en el costado para que se callara—. ¡Ve! —le ordenó entre lágrimas.
Le arrebató a su señor la pequeña bolsa que había comenzado a abrir antes de que pudiese meter sus asquerosos dedos en el interior y corrió. No supo por qué lo hizo. No tenía ni idea de lo que había dentro, sin embargo, algo lo empujó a hacerlo. Además, la mujer le había pedido que la protegiera.
—¡¡Atrapadlo!! —gritó su señor, señalándolo con el dedo—. ¡¡Es un asesino!!
Como pudo, Adom esquivó a los vecinos que intentaban atraparlo y que lo perseguían entre las angostas callejuelas de la ciudad.
Nadie lo creería. Lo condenarían a muerte, lo lapidarían. De hecho, alguno ya comenzó a hacerlo mientras huía y le gritaban «¡Asesino!» para que todo el mundo se enterase y se uniese a la sentencia que ellos, como pueblo, le habían interpuesto.
—¡Corre, Adom! —le pareció escuchar a su madre.