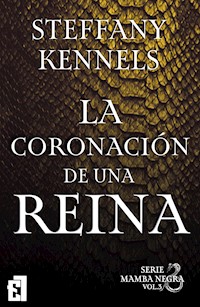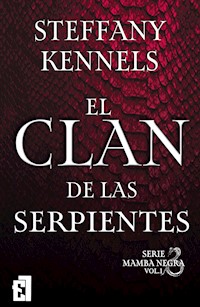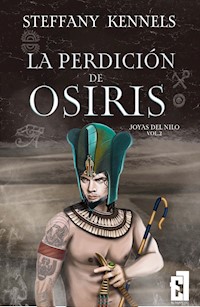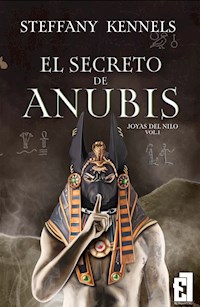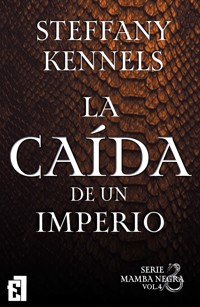
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mamba negra
- Sprache: Spanisch
Somos recuerdos, experiencias, un cúmulo de acontecimientos pasados, presentes y algunos afirman que, incluso, futuros. Una mala racha obligó a Jason a cometer actos infames que lo empujaron al camino de la decadencia, antes de tomar la decisión de entrar en la Policía Española con un único objetivo: acabar con la vida del asesino de su hermana. Sin embargo, el tiempo y los hechos le otorgaron la posibilidad de salir de su zona de confort y traspasar, de nuevo, la frontera del bien y el mal, solo que, en esta ocasión, de la mano de los Ivanov. Esto lo llevará a recordar un viejo suceso de sus peores años, pues él ya conoce a Aiko Yamaguchi-Gumi, una de las mujeres más letales, sanguinarias y temibles de la familia, aunque, a lo largo de su vida, ¿cuántas veces puede romperse una muñeca que ya está destrozada? Ella necesita sanar, recuperar las fuerzas que le han robado y luchar, ahora más que nunca, ya que el final se acerca. Pero cuando sus miradas se crucen, Aiko se planteará una simple cuestión: ¿perdonará por amor a esa persona que tanto daño le ha hecho, que ha reabierto sus heridas y que ha metido el dedo en la llaga con saña? Los Ivanov han sido creados para poner contra las cuerdas los principios y, para Jason y Aiko, la línea que separa el bien del mal y el amor del odio nunca tuvo una definición exacta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La caída de un imperio
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Steffany Kennels 2023
© Entre Libros Editorial LxL 2023
www.editoriallxl.com
04240, Almería (España)
Primera edición: septiembre 2023
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 978-84-19660-02-2
La
caída de un
imperio
SERIE MAMBA NEGRA
vol.4
Steffany Kennels
A mis padres.
Gracias por regalarme ese primer libro
con el que viajé sin moverme de casa.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Epílogo
FIN
Nota de la autora
Biografía de la autora
Capítulo 1
Era ella. ¡Joder, claro que era ella! Ni el fuerte olor a antiséptico y desinfectante podría tapar el aroma a cerezo en flor de la suave piel que no había olvidado desde hacía diez malditos años. Pero ella no lo recordaba, no quería hacerlo o lo que era un golpe más bajo para su ego: reconocerlo.
Se removió, incómodo, en la silla metálica en la que había pasado el resto de la noche tras asegurarse de haber cosido, curado y desinfectado todas y cada una de las heridas que esos canallas habían dejado sobre su diminuto cuerpo.
Era increíble que una mujer tan pequeña en comparación con él, que medía cerca de un metro noventa y pesaba alrededor de unos cien kilos, pudiese albergar la fuerza suficiente como para enfrentarse a cuatro hombres con dos heridas de bala en el abdomen, un hombro dislocado, el fémur fracturado y un corte en el vientre a través del cual se preguntaba cómo había sido capaz de mantener las tripas en su sitio.
Se frotó la cara con la mano antes de apoyar los brazos con los codos sobre sus rodillas. No sabía cómo iba a salir de aquella. Estaba muy débil. Había perdido mucha sangre, tiritaba debido a la fiebre y su nívea piel había comenzado a adquirir un tono cerúleo. Volvió a frotarse la cara, esta vez con ambas manos. Quizá lo del color de su piel era solo producto de su imaginación y del miedo. Miedo a... perderla.
Sus amigos creían que estaba enamorado, encaprichado tal vez, porque Aiko era, con diferencia, la mujer más difícil de acceder a la que se había enfrentado.
No es que él fuese precisamente un adonis, como Erick, ni un encantador de serpientes como Dima, que aprovechaba conocer a la especie para ganarse la confianza de las mujeres, pero había pocas que a él se le hubiesen resistido a lo largo de los años por ser capaz de leer en su mirada que era lo que necesitaban.
Si precisaban desahogarse ahí estaba él, prestándole su hombro para que pudieran llorar. Si necesitaban matar a alguien..., bueno, no es que se prestase a todo tipo de locuras, pero sí podía ofrecerles una buena discusión y ¿por qué no?, un cuerpo que golpear. Si querían hablar, a él no le importaba hacerlas creer que estaba escuchándolas. En realidad, no lo necesitaba; con mirarlas a los ojos y ver cómo se movían, cómo se comportaban y analizar sus gestos conseguía, como decían ellas, empatizar de una manera tan profunda como no lo había logrado ningún otro hombre.
Pero Aiko era distinta. Fue distinta desde la primera vez que la vio hacía diez años. Porque sí, era ella. Después de llevar horas, tantas que había perdido la cuenta, observándola, acariciando con su mirada cada palmo de su piel y su rostro, podía asegurar que la tía de Ayshane era la joven a la que vio aquel día en el antro al que fue a gastarse el poco dinero que le quedaba cuando llegó a España.
Por aquel entonces no era policía, solo un joven americano que había sido, por decirlo de alguna manera, invitado a abandonar su país.
Nunca fue un santo. El alcohol y el juego siempre habían sido su debilidad. Ambas adicciones superadas desde que decidió cambiar el rumbo de su vida y descubrió métodos más placenteros para librarse de la ansiedad gracias, precisamente, a Aiko. La mujer que conoció en una timba de póker ilegal, en el sótano de un cochambroso local de alterne, a las afueras de Paracuellos del Jarama.
Cuando se conocieron no tenía ninguna cicatriz, al menos visible. Recordaría un dragón como el que llevaba tallado en el rostro porque lo recordaba todo sobre aquella joven. Ya por aquel entonces podía dejar helado a cualquiera, de hecho, un par de compañeros de mesa le advirtieron esa noche que, de querer seguir respirando, lo mejor era que ni se le ocurriera pensar en lo que, al parecer, era tan evidente en su rostro cuando la vio pasar entre las mesas en dirección al despacho del que se suponía que mantenía a raya el negocio y a los jugadores con mal perder.
—Si me disculpan. —Dejó la última mano de cartas sobre la mesa y se levantó.
—Será tu funeral, niñato —le dijo uno de los jugadores.
Todos se echaron a reír cuando salió tras aquella joven, pero no pudo evitarlo, le llamaba como un puto canto de sirena que sabía que no podría quitarse de la cabeza.
Y diez años más tarde, así seguía siendo. La jodida nana que, iluso, creía haber olvidado, resonaba cada vez con más ímpetu en su cabeza como la típica cancioncita que a uno lo saca de quicio, que solo escuchas una fracción de segundo y se queda ahí, grabada en tu mente como un soniquete de fondo irritante, pero que, por más que uno lo intenta, no puede deshacerse de ella.
Se apoyó en el respaldo de la silla y recorrió las facciones de su ovalado rostro por enésima vez con esos ojos amarillos salpicados de motitas negras mientras tamborileaba, nervioso, los talones sobre el suelo. Tenía las manos hechas un puño entre sus piernas para evitar acariciar una piel que no solo se le antojaba, sino que era, además, la más suave que había sentido bajo las yemas de unos dedos que le cosquilleaban impacientes por volver a delinear cada centímetro de su cuerpo. Jamás podría olvidar esa sensación tan placentera. ¿Quién en su sano juicio podría hacerlo?
Desde que se topó con ella en la salida del complejo policial en el que Ayshane le dijo que persiguiera a la mujer que se le había escapado mientras dejaba el cadáver de Clara —la prostituta de Julien infiltrada en La mansión—, pocas habían sido las ocasiones que había tenido para observarla tan de cerca sin que se escurriese entre las sombras o, para qué negarlo, él ocultase la curiosidad que le impelía pasarse la vida grabando a fuego las facciones de su cuerpo y de su rostro en una mente que no la había olvidado. La esquivaba, miraba hacia otro lado y evitaba estar en la misma sala que ella por miedo a que lo tomasen por un depravado. Que lo era. A esas alturas tampoco iba a engañar a nadie, y menos a sí mismo.
En su interior había algo que no estaba bien. No era de ahora; siempre había tenido esa sensación, por eso se alistó en el ejército con diecisiete años y el consentimiento de sus padres que, aliviados, vieron en una educación militar la oportunidad perfecta para enderezar a la oveja negra de la familia.
«No puede arreglarse lo que ya está roto».
Soltó un abrupto suspiro cargado de culpa, remordimiento, rencor y anhelo. Ni el entrenamiento militar ni la dura disciplina a la que fue sometido habían recuperado esa parte de él con la que, cuando lo invitaron a abandonar sus filas, se dio cuenta de que, tal vez, no había nacido. Era un canalla. Un yonqui de todo a lo que uno pudiera engancharse.
Alzó una mano y le retiró del rostro un mechón de pelo que se le había quedado pegado al desinfectante del corte que tenía sobre el labio superior.
Todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo aclamaron aquella insignificante caricia y le provocaron un escalofrío que le recorrió la espalda y se extendió de pies a cabeza, erizándole la piel. Retiró la mano como si le quemase su contacto. Con ese simple roce tenía suficiente. Por ahora. Negó con la cabeza. No. No estaba bien. Su cuerpo no debería reaccionar así.
Aiko Yamaguchi–gumi, la mujer que tenía delante postrada en una cama luchando por seguir respirando, era la joven japonesa cuya exótica belleza le robó el aliento una vez, la que jugó con sus sentimientos más oscuros como si de una pésima mano de cartas se tratase, que el rencor le había impedido olvidar, que llevaba meses ignorándolo deliberadamente, que hacía como si no lo conociera y, sin embargo, había recibido un disparo por él sabiendo que aquella bala no se dirigía a ningún órgano vital, pero que a ella casi la mata.
Esa acción, llevada a cabo sin ningún tipo de responsabilidad por su parte, junto con las cicatrices antiguas que le cubrían la espalda, fue lo que lo llevó a pensar que, quizá, lo ocurrido diez años atrás no fue culpa suya. Tal vez, se vio obligada o retenida.
Se llevó la mano a la barbilla y se la acarició. Negó con la cabeza. Aiko había estado entrando y saliendo de la cárcel los últimos años de su vida cuando le había dado la gana. A esa mujer no se la podía retener. Al menos, no con cadenas.
Comenzó a ladear la cabeza de manera inconsciente, observándola. Apenas había envejecido desde que la conoció, como si ni siquiera el tiempo se atreviese a pasar por ella.
No la había visto sonreír ni una sola vez, al menos, no como aquella noche. ¡Qué narices! No había visto ni la más mínima expresión en su rostro, salvo cuando acababa con la vida de algún desgraciado. Entonces sí sonreía. Se deleitaba con el placer que le provocaba arrancarles un último suspiro a sus enemigos. Era perturbador, inquietante y, a su vez, toda una delicia verla disfrutar de esa manera. «Eres un maldito psicópata». Sonrió ladino.
Su mirada había cambiado. Cuando la conoció, rebosaba llena de vida, de esperanza e, incluso, amor, benevolencia y un sinfín de sentimientos reprimidos que brillaban, cegadores, en los dos pozos sin fondo y sin vida en los que ahora se habían convertido sus rasgados ojos, sin perder un ápice del erótico y llamativo misterio que siempre rodeaba a la muerte.
Tenía el pelo mucho más largo, sin embargo, seguía siendo sedoso, de un impoluto negro, brillante bajo el sol, con reflejos blancos que a uno lo hacían transportarse a las noches al raso en la montaña bajo la luz de la luna.
Apoyó de nuevo los codos sobre las rodillas y se acercó a su rostro. Inspiró. Apretó la mandíbula cuando su cuerpo se estremeció, embriagado por el dulce aroma que podía paladear bajo el típico olor aséptico de la intervención a la que había sido sometida.
Era ella. La misma con la que hizo un pacto de sangre que él sí cumplió y que Aiko se pasó por el arco del triunfo para, luego, desaparecer. Y ahora, ¿si te he visto no me acuerdo?
—Nunca debiste apostar con un adicto al juego, Dragoncito —le susurró al oído—. No puedes morirte. Tienes una deuda conmigo. Lo recuerdas.
No era una pregunta. Estaba convencido de que se acordaba de esa noche por mucho que se negara a reconocerlo pues, aunque no pudiera sortear las infranqueables barreras que había erigido entre ellos, en las distancias cortas el cuerpo no mentía, y el de Aiko había hablado más de la cuenta en aquel sótano en el que había mantenido ocultas a la anciana y a Reiko.
—No vas a ir a ningún sitio hasta que no la hayas saldado... —canturreó.
Estaba inconsciente, sedada, pero según los eruditos de la ciencia una persona inconsciente o en coma podía escuchar. No podían contestar, sin embargo, sí comprender lo que se les decía. En cuanto a recordar sus palabras cuando despertase... De eso ya se encargaría él.
Dejó caer la espalda sobre la silla, con la vista clavada en su rostro, vagando por los recuerdos de aquella noche, las semanas que le sucedieron, los remordimientos que lo atormentaban y los fantasmas que lo perseguían desde entonces.
En su mano estaba poner punto final. Podía matarla en ese mismo momento, asfixiarla con la almohada, suministrarle cualquier tipo de veneno. Estaba a su merced, incapaz de defenderse. Pero un puñal atravesaba su pecho, se ensartaba en su corazón y se retorcía, frenético, con tan solo pensar que cualquiera, incluido él, podía arrebatarle la vida.
De nuevo, se removió incómodo en la silla. Cruzó las piernas, colocó un tobillo sobre la rodilla y los brazos en su pecho. «No es amor. Solo son cuentas pendientes. Morbo». Saber hasta dónde era capaz de llegar con tal de mantener esa fachada de mujer infranqueable.
Pensaba cobrarse lo pactado más los intereses, por supuesto. Solo esperaba que, por el bien de ambos, el rencor que ahora sentía hacia ella fuera diluyéndose con el tiempo. De lo contrario, iba a tener serios problemas con la familia que lo había adoptado: los Ivanov.
Alzó la vista hacia la puerta cuando escuchó el picaporte.
—¿Se puede? —le preguntó Erick asomando la cabeza.
Asintió. De todos, a él y a Alice era a los que más iba a echar de menos si no conseguía refrenar la sed de venganza que creía aliviada cuando dio por hecho que, si no había dado con la jodida japonesa en todos esos años, tal vez era porque yacía bajo tierra. Pero no, estaba ahí. Delante de sus narices. Más muerta que viva y sin derecho a abandonar este mudo hasta que a él no le diese la gana.
—¿Llevas aquí toda la noche? —Asintió de nuevo—. ¿Puedo preguntar por qué? —Atravesó la habitación hasta llegar a los pies de la cama.
—Puedes —le contestó alzando la vista hacia el equipo que medía las constantes vitales de Aiko mientras se preguntaba qué pesaría más cuando ella abriese los ojos: ¿el rencor enquistado? ¿La ira por su comportamiento kamikaze? ¿El deseo? Se volvió para mirar a Erick al sentir sus penetrantes ojos verdes clavados sobre su persona—. ¿Qué? —No pudo evitar sonreír de medio lado al ver su cara de «¿Estás de guasa?»—. He dicho que podías preguntar, no que fuese a contestarte.
Erick sonrió de medio lado. Se acercó a la silla que había en el otro extremo de la habitación, la colocó a su lado, le dio la vuelta y se sentó a horcajadas sobre ella con los brazos apoyados en el respaldo.
—Hay respuestas que no necesito saber porque son más que evidentes, y preguntas que, por lo que veo, no estás dispuesto a contestar. Supongo que el motivo por el cual llevas toda la noche velando por una mujer a la que a priori no soportas es una de ellas. —Sus ojos brillaron, astutos.
Su amigo lo conocía bien. Demasiado. Pero, ¡ah!, ese juego lo había inventado él y, como buen jugador, aunque le había enseñado algunos trucos básicos, se había guardado los mejores.
Calculó muy bien su siguiente jugada. Erick no era Alice. A ella era más fácil engañarla porque, de base, tenía fe ciega en él. Su amigo, por el contrario, desconfiaba hasta de su propia sombra.
—Alguien tiene que quedarse con ella las primeras veinticuatro o cuarenta y ocho horas. Ya sabes cómo funciona esto. —Se encogió de hombros—. Sergei ha terminado agotado. La intervención ha sido compleja, así que yo hago el primer turno de guardia y él vendrá para el segundo. —Comprobó la hora en su reloj—. En un par de horas podré irme a descansar.
No podía mostrar sus cartas tan pronto, por lo que se limitó a mentir, con pasmosa facilidad, gracias a su don de gentes y su más que vasta experiencia en la elaboración de perfiles y el comportamiento humano.
Si quería que Erick lo creyese no solo su historia tenía que ser verosímil, además, debía mostrar una actitud impecable ante la situación.
Cierto era que Sergei se había encargado de la operación. Él no habría podido hacerlo, ya que le temblaban las manos, estaba demasiado nervioso y no se fiaba de sí mismo porque la supervivencia de Aiko le importaba, pero no de la manera y por los motivos que creían sus amigos.
Los impulsos que revoloteaban sus hormonas como un preadolescente cada vez que ella estaba cerca nada tenían que ver con un enamoramiento. Atracción, sí que era posible. Era una mujer con una belleza exótica innegable y ese endemoniado carácter, esa frialdad que mostraba ante todo y ante todos la convertía en la cima de una escarpada montaña que cualquier hombre estaría dispuesto a escalar.
Morbo. Solo era eso. El ser humano era así de pueril, de simple y de estúpido. Él no era una raza superior y, por lo tanto, también aquejaba de esa enfermedad.
Era mucho más fácil hacer creer a todo el mundo que había caído en las redes de esa mujer, que tener que ponerse a dar explicaciones de los verdaderos motivos que le impedían dejarla morir.
Seguramente, todos lo comprenderían, estarían de acuerdo y le darían la razón, pero no le permitirían acercarse a ella y, ahora que la había encontrado, no iba a dejarla marchar. No podía.
—¡¿Qué quieres que te diga?! —Alzó ambos brazos al aire con más indignación de la que creía que podía llegar a mostrar ante el intenso escrutinio de su amigo.
—No lo sé. ¿Tal vez lo que te niegas a reconocer? —le preguntó, sagaz.
—No creo que sea necesario admitir lo que, al parecer, es tan obvio.
—¿Y qué se supone que es tan obvio? —Lo miró a través de dos finas líneas color verde.
Jason puso los ojos en blanco a la vez que soltaba un abrupto suspiro, exasperado, que nada tenía de teatral. De verdad, Erick estaba empezando a sacarlo de sus casillas.
—Me gusta. Me pone. Me atrae, o como quieras llamarlo. ¿Contento? —Cruzó los brazos sobre su pecho sin apartar la vista de la de su amigo.
Erick sonrió de medio lado enarcando una ceja. «Mierda». Conocía esa mirada. El teatrillo no estaba funcionando. Casi podría decirse que no estaba tragándoselo ni él, y eso que algo de verdad había en sus palabras, por mucho que se negara a aceptarlo.
Aiko era un quiero pero no puedo. Una necesidad que no debía permitirse. Una tentación, fuera del alcance de cualquiera, en la que no podía caer. No estaba bien desearla. No estaría bien amarla, pero que a nadie se le ocurriese ponerle un solo dedo encima si pretendía seguir respirando.
Se volvió para observar su rostro pálido, con purpúreas cuencas bajo los rasgados ojos negros que la desgraciada se resistía a abrir. «Estoy jodido». Se frotó el rostro con la mano.
—¿Cuánto hace que nos conocemos, Jason?
—El suficiente como para saber que eres tan agradable como un nido de piojos cuando algo se te mete entre ceja y ceja —le respondió perdido en los labios resecos de la mujer que yacía sobre la cama.
Cogió una gasa, bajo la atenta mirada de Erick, la mojó en un vaso de agua que había en la mesilla que tenía al lado y se los humedeció con ligeros toques, con sumo cuidado y sin arrastrar.
—No voy a poner en duda lo que sea que haya despertado en ti, porque he visto cómo la miras cuando crees que nadie te ve. —Los músculos de su cuerpo se tensaron una fracción de segundo entre un movimiento de gasa y otro. Suficiente como para que su amigo, o cualquiera que lo conociera, se diese cuenta—. Pero ambos sabemos que hay algo más. Y ese algo más no son, precisamente, flores y corazones. ¿Me equivoco? —Erick se dio un par de golpecitos en la punta de la nariz cuando él lo miró por el rabillo del ojo—. No me gusta. No huele bien.
Una bronca risotada emergió del centro de su pecho. Negó con la cabeza. «Será cabrón. Cazado».
Dejó la gasa sobre la mesilla y lo enfrentó. Era inútil discutir con él. Su amigo tenía lo que, hasta ahora, le había parecido una gran virtud: una intuición excepcional.
—¿Qué quieres, Erick? —le preguntó, hastiado.
—La verdad.
—La verdad. —Paladeó cada una de las letras según repetía sus palabras.
Sonrió sin ganas antes de volver a fijar la vista sobre el cuerpo inerte que se aferraba a un hilo de vida entre las sábanas.
—El Jason que yo conozco no se enamora. Es de echar un polvo macabro y seguir con su vida. Es frío, calculador y despiadado cuando le hacen daño a él o a los suyos y, por cómo te has comportado con ella durante todo este tiempo, Aiko parece haberte hecho mucho. No sé de qué manera ni cuándo, pero no hay que ser un lumbreras para saber que ese algo más que ha despertado en ti tiene que ver con algún tipo de conversación pendiente.
«El Jason que tú conoces solo es la punta del iceberg». Una mínima parte del cabrón redomado, como decía su padre, que en realidad era. La cara visible de lo que se esperaba de él y, por lo tanto, se había limitado a mostrar al mundo cuando llegó a España e ingresó en el cuerpo. Por desgracia, Erick, sin ser un experto en perfiles, tenía un olfato envidiable para detectar la maldad.
—Ahora es cuando, amablemente, me pides que me aleje de ella. —Se estiró como un enorme gato sobre la silla—. Deberías dejar de escuchar la misma emisora que Dima. Últimamente, cantáis la misma sarta de estupideces.
—Acabamos de enterrar a Irina. —Alzó la vista hacia su amigo al escuchar cómo su voz se quebraba—. Han matado a Eduard —continuó, recomponiéndose. Se levantó de la silla y la agarró con una mano por el respaldo—. Taiyo viene a por nosotros y Alice ha decidido plantarle cara.
—Tampoco es que tengamos otra opción. Es él o nosotros.
—Exacto. Él o nosotros, Jason. Y dentro de ese nosotros —dibujó un triángulo con el dedo índice, señalándolos a los tres, con la mano que tenía libre—, está incluida Aiko. Creo que ya tenemos suficientes problemas, ¿no te parece? —Levantó la silla y volvió a dejarla en su lugar, al otro lado de la cama, junto a la pared, antes de dirigirse hacia la puerta.
Erick tenía razón. Habían pasado demasiados años. Quizá, lo mejor era tratar de mantenerse al margen, evitarla, tal y como había estado haciendo hasta ahora. Puede que, con el tiempo, pudiesen convivir en paz.
Por lo que sabían, Taiyo le había puesto precio a sus cabezas, así que abandonarlos a su suerte y olvidarse de todo no era una opción aconsejable. Además, sus fantasmas no dejarían de perseguirlo, mucho menos ahora que estaba seguro de que Aiko era la joven japonesa por la que había perdido la última esperanza que le quedaba para redimir su alma.
El abuelo de Ayshane contaba con un ejército perseverante y adiestrado para matar y ellos eran cuatro gatos más o menos bien avenidos. Un bloque sólido, una familia con ligeras fisuras debido a su secretillo, pero, a fin de cuentas, mucho más seguro que el amparo de un camino en solitario.
—Erick... —El desagradable chirrido del monitor que medía las constantes vitales de Aiko comenzó a pitar de manera estridente, a lo que se sumó el ruido de la silla al caer al suelo cuando él se levantó como un resorte—. No, no, no, no —comenzó a repetir una y otra vez, como un mantra, toqueteando el monitor.
Comprobó el manguito que rodeaba el brazo de Aiko, por si era un fallo en la conexión del equipo, la vía que le administraba los sueros con calmantes, aun sabiendo que nada tenían que ver con las advertencias del monitor, hasta que el pitido constante, lineal, idéntico al trazo sin vida que se dibujaba en la pantalla, inundó la habitación.
—¿Qué ocurre? —le preguntó Erick aferrándose al metal que se alzaba por encima de los pies de la cama articulada. Sus nudillos palidecieron—. ¡¿Jason?! —lo llamó al ver que él, consternado, no era capaz de articular ni una sola palabra.
—Ha entrado en parada —alcanzó a decir en un hilo de voz, sin creérselo, pálido, alejándose un paso de la cama como si en cualquier momento el fantasma de Aiko, uno más de la larga lista de los que lo perseguían cada noche, fuera a emerger de su cuerpo sin vida y fuese a estrangularlo, culpándolo de su propia muerte.
Capítulo 2
Su corazón comenzó a latir errático. Casi podría decirse que se le saltaron un par de latidos antes de volver a continuar con el bombeo del miedo, la angustia y el pavor que recorrió su cuerpo al darse cuenta de que Aiko había dejado de respirar. Que a su cerebro no llegaba el oxígeno que necesitaba para seguir con vida, que estaba perdiéndola.
«Y así terminan las historias sin final feliz». Se sorprendió de sus propios pensamientos. ¿Qué final feliz podía tener un ser despreciable como él? Con su pasado y sus intenciones futuras, ¿a qué aspiraba?, ¿qué esperaba?, ¿desde cuándo había tenido cabida aquel tipo de final en su vida?
—¡Jason! —le gritó Erick, desesperado.
Destapó el cuerpo de Aiko, cubierto por una sábana, y clavó la vista en él con la esperanza de que le dijera qué hacer para salvarle la vida impresa en sus ojos verdes, sin embargo, pese a tenerlo frente a él, al otro lado de la cama, Jason no lo veía.
—Por el amor de Dios, ¡haz algo!
Tardó un par de segundos en reaccionar. El tiempo que su cerebro, colapsado por los recuerdos y la imagen de la mujer cuyo corazón acababa de despedirse del mundo con un único y débil latido, necesitó para procesar la súplica implícita en la orden.
Negó con la cabeza dando otro paso hacia atrás.
—No puedo —susurró, sin ser capaz de discernir qué era lo qué no podía exactamente: ¿dejarla marchar?, ¿perderla?, ¿acabar con su vida?, ¿vivir sabiendo que podría haber intentado, al menos, que su corazón volviese a latir de nuevo?
Contempló el rostro demacrado de Aiko. Su figura de líneas rectas y suaves, pese a las cicatrices antiguas que recorrían su cuerpo y las suturas recientes que las acompañaban y dibujarían un nuevo mapa sobre su piel de la barbarie a la que había tenido que enfrentarse durante toda su vida. Frunció el ceño al llegar a su vientre, terso, salvo por una ligera hinchazón que se elevaba, desmesurada, junto a los hilos con los que Sergei había cerrado la sonrisa que, burlona, se reía de su suerte una vez más.
—¡Jason, maldita sea, reacciona!
Miró a Erick, desencajado, con las manos apoyadas sobre el colchón en dos puños con los que apuntalaba su cuerpo contra la cama, en un intento por no saltar por encima de Aiko y abofetearlo para que reaccionase de una vez.
Paralizado por el miedo, ante su incapacidad de reacción, su amigo colocó las manos, una encima de la otra, con las palmas extendidas y entrelazadas sobre el pecho de Aiko.
—Uno, dos, tres —contó antes de sujetarle la nariz, abrir ligeramente sus labios e insuflarle aire—. Uno, dos, tres. —Repitió la operación—. Uno, dos, tres.
Un gruñido emergió de su garganta. Iba a hacerle daño. De seguir así, golpeando su pecho con tanto ímpetu, iba a partirle una costilla y él no..., no podía consentirlo. No quería que muriese. Él solo...
—¿Aiko?
«Mierda, ¡que no respira!», pensó como si fuera consciente, por primera vez desde que el corazón de Aiko había dejado de latir, de que había entrado en parada cardiorrespiratoria o su cerebro acabase de atar cabos descubriéndole una verdad universal: que los seres humanos necesitaban oxígeno y un corazón que bombease para seguir con vida.
Rodeó la cama con dos zancadas y casi arrancó las puertas del mueble de la encimera médica que Erick tenía a su espalda mientras su amigo seguía con la RCP.1
Sacó el desfibrilador con movimientos bruscos, mecánicos y automáticos.
—Apártate. —Encendió el equipo, hizo a un lado a Erick, que parecía no escucharlo, y colocó las palas sobre el pecho de Aiko—. Voy. —Primera descarga—. No me jodas, Dragoncito —gruñó entre dientes cuando miró la pantalla y la línea que debía marcar los latidos de su corazón seguía plana, yerma, sin vida. Volvió a sacudir su cuerpo con una nueva descarga—. ¡Aiko, maldita sea!
Seguía sin reaccionar. Su corazón había dejado de latir de verdad, se había... estaba... «¡No!». Volvió a cargar las palas. Se negaba a pensar que no volvería a abrir los ojos.
Aiko no era de esas mujeres que se rendía. Era de las que se levantaban por las mañanas con un hambre voraz y se comían el mundo. Tenía que despertar. Tenía que abrir los ojos. Tenía que vivir para ponerlo en su lugar, para luchar contra él, para plantarle cara y demostrarle que estaba equivocado. Ella, simplemente, no podía morir. Aún no. Le debía una explicación. Varias, para ser más exactos.
Cargó las palas y las colocó de nuevo sobre su pecho.
—¡Aiko, joder! —gritó fuera de sí al ver que una nueva descarga trataba de impulsar, sin éxito, un corazón que se negaba a reaccionar.
—¡Quieto! —Erick, con la mirada esperanzada puesta sobre el monitor, lo sujetó por el hombro, frustrando un nuevo intento desesperado por devolverle el pulso.
Jason alzó la vista hacia la pantalla, con el metal de las palas a un milímetro de rozar la suave piel de su pecho y el aire contenido en el interior de sus pulmones, hasta que una curva en el monitor siguió a la oleada que le sucedió con cada débil latido.
Permitió que se escapara el aire que había estado reteniendo antes de dejar caer el equipo, sin vida, a ambos lados de su cuerpo.
—Está viva —escapó en un susurro entre sus labios. Sonrió envuelto en una extraña sensación de bienestar que no reconocía. «Gracias a Dios». Le colocó un mechón de pelo tras la oreja y acarició su rostro con el dorso de la mano con inusitada delicadeza—. Estás viva.
Erick carraspeó, recordándole que no estaban solos y convirtiendo lo que le pareció una fugaz e insana felicidad en un barullo de dudas, remordimientos, culpa y deseo. Un deseo que jamás había sentido; el que a uno le otorga la alegría desmedida por una situación que no debería provocar ese tipo de felicidad.
Durante años había querido matarla. Con el tiempo le bastó con encontrarla y hacerle pagar por lo que le había hecho y, ahora, que podía tener ambas cosas, no sabía por qué lo primero no podía hacerlo y con lo segundo tenía... ¿dudas?
Negó con la cabeza y comenzó a inspeccionar su cuerpo. La ligera hinchazón que había visto sobre la sutura del vientre no le gustaba. No debería estar tan abultado.
—Avisa a Sergei —le ordenó a su amigo, comprobando el orificio de la sonda colocada para drenar la incisión.
Teniendo en cuenta el poco líquido que acumulaba la bolsa, colgada del gancho que había en uno de los laterales de la cama, le dio la impresión de que estaba obstruido.
Tenía serias dudas de que una obstrucción hubiese provocado aquel fallo cardiaco, salvo que el cuerpo de Aiko se encontrase al borde de un colapso. Volvió a mirar la hinchazón. Se la apretó con cuidado. «Mierda». Las venas superficiales estaban colapsadas.
Se sacó una pequeña linterna del bolsillo del pantalón, le abrió los ojos y le alumbró las pupilas.
—Algo no va bien —murmuró para sí con rictus sombrío.
Volvió a mirar el monitor. Su pulso era muy débil. Sus respiraciones, profundas, parecían laboriosas. No estaba fuera de peligro; todo lo contrario.
—Sergei no coge el teléfono —le dijo Erick.
—Sigue intentándolo y quédate con ella.
—¿Adónde vas? —le preguntó con el móvil pegado a la oreja.
—A preparar el quirófano. —Con manos temblorosas agarró el pomo de la puerta. Se volvió para mirarla una última vez antes de salir.
Aiko tenía un pie en la tumba. Una nueva operación podía poner punto final a su vida, devolviéndole la estabilidad emocional que había perdido en los últimos meses. ¿Iba a permitirlo? Por supuesto que no. Iba a hacer todo lo humanamente posible por salvarla. Si no salía de la intervención no sería por su culpa, ¿no? ¿Por qué, entonces, tenía esa extraña opresión en el pecho que le impedía respirar?
«Necesito una copa».
Seis horas más tarde se quitó los guantes, el gorro, la mascarilla y se arrancó la bata de papel verde junto a la pila. Lo desechó todo en el cubo de material sanitario, abrió el grifo y comenzó a lavarse las manos, hasta los codos, con la mirada perdida en la espuma blanca que se le escurría por la piel y se arremolinaba sobre el sumidero antes de desaparecer.
Tragó. Tenía la garganta como una lija. La sed había vuelto. La necesidad le apretaba el gaznate. Lo ahogaba. Le había costado dos años dejar la bebida. Llevaba ocho sin probar ni una sola gota de alcohol y, ahora, se moría por un buen vaso de bourbon o, mejor, una botella.
Pensó en meter la cabeza bajo el grifo con la esperanza de sofocar el sudor frío que le recorría la espalda y le erizaba la piel, en beber agua hasta reventar, pero la sed no era real y el acuciante calor que amenazaba con deshidratarlo tampoco. Estaban en su cabeza. Tan solo era una vía de escape rápida a la desazón que agitaba su cuerpo con ligeros temblores que intentaba disimular pensando en otra cosa que no fuesen las siguientes veinticuatro horas; ardua tarea teniendo en cuenta que lo único que podía paladear en aquel momento era el fuerte olor a antiséptico, mezclado con la sangre.
«Todo ha salido bien», se repitió por enésima vez. Y si no, ¿qué más le daba? Adiós a sus problemas, ¿no?
No pudo evitar la congoja que atizó como un látigo el centro de su pecho al alzar la vista por encima de su hombro y mirar a Aiko, tumbada en la camilla del quirófano, junto a Sergei, aferrada a un hilo de vida.
Ese no era su lugar. Una mujer como ella no había nacido ni para permanecer ni para morir postrada en una cama. «Abre los malditos ojos. Te lo ruego». Sí, sin ser creyente le rogaba, imploraba, suplicaba, a un dios en el que no creía que, por favor, despertase. Pero si su estado era delicado antes de volver a operarla, ahora era crítico.
Tal y como había intuido, Aiko tenía una hemorragia interna en el abdomen producida por la ligadura de uno de los vasos, que esos desgraciados le habían seccionado al cortarle el vientre y que se había soltado al colocar el drenaje.
Habían llegado por los pelos. Casi no lo cuenta.
Inspiró con lentitud, llenando sus pulmones hasta que le ardieron. Cerró los ojos buscando la calma y la serenidad que lo habían acompañado hasta ese momento y que parecían haberse esfumado una vez Sergei había asegurado de nuevo la incisión y el drenaje.
Echó la cabeza hacia atrás y estiró el cuello. A pesar de la tensión, sentía los músculos de su cuerpo como si fueran gelatina.
Durante la intervención intentó abstraerse, pensar que no era Aiko, sino uno de sus antiguos compañeros de comando que sí merecían vivir. No obstante, cuando alzaba la vista y veía su rostro, su mundo se desmoronaba. ¿Por qué?
Ella no merecía vivir. Él tampoco. Gracias a Dios, llegó Sergei para hacerse con el control de la operación y apaciguar su congoja. De no haber sido así, con un pulso contraindicado para robar panderetas, la escabechina que podía haberle hecho a su cuerpo podría haber sido peor que la majestuosa obra de arte de cualquier psicópata. Nunca le había temblado tanto el pulso. Jamás.
—Gracias. —Abrió los ojos y miró a Sergei, a su lado, lavándose al igual que él—. Por salvarle la vida —le aclaró. Arrancó varias hojas del dispensador de papel que había colgado en la pared y se secó.
—Has sido tú quien ha hecho todo el trabajo. —Terminó de enjuagarse, cogió un par de papeles y se secó también.
—No se quite mérito —le dijo, atrayendo su mirada hacia esos ojos grises que hablaban por sí solos de la sabiduría que albergaban—. Vaya a descansar. Yo me ocuparé de ella y del resto. —Colocó una mano sobre su hombro y le dio un caluroso apretón.
Antes de convertir el papel con el que se había secado en un gurruño empapado que tiró a la papelera, hizo un movimiento de cabeza en dirección hacia la puerta metálica de doble hoja, con una diminuta ventana de ojo de buey en el centro, a través de la cual se asomaba Dima. Después los dejó a solas.
Apoyó las manos sobre el borde de la pila, de espaldas a Aiko. Dejó caer la cabeza entre los hombros y cerró los ojos. Sus nudillos palidecieron ante el ensordecedor pitido de la máquina de constantes vitales que, como si alguien le hubiese instalado un maldito altavoz, emitía un molesto zumbido que se le clavaba en los tímpanos para recordarle que había muchas posibilidades, demasiadas, de que se marchara y, en esta ocasión, para siempre.
Abrió los ojos. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Tenía los nervios a flor de piel. Alzó la vista hacia la puerta. Le urgía salir de allí, aun así, esperó hasta que Sergei calmara los ánimos de los que se suponía que ahora eran su nueva familia. Gracias a los que vivía, por los que estaba dispuesto a morir y a los que, en aquel momento, quería evitar a toda costa.
No se encontraba en disposición de aguantar las impertinencias de Dima, para el que Aiko era como una madre. El escrutinio de Erick, que no tardaría mucho en atar cabos y que, sin duda, lo sometería a un nuevo tercer grado para averiguar qué era lo que realmente le ocurría. Tampoco soportaba tener que enfrentarse a la mirada de dolor de Alice, que lo creía enamorado de la mujer que yacía a su espalda. El análisis de Ayshane, que no dudaría en matarlo para descubrir qué ocultaba o si ese secreto ponía en peligro a su familia. Ni la inquietante mirada de Reiko que, observadora, no perdía detalle de nada de lo que la rodeaba, al igual que Alma.
Un escalofrío le recorrió la espalda. La joven japonesa le ponía los pelos de punta. No sabía por qué, pero había algo en su mirada que no terminaba de encajar con toda esa inocencia que Reiko mostraba, teniendo en cuenta el mundo del que procedía. O puede que simplemente no le gustase porque, salvando las distancias, le recordaba a la propia Aiko, más joven.
Negó con la cabeza para deshacerse de los recuerdos que amenazaron con embotar su mente.
«Necesito una puta copa».
Los párpados le pesaban como dos telones de acero. Tragó. Sentía la garganta seca, en carne viva. Trató de llevarse la mano al cuello.
—Está despertando —escuchó que decía Dima a lo lejos—. Sí. Ha movido dos dedos. Avisa a Sergei. —«Dos dedos. Genial». Su intención era mover el brazo y había movido dos míseros dedos—. Mat´, despierta —le susurró al oído—. Sé que estás agotada —sintió las yemas de sus dedos acariciándole el contorno de la mejilla—, que tienes sueño, pero tienes que abrir los ojos. —Su voz sonaba apagada, preocupada—. Por favor.
Intentó complacerlo. Su cerebro emitió la orden. Sintió que los párpados estaban por la labor de colaborar moviéndose ligeramente, sin embargo, el cansancio superaba con creces su voluntad. Tenía demasiado sueño.
Cuando se vive rodeado de muerte, la idea de abandonar este mundo deja de preocuparte, de tener sentido. Pasa a ser un simple hecho banal del que apenas se tiene la necesidad de preocuparse.
Estaba muy cansada. ¿De qué servía seguir luchando si, al final, todos iban a morir igualmente?
Capítulo 3
Había perdido la cuenta de las veces que había movido el vaso de bourbon en círculos sobre la barra.
Aún no lo había probado. Cuando llegó al oscuro antro de carretera que había encontrado a cien kilómetros del Sanatorio, fue directo hacia la barra, le pidió al camarero que le sirviera y se quedó ahí, sentado en el taburete de piel de melocotón verde musgo, con la mirada perdida en los hielos que hacía horas que habían desaparecido, y la mente en blanco, colapsada entre el ansia de saborear el líquido ambarino y la escasa fuerza de voluntad que a esas alturas le quedaba para no tirar por la borda el titánico esfuerzo que le había costado dejar la bebida.
Sabía que detrás de un vaso llegaría otro, otro y otro hasta terminar dando tumbos con la botella en la mano, y no tenía del todo claro hasta qué punto le merecía la pena.
—Hola —lo saludó una joven que acababa de acercarse a él con un claro acento extranjero.
Era la tercera o la cuarta vez en lo que iba de tarde o de noche. Eso tampoco lo sabía. Por la escasa luz que penetraba por la puerta cada vez que algún cliente entraba o salía, tenía claro que había anochecido, pero la ausencia de ventanas y las rosáceas luces de neón le impedían calcular cuántas horas llevaba allí. Giró el vaso trescientos sesenta grados sobre sí sin alzar la vista hacia la muchacha. No le apetecía compañía. O sí. Se frotó el rostro con la mano. «Un buen polvo siempre será una opción más... saludable que una copa».
Sonrió de medio lado y negó con la cabeza lo absurdo de sus pensamientos sin apartar la vista del fondo del vaso.
—¿Jason?
Se quedó mirando la mano, diminuta, que la joven colocó sobre su regazo. Levantó la vista del bourbon caliente, que no había dejado de marear entre las manos, y la clavó en los rasgados ojos castaños que lo observaban de cuando en cuando, preocupados, mientras revoloteaban a su alrededor temerosos, quizá, por el pecaminoso ambiente del local.
—¿Reiko? —Frunció el ceño—. ¿Qué haces aquí? —Echó un vistazo a su alrededor, al igual que ella, pero con diferente intención. En su caso, saber si había venido sola—. ¿Cómo has llegado? —le preguntó al comprobar que, efectivamente, no parecía haber nadie con ella, salvo que Dima y Erick se hubiesen disfrazado de babosos alcoholizados anhelantes de la lujuria que despertaban las chicas de compañía que los rodeaban, o Alice, Ayshane y Alma fueran alguna de aquellas jóvenes y no se hubiese dado cuenta—. ¿Has estado siguiéndome?
—Iba escondida en los asientos traseros del coche —le respondió, en japonés, agachando la vista hacia la mugre que cubría el suelo. Su español era muy básico—. Estaba preocupada —añadió en un susurro apenas audible.
Le pareció que tenía las mejillas sonrosadas, o tal vez fuera el reflejo de las luces de neón del interior del local.
—No deberías estar aquí. —Se bajó del taburete de mala gana y la agarró por el brazo—. Es más, no deberías salir sola. —Tiró de ella y la arrastró por el local en dirección a la salida.
—Jason, espera —gimoteó intentando seguirle el paso—. Estás haciéndome daño.
Frenó a medio camino entre la puerta y la barra. Se volvió para mirarla antes de soltarle el brazo. Ver sus enormes dedazos marcados sobre la nívea piel de la joven antes de que ella los cubriera, acariciándose allí donde él la había agarrado, fue como recibir una bofetada. ¿Qué estaba haciendo? Ella no tenía culpa de nada.
—Perdona.
—¡Eh, tú! —le gritó el camarero desde la barra. Se apoyó con las dos manos sobre el contrachapado de madera que la cubría junto al vaso de bourbon que había dejado abandonado—. Aquí no se fía.
Le ofreció la mano a Reiko, que rápidamente entrelazó los dedos con los de él, volvió sobre sus pasos para pagar la consumición y dejó un billete de cincuenta euros sobre la barra.
—Quédate con el cambio.
—¿Seguro que quieres irte con él? —le preguntó el hombre a la joven, colocando la mano sobre el billete.
Ella miró a Jason esperando, quizá, que él le tradujera sus palabras para comprender lo que estaba diciéndole. Negó con la cabeza para restarle importancia.
—Vámonos a casa —le dijo, ofreciéndole a cambio una dulce sonrisa cargada de culpabilidad que ella le devolvió, tímida, antes de volver a posar los ojos sobre la punta de sus deportivas.
Era un imbécil. Tan solo había cometido una imprudencia, no mucho mayor que la que había cometido él al no comprobar que nadie lo seguía cuando escapó de sus atormentados pensamientos.
Tiró de ella, en esta ocasión con mayor suavidad, en dirección a la salida. Sonrió, divertido, al alzar la vista por encima de su hombro y verla observar, con ojos desorbitados, curiosos y los labios contraídos en una mueca sorpresiva a las mujeres que, sobre el regazo de los clientes o a horcajadas sobre ellos se contoneaban, besaban y acariciaban a sus presas antes de vaciarles los bolsillos a base de polvos.
Tan solo era una niña. Una joven que había pasado toda su vida recluida en un sótano sobreviviendo, más que viviendo, junto a su abuela.
—Será mejor que no le cuentes esto a nadie —le dijo empujando la puerta.
Rio negando con la cabeza. Definitivamente, no era una buena influencia. La primera vez que Reiko vio algo más que las cuatro paredes entre las que había crecido, casi consigue que los maten. Y en aquella ocasión salía con ella por la puerta de un prostíbulo de carretera.
—¿Por qué?
«Porque no quiero más problemas y tú apestas a ellos».
Según la propia Reiko, Aiko las había mantenido a ella y a su abuela escondidas durante más de la mitad de su vida para evitar que Taiyo las matase.
Al parecer, la condena de ese miserable, cuando descubrió que su hija estaba embarazada de un hombre que él no había elegido para ella, iba más allá de que Aiko tuviese que acabar con la vida de su hijo no nato o la del hombre al que amaba. El castigo, además, incluía a toda la estirpe de su general y, por tanto, toda su familia corrió la misma suerte que él a manos de sus hombres, salvo ellas dos, a quienes la propia Aiko salvó de una muerte segura y escondió durante años en aquel sótano hasta que acabase con Taiyo.
Cuando podía escapar de la cárcel sin llamar demasiado la atención, Aiko se acercaba a verlas, les llevaba víveres, las informaba de sus avances, asegurándoles que su libertad cada vez estaba más cerca. Comprobaba su estado de salud y que su ubicación seguía siendo una incógnita para su padre.
Si Taiyo se enteraba de su existencia, no dudaría en matarlas. Y así fue. La abuela de Reiko no salió con vida de aquel sótano por su culpa. Él, sin saberlo, obcecado en dar con el paradero de Aiko y ante la posibilidad de plantarle cara, lejos del resto, con un mínimo de intimidad, condujo a sus hombres hasta ellas.
Fueron atacados. Los hombres de Taiyo en ningún momento repararon en su presencia. No lo buscaban a él; quería a las mujeres. Solo a ellas. A Aiko y a Ayshane. Lo que lo llevaba a pensar que ese miserable tenía un plan.
Habían estado vigilándolos. Esperando, pacientes, el momento exacto en el que accionar la maquinaria de un elaborado castigo en el que Erick, Alice y él tan solo eran los peones de su partida de ajedrez. ¿Por qué, si no, sus hombres lo habían dejado con vida al intentar proteger a Reiko? Podrían haberlo matado y no lo hicieron. Lo hirieron, pero no de muerte. Al menos no inmediata.
Que durante tantos años Aiko se hubiese preocupado de mantener con vida a esas dos mujeres, junto con el hecho de que se hubiese colocado en la trayectoria de una bala para que no lo alcanzase cuando se fugó de prisión, que hubiera defendido a Irina y a Reiko con su propia vida cuando Adrik los atacó, y las cicatrices antiguas —producidas sin duda por un látigo— que cubrían toda la parte trasera de su cuerpo desde la espalda hasta el comienzo de sus torneadas piernas y que descubrió mientras limpiaba sus heridas, fue lo que sembró la semilla de la duda e hizo tambalear su inquebrantable determinación hasta llevarlo al punto en el que se encontraba en ese momento: creer o no creer en su inocencia.
Tal vez, Aiko, no cumplió su palabra diez años atrás porque no le fue posible. Después de todo, si la mujer que conocía hoy en día, la misma a la que parecía no importarle nada, ni siquiera su propia existencia, era capaz de arriesgar su vida por otros, quizá no era el monstruo que él creía. Porque cuando conocieron a Ayshane, la mujer de su amigo pareció no tener corazón, pero es que Aiko era como si no tuviese alma.
Le apretó la mano a Reiko, sin poder evitarlo, cuando su cuerpo se tensó ante la idea de que pudiese estar muerta.
No había sabido nada de ella desde que abandonó el Sanatorio. Erick intentó llamarlo al poco de salir de allí, pero le bastó con colgarle una vez para que no volviese a molestarlo.
—Ya te lo he dicho: no debes salir sola. Es peligroso.
Reiko lo soltó en mitad del aparcamiento que había frente a la fachada principal del local.
—Tú has venido solo. —Se abrazó a sí misma y comenzó a frotarse los brazos.
Se quedó mirándola un segundo. Sin proponérselo, la joven lo transportó a ese preciso instante en el que vio a Aiko por primera vez. A una situación similar, en mitad de la noche, frente a una mujer de la misma edad, complexión y exóticos rasgos.
Cohibida, apartó la mirada y echó un vistazo a su alrededor. Jason negó con la cabeza antes de quitarse la cazadora de cuero y colocársela sobre los hombros.
Reiko no se parecía en nada a Aiko. Donde la una siempre mantenía sus sentidos en un constante estado de alerta, la otra le generaba desconfianza por su excesiva inocencia.
Escudriñó su diminuto metro sesenta de arriba abajo. Había salido desarmada, con unos simples vaqueros y una camiseta de tirantes. Muy apropiado si un psicópata no los tuviese en el punto de mira. Dejó escapar un suspiro entre sus labios.
Era un fiel creyente de que todo el mundo guardaba intenciones oscuras en su interior, pero, puestos a ser sinceros con uno mismo, o Reiko era la mejor actriz que había visto jamás o el problema era suyo, que no estaba acostumbrado a manejar la bondad. Tal vez, ni siquiera era capaz de reconocerla a simple vista. De ahí que la presencia de la muchacha lo escamase tanto o que, al no poder leer lo que le parecía un cuenco vacío en la mirada de Aiko, estuviese esperando el momento exacto en el que volvería a traicionarlos a él y a todos.
—Yo sé partirle el cuello a un tío —le dijo, colocándole un mechón tras la oreja que la suave brisa nocturna, que se había levantado, mecía frente a su rostro. Las pupilas de la joven se dilataron sorpresivas y asustadas antes de volver a fijar la vista en el suelo. Le sujetó la barbilla para obligarla a que lo mirase—. Oye, está bien. No pasa nada. Será nuestro secreto. —Le guiñó un ojo, sonrió y le cogió de nuevo la mano para recorrer el camino que les quedaba hasta llegar al SUV.
Las facciones de Reiko se relajaron, sin embargo, no le devolvió la sonrisa, aunque sí que entrelazó los dedos con los suyos. Suspiró, aliviado. No quería asustarla ni que se fuera de la lengua. Erick sí sabía de los problemillas que había tenido con el alcohol y el juego y no quería tenerlo como una garrapata pegado al trasero todo el día. Seguía sintiendo la sed, pero, al final, no había probado el bourbon. Casi podía considerarlo una victoria, a medias.
Al accionar el botón del mando para abrir el coche, se dio cuenta de que ya estaba abierto. Se lo recriminó con un golpe de vista.
—Sube al coche. —Le abrió y esperó a que se montara antes de rodearlo y meterse dentro.
—Lo siento —le dijo jugueteando con las manos sobre su regazo—. No quería causarte problemas.
—No me has causado problemas. —Suspiró. Todo lo contrario; se los había ahorrado, por el momento. Al menos hasta que llegasen al Sanatorio y Dima se lanzase sobre él, como un pitbull cabreado, pidiéndole explicaciones de por qué se había llevado a Reiko—. Pero tal vez deberíamos pensar qué vamos a contarle al resto.
—La verdad. Que estaba preocupada por ti y me he escapado.
Jason rio, negando con la cabeza. No podía estar hablando en serio.
—Si les dices la verdad, Dima es capaz de encadenarte a la pata de la cama. —Sus ojos se abrieron, desorbitados. Jason bizqueó—. Es una broma, más o menos. Pero no le hará gracia saber que andabas de polizón por ahí.
—Pero estoy contigo —le dijo, como si estar con él garantizase su supervivencia.
Sonrió de medio lado y apoyó la cabeza en el asiento con la vista fija en el descampado que rodeaba al aparcamiento.
—No es que yo sea la mejor de las compañías ahora mismo. —Volvió la cabeza para poder mirarla—. No me he percatado de que estabas aquí hasta que no te has acercado —reconoció.
Podrían haberla secuestrado o haberla matado. Incluso él podría estar muerto. Una idea bastante seductora. Así, al menos, el batiburrillo de dudas y miedos dejarían de atolondrarle la sesera.
—He estado esperándote escondida en el coche, pero al ver que se hacía de noche y no volvías, he ido a buscarte. —Se mordió el labio inferior en un gesto inocente, cargado de una indecencia de la que suponía que no era conocedora.
«Menos mal», pensó al saber que no había pasado demasiado tiempo en el interior de ese antro. Con esa carita de ángel y su exótica belleza, era un imán para cualquiera de sus clientes.
Carraspeó. Miró la consola del vehículo al percatarse de que se había quedado embobado con las marcas que los dientes habían dejado sobre su labio.
—Será mejor que volvamos. —Se acomodó en el asiento con la intención de arrancar.
—¿Por qué has venido a este lugar? —le preguntó la joven, antes de que le diese tiempo a accionar el botón del arranque. Se envaró en el asiento, incómodo—. Creía que tú..., es decir, que a ti Aiko... Yo pensaba que...
—Necesitaba una copa —la cortó con más ímpetu del que pretendía mostrar.
Aiko no era un tema que quisiera tratar con nadie, y menos con una mujer que le recordaba a ella.
—¿Y por qué no has ido a un bar?
—Esto es un bar.
Reiko frunció el ceño.
—He pasado toda mi vida recluida, pero sé diferenciar lo que es simplemente un bar de lo que no lo es. —Jason enarcó una ceja. «¿Desde cuándo tengo yo que darte explicaciones a ti?»—. Deberías saber que le haces daño viniendo a estos sitios. A ella le gustas. Siente algo por ti.
—Perdona, ¿de quién estamos hablando exactamente? Porque creo que en algún momento me he perdido parte de la conversación.
—De Aiko. ¿De quién si no? —Lo miró de arriba abajo como si fuese estúpido—. Y está claro que tú también sientes algo por ella. No deberías hacer... lo que sea que hagas con esas chicas. —Frunció los labios en una desagradable mueca—. No está bien.
Sus neuronas cortocircuitaron un segundo antes de echarse a reír. «Esto es surrealista». Negó con la cabeza.
—Creo que no sabes de lo que estás hablando —le respondió entre risas, sin ánimo de ofenderla.
—Le has salvado la vida.
—A ti también.
—Te preocupa. —Sonrió tímidamente con aires de grandeza, como si acabase de hacer una jugada maestra y supiera, de antemano, que iba a ganar la partida—. Por eso te has marchado. Sientes algo por ella. Reconócelo. —Cruzó los brazos bajo sus diminutos pechos y alzó ligeramente la cabeza, retándolo a que le llevase la contraria.
«Pero ¿qué demonios?». La miró a través de dos finas líneas ambarinas. Su cerebro, adiestrado para buscar la más mínima incongruencia entre lo que uno decía y lo que en realidad pensaba, expresado a través de movimientos corporales inconscientes, se preparó para descubrir qué era lo que ocultaba.
Sus palabras destilaban rencor. Demasiado. Tanto como si el supuesto daño que estaba haciéndole a Aiko, estuviera causándoselo a ella.
—¿En qué lugar te deja a ti esa afirmación?
—¿A mí? —Se envaró en el asiento y, en esa ocasión, bajo las luces y las sombras de las farolas del aparcamiento, no había lugar a dudas: sus mejillas adquirieron un tono escarlata.
Le retiró la mirada, nerviosa.
«No puede ser».
—Reiko, mírame.
«Conque esas tenemos», pensó al ver que ella no elevó la vista de la punta de sus deportivas. Le acarició el contorno de la mandíbula con el dorso de la mano en dirección a la barbilla para obligarla a que lo mirase.
No le pasó desapercibido el ligero temblor de su cuerpo cuando rozó la suave piel de su rostro, el movimiento de sus labios antes de apresar el inferior con los diminutos dientes en un claro intento por contener las palabras o la manera en la que el vello de todo su cuerpo se erizó.
«Te pillé».
—Estabas preocupada por mí. Por eso me has seguido, te has escondido en el coche y has entrado a buscarme a ese prostíbulo, ¿no es así? —Le acarició el labio inferior con el pulgar y la instó a que dejase de torturárselo.
Reiko asintió, hipnotizada por el ámbar moteado de sus ojos. «¿Por qué Aiko no puede ser así? Transparente, dócil y servicial». Se acarició el miembro con la otra mano en un intento por obtener el apoyo de un cuerpo que se negaba a colaborar. «Porque sería un muermo», se respondió a sí mismo ante su insólita inapetencia.
—¿Significa eso que sientes algo por mí? —le preguntó, al ver su mutismo.