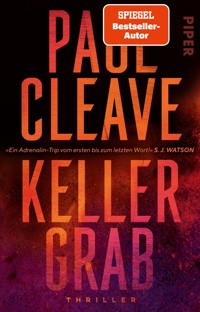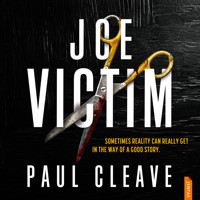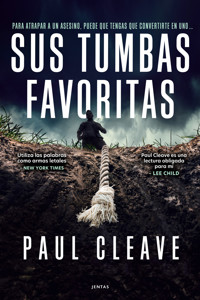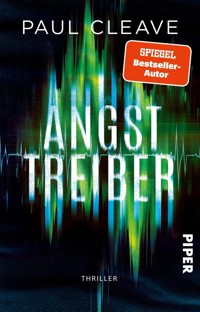Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
"Bienvenido, profesor. Bienvenido a mi colección" Cooper Riley está encerrado en una celda a oscuras cuando recobra el conocimiento. Al otro lado de la puerta metálica Adrian lo saluda: "Bienvenido, profesor. Bienvenido a mi colección". A Adrian siempre le han fascinado los asesinos en serie. Colecciona todo lo relacionado con ellos: historias, fotos, recuerdos... Y ahora a Cooper, profesor de psicología criminal y asesor de la policía. La "pieza" definitiva. Es experto en su tema preferido. Él podrá enseñarle lo que aún no sabe: cómo matar. Y para eso le tiene una sorpresa preparada. O Cooper espera que la ayuda venga de fuera, o le sigue el juego a Adrian, siempre impredecible, para que le abra la puerta. Empieza el juego ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El coleccionista de muerte
El coleccionista de muerte
Título original: Collecting Cooper
© 2011 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.
© 2021 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Jentas A/S.
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1171-9
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
–––
Para Paul Waterhouse y Daniel Williams,
somos amigos desde hace más de treinta años
y aún quedan muchos más por venir
–––
Apodo: el Coleccionista.
Perfil: acumula obsesivamente objetos relacionados con asesinatos. Posible caso de copycat killer.
Desaparecidos: Cooper Riley, profesor de psicología criminal; Emma Green, alumna de Cooper.
Pista principal: sanatorio mental Grover Hills, cerrado hace tres años.
Detective: Theodore Tate, expolicía.
Prólogo
Emma Green espera que el anciano no esté muerto. Es uno de esos momentos que llegan en la vida en los que piensas una cosa y rezas para que pase otra. Lo que sin duda está muerto es la cafetería. Solo han entrado dos clientes en la última hora y ninguno de ellos ha pedido más que café, pero su jefe no es de los que dejan que sus empleados se marchen a casa temprano, ni siquiera un lunes por la noche poco animado como ese, del mismo modo que tampoco es de los que se toman este tipo de situaciones con buen humor. En el aparcamiento de la parte trasera está su coche, el de su jefe y un par de coches más. Hay un contenedor en uno de los lados con unas cuantas cajas de leche apiladas encima y el aire huele a col. No es que haya mucha luz, pero algo sí. La suficiente para poder ver al anciano desplomado en el asiento del conductor, con la boca abierta, los ojos cerrados y la cabeza ladeada, exactamente igual que como habían encontrado a su abuelo un par de años atrás, cuando habían tenido que derribar la puerta del baño al ver que no salía.
Ella se acerca al coche y observa al anciano del interior. Del labio inferior le cuelga un hilillo de saliva que le llega hasta el pecho. Tiene entradas, tantas como pueda tener un hombre antes de que se le considere calvo. La chica lo reconoce. Ha estado dentro hace un par de horas. Ha pedido un café y un bollo y se ha sentado en la esquina con un periódico mientras intentaba resolver el crucigrama. «El diablo vive aquí», susurraba una y otra vez mientras daba golpecitos con el bolígrafo en la mesa. Ella ha mirado por encima del hombro del tipo porque pensaba que sabía la respuesta y ha visto que solo había espacio para cinco letras. Christchurch tiene doce. «Hades», le ha dicho la chica. Él le ha sonreído y le ha dado las gracias, ha sido bastante simpático.
La chica quiere dar unos golpecitos en la ventanilla con la esperanza de que esté dormido, aunque si lo está podría sobresaltarse y asustarse, lo que resultaría muy embarazoso. Pero si no está durmiendo, puede que su corazón haya dejado de latir tan solo hace unos segundos, por lo que habría bastantes probabilidades de reanimarlo. Pero hay algo que no le cuadra. Porque, de hecho, ha salido de la cafetería hace más de una hora. No tiene sentido que haya pasado una hora aquí sentado antes de morirse, a menos que haya estado intentando resolver el resto del crucigrama. Bueno, tal vez se lo haya llevado el diablo. La chica mira a través de la ventanilla y alarga la mano sin llegar a tocarla. Podría dejar que fuera otra persona la que lo descubriera. El anciano estaría igual de muerto por la mañana, solo que ya no tendría ni dinero ni equipo de música en el coche.
Si fuera ella la que estuviera recién muerta en un aparcamiento, ¿le gustaría que la gente siguiera pasando de largo?
Da unos golpecitos en la ventanilla. El tipo no se mueve. Vuelve a golpear el cristal. Nada. El estómago se le encoge cuando agarra la manija de la puerta. El seguro no está puesto, la abre y le pone dos dedos en el cuello. Con la muñeca rompe el hilillo de baba, que queda colgando de su brazo como el hilo de una telaraña. Aún está caliente, pero no tiene pulso, al menos donde ella lo está buscando, desplaza un poco los dedos y...
El anciano lanza un grito ahogado y se echa hacia atrás.
—¿Qué coño...? —exclama mientras parpadea vigorosamente para aclararse la vista—. ¡Eh, tú! ¿Qué coño haces? —grita el tipo.
—Yo ...
—Ladrona de mierda —dice con una voz que no podría sonar más distinta que la de su abuelo, al menos antes de que el Alzheimer se apoderara de él. El anciano le agarra la mano y tira de ella para impedir que se aparte—. Estabas intentando...
—Yo... pensaba...
—¡Zorra! —grita, y le escupe en la cara.
Ella nota el olor a sudor de viejo y a comida de viejo, el olor a viejo que desprende la ropa de ese anciano huesudo que la tiene tan bien agarrada. Se le revuelve el estómago y le duele la espalda de tanto tenerla inclinada. De hecho la espalda le duele bastante desde el accidente de coche que sufrió hace un año. Intenta alargar la otra la mano para liberarse.
—Intentabas robarme —dice él.
—No, no, trabajo en... en... —intenta explicar ella, pero las palabras quedan atrapadas entre sus lágrimas—, café y... un bollo, pensé que...
Nota tan cerca el aliento caliente y húmedo del tipo que piensa que se le correrá el maquillaje de un momento a otro. No consigue terminar la frase.
El tipo la suelta y le pega un bofetón. Un bofetón fuerte. El bofetón más fuerte que le han pegado en sus diecisiete años de vida. La cabeza le queda vuelta hacia un lado y la mejilla le arde. Luego él le pone las manos en el pecho y al principio ella cree que está intentando meterle mano, pero enseguida nota cómo la empuja, las estrellas aparecen frente a sus ojos formando un remolino y su espalda golpea el suelo mientras intenta amortiguar el golpe con las manos.
La puerta del coche se cierra y el motor arranca. El anciano baja la ventanilla y grita algo antes de largarse, pero ella no lo oye por el ruido del coche y la sangre que se acumula en sus oídos. El coche se dirige a toda prisa hacia la salida, peligrosamente pegado al muro. Golpea el contenedor al pasar y le deja una buena abolladura. Ella espera que pare el coche para seguir gritándole, pero en lugar de eso el tipo sigue pisando el acelerador a fondo y se aleja por la calle. Se oye el chirrido de los frenos de otro coche y a alguien gritando «¡cabrón!».
La chica está sentada en el suelo llorando de rabia junto a su bolso, cuyo contenido forma una especie de charco tras haber quedado esparcido por el asfalto. Primero piensa en entrar y contarle a su jefe lo que ha ocurrido, pero sabe que le dirá que ha sido culpa suya. Otra cosa típica de su jefe, todo es siempre culpa de los demás, y en este caso pensaría que estaría intentando culparlo a él. Se pone de pie y se mira la palma de las manos. Se le ha desgarrado la piel de la palma derecha, le ha quedado levantada en una ampolla, como un globo. Al menos no le sangra.
—Cabrón —susurra mientras se seca las lágrimas.
Sopla un viento cálido que le hincha la ampolla de la mano como si fuera un pequeño paracaídas. Vuelve a meter las cosas en el bolso y luego tiene que revolverlo para buscar las llaves, pero no las encuentra. Vuelve a agacharse para buscarlas. Llevaba las llaves en la mano cuando salió al aparcamiento, ¿no? No está segura, pero empieza a dar vueltas y finalmente las ve detrás de la rueda trasera de un Toyota sucio y destartalado. Va hacia allá y se agacha de nuevo para recogerlas. Al mismo tiempo, unos pasos se precipitan hacia ella. Levanta la mirada y ve la silueta de un hombre recortada ante la luz de una farola, gracias a Dios que hay alguien para ayudarla.
—Graci... —No llega a terminar la palabra, el pánico se apodera de ella al ver que el tipo se le echa encima.
No tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Intenta zafarse del tipo y este responde golpeándole la cabeza contra el suelo, tan fuerte que las luces del aparcamiento se apagan. Nota cómo el mundo desaparece ante sus ojos. Cree estar luchando contra ello, pero tampoco puede estar segura porque tiene la sensación de estar cayendo en un sueño. Aparece su abuelo sonriéndole, el anciano del coche, el café que se le ha caído de las manos hace unas horas y la bronca que le ha echado el jefe por ello, su novio que quería pasar la noche con ella y luego piensa en Satanás, piensa que vive en Christchurch, que establece ahí su residencia y se trae a todos sus amigos para que tomen la ciudad, piensa en todo eso antes de darse cuenta de que en realidad no está sucediendo pero, a pesar de sus esfuerzos, el mundo se desvanece ante ella.
Cuando el mundo vuelve a aparecer, llega sin referencias temporales. Como el año pasado, después del accidente. Entonces la habían atropellado, pero no recuerda cómo sucedió. No recuerda lo que sucedió una hora antes del accidente ni el día siguiente. Pero esta vez sí se acuerda. Está tendida sobre un colchón, pero cuando se vuelve un poco a un lado no consigue ver el borde. Le duelen las muñecas, las tiene atadas a la espalda y las piernas también, las tiene amarradas a las ataduras que le inmovilizan las muñecas. El dolor de cabeza es brutal, siente una presión tan fuerte detrás de los ojos que, sea lo que sea lo que los cubre, probablemente esté evitando que se le desprendan de las órbitas. Tiene sed y hambre y el ambiente es sofocante y viciado. Deben de estar a más de treinta grados y todo está a oscuras. Empieza a llorar. Esto no es un hospital. La han atado para cocerla en esa habitación, que parece más bien un horno.
Pasos. El crujido de una tabla del suelo. La llave en el cerrojo y la puerta que se abre. Alguien se le acerca. Puede oír cómo respira. Intenta hablar pero no puede. Piensa en sus padres, en sus amigos, en su novio. Piensa en el anciano de la cafetería y se promete que si sale de esta con vida no volverá a ayudar a nadie jamás.
—Bebe.
Es una voz de hombre. Le libera la presión de la boca. Tiene que haber algo que pueda decir para que la suelte.
—Por favor, por favor. —Llora—. Por favor, no me haga daño. No quiero sufrir, por favor, se lo ruego —dice con la cara empapada de lágrimas. No cree que haya llorado jamás tanto. Sabe que nunca había estado tan asustada. Ese tipo le hará algo malo y le tocará vivir con lo que le haga, eso la perseguirá hasta volverla loca. La persona que ha sido hasta ahora está a punto de morir.
Pero saldrá de esta. Sobrevivirá. Lo sabe porque... porque... porque esto no tendría que haberle sucedido a ella. No es posible que su vida esté a punto de terminar. No cuadra, no tiene sentido. Llora aún con más ganas.
—Por favor... —suplica.
El cuello de plástico de una botella queda presionado contra sus labios.
—Es agua —dice el tipo, y la levanta un poco. Vierte el contenido en su boca.
Ella siente un odio terrible hacia él, pero tiene tanta sed que accede a beber. El tipo le retira el agua después de que haya ingerido unos pocos tragos.
—Pronto te daré más —le dice.
—¿Quién... quién es usted? ¿Qué piensa hacer conmigo?
—No hagas preguntas —le dice, y la chica nota de nuevo la presión en la boca, que le queda tapada por algún tipo de cinta adhesiva—. Vas a necesitar tus fuerzas —le aconseja el tipo—. Tengo planeado algo muy especial para ti la semana que viene —le cuenta—. Y esto no vas a necesitarlo —añade mientras introduce una hoja afilada por debajo de la ropa de la chica y se la corta para despojarla de ella.
1
El aire caliente está impregnado del polvo del patio de ejercicios. Moscas y mosquitos intentan utilizar mi nuca como pista de aterrizaje. Unos bloques de cemento gigantescos me separan de los sonidos del otro lado, donde los hombres ven pasar la vida mientras juegan al fútbol o a las cartas, o mientras se dejan pisotear por otros hombres. A mano derecha hay grúas y andamios. Los obreros trabajan en la ampliación de una prisión que apenas se tiene en pie, levantan nubes de suciedad y cemento en polvo que se aferran al aire como la niebla de principios de invierno. La polvareda es tan densa que es difícil distinguir los detalles, saber si lo que acaba de pasar ha sido una estampida de vacas o una estampida de prisioneros intentando escapar. Mi ropa está tiesa y desprende un olor rancio tras haber pasado cuatro meses plegada y embutida en una bolsa de papel, pero sin duda es mucho más cómoda que el mono de presidiario que utilizaba por igual para trabajar, dormir y comer. Aún llevo el sudor y la reclusión pegados a la piel. Siento en los pies el calor que irradia el asfalto. Cuando cierro las manos, noto los muros de acero y hormigón que me han aislado del mundo del mismo modo que un amputado sigue notando la pierna fantasma, como si aún la tuviera. He pasado los últimos cuatro meses completamente aislado. No solo del mundo, también de los demás prisioneros. He pasado día tras día rodeado de celdas ocupadas por pedófilos y otros especímenes de basura humana a los que separan de la población general para evitar que acaben degollados. Cuatro meses que han sido como cuatro años, aunque podría haber sido peor. Podrían haberme partido la cara o haberme obligado a recoger el jabón en la ducha cada noche. Era un ex poli en un mundo de acero y hormigón lleno de tipos que odian a los polis más aún de lo que se odian entre ellos. Estar rodeado de pederastas me provocaba náuseas, pero era la alternativa menos mala de todas. Sobre todo porque eran reservados. Se pasaban el día fantaseando acerca de los motivos que los habían llevado hasta allí. Fantaseando acerca de la posibilidad de recuperar ese tipo de vida.
Los guardias de la prisión me observan desde la entrada. Parecen preocupados por la posibilidad de que vaya a intentar colarme dentro de nuevo. Me siento como un personaje de película: el tipo que se ha perdido y se despierta en una época distinta y tiene que agarrar a alguien por los hombros para preguntarle desesperadamente qué día es, incluyendo el año, mientras la gente lo mira como si fuera tonto. Por supuesto, yo sé qué día es hoy. Llevo esperando este día desde que me metieron aquí. La ropa me queda grande porque he adelgazado. La nutrición en prisión es malnutrición.
El sol de las nueve en punto pega con fuerza y proyecta una larga sombra detrás de mí. Mire a donde mire parece como si hubiera agua sobre la superficie del suelo, una charca reluciente de profundidad mínima. El asfalto se pega a las suelas de mis zapatos mientras camino. Tengo que mantener la mano en alto a modo de visera para protegerme los ojos. Llevo veinticinco segundos fuera de la prisión y no soy capaz de recordar un día tan tórrido como este antes de mi ingreso. No es que haya visto mucho el sol durante los últimos cuatro meses, por lo que mi pálida piel empieza a quemarse. Cuanto más tiempo llevaba atrapado tras esos muros, más lejos me parecía este miércoles. La prisión te hace perder la noción del tiempo. A mi alrededor hay unos cuantos coches de gente que ha venido de visita. Un tipo apoyado en uno de ellos no para de mirarme. Lleva puestos unos pantalones de color habano y una camisa blanca con manchas oscuras en los sobacos. Ha perdido algo de peso desde que lo vi por última vez, pero sigue llevando el pelo rapado y aquella expresión que parece tener instalada permanentemente en el rostro. Llega hasta mi nariz olor a humo de algo grande que debe de estar quemándose en algún lugar lejano. Cierro los ojos con el sol de cara y dejo que me caliente la piel, que me la queme, antes de volver a abrirlos y ver que Schroder ya no está apoyado en el coche. Ha recorrido la mitad de la distancia que nos separaba.
—Me alegro de verte, Tate —dice Schroder. Estrecho la mano caliente y sudada que tiende hacia mí. Es el primer apretón de manos que doy desde hace bastante tiempo, pero recuerdo cómo se hace. La comida de la prisión no llegó a pudrirme el cerebro del todo—. ¿Cómo te ha ido?
—¿Cómo crees que me ha ido? —le pregunto después de soltarle la mano.
—Sí, claro. Bueno, me lo imagino —dice Schroder, mientras intenta hacerse una idea de ello. Trata de encontrar algo que decir pero no lo consigue y no será el último al que le pase. Dos pájaros de aspecto cansino vuelan bajo cerca de donde estamos, en busca de un lugar más fresco—. Pensé que te iría bien que te llevara a casa en coche.
Hay un monovolumen blanco esperando cerca de la entrada, con la parte inferior muy sucia y la parte superior solo ligeramente mejor. Dentro hay un par de tipos más a los que también han soltado hoy, los dos con el pelo rapado y lágrimas tatuadas en las mejillas, uno a cada lado, mirando por la ventanilla, esforzándose en ignorarse mutuamente. Otro tipo, de baja estatura y constitución recia, sale en ese momento con expresión fanfarrona. Le faltan todos los dedos de la mano derecha y el resultado es algo parecido a una porra que mantiene separada del cuerpo al andar, igual que el otro brazo, obligado por una caja torácica enorme y un ego aún mayor. Me mira fijamente antes de subir a la parte de atrás del monovolumen. Les doy como máximo una semana antes de que vuelvan a encerrarlos a los tres.
Hoy nos soltaban a los cuatro y la idea de pasar veinte minutos en un vehículo con ellos no me volvía precisamente loco. Tampoco me vuelve loco la idea de pasar ese tiempo con Schroder.
—Te lo agradezco —le digo.
Nos dirigimos hacia su coche de policía de color gris oscuro, sin distintivos, cubierto de polvo del trayecto que lleva hasta aquí, lo que destaca aún más las letras de los flancos de los neumáticos. Subo al coche y dentro hace aún más calor que fuera. Trasteo el aire acondicionado y consigo que algunas de las rejillas de ventilación apunten hacia mí. Observo la cárcel de Christchurch por el retrovisor, cada vez más pequeña hasta que desaparece tras una arboleda. Nos metemos en la autopista y torcemos a la derecha, hacia la ciudad. Pasamos junto a unos grandes prados de hierba seca cercados con alambre de espino. En esos campos hay tipos conduciendo tractores y levantando nubes de polvo, secándose el sudor de la cara ya a primera hora de la mañana. Lejos de los edificios, donde el aire es puro.
—¿Ya has pensado en lo que vas a hacer ahora? —pregunta Schroder.
—¿Por qué? ¿Quieres ofrecerme mi antiguo puesto?
—Sí, eso no estaría nada mal.
—Entonces me haré granjero. Parece una buena manera de vivir.
—No conozco a ningún granjero, Tate, pero estoy seguro de que serías de los peores.
—¿Ah, sí? ¿Y cómo son los peores?
No responde. Está pensando en un granjero capaz de disparar a una vaca que se haya atrevido a molestar a otra vaca. Trato de imaginarme a mí mismo conduciendo uno de esos tractores siete días a la semana, llevando a las vacas de un prado a otro, pero por más que lo intento no consigo verme en ese papel. El tráfico se vuelve más denso a medida que nos acercamos a la ciudad.
—Mira, Tate, lo he estado pensando y empiezo a ver las cosas de otro modo.
—¿A qué te refieres?
—A esta ciudad. A la sociedad, no lo sé. ¿Qué piensas de Christchurch?
—Que está fatal —respondo, y es verdad.
—Sí, parece que desde hace un tiempo va de mal en peor. Pero las cosas... no sé. Es como si las cosas no mejoraran. Tú has salido de esta espiral desde que abandonaste el cuerpo hace tres años, pero es que estamos desbordados. Está desapareciendo gente. Hombres y mujeres que salen para ir a trabajar y ya no regresan jamás.
—Supongo que se habrán hartado de todo y han decidido huir —sugiero.
—No es eso.
—¿Las conversaciones triviales siempre son así contigo?
—¿Prefieres contarme cómo te han ido los últimos cuatro meses?
Pasamos junto a un campo en el que dos granjeros están quemando rastrojos, básicamente restos de la poda de matorrales. El humo denso y negro se eleva hacia el cielo y queda suspendido como una nube cargada de lluvia, pero no hay ni la más mínima brisa que se lo lleve de allí. Los granjeros están junto a los tractores, contemplando la hoguera con las manos en la cintura, rodeados por un aire neblinoso a causa del calor. El olor entra por los conductos de ventilación, Schroder los cierra y en el interior del coche sube aún más la temperatura. Dejamos atrás un muro de ladrillos grises de unos dos metros de alto en el que hay escrito CHRISTCHURCH, sin un BIENVENIDOS A que preceda al topónimo. De hecho, alguien ha tachado la mitad del nombre con espray y a continuación ha escrito «ayúdanos». CRISTO, AYÚDANOS. Los coches pasan rápido, da igual de dónde vienen o adónde van, todo el mundo parece tener prisa por llegar a alguna parte. Schroder vuelve a encender el aire acondicionado. Llegamos al primer gran cruce desde que hemos salido de la cárcel y esperamos frente a un semáforo. Al otro lado hay una estación de servicio donde un todoterreno ha dado marcha atrás y ha chocado con uno de los surtidores, por lo que el personal ha formado un corro alrededor y contempla la escena sin saber qué hacer. El rótulo me cuenta que la gasolina ha subido un diez por ciento desde que me encerraron. Calculo que la temperatura debe de haber subido un cuarenta por ciento y la tasa de delitos, un cincuenta. Christchurch funciona a base de estadísticas, un noventa por ciento de las cuales suelen ser erróneas. Uno de los laterales de la gasolinera está completamente cubierto de grafitos.
El semáforo se pone en verde y nadie se mueve durante unos diez segundos porque el tipo que está delante de todo discute con alguien por el móvil. Sigo esperando que los neumáticos se derritan de un momento a otro. Los dos seguimos perdidos en nuestras cavilaciones hasta que Schroder rompe el silencio.
—El caso, Tate, es que esta ciudad está cambiando. Pillamos a uno y dos más ocupan su lugar. Cada vez es peor, Tate, esto acabará por desmadrarse.
—Lleva tiempo desmadrado, Carl. Mucho antes de que yo dejara el cuerpo.
—Bueno, pues estos días parece aún peor.
—¿Por qué me da mala espina todo esto? —pregunto.
—¿A qué te refieres?
—A que vinieras a recogerme. Tú quieres algo, Carl. Suéltalo de una vez.
Carl tamborilea con los dedos sobre el volante y mira hacia el frente, con los ojos atentos al tráfico. La maldita luz blanca rebota en todas las superficies lisas y cada vez me resulta más difícil ver nada a mi alrededor. Me preocupa llegar a casa con los ojos licuados.
—Mira en el asiento de atrás —dice—. Hay un dossier. Deberías echarle un vistazo.
—Lo único que debería hacer es ponerme unas gafas de sol. ¿No tendrás unas de sobra que pueda ponerme?
—No. Y échale un vistazo.
—Sea lo que sea lo que quieres, Carl, tiene que ser algo que yo no quiero.
—Quiero sacar de las calles a otro asesino. ¿Me estás diciendo que tú no?
—Vaya mierda de pregunta.
—Mira, el hombre que yo conocía hace un año habría querido hacerlo. Me habría preguntado cómo podría ayudarme. Ese hombre, hace un año, habría intentado ayudarme incluso si yo no lo hubiera querido. ¿Te acuerdas, Tate? ¿Te acuerdas de ese hombre? ¿O es que esos cuatro meses en chirona te han nublado la memoria?
—Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo cómo me dejabas al margen cuando sabía más cosas que tú.
—Dios, Tate, tienes una percepción muy extraña de la realidad. Te interpusiste en una investigación, robaste, me mentiste y te convertiste en un verdadero coñazo. La realidad es que te vieron matar a alguien, vieron cómo atropellabas a una adolescente y la mandabas al hospital.
El año pasado estuve siguiendo a un asesino en serie y hubo gente que murió en el hospital durante el proceso. Mala gente. En ese momento no sabía que uno de ellos fuera mala gente, lo maté por accidente. El sentimiento de culpa fue lo que me cambió. Me eché a la bebida y por culpa de la bebida tuve el accidente de coche que me hizo recuperar la sobriedad de nuevo.
—No hace falta que me sueltes un sermón sobre la realidad —digo mientras pienso en mi hija, muerta hace tres años. Pienso que no volveré a verla jamás y pienso en mi esposa, encerrada en la residencia. Pienso en su cuerpo, convertido en un caparazón en el que había vivido la mujer más perfecta del mundo.
—Tienes razón —dice—. Eres la última persona que merece una lección de realidad.
—En cualquier caso, ahora soy otro hombre.
—¿Por qué? ¿Has encontrado a Dios mientras estabas en la cárcel?
—Dios ni siquiera sabe que ese lugar existe —le digo.
—Mira, Tate, estamos perdiendo una batalla y necesito tu ayuda. A ese hombre, hace un año, no le importaban los límites. Hacía lo que era necesario. No le importaban las consecuencias. No le importaba la ley. No te estoy pidiendo nada de eso, pero sí te pido que me ayudes. Tienes olfato para estas cosas. ¿Cómo es posible que un hombre que hacía todo eso el año pasado no quiera ofrecérmelo ahora?
—Porque ese hombre acabó en la cárcel y a nadie le importó una mierda —le respondo, tal vez con más acritud de la que me habría gustado.
—No, Tate, ese hombre acabó en la cárcel porque se había emborrachado y estuvo a punto de matar a alguien con su coche. Vamos, lo único que te pido es que le eches un vistazo al expediente. Léetelo y dime qué te parece. No te estoy pidiendo que sigas a nadie ni que te ensucies las manos. Lo que ocurre es que estamos perdiendo la perspectiva del caso, estamos demasiado pegados a él y... qué demonios, no importa lo que hayas hecho o las decisiones que hayas tomado, esto sabes hacerlo bien. Eres bueno. Viniste al mundo para esto.
—Te estás pasando —le digo.
—Solo intento apelar a tu ego. —Aparta los ojos del asfalto un segundo para lanzarme una sonrisa fugaz—. Pero no creo que me equivoque si digo que necesitas el dinero.
—¿Dinero? ¿Me estás diciendo que el departamento de policía volverá a ponerme en nómina? Lo dudo mucho.
—Yo no he dicho eso. Mira, hay una recompensa. Hace tres meses era de cincuenta mil dólares. Ahora es de doscientos mil. Serán para quien ofrezca información que permita detener al culpable. ¿Qué piensas hacer si no, Tate? Al menos échale un vistazo al expediente. Tienes que darte a ti mismo la oportunidad de...
Suena su teléfono móvil. No termina la frase. Lo coge y no dice gran cosa, se limita a escuchar. No me hace falta oír la conversación para saber que son malas noticias. Cuando era poli, nadie me llamó jamás para darme una buena noticia. Nadie me llamó jamás para agradecerme que hubiera atrapado a un delincuente, para invitarme a una pizza y una cerveza y decirme que había hecho un buen trabajo. Schroder reduce un poco la velocidad, con las manos tensas sobre el volante. Tiene que dar un volantazo para esquivar un enorme charco de cristales rotos de un accidente reciente y cada pedazo de vidrio refleja la luz del sol como lo haría un diamante. Pienso en el dinero y en lo que me permitiría hacer. Miro por la ventana y veo a un par de topógrafos vestidos con chalecos reflectantes. Están midiendo la calle, planeando en cortarla próximamente para ensancharla o estrecharla, o simplemente para mantener el nivel del presupuesto municipal de urbanismo. Schroder pone el intermitente y acerca el coche a la acera. Alguien toca el claxon y nos saluda con el dedo corazón. Schroder sigue hablando mientras da media vuelta para cambiar de sentido. Pienso en el hombre que fui hasta hace un año y me doy cuenta de que no quiero seguir siéndolo justo antes de que Schroder cuelgue el teléfono.
—Perdona que te haga esto, Tate, pero ha ocurrido algo. No puedo llevarte a casa. Te dejaré en el centro. ¿Te va bien?
—Tampoco puedo elegir, ¿no?
—¿Tienes dinero para un taxi?
—¿Tú qué crees? —De hecho guardaba cincuenta dólares en el bolsillo de los pantalones para este día, pero entre el momento en el que me quité la ropa hace cuatro meses y cuando me la devolvieron, el billete debe de haber encontrado un nuevo hogar.
Llegamos al centro. Quedamos atrapados en el tráfico denso que ha provocado el corte de un carril. Están podando unos árboles que llegan hasta las líneas de alta tensión y los camiones y el equipo impiden el paso de los coches a pesar de que los trabajadores están sentados a la sombra, y es que hace demasiado calor para trabajar. Llegamos a la comisaría de policía del centro y entramos con el coche en el aparcamiento. Frente a nosotros hay un coche patrulla con dos polis intentando sacar del asiento trasero a un tipo que no para de gritarles y que intenta morderles; los dos polis parecen deseosos de abatirlo a tiros como harían con un perro rabioso. Schroder se mete la mano en el bolsillo y me da treinta dólares.
—Con esto llegarás a casa.
—Iré a pie —digo mientras abro la puerta del coche.
—Vamos, Tate, toma el dinero.
—No te preocupes. No es que me haya enfadado contigo. He estado encerrado durante demasiado tiempo y necesito algo de ejercicio.
—Intenta llegar a casa con este calor y eres hombre muerto.
No quiero aceptar su ayuda, pero el calor está a punto de formar ampollas en la pintura del coche. El sol entra por la puerta abierta, cae sobre mi piel y seca hasta el más mínimo rastro de humedad. Incluso la de mis ojos, que parecen lubricados con arena. Acepto el dinero que me ofrece.
—Te lo devolveré.
—Me lo habrás devuelto si te llevas el expediente.
—No —le digo. Pero puedo sentir cómo me reclama, cómo me atrae, cómo ese imán para la violencia me susurra al oído que dentro de esas cubiertas hay un mapa que me devolverá al mundo—. No puedo. Es que... no puedo.
—Vamos, Tate. ¿Qué coño piensas hacer? Tienes una esposa a la que cuidar. Una hipoteca. No has tenido ingresos en los últimos cuatro meses. Te estás quedando atrás. Necesitas un trabajo. Necesitas este trabajo. Y yo necesito que tú lo aceptes. ¿Quién demonios crees que va a contratarte, si no? Mira, Tate, el año pasado trincaste a un asesino en serie, pero ¿de verdad crees que alguien se va a fijar en eso? No importa cómo lo justifiques, ni que hagas balance de lo que hiciste bien y lo que hiciste mal; hay algo que no cambiará: ahora eres un ex presidiario. No puedes escapar a ello. Tu vida no es la misma que antes de estar ahí dentro.
—Gracias por llevarme, Carl. En parte me ha ido bien.
No es hasta que me encuentro en la calle, con las puertas del aparcamiento de la comisaría cerrándose tras de mí, cuando miro por primera vez el expediente, páginas repletas de muerte dentro de un dossier que me espera, a sabiendas de que no podré ignorarlo.
2
El pulgar está dentro del tarro, suspendido en un líquido enturbiado por el tiempo. La tapa está bien cerrada y el tarro, bien protegido con plástico de burbujas. Todo ello, empaquetado dentro de una caja de cartón del tamaño de un balón de fútbol, con las esquinas levemente aplastadas, el contenido rodeado por centenares de bolitas de poliestireno del tamaño aproximado del pulgar que protegen. La caja descansa en las manos de un mensajero que lleva la camisa por fuera y los dos botones de abajo desabrochados. Parece impaciente. E incomodado por el calor. Es evidente que tiene prisa por marcharse, se nota en la manera como le tiende el dispositivo de firma electrónica a Cooper. El aparato tiene forma de libro de bolsillo y Cooper estampa su firma en la pantalla con torpeza. El mensajero le da la caja, le desea un buen día y pocos segundos después sale dando un acelerón y levantando pequeños fragmentos de grava recubierta de asfalto que golpean los bajos del vehículo. Cooper se lo queda mirando con la caja en las manos, pesa menos de lo que esperaba. Con una uña recorre los bordes de los sellos, debe de haber una docena de ellos pegados en el lateral junto con un albarán que cuenta mentiras. Los adhesivos y los sellos le dan un aspecto exótico, como si procediera de un lugar lejano, como si hubiera pasado por unas islas remotas, como si su contenido pudiera ser cualquier cosa en lugar de ese pulgar amputado. Los precintos están intactos. De no haber sido así, habría sido la policía quien se lo hubiera traído y no un mensajero.
Cierra la puerta de la casa e impide que entre el tórrido sol de la mañana. La ola de calor ha copado los titulares de los periódicos durante toda la semana. Llegó a Christchurch hace seis días y parece haberse instalado cómodamente. El número de víctimas mortales que se ha cobrado aún no ha llegado a la decena, pero se espera que pronto requerirá dos dígitos, seguramente durante el fin de semana. Está fundiendo el asfalto de las carreteras, quemando las matas de hierba y matando ganado. Cada vez más gente muere ahogada o víctima de la violencia vial y cada día el cielo de alguna parte de la ciudad se enturbia por el humo de una casa o una fábrica en llamas. Cooper cruza el salón con aire acondicionado en dirección a su estudio del segundo piso, también con aire acondicionado y con las paredes llenas de diplomas, todos perfectamente alineados y equidistantes, recubiertos por cristales perfectamente limpios; son como pequeñas ventanas que dan fe de sus logros pasados. Deja el paquete sobre la mesa. Intenta imaginar lo que dirían otras personas de su especialidad en esa situación.
Abre el precinto con la hoja de un cuchillo. Le gustaría saber adónde han mandado el otro pulgar, si el destinatario debe de haber abierto la caja como si se tratara de un regalo de Navidad. Las tapas de cartón saltan nada más ceder el precinto. El poliestireno sisea en contacto con sus manos mientras busca en su interior. Sus dedos se cierran alrededor del recubrimiento de plástico de burbujas.
Ahí está.
El pulgar tiene buen aspecto. La realidad, no obstante, es algo distinta. El pulgar lleva separado de su dueño más de un año. En un mundo ideal, estaría contemplando el juego completo. Los pulgares y los dedos, todos unidos a las manos, pero los habían separado poco después de su muerte y ese pulgar es lo único que había podido conseguir. Las otras partes, partes más grandes, se las habían llevado los que más habían pujado. Se humedece los labios, tiene la boca tan seca que no puede ni tragar. Deja caer el plástico de burbujas y se acerca a la primera de sus dos estanterías. Deja el tarro en el estante superior, en el lugar que le reservó el mismo día que ganó la subasta. En un mundo de coleccionistas, en un mundo de adictos, coleccionar las obras de asesinos en serie, guardar las armas que estos utilizan, las palabras que han escrito, la ropa que llevaron, el papel en el que escribieron originalmente su confesión o las esposas que les pusieron en el momento de arrestarlos no es muy distinto de coleccionar sellos o soldaditos de plomo. El ochenta por ciento de su colección está formada por libros. El resto lo componen unos cuantos cuchillos, artículos de ropa y también algún informe policial privado que se supone que no debería tener. Hasta ahora, la pieza más excepcional que ha tenido es una funda de almohada que un botones de un hotel australiano había utilizado para matar a tres mujeres cubriéndoles la cara hasta ahogarlas. Le da la vuelta al tarro para estudiar el pulgar, consciente de lo macabro que es y de lo macabro que resulta el hecho de haberlo comprado. Lo ganó en una subasta privada en internet, lo habían invitado a participar gracias a unos contactos que había hecho en subastas anteriores. Aún no sabe exactamente por qué lo quería. No lo quería, al principio no. Lo vio y pensó que había que estar loco para poseer un trozo de cadáver, pero cuanto más pensaba en ello, más empezaba a desearlo. Menuda locura. ¿En qué estaría pensando? ¿En que podría exponerlo y mostrárselo a la gente la próxima vez que organizara una cena en casa? Las estanterías de su estudio están llenas de otros objetos de interés conseguidos a lo largo de los años, tanto de asesinos como de víctimas. Les corresponde a los demás debatir si coleccionar esos objetos crea un mercado alrededor de la muerte. Su interés es puramente pedagógico. Si quiere aprender, si quiere enseñarle a los demás cuáles son los métodos de un asesino, qué lo impulsa a matar, debe rodearse de esos objetos. No es una simple afición, es un trabajo. Y ese pulgar es algo más que un... no está seguro. «Lujo» no es la palabra correcta. «Curiosidad» encaja mejor. Y aun así, es algo más sencillo que eso, la cuestión es que al final quería tenerlo.
La llegada del paquete lo ha demorado y ahora tiene prisa. Sus alumnos de psicología criminal pronto estarán contemplando la pizarra y no habrá nadie para darles clase. El pulgar le ha robado tanto tiempo que ni siquiera podrá desayunar y tendrá que dejarse atrapar por el atasco de tráfico directamente. Se traga un par de pastillas de vitaminas, entra en el garaje y da marcha atrás para sacar el coche.
El sol no deja de escalar el cielo, cada vez acorta más las sombras de los árboles y crea destellos de luz en las telarañas. Cooper tiene la radio encendida y escucha un programa en el que están debatiendo acerca de un asunto que últimamente está provocando mucha controversia en los medios de comunicación: si Nueva Zelanda debería restituir o no la pena de muerte. Había empezado con un comentario frívolo, una broma de mal gusto con la que el primer ministro había respondido a una pregunta acerca de lo que pensaba hacer el gobierno para intentar frenar el crecimiento de la tasa delictiva del país y el número cada vez mayor de encarcelados, pero la bola de nieve se había ido haciendo cada vez más grande gracias a la gente que había respaldado aquellas declaraciones y que preguntaba por qué el gobierno no se lo planteaba realmente. Al fin y al cabo, si la muerte era buena para las víctimas, ¿qué había de malo en reservarles el mismo trato a los asesinos?
Cooper no está seguro de cuál es su posición en el tema. No está seguro de que un país del primer mundo deba poner en práctica castigos propios del tercer mundo. Pone la palanca de cambio en la posición de estacionamiento y sale del coche para cerrar la puerta del garaje, porque el maldito sistema automático se averió hace dos meses y el encargado del servicio técnico aún está esperando las piezas que ya tendrían que haber llegado. Puede sentir el calor que irradia el suelo a través de las suelas de los zapatos. Empieza a sudar antes incluso de llegar a la puerta. La brisa es suave y lo suficientemente cálida para iniciar un incendio. Hace una semana que la gente va por ahí en pantalones cortos y con los nervios de punta. Le llega el olor a marihuana del maldito surfista que vive enfrente de su casa y que se pasa las mañanas, las noches y las horas intermedias fumándose el dinero que ganó en la lotería. Con cada paso tiene la camisa más empapada. Está tan alterado por lo del pulgar y por el calor que de repente se da cuenta de que aún lleva en la mano el maletín que ha recogido del estudio.
—Qué extraño —dice. Cuando se da la vuelta ve algo aún más extraño. Hay un tipo al que no había visto jamás junto a su coche.
—Perdone —dice el tipo, y aunque debe de rondar la treintena hay algo en él que a Cooper le hace pensar en sí mismo cuando era niño. Podría ser el pelo desmadejado que le cae sobre la frente, o los pantalones de pana pasados de moda hace ya veinte años—. ¿Tiene hora?
—Claro —responde Cooper. Cuando baja la mirada para consultar el reloj, de repente una punzada profunda le estalla en el pecho. El maletín recibe una sacudida tan fuerte que se abre de golpe, su contenido queda esparcido frente a la entrada del garaje y un instante después también él se desploma en el suelo con los músculos y las extremidades fuera de control. El dolor se extiende hacia el estómago, las piernas y las ingles, pero por encima de todo lo que le duele es el pecho.
El tipo baja la pistola, se agacha junto a él y le aparta el pelo de los ojos.
—Todo irá bien —dice el chico, o al menos eso es lo que a Cooper le parece que dice; en realidad no lo sabe porque al mismo tiempo le llega un olor químico, nota cómo presionan algo contra su cara y no hay nada que pueda hacer para luchar contra ello. Es en ese momento cuando la oscuridad se cierne rápidamente sobre él y lo aparta de su colección.
3
El rótulo reza CACHORROS PERDIDOS A LA VENTA - 5$ CADA UNO. Está apoyado en una pared de ladrillos que sigue en pie gracias al mortero y a los grafitos. La pared está doscientos metros más cerca de casa que la comisaría de policía. Apoyado en esa misma pared de ladrillos, en la zona de sombra que esta proyecta, hay un tipo vestido con una camisa azul andrajosa, unos pantalones cortos azules andrajosos y un sombrero de cartón que venía de regalo en un paquete de cereales. No le queda nada bien, pero eso no parece importarle. Por su aspecto, diríase que lleva tiempo sin afeitarse y más o menos el mismo tiempo sin comer como es debido. Cuando paso junto a él me sonríe y me pregunta si llevo algo suelto. Solo mueve un lado de la boca al hablar y revela unos dientes raídos y grises. Solo tengo el dinero que me ha dado Schroder, por lo que le doy diez dólares con la esperanza de que se lo gastará en clases de ortografía en lugar de cerveza. La sonrisa del tipo se vuelve más amplia y unas líneas blancas aparecen en las comisuras de sus ojos, entre la suciedad que le cubre el rostro. Supongo que durante los últimos cuatro meses lo ha pasado incluso peor que yo.
—Con eso puede llevarse dos cachorros perdidos —dice, demostrando que su fuerte es la aritmética—. Elija usted mismo.
Yo no quiero ningún cachorro, pero miro de todos modos. Miro a izquierda y derecha y no veo ninguno.
—Están perdidos —me recuerda mientras se guarda el dinero en el bolsillo.
Llego andando al centro de la ciudad, dejo atrás bloques de oficinas con grandes puertas de cristal y tiendas de escaparates enormes. Entre unas y otras, bancos, cafeterías y algún que otro templo religioso. Muchos de los edificios del centro tienen casi cien años, algunos incluso más. La vieja arquitectura inglesa es fantástica cuando estás de humor para apreciarla, pero es difícil no estar de mala leche cuando la temperatura supera los treinta y ocho grados. La mayoría de los edificios están manchados por el humo de los tubos de escape y el hollín acumulado con los años, pero la belleza de Christchurch no está en su arquitectura, sino en sus zonas verdes. No en vano la llaman la Ciudad Jardín: hay árboles en casi cada calle, el jardín botánico está unas manzanas más allá y ha contribuido a acabar con la antigua imagen de la ciudad mucho más que el típico hotel moderno o que un bloque de oficinas en construcción. En un par de tiendas aún tienen la decoración navideña en el escaparate desde hace meses. O eso, o es que han sido las primeras en ponerla este año.
Ya casi son las diez de la mañana y las calles jamás han estado tan vacías. Es como si durante mi ausencia hubiera llegado a la ciudad el Circo Ébola, pero por supuesto no se trata de nada terrorífico. La gente no sale a la calle por el calor. Los desgraciados que no tienen más remedio que salir caminan despacio para ahorrar energía, con la ropa empapada en sudor y una botella de agua que han comprado en el supermercado a pesar de que por los grifos de Christchurch sale la mejor agua del mundo. Cruzo el puente que cruza el río Avon. El nivel del agua está por debajo de lo normal y los árboles que bordean la orilla están mustios, parece como si ansiaran poder zambullirse. Hay un par de patos escondidos a la sombra de unas matas de lino y otro flotando sobre el agua sobre su espalda, con el cuello vuelto hacia atrás mientras unas moscas oscuras y enormes revolotean a su alrededor. Paso junto a un cuatro por cuatro aparcado en doble fila frente a un semáforo que obliga a los demás coches a invadir el carril contrario para poder pasar. El vehículo está cubierto de polvo y suciedad y alguien ha escrito algo con el dedo en el parabrisas trasero: OJALÁ MI HIJA FUERA ASÍ DE GUARRA. Sigo andando hasta la estación central de autobuses y recibo el impacto del aire acondicionado. La estación huele a humo de cigarrillo y el panel electrónico que muestra las horas de salida ha recibido un ladrillazo o algo parecido. Espero a que llegue el siguiente autobús junto a diez personas más mientras algunos de ellos tratan de darles indicaciones a una pareja de turistas que se han perdido. Por primera vez en unos veinte años, tomo un autobús en mi propia ciudad. En la parte trasera hay dos chicos en edad escolar que lían cigarrillos y hablan sobre la cogorza que pillaron el último fin de semana y sobre la que pillarán durante el próximo, relatan sus proezas etílicas como si se tratara de una cuestión de honor. Utilizan todas las variantes posibles de la palabra «puta», como nombre, como verbo, como adjetivo... de un modo u otro encuentran la manera de llenar su conversación con esa palabra.
El conductor del autobús apenas cabe detrás del volante. El punto en el que terminan sus muñecas y empiezan sus antebrazos es incierto, mientras que la cabeza parece salirle directamente de los hombros, tiene el cuello sepultado bajo la grasa acumulada tras un largo historial de donuts. El autobús pasa junto a un grupo de adolescentes con la cabeza rapada, llevan sudaderas oscuras con capucha y vaqueros y parece que acaben de salir del juzgado y estén tramando algo que los obligará a volver muy pronto. Contemplo la ciudad y no veo grandes cambios, un par de edificios nuevos e intersecciones reformadas, pero en general está igual que antes, idéntica. Los que no parecen frustrados por ello son los responsables de la frustración. Cuando me enfrenté a mi estancia en la cárcel, cuatro meses me parecieron mucho tiempo y tuve la sensación de que el tiempo se detendría ahí dentro y que pasaría volando fuera. Sin embargo, ahora tengo la sensación de no haberme perdido nada.
El autobús expulsa nubes de humo que empeoran la mancha tóxica que cubre el parabrisas trasero. Se detiene de vez en cuando y el número de viajeros va creciendo y menguando. Cuando llegamos a la periferia solo quedan dos personas más a bordo aparte del conductor. Una de ellas es una monja y la otra es un imitador de Elvis enfundado en un traje de Elvis estilo Las Vegas, lleno de lentejuelas. Tengo la sensación de encontrarme en el escenario de un chiste. Durante todo el trayecto tengo el expediente que me ha dado Schroder sobre el regazo, aún por abrir. Las tapas de la carpeta son verdes y se mantienen cerradas gracias a dos gomas elásticas con las que jugueteo de vez en cuando, tirando de ellas con los dedos. El autobús tarda poco menos de treinta minutos en llegar a la parada de autobús más cercana a casa, luego me quedan cinco minutos a pie que se convierten en ocho debido al calor intenso.
Normalmente, en esta época del año no puedes recorrer cincuenta metros sin cruzarte con alguien que siega el césped o planta flores, pero el tiempo ha relegado esas actividades al final del día, cuando el calor ya no pega tan fuerte, por lo que recorro la distancia a pie hasta mi casa envuelto en un silencio relativo. El noventa por ciento de mi vecindario es idéntico a como era antes. El diez por ciento restante son propiedades que han sido parceladas recientemente con casas del todo nuevas. En cualquier caso, el sol lo está tostando todo, incluido a mí, y el dinero de Schroder ya se ha convertido en sopa cuando finalmente diviso mi casa.
Nunca me había alegrado tanto de verla. En parte estaba seguro de que no volvería a verla jamás, de que la única manera de salir de la cárcel sería con los pies por delante después de que alguien me apuñalara con el mango afilado de una cuchara. Es una casa de tres habitaciones, con el tejado negro, de tejas de cemento y el jardín más bien arreglado que he tenido jamás. Mis padres se han ocupado de mantenerla mientras yo no estaba. Encuentro la llave que escondieron para mí en un lateral de la casa. Entro y realmente tengo la sensación de volver a mi hogar. Es una casa solitaria, pero resulta agradable estar en una habitación en la que las paredes no son de hormigón. La nevera está llena de comida fresca, hay un jarrón con flores sobre la mesa y, apoyada en él, una tarjeta que reza «Bienvenido a casa». Llamo a mi gato. No aparece, pero hay una bandeja medio llena de comida en el suelo, por lo que deduzco que mis padres ya le han dado de comer esta mañana. Dejo las flores fuera antes de que aparezcan los síntomas de mi alergia al polen. Mientras estaba en la cárcel alguien se coló en mi casa, pero no llegó a llevarse nada y ya han cambiado la ventana rota. Dejo el expediente sobre la mesa y me doy una larga ducha, pero la sensación de estar encarcelado sigue aferrada a mi piel por mucho que restriegue.
Cuando salgo, me observo en el espejo. No me he visto desde hace cuatro meses y me doy cuenta de que he perdido peso. Subo a la báscula y veo que marca casi diez kilos menos. Tengo la cara más delgada y por primera vez en mi vida la barba empieza a crecerme de color gris en algunas zonas, a juego con el gris de mis sienes. Genial, pronto me pareceré a mi padre. Además, tengo los ojos algo enrojecidos. Este es el aspecto que solía tener el año anterior, cuando bebía.
Me pongo ropa de verano y me siento más relajado. Por encima de todo, quiero ir a ver a mi esposa. Bridget lleva tres años en una residencia. Está sentada en una silla mirando fijamente el mundo que la rodea, pero no habla y apenas se mueve, nadie sabe con certeza hasta qué punto sigue viva. Ha progresado, o al menos se mantienen las esperanzas de que llegue a progresar. El accidente que estuvo a punto de matarla la dejó con varios huesos rotos, profundas magulladuras y sumida en un coma que duró ocho semanas, le perforó el pulmón izquierdo, le destrozó varias vértebras y todo el mundo me dijo que había tenido suerte de sobrevivir. Mi hija no tuvo tanta suerte. Nadie me dice jamás que mi hija tuviera la mala suerte de no haber sobrevivido. La gente casi nunca la menciona en mi presencia.
El dinero de Schroder no me alcanza para llegar hasta allí. Tendré que esperar a mis padres. No tengo coche, quedó destrozado en el accidente del año pasado que me llevó a la cárcel. Mis padres querían venir a recogerme hoy pero no han podido. Acudían a visitarme dos veces por semana mientras estuve preso, pero el día que me sueltan resulta que están ocupados. Mi padre tenía cita con un especialista en el hospital para intentar solucionar los problemas de próstata típicos de los hombres que llegan a la edad de mi padre, problemas que espero que se curarán con una simple pastilla cuando yo tenga sesenta años.
Hace demasiado calor para volver a salir. No deja de ser irónico que después de cuatro meses durante los que lo único que deseaba era volver a casa me sobrevenga esta increíble sensación de aburrimiento. Estoy en la cocina, frente al fregadero, mirando por la ventana. A pesar de estar bien arreglado, el patio trasero tiene un aspecto ajado, el calor está haciendo estragos en cualquier forma de vida plantada ahí fuera. Mi gato, Daxter, entra y me mira con tristeza y vuelve un minuto después con un pájaro en la boca. Daxter es un gato pardo con sobrepeso capaz de convertirse en el mejor amigo de quien le dé comida. Deja el pájaro en el suelo, junto a mis pies, retrocede un poco y me dedica un maullido. No sé si regañarlo o acariciarlo. Me decido por esto último y luego tiro el pájaro en el cubo de reciclaje que tengo fuera, en el jardín.
Tal como ya sabía que haría, como Schroder sabía que haría, vuelvo a pensar en la carpeta verde con las gomas elásticas, un dossier repleto de muerte. Un vistazo no le hará daño a nadie. Schroder espera que pueda ver algo que nadie más es capaz de ver. No es muy probable, pero también es posible que pueda ofrecerles un punto de vista distinto. Además, tengo que pagar la hipoteca y ninguna perspectiva de encontrar trabajo. Recojo el expediente de la mesa y me lo llevo al estudio.
4
Hace mucho calor, no tanto como hace un rato, por la mañana, cuando Adrian le ha prendido fuego a su madre, pero sigue haciendo más calor del que le gustaría. La gente se queja del calor. Su mamá también se ha quejado. Se ha quejado y ha chillado hasta que las llamas de colorines le han pegado la lengua al paladar y ya no ha podido seguir gritando. A la gente le gusta ir por ahí quejándose de que hace demasiado calor, es la misma gente que hace seis meses iba por ahí quejándose de que hacía demasiado frío. Y es que la gente nunca está contenta. A Adrian no le gusta el calor, pero tampoco va montando el número por eso. Sabe que solo tiene que procurar quedarse en la sombra y beber mucha agua. Para que no le salga un cáncer en la piel, ni envejezca rápidamente ni le aparezcan manchas. La idea de que le pueda pasar algo de todo eso no le hace ninguna gracia. Cuando tiene demasiado calor empieza a sudar, la ropa se le pega al cuerpo y le pica todo y odia el picor, porque no es un picor que pueda quitarse de encima. Se va moviendo a medida que se rasca y se ve obligado a rascarse con las uñas mal mordidas y acaba arañándose la piel y sangrando.
No sabe cómo funciona la radio del coche, por lo que no puede oír la temperatura en las noticias. Ojalá pudiera. Le encanta escuchar música, cualquier tipo de música mientras no sea heavy metal, porque se deja la garganta intentando cantar las letras; ni hip-hop, aún peor. Durante veinte años no había oído ni una sola canción, había sido una vida sin música, tan solo los tristes y solitarios tarareos de algunos de los tipos con los que vivía. Cuando la música volvió a su vida, se dio cuenta de que no la entendía. Era como si hubieran cambiado todas las reglas. Incluso los discos y las cintas habían sido sustituidos por canciones que se escuchaban en el ordenador. Él apenas sabía qué era un ordenador, ya no digamos cómo funcionaban. Había escuchado los nuevos estilos y se había adaptado a ellos y ahora le fastidia no poder escuchar música. Su preferida es la música clásica, aunque cuando era pequeño no le gustaba. Solía repartir periódicos y el dinero que ganaba lo gastaba en cintas de casete. Los coleccionaba. Le gustaban los grupos de música y los cantantes solistas, pero no tanto las cantantes. Cada semana se gastaba la paga en otro casete y poco a poco fue construyendo su propia biblioteca musical. Todos esos grupos y artistas pertenecen al pasado y no han envejecido bien, en cambio la música clásica se mantiene igual y ahora ya no puede dormirse si no es escuchando su radiocasete.