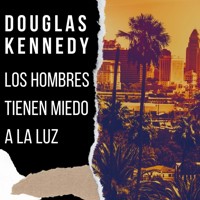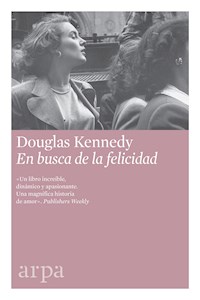Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Una novela electrizante, con el trasfondo de dos épocas diferentes que esconden sorprendentes similitudes. Estados Unidos, años 60. Son tiempos de movimientos sociales, protestas por los derechos civiles y marchas contra la guerra; de liberación sexual, rock y drogas alucinógenas. Parece un sueño para cualquier joven criado en un entorno familiar bohemio y progresista. Sin embargo, Hannah ansía otro tipo de vida: casarse con su novio médico y criar a sus hijos en una ciudad pequeña y tranquila. Cuando encuentra la felicidad que anhelaba, se ve envuelta en un matrimonio aparentemente perfecto, pero con pocas emociones. La frustración de una vida previsible y aburrida la lleva a cometer un acto de rebeldía que la obligará a incumplir la ley. Una transgresión inesperada que ocultará durante décadas. Pero un día, en el cargado ambiente de un país conservador que intenta recuperarse de los atentados del 11 de septiembre, su más íntimo secreto sale a la luz. De la noche a la mañana, Hannah se verá cuestionada y bajo sospecha. Su pequeño mundo, cuidadosamente protegido a lo largo de los años, comenzará a desmoronarse por completo y tendrá que luchar contra la fuerza del pasado para salir de la oscuridad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 828
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL DISCRETO ENCANTODE LA VIDA CONYUGAL
Título original: State Of The Union
© del texto: Douglas Kennedy, 2005
© de la traducción: Esther Roig, 2019
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: noviembre de 2021
ISBN: 978-84-18741-24-1
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Imagen de cubierta: © Jakob Owens
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Douglas Kennedy
EL DISCRETO ENCANTODE LA VIDA CONYUGAL
Traducción de Esther Roig
Como siempre, este libro es para Grace, Max y Amelia.Pero también es para Joseph Strick.
«Unos, por el pecado, suben; otros, por la virtud, caen».WILLIAM SHAKESPEARE, Medida por medida,Acto 2, Escena I
PRIMERA PARTE
1966-1973
I
Después de su arresto, mi padre se hizo famoso.
Era el año 1966 y mi padre (o John Winthrop Latham, como lo conocían todos menos su única hija) era el primer profesor de la Universidad de Vermont que hablaba en contra de la guerra de Vietnam. Aquella primavera, encabezó una protesta en el campus que acabó en una sentada frente al edificio de administración. Mi padre lideró a trescientos estudiantes que bloquearon de forma pacífica la entrada durante treinta y seis horas, paralizando así los asuntos ejecutivos de la universidad. Finalmente llamaron a la policía y a la guardia nacional. Los manifestantes se negaron a moverse, y mi padre salió en la televisión nacional cuando lo llevaban a rastras a la cárcel.
Fue un gran acontecimiento en su momento. Mi padre había sido el instigador de uno de los primeros grandes actos de desobediencia civil de los estudiantes en contra de la guerra, y la imagen de aquel solitario y venerable yanqui, con su americana de cheviot y su camisa Oxford azul perfectamente abotonada, llevado en volandas por un par de soldados del estado de Vermont, dio la vuelta al país en los telediarios.
—¡Tu padre es una pasada! —me decían todos en el instituto al día siguiente de su arresto.
Dos años después, cuando entré en la Universidad de Vermont, cada vez que mencionaba que era la hija del profesor Latham, obtenía la misma reacción.
—¡Tu padre es una pasada!
Y yo asentía sonriendo, un poco tensa, y decía:
—Sí, es el mejor.
No es que no adorase a mi padre. Siempre lo he adorado y siempre lo adoraré. Pero cuando tienes dieciocho años —como yo en 1969— e intentas crearte como sea una mínima identidad por ti misma, y resulta que tu padre es el Tom Paine* de tu pueblo y de tu facultad, es fácil que te sientas apabullada por su larga y virtuosa sombra.
Podría haber huido de su elevado perfil moral trasladándome a otra facultad. En lugar de irme, a la mitad de mi primer curso, hice lo siguiente mejor que podía hacer: me enamoré.
Dan Buchan no se parecía en nada a mi padre. Mi padre tenía todas las credenciales de un WASP (blanco, anglosajón y protestante) —Choate, Princeton y después Harvard para el doctorado— mientras que Dan era de una ciudad anodina del norte del estado de Nueva York llamada Glens Falls. Su padre era encargado de mantenimiento del departamento de enseñanza local, su difunta madre había tenido una tienda de manicura en la ciudad y Dan era el primer miembro de la familia que iba a la universidad y, por supuesto, a la Facultad de Medicina.
También era un chico tímido. Nunca monopolizaba una conversación, nunca se imponía en una situación. Pero sabía escuchar, siempre estaba más interesado en lo que el otro tenía que decir. Y su amable reticencia me pareció extrañamente atractiva. Era serio y, al contrario que los demás chicos que conocí en la facultad en aquella época, él sabía lo que quería. En nuestra segunda cita me dijo, mientras tomábamos una cerveza, que no pensaba introducirse en un campo tan ambicioso como la neurocirugía. Y tampoco tenía ningún interés por «esquivar su vocación» y elegir una especialidad solo para ganar dinero, como dermatología. No, él tenía pensado ser médico de cabecera.
—Quiero ser médico de pueblo y basta —dijo.
En el primer curso de medicina los estudiantes tenían trece horas de clase al día, y Dan estudiaba sin parar. El contraste entre nosotros no podría haber sido más evidente. Yo era estudiante de literatura, y pensaba ser profesora cuando me licenciara. Pero estábamos al principio de los setenta, y a menos que estuvieras metido en la esclavitud de estudiar medicina o derecho, lo último en lo que pensaba nadie era en «el futuro».
Dan tenía veinticuatro años cuando lo conocí, pero la diferencia de cinco años no era insalvable. Desde el principio, me gustó que pareciera más centrado y adulto que todos los chicos con quienes había salido antes.
Tampoco era que yo entendiera mucho de hombres. Había tenido un novio en el instituto, un chico llamado Jared, que era infantil, tenía sentido artístico y se le caía la baba conmigo, hasta que se fue a la Universidad de Chicago, y quedó claro que ninguno de los dos quería mantener una relación a distancia. Después, durante mi primer semestre en la facultad, tuve un breve flirteo con el ambiente underground cuando empecé a salir con Charlie. Como Jared, era muy tierno, muy leído, un buen conversador, y «creativo» (lo que, para Charlie, consistía en escribir una poesía en verdad indigesta, incluso para una muchachita impresionable de dieciocho años). Iba siempre colocado; era uno de esos chicos que se fumaban un porro con el café del desayuno. Al principio eso no me importaba, a pesar de que yo no participara. Sin embargo, visto en perspectiva, me hacía falta aquel breve contacto con las bacanales. Era 1969, y las bacanales estaban a la orden del día. Pero después de tres semanas soportando el colchón en el suelo del tugurio donde vivía Charlie —y sus monólogos cada día más pesados y obtusos procedentes del espacio sideral— llegó una noche en que lo encontré sentado con tres amigos, pasándose un porro mugriento mientras escuchaban a The Grateful Dead a todo volumen en el estéreo.
—Eh... —me dijo, y después de eso se calló. Cuando le pregunté, a gritos para hacerme oír, si quería salir a ver una película, solo repitió—: Eh. —Aunque siguió asintiendo con la cabeza con gesto de sabiduría, como si acabara de revelarme algún oscuro gran secreto kármico sobre los misterios ocultos de la vida.
No me quedé, sino que volví al campus y acabé tomándome una cerveza yo sola en la residencia, y consumiendo un paquete de cigarrillos Viceroy. Hacia el tercer cigarrillo, apareció Margy. Era mi mejor amiga; una listilla de Manhattan, flacucha y flexible, con una larga melena de pelo negro rizado. Había crecido en Central Park West y había ido a una buena escuela (Nightingale Bamford), y era superinteligente. Pero, según sus propias palabras, «la había cagado tanto cuando se trataba de estudiar» que había acabado en una universidad estatal de Vermont. «Y ni siquiera esquío».
—Pareces cabreada —dijo, sentándose; después sacó un Viceroy de mi paquete y lo encendió con una cerilla de una caja que había en la mesa—. ¿Noche loca con Charlie?
Me encogí de hombros.
—¿El habitual desfile de frikis en esa comuna suya? —preguntó.
—Ajá.
—Bueno, supongo que es tan mono que compensa...
Se calló a mitad de la frase, e inhaló a fondo el cigarrillo.
—Venga —dije—, acaba la frase.
Otra calada larga y pensativa al cigarrillo.
—Ese tío está colocado a todas horas del día. Y eso no lo ayuda mucho a hablar con palabras de más de una sílaba, ¿no crees?
Me eché a reír porque con su genuino estilo neoyorquino Margy había dado en el blanco. Era igual de despiadada con lo que consideraba sus propias limitaciones... y con el hecho de que, tres meses después de empezar el curso, aún siguiera sin novio.
—Todos los chicos son o pirados del esquí, que en mi diccionario es sinónimo de «puaf», o son unos colgados que han convertido su cerebro en un queso suizo.
—Oye, que no me voy a casar con él —dije a la defensiva.
—No me refería a tu míster Personalidad, guapa. Solo hacía una observación general.
—¿Crees que se hundiría si lo dejara?
—Oh, por favor. Creo que se liaría tres porros de esos que tanto le gustan, y se le habría pasado a la segunda calada.
Aun así tardé un par de semanas en cortar con él. No soporto disgustar a la gente y siempre quiero caerle bien a todo el mundo. Eso es algo sobre lo que mi madre, Dorothy, solía reprenderme, porque al ser también ella neoyorquina (y al ser mi madre), era igual de directa diciéndome lo que pensaba.
—Mira, no hace falta ser siempre miss Popularidad —me dijo en una ocasión, cuando yo empezaba en el instituto y me quejaba de no haber obtenido un puesto en el Consejo de Estudiantes—. Y que no encajes con las animadoras me parece estupendo. Porque ser inteligente es bueno.
—Una media de bien en el colegio no es ser inteligente —dije—, es ser mediocre.
—Yo tenía una media de bien en la escuela —dijo mamá—. Y me parecía normal. Y, como tú, solo tenía un par de amigas, y no pertenecía a las animadoras.
—Mamá, no había animadoras en tu escuela.
—Bueno, pues no pertenecía al equipo de ajedrez. Lo que quiero decir es que las chicas populares en el instituto suelen ser las menos interesantes... y siempre acaban casándose con ortodoncistas. Además, tu padre y yo no pensamos que seas una inadaptada. Al contrario, eres nuestra estrella.
—Ya lo sé—mentí.
Porque no me sentía como una estrella. Mi padre era una estrella, el gran héroe radical de facciones marcadas, y mi madre podía contar anécdotas de cuando salía con De Kooning y Johns y Rauschenberg y Pollock y todos esos señorones neoyorquinos de después de la guerra. Había expuesto en París, y hablaba francés, y enseñaba a tiempo parcial en el departamento de arte de la universidad, y se la veía condenadamente realizada y segura de sí misma. Mientras que yo no tenía ningún talento, y mucho menos la clase de pasión que impulsaba a mis padres en la vida.
—¿Quieres tomártelo con más calma? —decía mi madre—. Ni siquiera has empezado a vivir, ¿cómo vas a saber para lo que sirves?
Y a continuación se largaba a una reunión de los Artistas de Vermont Contra la Guerra, de la cual por supuesto era la portavoz.
Eso era típico de mi madre: siempre estaba ocupada. Y no era de las que intercambiaban recetas de cocina y hacían galletas para las exploradoras o cosían disfraces para los pajes de Navidad. De hecho, mi madre era la peor cocinera de todos los tiempos. No podía importarle menos que los espaguetis salieran de la cacerola a medio cocer, o que los cereales del desayuno fueran un revoltijo de grumos. Por lo que respecta a las tareas domésticas... bueno, digamos que a partir de los trece años decidí que era más fácil hacerlo todo yo misma. Cambiaba las sábanas de todas las camas de la casa, hacia la colada para todos y pedía la compra de la semana. No me importaba coordinarlo todo. Me daba una sensación de responsabilidad. Y la verdad es que disfrutaba organizando.
—Te gusta jugar a las casitas, ¿eh? —me dijo mi madre en una ocasión en que me escapé unas horas de la facultad para limpiar la cocina.
—Oye, tendrías que estar agradecida de que alguien lo haga.
En cambio, nunca me pusieron toques de queda, ni me dijeron lo que tenía que ponerme, ni me obligaron a ordenar mi habitación. Pero quizás es porque no tuvieron que hacerlo. Nunca llegaba a casa tarde. Nunca me puse faldas de flores (prefería las minifaldas) y era muchísimo más ordenada que ellos.
Tampoco cuando empecé a fumar a los diecisiete pusieron el grito en el cielo.
—Leí en un artículo del Atlantic que podía ser causa de cáncer —dijo mi madre cuando me encontró fumando a hurtadillas en el porche de atrás de nuestra casa—. Pero son tus pulmones, hija.
Mis amigas me envidiaban por tener unos padres tan poco controladores. Se reían de sus ideas políticas radicales y de que nuestra casa de tablillas rojas de Nueva Inglaterra estuviera repleta de los estrambóticos cuadros abstractos de mi madre. Pero el precio que pagaba por esa libertad era el sarcasmo sin freno de mi madre.
—No parece una lumbrera —dijo mi madre al día siguiente de que mis padres conocieran a Charlie.
—Seguro que es algo pasajero —dijo mi padre.
—Eso espero.
—Todos necesitamos al menos un novio pasado de rosca —dijo sonriendo divertido a mi madre.
—De Kooning no era un pasado de rosca.
—Siempre estaba en la luna.
—No fue un novio. Solo duró dos semanas...
—Eh, por si no lo sabíais, estoy aquí —dije no muy sorprendida porque no me prestaran atención, pero bastante asombrada de que mi madre hubiera salido con Willem de Kooning.
—Lo sabemos, Hannah —dijo mi madre tan tranquila—. Es solo que por un minuto has dejado de ser el centro de la conversación.
Toma ya. Era típico de mi madre. Mi padre me guiñó el ojo, como diciendo: «No lo dice en serio, ya lo sabes». Pero la verdad es que sí lo decía en serio. Sin embargo, siendo como yo era una buena chica, no tuve un ataque de ira adolescente. Encajé el golpe, como siempre.
Cuando llegó el momento de fomentar mi independencia, mi madre me animó a elegir una universidad lejos de Burlington, y me hizo pasar un mal rato por ser tan casera cuando decidí matricularme en la Universidad de Vermont. Insistió en que durmiera en una residencia del campus.
—Ya va siendo hora de que te expulsemos del nido —dijo.
Una de las cosas que Margy y yo teníamos en común era un ambiente confuso, padres WASP y madres judías difíciles que siempre parecían encontrarnos defectuosas.
—Al menos tu madre sale de su guarida y hace cosas artísticas —decía Margy—. Para la mía, hacerse la manicura es un importante logro personal.
—¿Te preocupa a veces no llegar a ser buena en nada? —dije un día sin más.
—Más o menos siempre. Mi madre no deja de repetirme que se me educó para Vassar y he acabado en Vermont. Y yo sé que lo que hago mejor es fumar y vestirme como Janis Joplin... así que no se puede decir que sea precisamente La Que Rebosa Confianza En Sí Misma. Pero ¿tú qué quieres?
—A veces creo que mis padres me ven como un estado autónomo... y como una inmensa decepción.
—¿Te han dicho eso?
—De una forma directa, no. Pero sé que no soy lo que ellos considerarían un éxito.
—Oye, tienes dieciocho años. Se supone que tienes que ser un desastre... y no es que te esté insultando.
—Debería centrarme más.
Margy tosió y vació un pulmón de humo.
—Oh, por favor —dije.
Pero yo estaba decidida a hacer las cosas bien, a ganarme el interés de mis padres y a demostrarles que era una persona seria. Así que, para empezar, me puse a estudiar en serio. Me quedaba en la biblioteca todas las noches hasta las diez, y hacía lecturas extras, sobre todo de las obras maestras de la literatura del siglo xix. En la facultad leíamos a Dickens, a Thackeray, a Hawthorne, a Melville e incluso a George Eliot. Pero de todos los libros que leí aquel primer semestre del curso, el que me impresionó de verdad fue Madame Bovary, de Flaubert.
—Pero si es muy deprimente —dijo Margy.
—¿No se trata de eso? —pregunté—. Además, es deprimente porque es real.
—¿Tú le llamas real a esa estupidez romántica en la que está inmersa? A mí me parece una imbecilidad. Casarse con el más plomo, irse a vivir a una ciudad aburrida y después lanzarse en brazos de ese soldado guaperas, que solo la ve como un colchón.
—A mí me parece muy real. Además, la cuestión central de la novela es cómo alguien utiliza el amor como una forma de escapar del aburrimiento de la vida.
—Vaya novedad —dijo ella.
En cambio, a mi padre sí le interesó mi predilección por el libro. Estábamos celebrando uno de nuestros ocasionales almuerzos fuera del campus (por mucho que lo quisiera, preferiría que no me vieran almorzando con mi padre en la facultad), tomando sopa de almejas en un pequeño restaurante cercano a la universidad. Le conté lo mucho que me había gustado el libro, y que creía que Emma Bovary era «una auténtica víctima de la sociedad».
—¿En qué sentido? —preguntó.
—Bueno, la forma como se ve atrapada en una vida que no le gusta y cómo cree que enamorarse de otro le resolverá los problemas.
Él me sonrió y dijo:
—Eso está muy bien. Has dado en el clavo.
—Lo que no entiendo es por qué tenía que elegir suicidarse como forma de salida; por qué no se fugó a París o algo así.
—Porque tú estás viendo a Emma desde la perspectiva de una mujer estadounidense de finales de los sesenta, no como una mujer atrapada en las convenciones de su época. Has leído La letra escarlata, ¿verdad?
Asentí.
—Bueno, ahora podemos preguntamos por qué Hester Prynne soportaba tener que circular por Boston con una enorme letra A en el pecho, y vivir con las constantes amenazas de los ancianos puritanos de arrebatarle a su hija. Podemos pensar: ¿por qué no cogía a su hija y se largaba a otra parte? Pero para ella la pregunta debía de ser: ¿adónde puedo ir? Para ella no había salida de su castigo, que casi consideraba su destino. Es lo mismo que le sucede a Emma. Ella sabe que, si huye a París, acabará, en el mejor de los casos, trabajando de modista o en algún otro empleo deprimente de pequeña burguesa, porque la sociedad del siglo xix era muy despiadada con las mujeres casadas que huían de sus responsabilidades.
—¿Va a durar mucho la conferencia? —pregunté riéndome—. Porque tengo clase a las dos.
—Estoy llegando al meollo —dijo papá con una sonrisa—. Y es que la felicidad personal no contaba para nada. Flaubert fue el primer gran novelista que comprendió que todos tenemos que asumir la prisión que nos creamos para nosotros mismos.
—¿Tú también, papá? —pregunté sorprendida de oírle admitir aquello.
Él sonrió con una de sus sonrisas tristonas y miró dentro de su plato de sopa.
—Todos nos aburrimos de vez en cuando —dijo, y cambió de tema.
No era la primera vez que mi padre insinuaba que las cosas no iban tan de maravilla con mi madre. Yo sabía que se peleaban. Mi madre era una gritona de Brooklyn, y tendía a subirse por las paredes cuando algo la sacaba de quicio. Mi padre, fiel a sus raíces bostonianas, odiaba los enfrentamientos en público (a menos que supusieran multitudes adoradoras y el peligro de ser arrestado). De modo que en cuanto mi madre entraba en uno de sus estados de ánimo desquiciados, él corría a buscar refugio.
Cuando era pequeña, esas peleas me angustiaban. Pero con los años empecé a comprender que mis padres se llevaban bien en el fondo, que la suya era una relación extraña y volátil que, sin embargo, funcionaba, tal vez porque eran polos extremadamente opuestos. Y aunque es probable que me hubiera gustado estar más con ellos, algo que aprendí de su matrimonio a veces tempestuoso e individualista fue que dos personas no tienen que estar siempre juntas para hacer que una relación funcione. Sin embargo, cuando papá insinuó un cierto grado de aburrimiento doméstico me di cuenta de algo más: nunca se puede saber lo que pasa entre dos personas... solo se puede especular.
Tal como solo se puede especular sobre por qué una mujer como Emma Bovary creía que el amor sería la solución a todos sus problemas.
—Porque la inmensa mayoría de mujeres son idiotas, por eso —dijo mi madre cuando cometí el error de preguntarle su opinión sobre la novela de Flaubert—. ¿Y sabes por qué son idiotas? Porque ponen toda su fe en un hombre. Una estupidez. ¿Te enteras? Siempre.
—Yo no soy estúpida, mamá —dije.
—Ya lo veremos.
_______
* Thomas Paine (1737-1809), abolicionista y defensor de los derechos humanos. (N. de la T.)
2
—Yo no me casaré nunca —anuncié a mi madre justo antes de empezar mi primer curso en la universidad.
Esa proclamación llegó después de una de sus diatribas especialmente virulentas contra mi padre, que no se acabó hasta que él se encerró en su estudio en lo alto de la casa y, para no oírla, puso Mozart a todo volumen en el estéreo. Cuando ella se calmó, gracias a un cigarrillo y una copa de J&B, me encontró sentada a la mesa de la cocina con expresión taciturna.
—Bienvenida al matrimonio —dijo ella.
—No me casaré nunca —repetí.
—Sí que te casarás, y te pelearás con tu marido. Porque es lo que pasa. Es así.
—A mí no me pasará.
—Te apuesto cien dólares a que entras en la iglesia antes de cumplir los veinticinco —dijo mi madre.
—Hecho —dije—. Porque eso no va a ocurrir.
—Famosas últimas palabras —dijo mamá.
—¿Por qué estás tan segura de que voy a casarme joven?
—Intuición maternal.
—Pues esta apuesta la vas a perder.
Seis meses después, conocí a Dan. Una noche, unas semanas después, cuando ya éramos pareja, Margy me dijo:
—Hazme un favor: no te cases con él ahora.
—Venga, Margy. Todavía lo estoy conociendo.
—Sí, pero ya te has decidido.
—¿Cómo puedes decir eso? No soy tan transparente.
—¿Te apuestas algo?
Maldita Margy, me conocía demasiado bien. Me gustó Dan desde el principio, pero nunca había dicho que pensara casarme con él. ¿Cómo podía ser que Margy y mi madre lo hubieran adivinado?
—Eres una tradicionalista —me dijo mi madre.
—Eso no es verdad —dije.
—No hay por qué avergonzarse —dijo—. Algunas personas tienen una vena rebelde, otras son tímidas, otras son simplemente... convencionales.
—No sé ni por qué me molesto en hablar contigo —protesté.
Mamá se encogió de hombros.
—Pues no hables conmigo. Has sido tú la que has venido a almorzar y la que me has pedido consejo sobre el doctor Dan...
—No lo soportas, ¿verdad?
—¿Que no lo soporto? Qué idea tan absurda. El doctor Dan es el sueño de cualquier madre.
—El cree que eres simpática.
—Estoy segura de que Dan cree que casi todo el mundo es simpático.
En el universo de mi madre, nadie interesante era normal o decente. Esas virtudes eran para los aburridos terminales. Y desde el momento que lo conoció, supe que había archivado a Dan en la carpeta de «Aburridos».
La verdad es que yo nunca lo consideré aburrido... Solo era... normal. Al contrario que mis padres, no te abrumaba con su personalidad, ni intentaba deslumbrarte con su intelecto o sus logros. Se reía con mis bromas, valoraba mis puntos de vista, me animaba en lo que estuviera haciendo. Y yo le gustaba por cómo era. No era de extrañar que mi madre no congeniara con él.
—Ella quiere lo que cree mejor para ti —dijo Dan después de conocerla.
—La definitiva maldición de la madre judía.
—Deberías verlo tal como es: buenas intenciones un poco sesgadas.
—¿Siempre ves la parte buena de las personas?
Otro de sus tímidos encogimientos de hombros.
—¿Es eso tan malo? —preguntó.
—Creo que es una de las razones por las que te quiero.
No sé cómo se me escapó. Solo hacía diez semanas que lo conocía pero, para mis adentros, ya me había decidido.
Al contrario que algunas de mis amigas de la universidad, que se acostaban con un chico nuevo cada semana, yo no estaba metida en «el amor libre», ni quería tener una «relación abierta» con Dan. Desde el comienzo, mantuvimos un acuerdo tácito de mantenernos monógamos, porque los dos lo queríamos así.
Durante las vacaciones de Pascua, condujimos cinco horas para visitar a su padre en Glens Falls. Aunque llevábamos juntos varios meses, era la primera vez que veía a su padre (su madre había muerto de un aneurisma, a los cuarenta años, durante el primer año de Dan en el instituto). El fin de semana fue de maravilla. Joe Buchan era un estadounidense de primera generación. Sus padres habían emigrado de Polonia a principios de los años veinte, y enseguida cambiaron el apellido Buchevski por el absolutamente americano «Buchan». Su padre había sido electricista, de modo que Joe se hizo electricista. Su padre había sido un gran patriota, así que Joe fue un gran patriota, y se presentó voluntario a los marines después de Pearl Harbor, en 1941.
—Acabé en Okinawa con cuatro de mis amigos de Glens Falls. ¿Sabes lo de Okinawa, Hannah?
Meneé la cabeza.
—Cuanto menos sepas, mejor —dijo.
—Mi padre fue el único de sus amigos que volvió vivo —explicó Dan.
—Sí, fui el afortunado —añadió Joe—. Durante una guerra, puedes hacer lo que sea para que no te disparen o te vuelen por los aires. Pero si una bala lleva escrito tu nombre...
Se calló. Tomó un sorbo de su botella de cerveza.
—¿Estuvo en la guerra tu padre, Hannah?
—Sí. Estuvo destinado en Washington y durante poco tiempo en Londres, en algo de Información.
—¿O sea que no entró en acción? —preguntó Joe.
—Papá... —advirtió Dan.
—Oye, solo era una pregunta —dijo Joe—. Solo pregunto si el padre de Hannah estuvo bajo el fuego, nada más. Sé que es un gran pacifista...
—Papá... —insistió Dan.
—Mira, no tengo nada en su contra —dijo Joe—. La verdad es que no lo conozco, y por mucho que odie las actitudes pacifistas, tengo que decirte, Hannah, que respeto su valor por defender...
—Papá, ¿quieres bajar de la tribuna de una vez?
—Oye, que no intento insultar a nadie.
—No me siento insultada —dije.
Joe me apretó el brazo. Fue como si me estuvieran aplicando un torniquete.
—Buena chica —dijo, se volvió a mirar a su hijo y añadió—: Solo es un intercambio de opiniones.
Yo me sentía como en casa con su pelea... aunque aquella casa fuera tan diferente de la mía. Joe Buchan no tenía muchos libros, y pasaba mucho tiempo en su sala de estar revestida de madera del sótano, haraganeando frente a un gran televisor en color Zenith, viendo cómo sus queridos Buffalo Bills daban a los otros una buena tunda cada fin de semana.
—Espero que no crea que soy una esnob del este —le dije a Dan cuando volvíamos a Vermont.
—Me ha dicho que le encantabas.
—Mentiroso —dije sonriendo.
—No, es verdad. Lo has conquistado. Y espero que no te importara mucho todo ese rollo sobre tu padre...
—No me importó en absoluto. De hecho, me pareció bastante tierno que se tomara tantas molestias para documentarse sobre papá...
—Es que es electricista. Y si hay algo que sé de los electricistas, es que están obsesionados por saber todo lo que hay que saber sobre cualquier cosa que necesiten saber. Por eso leyó todo lo que pudo de tu padre.
—Es muy normal y muy sensato —dije.
—No hay padres del todo normales.
—Dímelo a mí.
—Pero tus padres son bastante estables.
—A su manera caprichosa.
—Tú y yo nunca seremos tan caprichosos —dijo él con una carcajada.
—Te tomo la palabra.
«Nunca seremos tan caprichosos». Sabía que era la forma que tenía Dan de decirme que quería que duráramos. Que es exactamente lo que sentía yo, a pesar de la vocecita que me susurraba: «Frena. Acabas de empezar la universidad... tienes toda la vida por delante... No te comprometas tan pronto».
Dan tardó seis meses más en decirme «Te quiero». Era verano y Dan había conseguido un puesto en un programa para estudiantes de medicina en el Mass General Hospital de Boston. Cuando se enteró de que era el único estudiante de medicina de la Universidad de Vermont elegido para aquel programa, dijo:
—¿Te apetece pasar el verano conmigo en Boston?
Tardé unos dos segundos en contestar que sí. Al cabo de una semana, encontré un realquiler barato de ochenta y cinco dólares al mes en Cambridge. También encontré en Roxbury un programa de lectura para niños con problemas organizado por cuáqueros, pero completamente aconfesional y necesitado de profesores voluntarios. Me apunté y me aceptaron, sin sueldo, solo veinticinco dólares a la semana para la gasolina y el almuerzo, y la posibilidad de echar una mano.
A mi padre le encantó cuando le conté cómo pasaría las vacaciones. Mi madre también expresó su aprobación, aunque, viniendo de ella, teñida de reservas.
—Prométeme que saldrás de Roxbury antes de que oscurezca. Y prométeme que buscarás a algún chico simpático del barrio que te acompañe cada noche al metro y te deje en el tren.
—Por chico del barrio, ¿quieres decir «negro»? —pregunté.
—No soy racista —dijo ella—. Pero por mucho que tu padre y yo pensemos que es admirable que decidas pasar el verano así, en Roxbury te van a ver como una intrusa blanca liberal...
—Gracias, mamá.
—Yo solo te digo lo que pienso.
Resultó que Roxbury no era tan siniestro como me esperaba. Sí que era una barriada, y las señales de pobreza eran evidentes. Pero el Proyecto Dudley Street estaba dirigido por una mezcla de profesionales de la educación y trabajadores sociales y no llevaban la credencial «liberal» pegada a la manga. Pusieron a mi cargo a media docena de niños de diez años, todos ellos con problemas de lectura, hasta el punto de que un cuento como El gato con botas era un problema para ellos. No diré que los transformé en las siete semanas que estuve allí, pero al final del verano, cuatro de mi grupo eran capaces de descifrar a Los niños Havdy y yo descubrí que había encontrado algo que me gustaba. Se habla mucho de las «compensaciones» de la enseñanza, de «devolver algo» o «de marcar la diferencia». La verdad es que también es estimulante organizar y ser la jefa. Y cuando uno de mi grupo daba un paso adelante, me sentía exultante... aunque el propio niño no fuera consciente de lo que había logrado.
—O sea que —dijo Margy en una llamada desde Nueva York—, no es como lo de Sidney Poitier, con todos esos gamberros al principio, que al final se te acercan con lágrimas en los ojos y dicen: «Señorita Hannah, me ha cambiado la vida».
—No, guapa —dije—. Los chicos odian asistir a esta escuela de verano, y me ven como a una guardiana. Pero al menos aprenden algo.
—Parece más útil que lo que hago yo.
Gracias a las relaciones de su madre, Margy había obtenido un trabajo de becaria en Seventeen.
—Yo creía que las revistas eran glamurosas.
—Esta no. Y todas esas pijas de la Ivy League y las Seven Sisters me miran por encima del hombro porque voy a Vermont.
—Seguro que tú puedes beber más cerveza que ellas.
—Seguro que no acabo casada con alguien llamado Todd, como todas ellas. Hablando del asunto, ¿cómo va la vida doméstica?
—Bueno, siento decírtelo, pero...
—¿Qué?
—Nos llevamos de maravilla.
—Dios, qué aburrida eres.
—Culpable.
Pero era verdad. Mamá tenía razón: me gustaba jugar a las casitas. Y Dan era genial con los trabajos domésticos aburridos. Mejor aún, no nos molestábamos el uno al otro, de hecho lo mejor del verano fue descubrir que Dan era muy buena compañía. Siempre teníamos algo de qué hablar, y él se interesaba por todo lo que ocurría en el mundo. Yo era una inútil intentando mantenerme informada de todo lo que sucedía en Vietnam, mientras que Dan se sabía todas las ofensivas del ejército, y todos los ataques del Vietcong. Y me hizo leer a Philip Roth, para que pudiera empezar a entender, según él, las «Fijaciones de la Madre Judía».
Mi madre había leído El lamento de Portnoy cuando se publicó en 1969. Cuando le conté que al fin lo había leído aquel verano, su reacción me cogió por sorpresa.
—No se te ocurrirá pensar que soy como la señora Portnoy.
—Oh, por favor.
—Ya me imagino lo que le contarás al doctor Dan sobre mí.
—¿Quién se está poniendo paranoica ahora?
—No me estoy poniendo paranoica...
De repente su tono me pareció raro, casi como si estuviera un poco angustiada por algo.
—¿Qué te pasa, mamá? —pregunté.
—¿Sueno muy rara?
—Lo bastante rara como para preocuparme. ¿Ha pasado algo?
—Nada, nada —dijo.
Después cambió rápidamente de tema, y me recordó que mi padre iría a Cambridge el viernes por la noche para presidir una manifestación en Boston contra la invasión de Camboya.
—Te llamará cuando llegue a la ciudad —dijo, y colgó.
El viernes por la mañana, cuando trabajaba en el Proyecto Dudley Street, recibí un mensaje de mi padre, diciéndome que me reuniera con él después de la manifestación en el Copley Plaza Hotel, donde se celebraría una conferencia de prensa. La manifestación era a las cinco de la tarde, en las escaleras de la Boston Public Library.
Llegaba tarde, y Copley Square estaba tan lleno de gente que me encontré de pie en Boylston Street, escuchando la voz de mi padre amplificada por las calles de la ciudad. Allí estaba él, un puntito en una plataforma, a varios cientos de metros de donde estaba yo. Sin embargo, la voz que yo oía no era una versión amplificada de la que solía leerme cuentos en la cama, o calmarme después de una de las diatribas de mi madre. Era la voz de un Gran Hombre Público: severa, estentórea, segura de sí misma. Sin embargo, en lugar de sentir orgullo de hija por su brillante oratoria y su fama popular, se apoderó de mí una cierta tristeza, una sensación de que ya no lo tenía para mí... si es que alguna vez lo tuve, claro.
Conseguir avanzar hasta el Copley Plaza Hotel fue una pesadilla. Aunque solo se encontraba a medio kilómetro de donde estaba yo, la multitud era tan densa y se dispersaba con tanta lentitud que tardé casi una hora en llegar a la puerta principal. Cuando llegué, la policía había montado un cordón de seguridad alrededor del lugar, y no dejaba acceder a nadie a menos que tuviera una identificación de prensa. Por suerte, en aquel momento, un periodista del Burlington Eagle, James Saunders, se acercó a la barricada, mostrando su credencial al policía. Yo lo conocía de cuando había entrevistado a mi padre en casa, y lo llamé por el nombre rápidamente. Para mi alivio, se acordaba de mí, respondió por mí ante el policía de guardia y me hizo pasar.
El Copley Plaza era un hotel de mala muerte, que tenía una gran sala de conferencias en el segundo piso. Estaba repleto de gente, la mayoría menos interesados en la rueda de prensa improvisada que tenía lugar en el fondo de la sala que en el refrigerio y la cerveza que había encima de las mesas dispuestas en el rincón opuesto. Había mucho humo, cigarrillos mezclados con el inconfundible olor dulzón de la marihuana. En el escenario, un chico joven hablaba de la necesidad de mantener la confrontación con «todas las piezas de la compleja industria militar». Unos tres periodistas lo escuchaban.
—Oh, Dios, ese no —se lamentó James Saunders.
Dejé de escrutar la habitación buscando a mi padre, y volví mi atención al escenario. El orador tenía veintitantos años, el pelo largo hasta los hombros, un mostacho enorme de morsa, era muy delgado e iba vestido con unos vaqueros gastados y una camisa azul sin planchar que insinuaba un origen elegante detrás del aspecto hippy. Margy habría dicho: «Eso sí es un radical mono».
—¿Quién es ese? —pregunté a Saunders.
—Tobias Judson.
—Ese nombre me suena de algo —dije.
—Probablemente de los periódicos. Fue un gran personaje durante la ocupación de la Universidad de Columbia. Era la mano izquierda de Mark Rudd. Me sorprende que lo dejaran entrar, dada su fama de problemático. Es muy inteligente, pero peligroso. Aunque no tiene por qué preocuparse, su padre es el dueño de las joyerías más grandes de Cleveland.
Localicé a mi padre en un rincón alejado de la sala. Estaba hablando con una mujer de treinta y tantos años, que llevaba el pelo castaño largo hasta la cintura y gafas de estilo aviador, e iba vestida con una minifalda. Estaban muy cerca, hablando con intensidad, y al principio pensé que lo estaba entrevistando.
Pero entonces noté que, a la mitad de su intensa conversación, ella le tomaba una mano con las suyas. Mi padre no la apartó. Por el contrario, la apretó y se formó una sonrisita en sus labios. Después se inclinó y le susurró algo al oído. Ella sonrió, le soltó la mano y se alejó, diciéndole algo con los labios al alejarse. Y aunque no soy precisamente una profesional de la lectura de labios, estaba casi segura de que había dicho «Después...».
Mi padre le sonrió, y después miró su reloj. Al levantar la cabeza, echó un vistazo a la sala, me localizó y me saludó. Le devolví el saludo esperando que no notara la angustia que estaba sintiendo. En los pocos segundos que tardó en llegar a mi lado, decidí comportarme como si no hubiera visto nada.
—¡Hannah!
Me dio un gran abrazo.
—Has podido venir —dijo.
—Has estado genial, papá. Como siempre.
Tobias Judson había terminado su parlamento en el escenario y caminaba hacia nosotros. Saludó con la cabeza a mi padre y rápidamente me miró de arriba abajo.
—Buen discurso, profesor —dijo.
Tú tampoco has estado mal ahí arriba —dijo mi padre.
Sí, seguro que hoy hemos añadido algo a nuestros expedientes en el FBI dijo. Dirigiéndome una sonrisa, preguntó—: ¿Nos conocemos?
—Es mi hija, Hannah —dijo mi padre.
Judson reaccionó tarde, pero enseguida se recuperó y dijo:
—Bienvenida a la revolución, Hannah.
De repente levantó la mano al ver a una mujer cruzando la habitación.
—Ya nos veremos —dijo, y se fue hacia ella.
Mi padre y yo acabamos en un pequeño restaurante italiano cercano al hotel. Mi padre todavía estaba bastante alterado por la excitación de la protesta. Pidió una botella de vino tinto y se la bebió casi toda, mientras arremetía contra las indignantes órdenes de Nixon de realizar «incursiones encubiertas en Camboya», y elogiaba a Tobias Judson como si fuera una auténtica estrella de la izquierda, el siguiente I. F. Stone*, solo que más carismático.
El problema de Izzy Stone es que, por genial que sea, siempre tienes la sensación de que te está señalando y te amenaza con el dedo, mientras que Toby tiene el mismo brillo analítico y además una habilidad genuina para seducir al oyente. Es un ladrón de corazones.
—Uno de los efectos secundarios de ser un gran radical público, supongo.
El arqueó las cejas... y entonces se dio cuenta de que lo estaba observando con fijeza.
—El mundo adora a un joven Tom Paine —dijo.
—Estoy segura de que el mundo adora a un Tom Paine de cualquier edad —dije yo.
Volvió a llenar las copas de vino y dijo:
—Y como todas esas atracciones, es efímera.
Levantó la cabeza y sostuvo mi mirada. Después preguntó:
—¿Estás nerviosa por algo, Hannah?
«¿Quién diablos era esa?»
—Estoy preocupada por mamá —dije.
Vi que se le relajaban los hombros.
—¿En qué sentido? —preguntó.
Le conté lo de la llamada de teléfono, y que mi madre me había parecido preocupada, si no directamente rara. Asintió como si estuviera de acuerdo.
—Me temo que tu madre tuvo malas noticias hace pocos días: Milton Braudy decidió no exponer sus últimos cuadros.
Eh, vaya por Dios, eso sí eran malas noticias. Milton Braudy dirigía la galería de Manhattan donde mi madre colgaba sus cuadros. Él había expuesto su obra desde hacía veinte años.
—Antes se lo habría tomado de otra manera —dijo mi padre—. Lo llamó hijo de puta, se fue a Nueva York a cantarle las cuarenta y se coló en la galería a la fuerza. Pero ahora está sentada en su estudio y se niega a hacer nada.
—¿Cuánto tiempo hace que está así?
—Alrededor de un mes.
—No se lo noté en la voz hasta ayer.
—Ha ido empeorando con el tiempo.
—¿Entre vosotros van bien las cosas? —pregunté.
Mi padre me miró, sorprendido, creo, por la franqueza de la pregunta. Antes nunca le había preguntado nada sobre su matrimonio. Hubo un segundo o dos en que vi que estaba decidiendo cómo responder: cuánta verdad necesitaba saber yo.
—Las cosas son como son —dijo al fin.
—Eso es un poco enigmático, papá.
—No, ambivalente. La ambivalencia no es algo malo.
—¿En el matrimonio?
—En todo. Los franceses tienen una expresión: «Tout le monde a un jardin secret».
Todo el mundo tiene un jardín secreto.
—¿Ves adonde quiero ir a parar? —preguntó.
Me enfrenté a sus fríos ojos azules. Y por primera vez me di cuenta de que mi padre tenía muchos compartimentos diferentes en su vida.
—Sí, papá... creo que lo entiendo.
Acabó su vaso.
—No te preocupes por tu madre. Lo superará... Pero no te compliques la vida, no le digas que te has enterado.
—Ella misma debería contármelo.
—Exacto. Debería, pero no lo hará.
Y entonces cambió de tema y me preguntó por mi trabajo, se interesó por las anécdotas que le conté de mis alumnos y del trabajo en Roxbury. Cuando le expliqué cuánto me gustaba enseñar, él sonrió y dijo:
—Es evidente que es cosa de familia.
Echó un vistazo a su reloj.
—¿Te estoy retrasando? —pregunté, intentando que la pregunta pareciera lo más inocente posible.
—No. Es solo que dije que pasaría por una reunión que tienen Toby Judson y compañía más tarde en el hotel. Ha sido una buena charla, Hannah.
Pidió la cuenta. Pagó. Nos levantamos y salimos a la bochornosa noche de Boston. Él estaba un poco alegre por el vino, y me rodeó con un brazo y me dio un apretón paternal.
—¿Quieres oír una cita fantástica que me han dicho hoy?
—Soy toda oídos —dije.
—Toby Judson me la ha contado. Es de Nietzsche, creo: «No hay ninguna prueba de que la verdad —cuando y si nos es revelada— sea muy interesante».
Me reí y dije:
—Eso es muy...
—¿Ambivalente?
—Me has quitado la palabra de la boca.
Se inclinó y me besó en la mejilla.
—Eres un encanto, Hannah.
—Tú tampoco estás mal.
Estaba a pocos minutos de la parada del tranvía de Copley Square, pero me entraron ganas de caminar, sobre todo porque tenía muchas cosas en que pensar. Ya era más de medianoche cuando llegué a la puerta de casa. La luz estaba encendida. Dan estaba en casa.
—Has vuelto temprano —dije.
—Me han dado tiempo libre por buen comportamiento. ¿Cómo ha ido la cena con tu padre?
—Interesante. De hecho, tan interesante que he vuelto caminando desde Back Bay, pensando en...
Me callé.
—¿Sí? —preguntó Dan.
—Volver a la universidad en otoño, y...
Otro silencio. ¿Debía decirlo o no?
—Venga... —dijo Dan.
—Si deberíamos encontrar un piso para vivir juntos cuando volvamos a Vermont.
Dan se lo pensó un momento. Después se acercó a la nevera y sacó dos cervezas. Me pasó una.
—Buena idea —dijo.
_______
* Isadore Feinstein o Izzy Stone (1907-1989), periodista de Estados Unidos, radical y crítico con el sistema. (N. de la T.)
3
—Bueno, no puedo decir que me sorprenda —dijo mi madre cuando le di la noticia—. De hecho, había apostado diez pavos con tu padre a que te irías a vivir con él en cuanto volvieras.
—Espero que gastes bien el dinero —dije.
—¿Qué voy a hacer si lo que haces es previsible? En fin, aunque me opusiera, alegando que te estás impidiendo a ti misma vivir las «experiencias personales», por decir algo, que deberías tener en esta fase de tu vida, ¿me escucharías?
—No.
—A eso me refería.
Lo único bueno de esa irritante conversación era que insinuaba la posibilidad de que mi madre estuviera emergiendo del período de depresión que había experimentado cuando las cosas se pusieron feas con su marchante. Por supuesto, jamás habría soñado que me hablara de su fracaso, o me hiciera confidencias sobre lo que la estaba carcomiendo. Eso habría significado admitir debilidad —¡vulnerabilidad!— frente a su hija. Mi madre antes habría atravesado una hoguera que admitir algo así.
De modo que nunca mencionó que su nueva obra había sido rechazada por Milton Braudy. Ni siquiera insinuó que la exposición no se realizaría. Simplemente siguió como si nada hubiera pasado. Pero cuando volví sola de Boston a finales de agosto para empezar a buscar apartamento, mientras Dan acababa su última semana en el Mass General, vi con claridad que, a pesar de sus jactancias y su cinismo, seguía con el ánimo por los suelos. Le habían aparecido dos oscuras ojeras bajo los ojos. Tenía las uñas mordidas, y detecté un ligero temblor en sus manos cuando encendía los cigarrillos.
Además, estaba la situación entre ella y papá. Las peleas siempre habían formado parte del repertorio doméstico. De golpe las cosas se habían vuelto muy tranquilas. Durante los diez días que estuve en casa, apenas se dirigieron la palabra. Pero una noche, por fin oí hablar a mis padres. Solo que, esta vez, la conversación tenía lugar con siseos nerviosos. Me había ido a la cama temprano, y me desperté de golpe cuando los oí hablando abajo. El hecho de que estuvieran riñendo en susurros furiosos ya era de por sí inquietante (mi madre siempre tenía que gritar en las discusiones). Como una niña pequeña, salí de la cama, abrí la puerta intentando no hacer ruido, y me acerqué de puntillas al rellano de la escalera. A pesar de que estaba muy cerca, su diálogo apenas seguía siendo solo discernible, porque lo mantenían en tonos bajos y furiosos.
«¿Así que os veréis en Filadelfia este fin de semana?».
«No sé de qué me hablas».
«Tonterías. Sé de sobra lo que...».
«Ya estoy harto de tus acusaciones».
«¿Cuántos años tiene?»
«No hay nadie».
«Mentiroso».
«No me hables de mentiras cuando lo sé todo sobre...».
«Eso fue hace diez años, y no lo he vuelto a ver desde...».
«Sí, pero sigues restregándomelo por las narices».
«¿Y esto es ahora tu venganza? ¿O es que ella tiene algún puto complejo de Electra...?».
No pude soportarlo más, de modo que volví a mi habitación, me metí en la cama, e intenté evadirme durmiendo. Pero fue imposible, mi mente trataba de reconciliarse con lo que acababa de oír y no podía dejar de desear no haber escuchado a hurtadillas.
Al día siguiente, encontré un apartamento. Estaba a medio kilómetro del campus, en una calle silenciosa y arbolada, con montones de casas de estilo gótico. Aquella en concreto estaba un poco desvencijada por fuera (la madera verde necesitaba una mano de pintura, el porche delantero tenía un par de tablones sueltos), pero el apartamento era enorme. Tenía un salón grande, un dormitorio grande, una cocina con espacio para comer y un cuarto de baño con una bañera antigua con patas. Pedían un alquiler de setenta y cinco dólares al mes... cuando un apartamento de ese tamaño en aquel barrio podía valer fácilmente ciento treinta y cinco dólares.
—Pero la razón de que sea tan barato —le dije a Dan por teléfono aquella noche— es que está en pésimas condiciones.
—Ya me lo imaginaba. Define «pésimas».
—Tiene un papel pintado espantoso, moqueta vieja con quemaduras de cigarrillo y manchas mugrientas. El cuarto de baño parece salido de la casa de la familia Addams y la cocina es muy básica.
—Me estás pintando un panorama maravilloso.
—Sí, pero la buena noticia es que tiene unas posibilidades fantásticas. Tiene suelo de madera auténtica bajo la moqueta, es fácil arrancar el papel pintado y pintar las paredes, y tiene esa bañera antigua tan bonita...
—Suena muy bien, pero mis clases empiezan dos días después de que vuelva. No voy a tener tiempo...
—Déjamelo a mí. En fin, la noticia buena de verdad es que el dueño está tan deseoso de alquilarlo que nos lo deja dos meses sin pagar a cambio de que lo arreglemos.
Después de firmar el contrato, compré varios botes de pintura blanca barata y unas brochas y alquilé una pulidora. A continuación, me pasé los siguientes ocho días arrancando papel pintado, tapando los agujeros de la pared con varias capas de masilla y puliendo la madera. Luego arranqué la moqueta, clavé las maderas sueltas y barnicé el suelo del color original. Fue un trabajo satisfactorio, y me encantó la sensación de realización que experimenté cuando retiré los plásticos y los botes de pintura y pude contemplar el apartamento limpio y diáfano que había creado.
—Me dijiste que era un tugurio —dijo Dan cuando lo vio.
—Lo era.
—Asombroso... —dijo besándome—. Gracias.
—Me alegro de que te guste.
—Es un hogar.
Esas fueron exactamente las palabras que utilizó Margy cuando vino a verlo unos días después. Acababa de volver de Nueva York, y se había instalado en su habitación de la residencia antes de correr a echarle un vistazo a mi apartamento. Después de terminar las reformas, me había lanzado a la búsqueda de objetos y muebles en las tiendas de segunda mano, que limpié y barnicé. Instalé los consabidos estantes con tablas y adoquines, y fabriqué un par de lámparas con botellas de Chianti, pero también puse una cama de matrimonio fantástica de bronce que compré por solo cincuenta dólares. Además, encontré una mecedora anticuada de estilo Nueva Inglaterra que solo me costó diez dólares, y que pinté de verde oscuro.
—¡Dios del cielo! —exclamó Margy.
—¿No te gusta?
—¿Que si no me gusta? Me muero de envidia. Yo vivo en esa caja de estudiantes, mientras tú tienes tu propia casa. ¿Quién ha hecho la decoración de interiores?
—Obra mía, me temo.
—Dan estará encantado.
—Sí, le gusta. Pero ya conoces a Dan. La decoración no es lo suyo.
—Guapa, ya puedes ir soltando discursos antimaterialistas, pero, créeme, tienes estilo. ¿Tu madre ya lo ha visto?
—En este momento no está en muy buena forma.
—Esto parece la clase de conversación que va mejor acompañada de un vino tinto barato.
Y sacó una botella de Almadén Zinfandel del bolso.
—Un regalito de inauguración.
Descorchamos el vino y busqué un par de vasos.
—Cuenta... —me dijo.
Solté toda la historia de un tirón, empezando por el raro interludio de mi madre en julio, la escena con mi padre y la mujer de Boston, y acabé con la conversación que había oído desde el rellano. Cuando terminé, Margy se tragó el resto del vino y dijo:
—¿Sabes cuál es mi respuesta?: ¿Y qué? Sí, sé que para mí es fácil decirlo porque no es mi padre. Pero ¿y qué si tiene una amante escondida en alguna parte? Y tampoco deberías desesperarte por que tu madre haya engañado a tu padre.
—Eso me molesta menos.
—Por supuesto, porque eres la niñita de papá. Y que él engañe a tu madre es como si te engañara a ti.
—¿Dónde has aprendido eso? ¿En Psicología 101?
—No, aprendí toda esa mierda cuando tenía trece años. Una noche contesté al teléfono en nuestro apartamento de Nueva York. Había un borracho al aparato que preguntó si hablaba con la hija de mi padre. Cuando dije que sí, el tipo me dijo, y estas fueron sus palabras textuales: «Bien, quiero comunicarte que tu padre se está tirando a mi mujer».
—Madre mía.
—El hombre también llamó a mi madre a su oficina y le dijo lo mismo. Resultó que no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que papá hacía eso. Como me dijo mi madre: «Tu estúpido padre nunca puede ser discreto. Siempre elige mujeres que arman un escándalo. Podría soportar sus infidelidades. Es que me lo restriegue por las narices lo que me saca de quicio».
—¿Ella lo dejó después de eso?
—Lo echó a patadas de inmediato... metafóricamente hablando. La noche después de aquella llamada, llegué a casa de la escuela y me encontré a mi padre haciendo las maletas. Me eché a llorar y le supliqué que no se marchara, porque no quería que me dejara sola en las garras de mamá. Él me abrazó hasta que me calmé y después dijo, con su mejor acento de tipo duro: «Lo siento, cariño, pero me han pillado con los pantalones bajados, y ahora tengo que pagar el precio». Media hora más tarde, se había ido, y no volví a verlo. Porque se tomó unas pequeñas vacaciones posconyugales en Palm Beach, y tuvo un infarto en el campo de golf una semana después. Para que veas lo Bogart que era. Que mamá lo echara lo mató.
Yo sabía que el padre de Margy había muerto joven, pero hasta entonces no había sabido en qué circunstancias.
—Lo que digo —siguió Margy— es que tienes que dejar de ver a tus padres como padres y empezar a verlos como unos adultos típicos jodidos... que es lo que seremos tú y yo algún día.
—Habla por ti.
—Ahora sí que eres ingenua. —Apagó el cigarrillo y encendió otro—. En fin, ¿qué piensa Dan de todo esto?
—Todavía no se lo he contado.
—No me digas.
—Es que... no lo sé... este asunto me hace sentir incómoda.
Había desastres familiares que todavía me ponía nerviosa contarle a Dan. Y a pesar de saber que Margy tenía razón —que era hipócrita ocultar a mi novio los trapos sucios de la familia—, una parte de mí estaba íntimamente avergonzada de todo ese mal comportamiento, y le preocupaba que, por alguna razón, hiciera que Dan me viera de otra manera.
—Por el amor de Dios —dijo Margy cuando le expresé mis miedos—, ¿cuándo vas a crecer? No tienes por qué sentir nada de todo eso. ¿Por qué no se lo cuentas, y así no tendrás que sentirte culpable de nada?
—De acuerdo, lo haré.
Pero cada vez que decidía hablarlo con él, algo me lo impedía: o bien Dan parecía demasiado preocupado, o estaba demasiado cansado, o no me parecía el momento apropiado. Cuando, unas semanas después, le confesé a Margy que todavía no se lo había dicho, ella levantó los ojos al cielo y dijo:
—Bueno, llegados a este punto, no diré nada más. No es como si le hubieras engañado ni nada de eso. Simplemente no querías hablar de esto con él. O sea que es el primer secreto que no le cuentas. No será el último.
—Todavía me siento culpable.
—La culpabilidad es para las monjas.
Puede que Margy tuviera razón. Puede que me hubiera pasado de rosca con ese asunto. Sobre todo porque Dan solo parecía tener un interés muy vago por mi familia, y tenía muy claro que quería dedicar el tiempo libre que tenía a nosotros dos. Es más, mis padres parecían haber encontrado la manera de superar el mal momento que estaban atravesando. Nos rehuimos con bastante éxito aquel otoño. Mis padres vinieron un día a ver el apartamento (y mi madre hizo su previsible comentario ofensivo sobre mis «instintos de construir el nido»). Mi padre y yo solo logramos almorzar tres veces en los primeros meses del curso otoñal (y durante ellos apenas mencionamos a mi madre). Pero entonces, cuando fui a cenar en Acción de Gracias sola (Dan estaba con su padre en Glens Falls), noté enseguida un claro cambio de humor. Los dos estaban un poco tensos cuando me presenté y se reían con sus bromas, e incluso se miraban de vez en cuando con complicidad. Era agradable verlos, pero me dejó con las ganas de saber qué había desencadenado el final de la Guerra Fría. Lo descubrí después de la cena, cuando estábamos terminando la segunda botella de vino, y yo también empezaba a sentirme contenta y bastante borracha.
—Dorothy ha tenido buenas noticias esta semana —dijo mi padre.
—Deja que se lo cuente yo —dijo ella.
—Soy toda oídos —dije.
—Voy a exponer en la Howard Wise Gallery de Manhattan.
—Que es una de las mejores galerías de arte moderno de la ciudad —añadió mi padre.
—Felicidades —exclamé—, ¿pero no te ha rechazado Milton Braudy?
Mi madre tensó los labios e inmediatamente pensé que mejor hubiera hecho cerrando la boca.
—A Milton Braudy no le gustó mi nueva obra y me abandonó. ¿Estás contenta?
—¿Por qué iba a estar contenta por eso? —pregunté.
—Bueno, es evidente que disfrutas mucho con mis fracasos...
—Yo no he dicho eso.
—Me has preguntado si Milton Braudy me había rechazado...
—Ha sido una pregunta inocente —intervino mi padre.
—Idioteces... y ya puestos, tú no te metas. Esto es entre ella y yo.
—Estás exagerando —dije yo—. Como siempre.
—¿Cómo te atreves? Yo nunca, repito, nunca, me meto contigo por tus escasos logros...
Ese último comentario fue como si me hubiera dado una bofetada. De repente levanté la voz. Empecé a decir cosas que no había dicho nunca.
—¿Que tú no haces qué? Lo único que haces es criticarme... o hacer tus estúpidos comentarios sarcásticos sobre mi vida, que no está a la altura de lo que tú...
—Tienes la piel jodidamente fina, Hannah, si te tomas mis ocasionales comentarios cáusticos como un ataque personal.
—Eso es porque siempre me estás atacando.
—No, solo intento sacarte de tu rutina.
—Dorothy —intervino papá, suplicante.
—¡Rutina! —aullé—. ¿Tú me dices que vivo en una rutina?
—Si quieres la verdad, la tendrás: no puedo entender de ninguna manera cómo a los veinte años te has convertido en una amita de tu casa.
—No soy una dichosa ama de casa.
—Ni siquiera sabes maldecir como es debido. ¿Por qué no puedes decir «joder», como...?
—¿Como qué? ¿Como una artista del Greenwich Village fuera de lugar?
—Adelante, ensáñate.
—Eso no es ensañarse. No como llamarme ama de casa...
—Es una observación precisa. Pero vaya, si quieres enterrarte en un bonito callejón sin salida doméstico con el médico de tus sueños...
—Al menos yo no lo he engañado.
Me callé. Frente a mí, mi padre apoyó la cara en las manos. Mi madre se limitó a mirarme furiosa.
—¿Como quién? —dijo, con una voz de súbito tranquila, pero rebosante de peligros.
—Déjalo, Dorothy —intervino papá.
—¿Por qué? ¿Porque tú se lo dijiste?
—Papá no me ha dicho nada —repuse yo—. Las voces se oyen desde lejos, sobre todo la tuya.
—Adelante, bocazas —dijo mamá—. Acaba la pregunta. O quieres que la responda yo, y te diga cuántas mujeres se ha tirado tu padre en estos años, o cuántas amantes he...
—¡Basta! —gritó mi padre.
Me levanté y fui hacia la puerta.
—Muy bien, huye cuando las cosas se ponen feas —exclamó mi madre a mi espalda.
—¿No has dicho ya bastante? —le gritó mi padre.
Salí dando un portazo y eché a correr por la calle, llorando. No dejé de correr. Fuera la temperatura era de apenas un par de grados y yo me había dejado el abrigo dentro, pero no tenía ninguna intención de volver a buscarlo. No quería volver a saber nada de esa mujer.
Cuando llegué a casa quince minutos después, temblaba de frío y de rabia, pero mi rabia ya estaba mezclada con una tremenda tristeza. Mi madre y yo nos habíamos peleado con frecuencia, pero nunca con esa brutalidad. Y su crueldad, aunque siempre existiera bajo la superficie, nunca había surgido con aquella furia. Había querido herirme gravemente y lo había conseguido.
Deseaba llamar a Dan a Glens Falls, pero no quería echarle a perder el día de Acción de Gracias llorándole por teléfono. Esperaba una llamada de mi padre. Pero no llamó. Sobre las once, llamé a Margy a Manhattan. Contestó su madre, que al principio parecía medio dormida y, después, enfadada.
—Margy ha salido con unos amigos —dijo secamente.
—¿Haría el favor de decirle que la ha llamado Hannah?
—¿Me harías el favor de no volver a llamar a una hora tan absurda?
Y me colgó.
Después de eso me eché en la cama. Era mejor olvidarlo todo hasta el día siguiente.
Margy no me devolvió la llamada; probablemente su madre no le dio el mensaje. Pero sí llamé a Dan al día siguiente.
—Pareces desanimada —dijo.
—La cena con mis padres fue espantosa.
—¿Cómo de espantosa?
—Ya te lo contaré cuando vuelvas.
—¿Tan grave fue?
—Vuelve a casa, Dan.