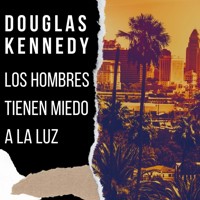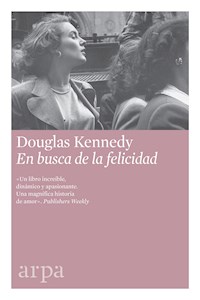11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La esperada nueva novela de Douglas Kennedy Nueva York, años 80. Embriaguez y excesos. Alice Burns, una prometedora editora en el Manhattan de la era Reagan, se enfrenta a la treintena, a su complicada vida sentimental y a un manuscrito demasiado técnico sobre la psicología de la familia. Un fragmento la marca de un modo especial: "Todas las familias son sociedades secretas. Reinos de intriga y de guerras internas regidos por sus propias reglas". Tal vez sea porque su propia familia acaba de romperse en mil pedazos. Así empieza esta gran epopeya americana que sigue los pasos de Alice, una chica que lidia con el acoso en el instituto, descubre el primer amor y el sexismo en una universidad de élite, vive una temporada en la Irlanda de los años setenta y sufre una tragedia que la envía de vuelta a casa, en el momento en que su país se enamora de un actor llamado Ronald Reagan. Y que también es la historia de sus padres y hermanos, personajes complejísimos que escriben su destino con las mentiras que se cuentan a sí mismos y a los demás. La sinfonía del azar es una saga trepidante y enormemente ambiciosa, una novela triste pero llena de belleza que conectará de verdad con cualquiera que haya vivido con estupor el dolor que solo la propia familia es capaz de causar. Han dicho sobre el libro "Kennedy es el maestro del family noir. Los giros argumentales —íntimos y políticos— de La sinfonía del azar mantienen al lector con el corazón en vilo". Christian House , The Guardian "Una novela apasionante que no podrás dejar de leer. Kennedy es un genio de las historias de intriga, amor y secretismo". Kate Saunders , The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
«Un libro sencillamente excelente en su género. Como todas las obras de Kennedy, genera un extraño efecto hipnotizante, encanta al lector y crea desde las primeras páginas un profundo efecto de intimidad. Por si fuera poco, nos adentra de un modo extraordinario en la historia moderna de Estados Unidos».
New Statesman
«Kennedy es el maestro del family noir. Los giros argumentales —íntimos y políticos— de La sinfonía del azar mantienen al lector con el corazón en vilo».
The Guardian
«Una novela apasionante que no podrás dejar de leer. Kennedy es un genio de las historias de intriga, amor y secretismo».
The Times
«Un emotivo e inteligente drama familiar que se solapa con el brillante relato de sucesos clave de la política estadounidense en los años setenta y ochenta».
Mail on Sunday
«Una historia de amor y de intriga con giros narrativos que pararán el corazón del lector».
Yours Magazine
«Kennedy crea una historia con gran realismo y sensibilidad al mismo tiempo que aborda cuestiones sociales y políticas esenciales para entender el presente de Estados Unidos».
Woman’s Weekly
«Una historia ambiciosa contada por un narrador implacable».
Sunday Mirror
«Kennedy se vuelve a colar con gran precisión en la psicología femenina».
Le Figaro
«Esta novela marca el esperadísimo retorno del gran Douglas Kennedy».
Le Parisien
«Kennedy mezcla la historia de una mujer y de una familia con la Historia con mayúscula y consigue hacer una radiografía de Estados Unidos llena de suspense».
Télérama
«Kennedy vuelve a sus primeros amores, a todo aquello que lo encumbró».
Version Femina
«Una comedia humana estadounidense».
La Grande Librairie
Título original: The Great Wide Open
© del texto: Douglas Kennedy, 2019
© de la traducción: Àlex Guàrdia Berdiell, 2019
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
© de la imagen de cubierta: Shutterstock
Manila, 65 – 08034 Barcelona
arpaeditores.com
Primera edición: mayo de 2019
ISBN: 978-84-17623-14-2
Diseño de colección: Enric Jardí
Maquetación: Àngel Daniel
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación
puede ser reproducida, almacenada o transmitida
por ningún medio sin permiso del editor.
Douglas Kennedy
La sinfonía del azar
Traducción de Àlex Guàrdia Berdiell
Prefacio del autor a la edición española
La sinfonía del azary las guerras culturales norteamericanas
Al principio de la novela que estáis a punto de leer, La sinfonía del azar, se narra una tormentosa, aunque divertida, cena de Acción de Gracias. En 1971, un veterano ultra de la Segunda Guerra Mundial y su hijo mayor se tiran los trastos en razón de la situación sociopolítica al fin de los sesenta, cuando se están cuestionando todos los dogmas patrióticos e impulsos conformistas de la política norteamericana, cuando los afroamericanos se niegan a seguir siendo ciudadanos de tercera clase, las mujeres se oponen a su destino prácticamente escrito como esposas y madres y todas las prerrogativas del hombre blanco se están poniendo en duda.
Fue Richard Nixon quien, viendo el país cada vez más dividido, se granjeó el billete a la Casa Blanca en 1968 y 1972 gracias a la mayoría silenciosa: la idea de que había una «América Real» ajena al elitismo progresista de las dos costas y desdeñosa de los cambios sociales que flotaban en el ambiente. Las leyes de derechos civiles impulsadas por Lyndon B. Johnson (un demócrata tejano) a mediados de los sesenta impulsaron al sur hacia el republicanismo. Los evangélicos cristianos empezaron a percibir que pronto se podrían convertir en una fuerza política (como sucedió efectivamente con Reagan) y la gran partición norteamericana —la escisión intelectual entre los Estados Unidos eruditos y el resto del país— comenzó a coger forma.
Para entender por qué hoy tenemos a Trump en la Casa Blanca y hay dos facciones del país que se detestan mutuamente, tenemos que volver a las guerras culturales que inició Nixon y que perfeccionó Reagan. De hecho, la venganza del hombre blanco contra la nación pluralista y progresista comenzó con la refutación de todos los valores en 1968. Y para comprender por qué las familias norteamericanas se rebelaron contra sí mismas —por qué esta guerra cultural continuada perpetúa la Guerra Civil (1864-1868), que sigue siendo un muro en la idiosincrasia de Estados Unidos—, pensé que sería interesante seguir a una familia de clase media alta mientras discurre por una de las etapas más cruciales de la vida norteamericana de posguerra: el periodo entre 1971 y 1984.
La familia de La sinfonía del azar no es un reflejo exacto de los norteamericanos. La sociedad norteamericana es sumamente diversa y dispar, así que elegir personajes prototípicos para representar temas emblemáticos constituye una fórmula perfecta para el desastre narrativo. Además, no respetaría la inteligencia del lector, que es perfectamente capaz de extraer sus propias conclusiones sobre el modo en que la familia Burns, sus múltiples secretos y sus graves contiendas ilustran, en cierto modo, las divisiones crecientes de Estados Unidos.
La narradora, Alice, empieza el libro como una quinceañera neoyorquina condenada al exilio en Old Greenwich, un pueblo de Connecticut. El contexto es el de la «fuga blanca», una época en que muchas familias abandonaron las ciudades —imponentes y peligrosas aunque infinitamente irresistibles y pluralistas— para mudarse a las comunidades de blancos ricos que abundaban en los florecientes suburbios. Por una parte, es una historia norteamericana clásica sobre la llegada a la edad adulta, pero, al mismo tiempo, narra durante un lapso de catorce años cómo Alice presencia el ocaso de su familia y sufre el zarandeo de los vaivenes socioeconómicos de la época: desde el feminismo hasta la geopolítica de la Guerra Fría, el terrorismo (de signo irlandés), la caída de un presidente, la recesión económica y el nacimiento del capitalismo exacerbado de Reagan, con la pesadilla del sida como trasfondo.
Pero siempre tuve claro que no iba a escribir un relato histórico, sino que iba a mantener la trama en un terreno profundamente familiar y personal, en el que los episodios reales de Estados Unidos formarían un decorado distintivo en el que describir la tragedia de los Burns.
La novela también formula una pregunta existencial básica: ¿por qué la familia siempre duele tanto? ¿Siempre vivimos enmarañados en una telaraña de secretos? Y, en ese caso, ¿es posible llegar a conocer de verdad a las personas más cercanas y allegadas?
En muchas ocasiones me han preguntado si La sinfonía del azar es una novela eminentemente autobiográfica. Sí, Alice estudia en las dos universidades a las que fui. Es cierto que cada maldito verano de mi niñez lo pasamos en Old Greenwich, un lugar que acabé odiando y temiendo porque mi padre no dejaba de amenazarnos con mudarnos allí (por suerte, la cabalmente infeliz y maniacodepresiva de mi madre tomó una decisión inteligente en su vida y se empeñó en que nos quedáramos en Nueva York). Y sí, el matrimonio que retrata la novela encierra un gran número de parecidos engorrosos con el de mis padres, el cual me dio mucho con lo que trabajar en mi vida adulta.
Aparte de eso, todo es inventado, aunque todos los novelistas usan cuanto les ha pasado para forjar historias, a menudo inconscientemente. Pero reconozco que en la novela hay otro detallito autobiográfico: mi padre también fue agente de la CIA. Y pese a que no sale en la novela, el hecho es que sí me reveló este secretito de nada una noche de otoño de 1974, la vigilia de que partiera a estudiar en la Trinity College de Dublín. No solo descubrí que había participado en el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, sino que su amante en esa época era la hija de uno de los miembros del círculo de más confianza de Pinochet (el general extremista convertido después en presidente).
Dicho sea que, políticamente, siempre he sido bastante de centroizquierda, pero esta revelación de mi padre no me horrorizó. Lo que me parecía asombroso era que papá llevara aquella vida paralela. Fue el momento en que empecé a entenderlo: todos tenemos secretos. Y aunque aún me faltaran otros catorce años para publicar el primer libro… visto en retrospectiva, también fue el instante en que me convertí en novelista.
D. K.
París, marzo de 2019
A la increíble Amelia Kennedy
«El hombre no es lo que cree que es, sino lo que esconde».
André Malraux
«Has recorrido esas calles un millar de veces y siempre acabas aquí. No lamentes nada de ello, ni uno de los días perdidos en que no quisiste saber nada, cuando las luces de las atracciones eran las únicas estrellas en que creías; cuando estabas enamorada de su inutilidad y no querías ser salvada. Has llegado tan lejos a lomos de cada error, cabalgando taciturna y con mirada sombría, pero tranquila como una casa que se ha quedado sin televisor, arrojado por la ventana superior. Inofensiva como un hacha rota. De esperanzas vaciada. Relájate. No te molestes en recordar nada. Parémonos aquí, bajo el letrero encendido de la esquina, y observemos a la gente pasar».
Dorianne Laux, «Antilamentation»
Todas las familias son sociedades secretas. Reinos de intriga y guerras internas regidos por sus propias reglas, regulaciones, limitaciones y fronteras. Reglas que a menudo carecen de sentido para aquellos que se encuentran más allá de sus fronteras. Valoramosmás la familia que cualquier otra unidad comunal porque es el pilar fundamental del orden social. Cuando el mundo exterior se torna recio e inclemente, cuando los forasteros que han entrado en nuestras vidas nos decepcionan, o incluso nos hieren, supuestamente la familia es el refugio que nos atrae magnéticamente; el repositorio de confort y de júbilo.
A la vista de cómo veneramos esta básica noción primitiva, de cómo idealizamos su potencial, suspirando por que sea el lugar al que acudir en busca del amor incondicional, ¿sorprende lo más mínimo que en verdad la realidad de la «familia» sea tan desestabilizadora? Todos los defectos en el cristal de la condición humana se refractan por cien en nuestros familiares más cercanos. Porque la familia es el sitio en que empieza toda nuestra aversión hacia el mundo. Porque la familia tiende a ser visceral. Porque a menudo la familia se convierte en una fuente de reclusión y de resentimientos en desarrollo paulatino. Crecer en una familia te descubre que todo el mundo tiene un don para la subrepción; que, por más que te repitan que son quienes mejor te conocen y que siempre te protegerán, todos albergan secretos.
Releí el párrafo un par de veces. Las palabras rebotaban en mi psique como una bola alocada de pinball, un aluvión tintineante de verdades perturbadoras. Encendí otro cigarrillo. Eran las tres y veinte de la tarde y ya llevaba ocho. Dejé caer el paquete arrugado y ya vacío sobre la mesa, llamé a Cheryl, mi ayudante, y le pedí que bajara de inmediato a la máquina del vestíbulo a pillarme otro paquete de Viceroy porque me iba a quedar hasta tarde con el manuscrito. La noche anterior ya había dado rienda suelta a la nicotina, abatida porque habían elegido como presidente para un segundo mandato a nuestro actor de pacotilla. Me habían invitado a una fiesta en una casa adosada del siglo pasado junto a Gramercy Park y, cuando al fin volví a trancas y barrancas, descubrí varios mensajes en el contestador. Uno de ellos era de C. C. Fowler, el director de la editorial con la que me gano el pan. Parecía haberse tomado cuatro copas de más.
—Hola Alice. Se me ha ocurrido una idea: tenemos que sacar pronto un libro sobre Reagan como figura política decisiva. Para bien o para mal, se va a convertir en el presidente más influyente desde Roosevelt. ¿Almorzamos el jueves y lo hablamos?
C. C. siempre tenía un ojo puesto en el mercado, pero yo no podía evitar pensar: «¿Quién querrá comprar un libro sobre un presidente que hemos reelegido para un segundo mandato de forma tan abrumadora?». Había ganado en cuarenta y nueve de los cincuenta estados, dejando una cosa clara: en los Estados Unidos de mediados de los ochenta, su perfil de sentimentalismo patriótico y el lema «Ganar dinero lo es todo» calaban a base de bien. Pulsé el botón del teléfono para contactar de inmediato con Cheryl y le dije que llamara al ayudante de C. C. para proponer que comiéramos el viernes… «que ya sabes que el jueves salgo antes».
Cheryl era de mi total confianza (y creedme que, en una editorial, alguien que te guarde un secreto es tan raro como un alcohólico feliz), así que ya sabía por qué al día siguiente tenía que escabullirme del trabajo a la una. Iba a la prisión a visitar a mi hermano. Tampoco es que su encarcelamiento en un centro federal al norte de Manhattan, a una hora de trayecto, fuera un secreto de estado. Su detención y el juicio habían salido en todas las portadas.
Desde que le encarcelaran hacía más o menos un mes le había visitado cada semana; y unos días antes de las elecciones recibí una carta en la que me pedía si podía ir a la prisión esa semana porque: «Tengo que verte y explicarte algo». Había sido bastante impreciso respecto a lo que quería decir con ese «algo», pero aludía al hecho de haber estado cavilando mucho. La curiosa fórmula que había empleado era «indagando en el alma». Sus últimas misivas estaban repletas del lenguaje redentor de los recién conversos. Quizás esté siendo demasiado dura. Quizás aún me esté haciendo a la idea de Mi Hermano el Delincuente. Quizá su conciencia recién adquirida desde que le enviaron allí olía a oportunismo… sobre todo porque encontrar a Dios en el talego se me antoja uno de los frutos de rigor de la vida criminal americana.
Así y todo, es mi hermano. Y aunque nuestra visión del mundo sea radicalmente distinta —¿cómo puede una familia producir niños con un sentido común y una sensibilidad tan diferentes?—, mi tenaz lealtad me ha hecho apoyarle. En especial porque la fidelidad familiar suele venir acompañada de un gran trasfondo de culpa.
Llamé a la prisión y me apunté a la lista de visitas para el jueves a las cuatro y media. Como cada vez, el funcionario me recordó que llevara algún documento identificativo con foto y me advirtió que, a criterio de la prisión, se me podía cachear. Y como cada vez, me leyó la lista de artículos prohibidos (pistolas, cuchillos, fármacos y drogas, pornografía y esa peligrosa sustancia conocida vulgarmente como chicle). Cuando el funcionario me preguntó si había entendido lo que no estaba permitido, le dije:
—Es mi quinta visita, señor. Siempre cumplo las normas.
—No me importa. Como si es la vigesimoquinta. Hay que leerle siempre la lista, ¿estamos?
—Sí, señor.
—Nos vemos el jueves, señorita Burns.
Subida en el tren que cruzaba las soñolientas zonas residenciales de Nueva Jersey en dirección norte, seguí trabajando en el manuscrito que acababa de comprar a un catedrático de la facultad de Medicina de Harvard, un psicoanalista especializado en la familia y la culpa: un tema con el que cualquier persona sensible puede sentirse identificada. Si consiguiera refrenar la propensión del Dr. Gordon Gilchrist por incurrir en los tecnicismos de los alienistas, el libro incluso podría hacerse un hueco entre los superventas. La transferencia es algo con lo que todos podemos identificarnos, especialmente en lo referente a todo lo guay que nos legaron papi y mami. Pero si empiezas a aporrear al lector con la catexis y la decatexis, con el desliz de Signorelli o con el reino maravillosamente laberíntico de la actitud contrafóbica, le intimidas intelectualmente y le saturas con terminología que solo puede entender con la ayuda del diccionario. He hablado con Gordon y le he dicho que, si logra reducir su gimnasia cerebral, tiene muchos números de aparecer en el próximo ejemplar del imperdible So You Think You’ve Got Problems?. Pero mientras iba marcando grandes fragmentos demasiado técnicos con mi bolígrafo rojo, sentí una punzada cortante de identificación objetiva cuando me topé con el párrafo que comenzaba:
Todas las familias son sociedades secretas. Reinos de intriga y guerras internas regidos por sus propias reglas, regulaciones, limitaciones y fronteras. Reglas que a menudo carecen de sentido para aquellos que se encuentran más allá de sus fronteras.
¿Acaso mi hermano reflexionaba ahora sobre los secretos que habían caracterizado tanto nuestra vida en familia y que habían contribuido a crear la cultura de secretismo que le acabó llevando a la cárcel? No solo somos la suma de todo lo que nos ha pasado, sino un testimonio de cómo lo hemos interpretado. La música de la casualidad coligándose con las complejidades de la elección; y cómo, de resultas del error de juicio y el sabotaje propio, a menudo reescribimos la historia para crear una con la que podamos convivir.
—¿Nombre y número del preso?
La voz profunda salía a trompicones de un pequeño altavoz enclavado en metacrilato en la entrada del centro correccional federal de Otisville, Nueva York. Una puerta de ladrillo con un pequeño alambre de espinos, paredes de hormigón y un atisbo de módulos bajos en el interior. Aparte de estos rasgos y de la señal que te informaba de que era una prisión de verdad, la sensación que a una le daba no era muy sofocante. Eso sí, obviando que estás encarcelado allí el tiempo que el sistema penal ha determinado que mereces para pagar tu deuda con la sociedad.
Pronuncié su nombre y, en la pequeña libreta que tenía abierta en la mano izquierda, leí el número que le habían asignado cuando fue encarcelado por primera vez: «5007943NYS34».
—¿Relación con el preso? —volvió a susurrar la voz.
—Hermana.
Instantes después se produjo un chasquido fuerte y revelador y la pesada puerta blindada se abrió. Entré y anduve por un pasadizo corto a cielo abierto. El cielo gris de noviembre se veía claramente en las alturas. Dos muros de bloques de hormigón de más de dos metros conducían por un camino recto y estrecho hasta el segundo control de seguridad. Esta vez tuve que mostrar mi identificación y esperar a que vaciaran y registraran todas mis pertenencias. También tuve que someterme a un cacheo por parte de una funcionaria. En cuanto determinaron que no iba armada ni era peligrosa, que las dos bolsas de Oreo que me había pedido mi hermano eran efectivamente esos inofensivos y codiciados tesoros de época escolar y que no había hojas de afeitar escondidas en los potes de mantequilla de cacahuete, me hicieron pasar a una sala de espera. Era un espacio desapacible, pintado de color verde hospital. Había sillas grises de plástico y luces fluorescentes, los azulejos del techo estaban agrietados y el linóleo desgastado. Aunque recientemente ya había estado allí varias veces, el sitio aún me inquietaba. Una prisión es una prisión, por más que a tu hermano le hayan ofrecido dar clases de piano o de español como parte del proceso de rehabilitación.
—¿Alice Burns?
La llamada provenía de un fornido hombre hispano vestido con un uniforme azul de funcionario de prisiones que le quedaba un poco grande. Me levanté. Echaron otro vistazo rápido a las bolsas y me llevaron a una pequeña sala provista de una mesa y dos sillas de acero con respaldo. Lo que habría dado en ese momento por un cigarrillo… En los cincuenta minutos que duraría el encuentro con mi hermano, fumarme dos o tres Viceroy haría un poco más pasable el mal trance.
Me senté en una de las tiesas sillas a la espera de que llegara el preso número 5007943NYS34 y mis ojos se cerraron para darme un segundo de tregua de ese ambiente institucional tan displicente.
—¿Qué pasa, hermanita?
Abrí los ojos de golpe y vi a mi hermano. Parecía haber perdido casi un quilo y medio desde que le había visto la semana anterior. Me alcé y nos dimos un abrazo un tanto incómodo, puesto que fui incapaz de igualar el entusiasmo con que me levantó entre sus brazos y me apretujó como si me estuviera traspasando algún tipo de fuerza vital espiritual.
—Menudo abrazo —dije.
—El pastor Willie dice que no ha conocido a nadie que abrace tan bien como yo.
—Seguro que el pastor Willie tiene cierta experiencia con los abrazos compasivos.
—¿Ahora me toca ser objeto de tus ironías, hermanita?
—Parece que sí. ¿Cómo has perdido tanto peso?
—Haciendo ejercicio. Haciendo dieta. Rezando.
—¿Se puede adelgazar rezando?
—Si empiezas a ver los alimentos calóricos como una tentación del diablo…
Levanté la bolsa de golosinas que le había traído.
—¿Entonces por qué me pediste toda esta comida basura? De nutritiva no tiene nada.
—Un caprichito de vez en cuando no hace mal a nadie.
—¿Pero comer diez Oreos seguidas es obra de Satán?
—Otra vez el mismo tono.
—Esta noche no he dormido mucho. Y esto me estresa bastante.
—Es normal, después de mis fechorías. He arruinado la vida de mucha gente y nos he avergonzado a todos.
Alcé la mano, como si fuera un policía dirigiendo el tráfico.
—Conmigo ya te has disculpado bastante.
—El pastor Willie dice que uno nunca se puede disculpar lo suficiente por los pecados cometidos, que la única manera de redimirte es seguir el camino de la rectitud y expiar el pasado.
—A mí una buena temporada en chirona me parece expiación suficiente. ¿Votaste el martes?
—No puedo. Una de las muchas pegas de ser prisionero es que pierdes el derecho a votar. Pierdes el derecho a casi cualquier cosa.
Empezó a recorrer la salita de arriba abajo, recuperando ese viejo hábito ansioso que había reprimido durante años hasta que se lo llevaron esposado y tuvo que pasear por delante de los medios congregados para sacarle fotos. Entonces entendí una verdad dolorosa: a pesar del discursillo de haber vuelto a nacer y de sentirse redimido y en paz consigo mismo, a pesar del rostro valiente que había mostrado al leérsele el veredicto, a pesar de que el abogado le había asegurado que saldría en tres años, mi hermano se estaba quebrando en esa prisión de mínima seguridad. Me interpuse en su camino y le cogí las manos, llevándole de vuelta a la silla mientras entonaba:
—Lo siento mucho, muchísimo…
He ahí otro efecto secundario de su estrés extracorpóreo: la necesidad de repetir una y otra vez la misma frase. Le agarré las manos con fuerza y le dije:
—Deja de pedir perdón. Lo que está hecho, hecho está. Me alegro de verte enfadado.
—Pero el pastor Willie dice que la ira es tóxica. Y hasta que no pueda perdonar…
—El pastor Willie no lo ha perdido todo ni está encerrado en la cárcel. El pastor Willie no tuvo que escuchar cómo un fiscal del distrito con aspiraciones políticas le ponía en la picota. ¿Qué coño sabrá ese evangélico sobre tu ira?
—La semana pasada, durante nuestra sesión privada de oraciones, el pastor Willie me dijo que eres un ejemplo radiante de «solidaridad fraternal».
—Te agradecería que no volvieras a mencionar al pastor Gili. Es lógico que esté a tu lado.
—Ojalá mi hermano hubiera sido tan comprensivo.
Su hermano. Mi otro hermano estaba escondido, un mar de culpa y de obstinada superioridad moral. No tenía ningún contacto con nosotros.
—Lo cierto es que todo esto no le satisface mucho —dije.
—Que Dios te lo pague por quedarte conmigo y no tratarme como una mierda como él.
—No eres una mierda —respondí.
—Mamá me dijo lo mismo la semana pasada. ¿Seguís sin hablaros?
—Yo no he cerrado la puerta, pero todavía me culpa de…
—Yo ya le he dicho que pare. No fue culpa tuya.
—Para ella siempre es culpa mía. Siempre fui la hija que nunca quiso, como me dijo varias veces.
—Todos necesitamos mucho cariño.
—Venga hombre…
—Ya sé que todo esto te parece sensiblería, pero ya es hora de empezar a ser sinceros entre nosotros.
—Seguro que a mamá le debió de parecer una gran idea. Imagina si se lo hubieras dicho a papá…
Tras mi comentario se hizo un largo silencio. Mi hermano miraba al suelo, claramente compungido. Al final se estiró para coger el paquete de Oreo, lo abrió por la parte de arriba y cogió tres galletas. Se las zampó en un segundo.
—Hace tiempo que quiero hablar contigo de papá —dijo.
—Siento haberle mencionado.
—No te sientas mal por mencionarlo, pero…
Dudó un segundo y dijo:
—Tengo que hablar contigo de algo que jamás te he contado.
—No las tengo todas conmigo de que esta tarde quiera escuchar ninguna revelación.
—Pero esto es algo que tiene que salir.
—¿Por qué ahora?
—Lo tengo que compartir.
—Detrás de esta necesidad de compartirlo detecto al pastor Willie…
—En verdad sí me dijo que hasta que no confesara esta transgresión…
—Transgresión es una palabra muy cargada.
—¿Puedes hacer el favor de escucharme?
Silencio. Un silencio muy prolongado. Mi hermano estaba de espaldas, con la mirada perdida en la pared. Al final comenzó a hablar. Cuando acabó de relatar su historia, casi media hora después, me sentía al borde de un precipicio. El suelo bajo mis pies se resquebrajaba, como si estuviera a punto de ceder.
—O sea… quince años después de esto decides contármelo todo a mí —dije—. Y al hacerlo me insistes en que comparta tu secreto y que me asegure de que siga siendo eso: un secreto.
—Se lo puedes contar a todo el mundo si quieres.
—No se lo contaré a nadie. Estos últimos años ya te has buscado bastantes problemas. Pero déjame preguntarte algo: aparte del pastor Willie, ¿quién lo sabe?
—Nadie.
Mis ojos escrutaron los cuatro rincones de la lúgubre salita para comprobar que no hubiera cámaras ni micrófonos a la vista. No había moros en la costa, pero bajé la voz de todos modos y, en un susurro ahogado, dije:
—Que no lo sepa nadie. Si ese evangelista te anima a contárselo a alguien, no le hagas caso. ¿Crees que el pastor Willie sabrá cerrar el pico?
—Siempre dice que todo lo que comentamos es confidencial, que sabe guardar «secretos eternos».
Y apuesto a que, como tantos hombres de gran devoción, también tendrá unos cuantos secretos oscuros de su propia factura.
—Pues tus secretos son la mar de temporales. A partir de ahora… me voy a olvidar de esta historia.
—Suenas igual que papá —dijo Adam.
—No me parezco en nada a nuestro padre.
—¿Pues por qué conspiras conmigo, como hizo él hace tantos años?
—¡Ja! Pues porque somos familia. Y una de las consecuencias de ello es que voy a tener que vivir con lo que me acabas de contar.
—Pero si hace apenas un momento has dicho que ibas a olvidarlo.
—Estaba siendo muy superficial. Nunca olvidaré esta historia, pero tampoco hablaré de ella. Y lamento de todo corazón que me la hayas contado.
—Tenías que saberlo. Trata sobre nosotros. Es lo que somos.
Luego, tras echar una ojeada fugaz a los azulejos agrietados del techo y las luces fluorescentes que planeaban sobre nosotros, volvió a mirarme. Me observaba como un francotirador que hubiera encontrado su objetivo.
—Y ahora estás implicada —dijo.
Días después de esa sorprendente visita a la prisión, la gravedad de lo que hizo mi hermano —y la complicidad inmediata de mi padre en todo el asunto— se vio acentuada por algo que me obsesionaba: la aceptación del secreto que me acababa de cargar a cuestas.
Mi hermano tenía razón. Al decirle que tuviera la boca cerrada y ocultara este terrible crimen para siempre, obligándole a hacer un voto de silencio, de omertà, había conspirado con él.
«Todas las familias son sociedades secretas». Y un secreto revelado deja de ser un secreto. Cuando ese secreto se comparte con un padre o un hermano, puede convertirse en una conjura, una conspiración. Eso sí, siempre que aceptes guardarlo.
«Tenías que saberlo. Trata sobre nosotros. Es lo que somos…» Nosotros. Los Burns. Dos padres nacidos en la abundancia de los años veinte, una época que enseguida se hizo trizas y desembocó en la miseria y el abotargamiento nacional. Tres hijos nacidos más tarde, en esa paz y opulencia de mediados de siglo. Un quinteto de norteamericanos de clase media alta. Un testimonio de cómo destrozamos nuestras vidas, cada uno a su manera, pero siempre torturándonos a nosotros mismos.
Mi madre podrá ser repetitiva hasta la saciedad y tener un precepto tautológico siempre a punto para aliviar el dolor, pero hace poco sí dijo algo que dejaba entrever un destello de sabiduría oculta:
«La familia lo es todo… y por eso duele tanto». Lo valoro todo desde una frágil atalaya, asomándome desde el despreocupado precipicio de la juventud a mi cuarta década de vida, rodeada por un paisaje plagado de escombros heredados y autogenerados. Lo cual me hace pensar: ¿cuándo empezó la tristeza? ¿cuándo la escogimos?
Bajé la mirada de nuevo hacia el manuscrito y eché mano del cigarrillo todavía encendido. Le di otra calada para serenarme y cogí el bolígrafo.
«Todas las familias son sociedades secretas». A lo cual habría añadido, de haber sido mi libro, mis palabras, las siguientes líneas: «Y si algo me han enseñado las últimas dos décadas es esta notable verdad: “La infelicidad es una elección”».
PRIMERA PARTE
1
La nostalgia es feudo de los conservadores. Siempre que alguien menta las virtudes de antaño, cuando la vida era más simple, los valores morales y éticos eran más diáfanos y la gente conocía las reglas, es una prueba incontestable de que se siente incómodo en la voluble escala de valores actual. Pero todo aquel que invoca las palabras «por aquel entonces» también se forma una visión sesgada de la historia, propia de una postal; como una de esas ilustraciones doradas y aerográficas del cielo que adornan los folletos de los mormones.
Los mormones. Recuerdo la primera vez que conocí a uno de estos santos de los últimos días. Fue en septiembre de 1971, una mañana temprano, el primer día del último curso de instituto. Mi madre estaba preparándole el desayuno a mi padre mientras Today Show tronaba desde la pequeña Sony Trinitron de doce pulgadas, colocada estratégicamente sobre la encimera para permitirle mantener el contacto visual mientras «destrozaba la comida». Así es como papá describía las habilidades culinarias de su esposa, denotando que no tenía el más mínimo talento en la cocina y que sus platos eran insulsos. Yo estaba de acuerdo con papá. Tanto, de hecho, que recientemente había empezado a cocinar para mí misma. Incluso bajaba al A&P de la calle mayor de Old Greenwich para comprar comida con el dinero que me ganaba haciendo de canguro los fines de semana.
Me gustaba mucho ir a la mía, y esa semana eso significaba llevar un colgante de madera con el símbolo de la paz en una cuerda trenzada que me rebotaba justo encima del pecho. Lo había encontrado el fin de semana anterior en una escapada a la ciudad con el que entonces era mi novio, Arnold Dorfman. Era uno de los pocos judíos en esa zona de Connecticut, otro infeliz proveniente de Manhattan. Nada más verme el símbolo de la paz en el cuello, papá soltó una diatriba acerca de la influencia del «peligroso izquierdista», el padre de Arnold, que unas semanas antes había cometido el error de cuestionar el bombardeo encubierto de Nixon y Kissinger sobre Camboya en una fiesta local a la que también estaban invitados mis padres. Mientras estaban fuera, vino Arnold para estudiar una hora y practicar sexo unos quince minutos. Arnold había calculado que la fiesta se descompondría a las ocho y media, así que se fue de mi habitación a las ocho y diez. La exactitud era una de las obsesiones calladas de Arnold… Efectivamente la puerta principal se abrió a las ocho y treinta y cinco. Nada más llegar, mis padres empezaron a discutir. Mi padre parecía haberse tomado cuatro vodka martinis de más.
—No me digas lo que tengo que pensar —le oí gritar.
—Te lo he dicho una y mil veces. Cuando empiezas a beber, hablas más de la cuenta. Como todos los irlandeses.
Así era como mi madre —de soltera Brenda Katz de Flatbush, Brooklyn— alzaba la voz en tono de reproche con todos nosotros cuando algo la disgustaba. No es que pudiera culparla por castigar a mi padre. Desde que Estados Unidos había comenzado a deslizarse por nuevas e imprevistas sendas «radicales», papá se había vuelto más y más incisivo con el desconcierto doméstico del país que había jurado defender como veterano Semper Fi del Cuerpo de Marines. Mamá, en cambio, había criticado en repetidas ocasiones que bombardeáramos el sureste asiático.
—¿El pacifista del doctor hebreo me tiene que venir a dar lecciones de guerra?
—No le llames más hebreo.
—A ver, es mejor que «el Judiadas».
—Ya pareces tu padre.
—No hables mal de los muertos.
—Pero si le odiabas.
—Yo puedo; tú no. Sabiendo cómo era mi padre, «el Judiadas» habría sido incluso demasiado elegante. «Marrano», eso sí que le pegaba más.
—Ahora solo intentas jactarte de lo antisemita que eres.
—¿Cómo voy a ser antisemita? ¿No me casé contigo? Tal vez por eso me volví antisemita.
—Le voy a contar a papá lo que acabas de decir.
—¡Papá, papá! Tienes cuarenta años y todavía pareces una princesita rica que acaba de celebrar el bat mitzvá. Pues que sepas que tu papaíto y yo coincidimos en que eres una mocosa consentida. Y sabe perfectamente que los que te mimaron fueron él y tu judaica madre.
—Venga, ahora dime que me odias.
Antes de que mi padre pudiera contestar afirmativamente, oí un cristal rompiéndose y un portazo, seguido de los sollozos de mamá. Fui hasta el tocadiscos y puse mi álbum favorito de esa época: Blue, de Joni Mitchell. Cuánto me habría gustado ser como ella. Una hippie independiente, poética y apasionada con el corazón de una auténtica romántica, pero que no se dejaba engañar por los tejemanejes masculinos y el discurso conformista de la vida norteamericana (aunque ella fuera canadiense). Cuánto ansiaba encontrarme en una carretera solitaria y viajar. Nada más que viajar.
Yo envidiaba a mi hermano Peter, que tenía seis años más y entonces estaba en el primer año de la Yale Divinity School. Peter siempre fue el alumno aventajado. Logró una beca completa para estudiar en la Universidad de Pennsylvania y luego puso el miedo en el cuerpo de mi madre al anunciar que se iba a tomar un año sabático después de la universidad para trabajar como coordinador para el Consejo Americano de Iglesias en el sur profundo de Estados Unidos. Mi padre también expresó su preocupación por la seguridad de Peter: «Porque no hay peor imbécil que un paleto sureño con una pistola». Esta era una de las contradicciones misteriosas de papá. Podía ser un republicano de armas tomar y un ferviente adepto de Nixon, pero en lo concerniente a los derechos civiles era sorprendentemente comedido, incluso en varias ocasiones le oí afirmar que los derechos eran los derechos, «fueras blanco, negro, amarillo o un zopenco cien por cien americano». Recuerdo que le afectó mucho cuando asesinaron a Martin Luther King en abril de 1968. «Era un buen hombre», dijo. Pero al mismo tiempo, reclamaba al FBI que metiera en una celda incomunicada a todos los militantes negros.
«Hay una gran diferencia entre protestar pacíficamente e intentar cambiar las cosas con un cóctel molotov», había dicho el año anterior durante la cena de Acción de Gracias. Al final Peter se había presentado, y mi otro hermano, Adam, también. Vino con su novia Patty, un tanto alelada. Salía con ella desde que había entrado en la escuela de negocios (a instancias de papá) de la SUNY en New Platz. La decisión había sido inaudita. No tenía ni idea de que Adam tuviera el más mínimo interés en los negocios. Hasta donde yo sabía, lo que a él le gustaba de verdad era jugar al hockey. Pero a raíz del accidente de coche que había sufrido dos años atrás, cuando tenía veinte, el sueño de ser deportista profesional se había desvanecido. Uno de sus compañeros de equipo, un chico negro llamado Fairfax Hackley, se había dormido al volante y había muerto, mientras que Adam había salido del coche magullado y con una severa conmoción cerebral. En términos físicos se había recuperado lo suficiente para volver a jugar, pero no parecía considerarlo como una opción.
Sentada frente a Adam, veía la angustia en sus ojos y todo el falso entusiasmo por coincidir con mi padre en todo, riéndose alegremente de las bromas vacuas de Patty. No podía evitar pensar en lo poco que conocía a mi hermano. Desde el accidente me parecía alguien mermado, una sombra de sí mismo. Al margen de cuando me decía: «Tendría que haber muerto yo», no hablaba jamás del accidente. Adam convirtió el siniestro en una habitación a la que no dejaba entrar a nadie. Siempre que yo lo mencionaba, papá o mamá me mandaban callar, así que había aprendido a no hacer más preguntas. Sin embargo, no lograba comprender por qué de pronto Adam se había avenido tanto a un cambio de rumbo personal, haciendo todo lo que le ordenaba papá. Parecía necesitar su aprobación como agua de mayo. Observaba a nuestro padre como si fuera la voz de máxima autoridad que tuviera que apaciguar… aun a sabiendas de que nunca conseguiría satisfacerle por completo.
Peter, por el contrario, se había propuesto luchar a brazo partido contra todo lo que nuestro padre le pidiera, compensar el servilismo de Adam desempeñando el papel de agitador liberal a la primera de cambio. Al volver a casa tras pasar tres conmovedores meses en Montgomery, Alabama, explicó tranquilamente que un cabildo local del Ku Klux Klan le había amenazado de muerte después de que acompañara a cinco ancianas afroamericanas al tribunal municipal a registrarse en el censo para votar y planteara todo tipo de objeciones legales cuando el secretario de turno trató de hacerles un examen de educación cívica.
—El secretario era un viejo blanquito racista, un verdadero hijo de la gran puta…
Patty se removió incómoda en la silla, y papá se dio cuenta.
—Cuidado con la lengua, hijo —le dijo a Peter.
—¿Te he ofendido? —le preguntó Peter a Patty sonriendo fríamente—. Como decía, el hijo de puta racista pretendía que las pobres ancianas se sometieran a una prueba de ciudadanía respondiendo quién había sido el decimocuarto presidente de Estados Unidos.
—Franklin Pierce —dije yo.
—¿Cómo lo sabes? —quiso saber Adam.
—Estudió en Bowdoin —respondió papá—, que es a donde irá Alice.
—Todavía no me han aceptado, papá —repuse.
—Antes jugábamos contra Bowdoin al hockey —dijo Adam—: una cuadrilla de esnobs pretenciosos.
—Pues ya ves, ahora quieren darle algo de vida —dijo mamá—. Por eso van detrás de tu hermana, la beatnik.
—«Beatnik»es una palabra muy de los cincuenta —declaró Peter.
—Bueno, tampocono es que sea una hippie—dijo papá.
—«Tampoco es» —le corrigió mamá.
—¿Te piensas que no me sé las normas gramaticales?
—Lo que pienso es que nuestra hija se volvió una beatnik porque le partiste el corazón cuando nos obligaste a todos a irnos de Nueva York —dijo mamá—, como me lo partiste a mí.
—Pues volved a mudaros a la dichosa ciudad —dijo papá—. Y no me llaméis cuando un par de puertorriqueños os atraquen con navajas, o cuando potéis al ver a una puta yonqui negra secándose el coño en la Octava Avenida…
—Dios mío, ¡papá! —dijo Adam mientras rodeaba paternalmente a Patty con un brazo.
—O cuando vuestra hermana se fugue con un músico negrata de jazz…
—Esto está completamente fuera de tono —dijo Peter.
—¿Qué? No le he insultado —dijo papá.
—¿Me puedes dar el número de ese jazzista? —pregunté.
—No tiene gracia, señorita —dijo mamá.
Al otro lado de la mesa, Patty parecía como si acabara de entrar en un congreso de afectados por el síndrome de Tourette. Peter sonreía.
—Bienvenida a la familia —dijo.
Media hora más tarde, con su tercer martini medio vacío, papá nos hizo saber a todos que entendía por qué la mayoría de estados sureños conservaban la bandera confederada. Solo lo dijo para enfurecer a Peter, pero este se lo tomó con calma y recordó a papá que su abuelo, William Silas Burns, había sido uno de los miembros fundadores del Ku Klux Klan en Georgia.
—No se te ocurra decir que soy un puto racista —gritó papá.
—Pero si el primer año en la universidad —empezó a decir Peter—, cuando me presenté con Marjorie, no dijiste más que boberías.
—Porque se puso a hablar del poder negro.
—Y cuando no estaba en la sala me preguntaste por qué no me podía buscar una buena chica blanca… como Patty.
—Típico de tu padre —dijo mamá—, desempeñar el papel de racista…
—¿Cuántas veces os lo tengo que repetir, imbéciles? ¡No soy un jodido racista!
—Papá, por favor —dijo Adam.
—Seguro que Patty estará de acuerdo conmigo —expuso papá— en que el problema actual de este país es que todas las corrientes radicales son fruto de unas élites consentidas que no hacen más que llorar…
—Eso díselo a la pobre niña negra de ocho años de Montgomery que aún tiene que ir a lavabos «para gente de color» —dijo Peter.
—Mejor que el señor radical, que presume de cómo se la chupa una piba de los Panteras Negras mientras hace la revolución —dijo papá.
En ese momento Patty se levantó de la mesa y se fue llorando, con Adam tras ella.
—Qué ignorante eres —dijo mamá. Papá se limitó a sonreír y a engullir de un trago el resto de su martini. Peter negaba con la cabeza.
—Te esfuerzas mucho en ser un gilipollas, papá, pero no eres más que un niñato que busca llamar la atención lanzando todos los juguetes desde la cuna.
Diana… La respuesta de papá fue coger un vaso de agua y tirárselo a la cara de su primogénito. Hubo un instante de estupor y silencio. Peter se levantó y, echando una mirada asesina a nuestro padre, que parecía un adolescente achispado al que acaban de descubrir in fraganti, cogió un pañuelo, se secó el rostro y volvió a negar con la cabeza.
—Adiós —dijo, yéndose escaleras arriba.
Justo cuando mamá se puso a gritar improperios a papá, felicitándole «por arruinar otra Acción de Gracias», me escapé.
Una vez a buen recaudo en mi habitación, puse el álbum Music from Big Pink de The Band.
En cuanto dejé caer la aguja sobre el vinilo llamaron a la puerta. Era Peter, con una mochilita sobrera del ejército a la espalda y la trenca gris ya abrochada.
—No te vayas. No me abandones —le dije.
Él se acercó a la cama y se sentó a mi lado.
—A veces la única salida que hay es pirarse —me dijo—. Recuérdalo, Alice.
—No lo dudes, estoy contando los días que faltan para largarme.
—Bueno, no te queda tanto… ¿Desde cuándo tienes tan mal gusto para el rock?
La canción que sonaba se llamaba «The Weight». La escuchamos un momento, igual de confusos respecto al motivo por el que la familia no parecía nunca dar el pego, por el que todo era siempre tan difícil.
—Como dice la canción —dijo Peter con tristeza—, todos arrastramos un peso.
Me abrazó y recogió la mochila:
—Y ahora, si me lo permites, me voy.
En cuanto bajó las escaleras, salí al balconcito de mi habitación y le vi apresurarse hacia el abollado Volvo de quince años que había comprado por quinientos pavos cuando empezó en Yale; el típico coche pequeño europeo que todo el mundo consideraba el no va más. Peter. Me desvivía por emular su inteligencia, su erudición y su independencia. Cómo le observaba celosa dando marcha atrás por el camino de la casa y acelerando bruscamente. Mi padre estaba de pie bajo un árbol deshojado que había en el jardín delante de la casa, fumándose un cigarrillo, con la cabeza gacha para evitar el contacto visual con el hijo al que acababa de humillar con esa rociada a media cena. Mientras el Volvo se lanzaba avenida abajo, apoyó una mano en el árbol y cerró los ojos. ¿Se sentía culpable, arrepentido, avergonzado por sus agravios, por haber acabado Acción de Gracias de una forma tan violenta? Me moría de ganas por que golpeara el guardabarros del Volvo cuando Peter pasara y le suplicara que parase, que abrazara a su hijo con vigor y lo arreglara todo. Sabía que papá era de los que nunca piden perdón, sobre todo cuando saben que se han equivocado.
Y heme aquí otra vez en el mismo balcón, meses después, tras una nueva explosión familiar. Contemplaba al padre que amaba y temía apoyado contra el único árbol de los mil metros cuadrados que considerábamos nuestra propiedad. La luz de la luna lo iluminaba mientras daba caladas a un cigarrillo con los hombros caídos, consumiéndose por la sensación de hastío con el mundo; de estar atrapado en una vida que no le agradaba en absoluto.
Salí al balcón con un paquete de cigarrillos que guardaba escondido detrás de unos libros en el estante de la habitación. Estaba dando la segunda calada cuando papá se dio la vuelta de repente y alzó los ojos, sorprendido de verme. Solté el cigarrillo y lo pisé con fuerza, pero papá ya había empezado a gesticular para que me presentara de inmediato ante él, con una actitud puramente militar. Cogí la chaqueta de la cama y bajé de puntillas las escaleras para que mamá no tomara parte de la reprimenda que me aguardaba. Sin embargo, oía el pequeño televisor retumbando en la cocina. Mamá veía Marcus Welby, M. D. mientras ponía orden en el caos. Me escabullí por la puerta principal y caminé hasta el árbol. Esperaba que me gritara y me castigara durante un mes, pero en vez de eso se puso la mano en el bolsillo de la camisa, se sacó un paquete de Lucky Strikes y me ofreció uno. Cogí un cigarrillo y observé cómo papá daba golpecitos al paquete para sacar otro para él, levantando la cajetilla para poder tirar de él con los labios. Luego sacó el Zippo y los encendió los dos. Me quedé tan atónita que apenas le di unas caladitas.
—Si vas a fumar —dijo—, tiene que parecer que sabes lo que haces. Ahora mismo te ves como una joven tontaina que intenta parecer adulta… en vano. El humo de un cigarrillo se aspira así.
Durante los siguientes cinco minutos papá me enseñó a fumar. Me amaestró sobre cómo absorber bien el humo en los pulmones, sostener el cigarrillo con el dedo índice y el corazón (lo había estado sujetando entre el pulgar y el índice, pareciendo, según el refinado de mi padre, «una tortillera»), gesticular y blandir el cigarrillo con confianza. Esta lección improvisada me había desarmado tanto que me esforcé mucho por ignorar la aspereza de los Lucky Strikes sin filtro y el ardor que me provocaban en la garganta. Tras un par de buenas caladas pude inhalar sin escupir. Papá se percató y mostró su satisfacción.
—¿Cuándo empezaste a fumar? —me preguntó.
—Solo me fumo alguno de vez en cuando.
—No has respondido a la pregunta.
—Hará un año.
—En fin, pronto cumplirás dieciocho y tendrás el derecho constitucional de beber y fumar todo lo que quieras. Pero si el año pasado hubieras acudido a mí, te habría explicado todo esto entonces. Pero querías que te pillara fumando… Por eso te has atrevido a encenderlo en el balcón mientras yo estaba aquí abajo. Te daré el mismo consejo que me dio mi padre cuando me pilló fumando a los catorce y honró el descubrimiento con una bofetada en toda la jeta: «Que nunca te pillen». Después me hizo sentar e hizo exactamente lo que he hecho yo contigo: me enseñó a fumar como un adulto.
Papá sonrió al recordarlo, una de las pocas veces que le había visto sonreír hablando de su padre.
—Tu abuelo fumaba como un carretero. Lo pagó con el enfisema.
Me vino a la cabeza la imagen del abuelo Patrick visitándonos en Manhattan el año antes de mudarnos a los suburbios. Parecía arrugado y tieso. Iba acompañado de una mujer más joven bastante desaliñada que daba la sensación de ir un poco piripi pero que, aun así, fue capaz de empujar la bombona de oxígeno que acompañaba al abuelo a todas partes.
—Si el abuelo murió por fumar —pregunté—, ¿por qué me animas a hacerlo?
—No soy yo quien te empuja a empezar, ya llevas un tiempo fumando. Y los periódicos se pueden llenar la boca diciendo que los cigarrillos provocan cáncer, pero tu abuela, la del pueblo elegido, fumó sin parar hasta que le pilló el enfisema a los setenta y nueve. No está mal para una vieja que fumaba dos paquetes al día… Aunque tiene sentido que durara tanto, teniendo en cuenta que el papel que Dios le encomendó era volver majara a todo el mundo. Ve a la biblioteca y repasa los números antiguos del New York Times; lee todas las advertencias del cirujano general y decide por ti misma si quieres fumar o no. Solo te pido que no me ocultes estas cosas. No me ocultes nada.
«No me ocultes nada». La frase evocaba lo que había dicho mamá unos meses antes, cuando en un raro arrebato de solidaridad madre-hija me había llevado a su ginecólogo para que me recetara la píldora porque dos chicas de mi clase acababan de quedarse embarazadas.
—A tu edad no teníamos esta opción —me había contado—. Eso sí, a tu edad en la Casa Blanca vivía Roosevelt y las niñas de bien de Flatbush no hacían nunca cosas así. El mundo ha cambiado y no sé lo que hacéis Arnold y tú. Lo que sí sé es que más vale prevenir que curar.
Cabe decir que mamá siempre prevenía y curaba, pues la prudencia y el temor eran su modus vivendi, pero me alegré mucho de que me concertara una cita con el doctor Rosen, en especial porque Arnold y yo habíamos «consumado el acto» apenas dos semanas antes. Había sido la primera vez para ambos. Al salir de la consulta del médico en Stamford fuimos a la farmacia más cercana puesto que, como dijo mamá: «El farmacéutico de Old Greenwich no se va a enterar ni en sueños de que te tomas la píldora». Luego me llevó a tomar un sándwich de queso fundido y una cola de cereza en la cafetería de la tienda y me dijo:
—Tu padre no se puede enterar nunca —me avisó—. Como buen católico irlandés, cree que el sexo es competencia del hombre y que las mujeres castas como su querida hijita no hacen estas cosas. No hay que chafarle la ilusión. Que sepas que si tienes cualquier problema en esta materia puedes acudir a mí. No me ocultes nada.
Oír cómo papá repetía esa misma frase mientras me entregaba otro Lucky Strike me hizo pensar si en todas las familias hay esta maraña de intríngulis. ¿Es habitual que cada uno de los padres intente ganarse el favor de los hijos haciéndoles saber que pueden confiar en él, o en ella, y dando a entender que en casa no existe nada parecido a un frente unido?
—Tu madre me mataría si supiera que te estoy empujando a un hábito que aborrece —dijo papá, encendiéndose otro—. O sea que esconde bien los cigarrillos, que no te los vea, y tómate unos cuantos de estos antes de entrar.
Me echó en la mano medio pote de caramelos Life Savers de menta y me observó dar otra larga calada al cigarrillo. Al espirar todo el humo, afirmó con la cabeza con gesto de aprobación.
—¿Sabes cómo me las ingenié para sobrevivir en Okinawa? —preguntó—. De los seis que éramos fui el único que salió con vida.
—¿Porque tuviste suerte? —sugerí, pensando en que era la primera vez que papá me hablaba de eso.
—Porque cuando llevábamos dos días vi que íbamos a morir todos. Le pregunté a Gustavason, nuestro capitán, si estaba buscando a un emisario para cruzar las líneas entre oficiales e intercambiar órdenes y logística entre ellos. Le dije que podía correr cien metros en quince segundos. Eran las seis de la mañana y había habido una tregua en la batalla. Estábamos en una trinchera; y detrás había dos más con soldados de los nuestros. Era época de lluvias, así que la tierra estaba completamente empapada. Debía de haber cuatrocientos metros entre nuestra posición y la trinchera de la retaguardia. Gustavason la señaló y me dijo que tenía noventa segundos para ir y volver. Si lo conseguía, me nombraría emisario, y si no, aunque solo fuera por dos segundos, volvería a primera línea. Cuando dijo «¡Corre!», me lancé como un loco. Salpiqué charcos de barro, esquivé zanjas, agujeros y hombres, gateé por el campo de trincheras y luego volví como un poseso hasta la trinchera más adelantada. Fue el minuto y medio más largo de mi vida. «Noventa y cuatro segundos», me dijo en cuanto caí de rodillas ante él. Bajó la mano y me levantó tirándome de la camisa, diciéndome que los dos chavales que se habían postulado para la plaza el día anterior lo habían hecho en ciento seis y en ciento diez segundos. Por tanto, había sido doce segundos más rápido, algo que en el fragor de la batalla, dijo, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Papá encendió otro Lucky Strike y yo le hice un gesto para que me diera uno.
—Huelga decir que a partir de entonces todos los chicos de Prospect Heights del pelotón me empezaron a odiar. Decían que era un mierda y una rata por haberme escabullido de la primera línea. Me hicieron el vacío. Nadie me decía ni mu. Ni siquiera afirmaban con la cabeza ni me prestaban la más mínima atención. Y luego empezaron a caer uno a uno. Rocco fue el primero; pisó una mina terrestre durante una patrulla nocturna y le seccionó las piernas, pero los médicos no pudieron llegar a él hasta que salió el sol. Y para entonces ya se había desangrado. A Buddy O’Brian le clavó la bayoneta un japo medio loco que logró colarse en una de las trincheras antes del amanecer, cuando todos estaban intentando dormir un par de horas. Buddy fue el primer soldado que vio y le abrió en canal. Sus alaridos despertaron a Gustavason, que le voló la cabeza al japo con su revólver reglamentario. A finales del primer mes, todos los colegas del barrio habían muerto. Hasta el capitán la palmó… le dio un francotirador. ¿Y yo? Pues seguí corriendo. Ochenta y dos días después la batalla se había acabado y yo había sobrevivido. Cuando hubimos asegurado la isla incluso me ascendieron a sargento.
Se hizo un largo silencio. Intenté pensar en lo que debía decir a continuación, pero no sabía cómo procesar todo lo que me estaba contando mi padre. Cuando alzó la mano para echar otra calada al cigarrillo vi que estaba temblando. Alargué la mano por instinto y se la puse en el hombro. Su cuerpo entero se paralizó.
—No sabía que te había pasado todo eso —dije.
—No sé por qué te lo he contado —dijo casi en un susurro.
—Pero es una historia increíble. Sobreviviste a todo aquello y apenas tenías un año más que yo ahora… o sea, hay que tenerlos muy bien puestos, papá.
Encogió los hombros para liberarse de mi mano y se giró hacia mí.
—Coño, no intentes nunca hacerme sentir bien conmigo mismo llamándome valiente —me espetó.
—Pero papá…
—Lo que hice fue correr. ¿No lo entiendes? Correr.
—Pero corrías entre los puestos de mando bajo el fuego enemigo, esquivando a los francotiradores. No huiste…
—¿Y tú qué sabes? No eres más que una cría.
—Solo intento hacerte ver lo heroico que…
—Fui un cobarde. Ellos murieron y yo no porque hui.
Al pronunciar la última palabra me clavó el dedo índice en el hombro. Ese uso del dedo como signo de exclamación físico me dolió y me puse a llorar. Estaba abrumada por su reacción tan vehemente y por la ira furibunda desatada contra mí, por su rabia al haber hallado la forma de sobrevivir mientras todos sus camaradas saltaban las trincheras y morían.
—No debería revivir estas cosas —me dijo, tendiéndome la mano—. Por más que fuera hace veintiséis años… aquí dentro parece que fue ayer. Como si fuera una puta película de fugitivos que echan una y otra vez y el desgraciado del proyector se negara a apagarla.
Muchos años después, cuando recreé la escena con los cuatro terapeutas a los que visité durante diferentes etapas de mi frustración adulta, se me ocurrió una idea extraña: por muy desagradable y terrible que fuera la respuesta de mi padre cuando intenté consolarle, fue el momento en el que me sentí más unida a él. La cuestión es que también fue una de las pocas ocasiones en las que se sinceró y me mostró el tremendo dolor de su interior.
—Quizás un día no te atribule tanto —le dije a mi padre.
—Ya, quizá cuando esté muerto.
—No digas eso.
—No tienes porqué ser tan amable, Alice. No me lo merezco.
Volví a ponerle la mano en el hombro, pero esta vez no se la sacó de encima, sino que encorvó la cabeza y ahogó un sollozo echando otra calada.
—Intenta perdonarme —dijo. Y entonces, dándome un abrazo fugaz, se encaminó de vuelta a casa. Me quedé allí, en el frío, acabándome el cigarrillo y pensando en lo poco que sabía acerca de tantas cosas; en cómo, pese a la cercanía y omnipresencia de los padres en tu vida, siguen siendo territorio desconocido, con reinos a los que tienes la entrada totalmente vedada. Y en lo infelices que eran mi madre y mi padre, especialmente cuando estaban juntos.
Nada más entrar papá, oí a mamá alzar la voz. Volvieron a la carga en una exhalación. Mamá reprobó a papá y él la llamó el peor error de su vida. Me acabé el cigarrillo y volví a entrar sigilosamente. No me advirtieron. Subí a la habitación, cerré la puerta y puse a la fantástica Joni Mitchell.
Al fin me entró el sueño. Amaneció enseguida y se oyó una voz que venía de abajo y exclamaba:
—¡Alice! Ve a abrir la puerta… ¿No deberías estar en el instituto?
Era mamá. Volvieron a llamar a porrazos a la puerta principal y después se oyeron los gritos que mis padres intercambiaban en la cocina. Eché una mirada al despertador. Las siete y cuarenta y uno. Joder, joder. El primer día de colegio empezaba en unos veinte minutos… y si llegabas a las ocho y cinco te premiaban castigándote por la tarde. En cinco minutos me había levantado y vestido. Mientras, las llamadas a la puerta se volvían cada vez más fuertes, al igual que las voces de enfado de mi familia. Agarré la mochila y me lancé escaleras abajo. Al abrir la puerta de casa me topé con dos misioneros mormones con una sonrisa de oreja a oreja. No debían de ser mucho mayores que yo. Los dos iban como chorros del oro, eran rubios y tenían los dientes blanquísimos. Vestían un traje negro idéntico, camisa blanca, corbata a rayas y dos etiquetas de plástico en la solapa. Respondieron a mi perplejidad con serenidad y el alto sonrió todavía más.
—¡Buenos días, señorita! ¡Tenemos una noticia maravillosa!
—¿Qué noticia? —pregunté.
—¡La mejor que puedas imaginar! ¡Estar con tu familia el resto de la eternidad!
Me quedé mirando atónita al predicador de mayor rango, intentando determinar si lo había oído bien, cuando su compañero intervino:
—Piénsalo, la eternidad en el Edén con papá y mamá.
—Así es como yo imagino el infierno —dije, y salí corriendo para empezar mi último año en el colegio.
2